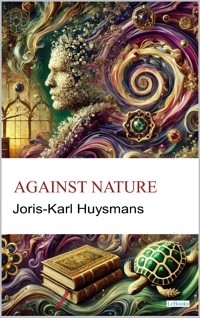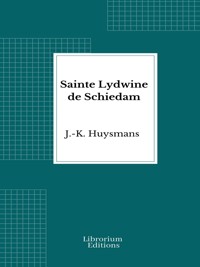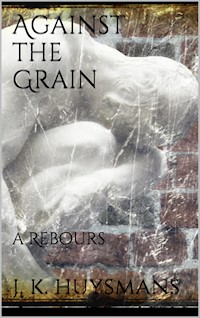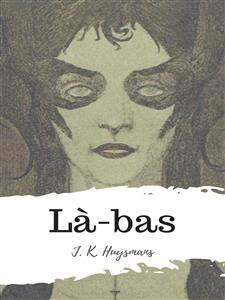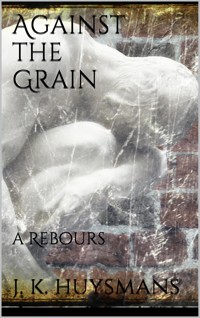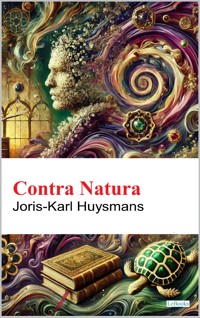
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Contra Natura es una exploración provocativa de la decadencia, el esteticismo y el aislamiento en el contexto de la sociedad burguesa del siglo XIX. Joris-Karl Huysmans desafía los valores tradicionales al presentar la historia de Jean des Esseintes, un aristócrata desencantado que rechaza la vida convencional para sumergirse en un universo artificial de placeres refinados y experiencias sensoriales extremas. La novela examina la lucha entre el ideal artístico y la realidad, exponiendo el hastío, la extravagancia y la alienación como elementos centrales de su protagonista. Desde su publicación, Contra Natura ha sido reconocida como una obra fundamental del decadentismo, influyendo en escritores y artistas que exploraron la belleza en su forma más transgresora. Su enfoque en la experimentación estética y la introspección psicológica consolidó su importancia en la literatura modernista, desafiando las normas literarias y sociales de su tiempo. La relevancia perdurable de la novela radica en su capacidad para cuestionar los límites entre el arte y la vida, la sensibilidad y la obsesión. Al analizar el conflicto entre el deseo de evasión y la inevitabilidad del mundo exterior, Contra Natura invita a los lectores a reflexionar sobre los extremos del individualismo, la búsqueda de lo absoluto y el costo de la desconexión con la realidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joris-Karl Huysmans
CONTRA NATURA
Título original:
“À rebours”
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
CONTRA LA NATURALEZA
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
PRESENTACIÓN
Joris-Karl Huysmans
1848 – 1907
Joris-Karl Huysmans fue un escritor francés ampliamente reconocido por su contribución a la literatura decadente y simbolista de finales del siglo XIX. Nacido en París, su obra se caracteriza por un estilo detallado y una exploración profunda de la psicología de sus personajes, a menudo enfrentados a un mundo decadente y espiritual en crisis. Su novela más influyente, "À rebours" (1884), lo estableció como una figura clave del decadentismo literario.
Infancia y educación
Joris-Karl Huysmans nació en una familia de origen neerlandés. Tras la muerte de su padre, su madre se volvió a casar con un litógrafo, lo que influenció su formación artística. Estudió en el Liceo Saint-Louis y más tarde trabajó como funcionario en el Ministerio del Interior, empleo que mantuvo durante gran parte de su vida. Su pasión por la literatura lo llevó a escribir en su tiempo libre, influenciado por escritores como Flaubert y Baudelaire.
Carrera y contribuciones
Huysmans comenzó su carrera literaria con obras naturalistas, siguiendo la escuela de Émile Zola, pero pronto se alejó de este estilo. "À rebours" (1884) marcó su ruptura con el naturalismo y se convirtió en un manifiesto del decadentismo. La novela sigue a Jean des Esseintes, un aristócrata que rechaza la sociedad y se refugia en un mundo de placeres estéticos y refinamientos extremos. Su lenguaje meticuloso y su exploración de la decadencia y el hastío existencial influyeron en escritores como Oscar Wilde y Marcel Proust.
Más tarde, su obra tomó un giro espiritual, reflejado en novelas como "En route" (1895), donde narra la conversión del protagonista al catolicismo. Este cambio marcó su alejamiento del decadentismo hacia una literatura de introspección religiosa.
Impacto y legado
Huysmans fue una figura clave en la evolución de la literatura moderna, abriendo camino a nuevas formas de narración introspectiva. Su prosa detallista y su enfoque en la crisis del individuo en la modernidad anticiparon temas del simbolismo y el existencialismo. Aunque su obra no alcanzó una popularidad masiva en su tiempo, su influencia se extendió a escritores posteriores que exploraron el aislamiento, el esteticismo y la espiritualidad en la literatura.
Joris-Karl Huysmans falleció en 1907 a causa de un cáncer de boca. Su legado sigue vigente en la literatura contemporánea, y "À rebours" sigue siendo considerada una obra fundamental para comprender la sensibilidad decadente de finales del siglo XIX. Su influencia se extiende más allá de la literatura, impactando el arte y la filosofía de la modernidad.
Sobre la obra
Contra Natura es una exploración provocativa de la decadencia, el esteticismo y el aislamiento en el contexto de la sociedad burguesa del siglo XIX. Joris-Karl Huysmans desafía los valores tradicionales al presentar la historia de Jean des Esseintes, un aristócrata desencantado que rechaza la vida convencional para sumergirse en un universo artificial de placeres refinados y experiencias sensoriales extremas. La novela examina la lucha entre el ideal artístico y la realidad, exponiendo el hastío, la extravagancia y la alienación como elementos centrales de su protagonista.
Desde su publicación, Contra Natura ha sido reconocida como una obra fundamental del decadentismo, influyendo en escritores y artistas que exploraron la belleza en su forma más transgresora. Su enfoque en la experimentación estética y la introspección psicológica consolidó su importancia en la literatura modernista, desafiando las normas literarias y sociales de su tiempo.
La relevancia perdurable de la novela radica en su capacidad para cuestionar los límites entre el arte y la vida, la sensibilidad y la obsesión. Al analizar el conflicto entre el deseo de evasión y la inevitabilidad del mundo exterior, Contra Natura invita a los lectores a reflexionar sobre los extremos del individualismo, la búsqueda de lo absoluto y el costo de la desconexión con la realidad.
CONTRA NATURA
Capítulo I
Los Floressas Des Esseintes, a juzgar por los diversos retratos conservados en el castillo de Lourps, habían sido en su origen una familia de robustos soldados de caballería. Vestidos de cerca, uno al lado del otro, en las viejas armaduras que llenaban sus anchos hombros, asombraban con la mirada fija de sus ojos, sus feroces bigotes y los pechos cuyas profundas curvas llenaban las enormes conchas de sus corazas.
Estos eran los antepasados. No había retratos de sus descendientes y existía una amplia brecha en la serie de los rostros de esta raza. Sólo un cuadro servía de nexo entre el pasado y el presente: una cabeza astuta y misteriosa de rasgos demacrados y demacrados, pómulos salpicados de una coma de pintura, el pelo cubierto de perlas, un cuello pintado que se elevaba rígido desde la gola estriada.
En esta representación de uno de los amigos más íntimos del duque de Epernon y del marqués de O, se notaban ya los estragos de una constitución perezosa y empobrecida.
Era evidente que la decadencia de esta familia había seguido un curso invariable. La afeminación de los varones había continuado a un ritmo acelerado. Como para concluir el trabajo de largos años, los Des Esseintes se habían casado entre sí durante dos siglos, agotando, en tales uniones consanguíneas, la fuerza que les quedaba.
Sólo quedaba un vástago vivo de esta familia que antaño había sido tan numerosa que había ocupado todos los territorios de Île-de-France y La Brie. El duque Jean era un joven de treinta años, delgado y nervioso, de mejillas hundidas, ojos fríos y azules como el acero, nariz recta y delgada y manos delicadas.
Por una reversión singular y atávica, el último descendiente se parecía al viejo abuelo, de quien había heredado la barba puntiaguda y notablemente clara y una expresión ambigua, a la vez cansada y astuta.
Su infancia había sido desgraciada. Amenazado por la escrófula y afligido por fiebres incesantes, consiguió, sin embargo, atravesar los umbrales de la adolescencia, gracias al aire fresco y a una atención esmerada. Se fortaleció, superó la languidez de la clorosis y alcanzó su pleno desarrollo.
Su madre, una mujer alta, pálida y taciturna, murió de anemia, y su padre de una enfermedad incierta. Des Esseintes tenía entonces diecisiete años.
Sólo conservaba un vago recuerdo de sus padres y no sentía por ellos ni afecto ni gratitud. Apenas conocía a su padre, que residía habitualmente en París. Recordaba a su madre inmóvil en una oscura habitación del castillo de Lourps. El marido y la mujer se reunían en raras ocasiones, y él recordaba aquellas entrevistas sin vida en las que sus padres se sentaban frente a frente ante una mesa redonda débilmente iluminada por una lámpara de pantalla ancha y baja, pues la duquesa no soportaba la luz ni el sonido sin sufrir un ataque de nerviosismo. En la penumbra intercambiaban algunas palabras entre ellos y luego el duque, indiferente, partía para tomar el primer tren de regreso a París.
La vida de Jean en el colegio de los jesuitas, donde fue enviado a estudiar, fue más agradable. Al principio, los padres mimaban al muchacho, cuya inteligencia les asombraba. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no consiguen que se concentre en los estudios que exigen disciplina. Mordisqueaba varios libros y era precozmente brillante en latín. Por el contrario, era absolutamente incapaz de interpretar dos palabras griegas, no mostraba ninguna aptitud para las lenguas vivas y se mostraba rápidamente como un zopenco cuando se le obligaba a dominar los elementos de las ciencias.
Su familia le hacía poco caso. A veces su padre le visitaba en la escuela. "¿Cómo estás? pórtate bien... estudia mucho... y se iba". El muchacho pasaba las vacaciones de verano en el castillo de Lourps, pero su presencia no lograba sacar a su madre de sus ensueños. Apenas se fijaba en él; cuando lo hacía, su mirada se posaba en él un instante con una sonrisa triste, y eso era todo. Un instante después, volvía a ensimismarse en la noche artificial con que las pesadas cortinas de las ventanas envolvían la habitación.
Los criados eran viejos y aburridos. Dejado a su aire, el chico se sumergía en los libros los días de lluvia y vagaba por el campo las tardes agradables.
Era su supremo deleite pasear por el pequeño valle hasta Jutigny, un pueblo plantado al pie de las colinas, un minúsculo montón de casitas coronadas de paja salpicada de mechones de sengreen y macizos de musgo. En los campos abiertos, bajo la sombra de altos riscos, se tumbaba, escuchando el chapoteo hueco de los molinos y aspirando la brisa fresca de Voulzie. A veces llegaba hasta las turberas, hasta la aldea verde y negra de Longueville, o subía por laderas barridas por el viento que ofrecían magníficas vistas. Allá abajo, a un lado, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el valle del Sena, confundiéndose a lo lejos con el cielo azul; en lo alto, cerca del horizonte, al otro lado, se alzaban las iglesias y la torre de Provins, que parecían temblar en el polvo dorado del aire.
Inmerso en la soledad, soñaba o leía hasta bien entrada la noche. Con la contemplación prolongada de los mismos pensamientos, su mente se agudizaba, sus ideas vagas y sin desarrollar tomaban forma. Después de cada vacación, Jean volvía a sus amos más reflexivo y testarudo. Estos cambios no se les escapaban. Sutiles y observadores, acostumbrados por su profesión a sondear las almas hasta sus profundidades, eran plenamente conscientes de su falta de receptividad a sus enseñanzas. Sabían que este estudiante nunca contribuiría a la gloria de su orden, y como su familia era rica y aparentemente despreocupada de su futuro, pronto renunciaron a la idea de que tomara alguna de las profesiones que su escuela ofrecía. Aunque discutía de buena gana con ellos aquellas doctrinas teológicas que intrigaban su fantasía por sus sutilezas y sutilezas, ni siquiera pensaron en formarle para las órdenes religiosas, ya que, a pesar de sus esfuerzos, su fe permanecía lánguida. Como último recurso, por prudencia y temor al daño que pudiera causar, le permitieron que siguiera los estudios que le agradaran y que descuidara los demás, pues se resistían a contrariar a este espíritu audaz e independiente con las argucias de los ayudantes laicos de la escuela.
Así vivió perfectamente satisfecho, sin apenas sentir el yugo paternal de los sacerdotes. Continuó sus estudios de latín y francés cuando el capricho se apoderó de él y, aunque la teología no figuraba en su programa, terminó su aprendizaje de esta ciencia, iniciado en el castillo de Lourps, en la biblioteca legada por su tío abuelo, Dom Prosper, antiguo prior de los canónigos regulares de Saint-Ruf.
Pero pronto llegó el momento en que debió abandonar la institución jesuita. Alcanzó la mayoría de edad y se convirtió en dueño de su fortuna. El conde de Montchevrel, su primo y tutor, puso en sus manos el título de su fortuna. No hubo intimidad entre ellos, pues no había punto de contacto posible entre estos dos hombres, joven el uno, viejo el otro. Impulsado por la curiosidad, la ociosidad o la cortesía, Des Esseintes visitaba a veces a la familia Montchevrel y pasaba algunas tardes aburridas en su mansión de la rue de la Chaise, donde las damas, viejas como la antigüedad misma, chismorreaban sobre acuartelamientos de las armas nobiliarias, lunas heráldicas y ceremonias anacrónicas.
Los hombres, reunidos en torno a las mesas de whist, resultaban aún más superficiales e insignificantes que las viudas; estos descendientes de antiguos y valerosos caballeros, estas últimas ramas de las razas feudales, aparecían ante Des Esseintes como viejos catarrales y locos que repetían inanidades y frases gastadas. Una flor de lis parecía la única huella en la suave papilla de sus cerebros.
El joven sintió una compasión indecible por esas momias enterradas en sus elaborados hipogeos de revestimientos y grutescos, por esos tediosos triviales cuyos ojos estaban siempre vueltos hacia una nebulosa Canaán, una Palestina imaginaria.
Tras unas cuantas visitas a tales parientes, resolvió no volver a pisar sus casas, a pesar de las invitaciones o los reproches.
Entonces empezó a buscar a los jóvenes de su edad y conjunto.
Un grupo, educado como él en instituciones religiosas, conservaba las marcas especiales de esta formación. Asistían a los servicios religiosos, recibían el sacramento en Pascua, frecuentaban los círculos católicos y ocultaban como criminales sus escapadas amorosas. Eran, en su mayor parte, unos petimetres poco inteligentes y aquiescentes, unos estúpidos aburridos que habían colmado la paciencia de sus profesores. Sin embargo, estos profesores se complacían en haber entregado a la sociedad criaturas tan dóciles y piadosas.
El otro grupo, educado en los colegios estatales o en los liceos, era menos hipócrita y mucho más valiente, pero no era ni más interesante ni menos intolerante. Jóvenes alegres, deslumbrados por las operetas y las carreras, jugaban al lansquenet y al bacará, apostaban grandes fortunas a los caballos y a las cartas, y cultivaban todos los placeres que encantan a los tontos descerebrados. Después de un año de experiencia, Des Esseintes sintió un hastío abrumador de aquella compañía cuyos libertinajes le parecían tan poco refinados, fáciles e indiscriminados, sin reacciones ardientes ni excitación de nervios y sangre.
Poco a poco los fue abandonando para conocer a hombres de letras, en quienes creía encontrar más interés y sentirse más a gusto. También esto resultó decepcionante; le repugnaban sus juicios rencorosos y mezquinos, su conversación tan obvia como la puerta de una iglesia, sus monótonas discusiones en las que juzgaban el valor de un libro por el número de ediciones que había pasado y por los beneficios adquiridos. Al mismo tiempo, se daba cuenta de que los librepensadores, los doctrinarios de la burguesía, gente que reclamaba todas las libertades para poder sofocar las opiniones de los demás, eran puritanos codiciosos y desvergonzados a los que, en educación, estimaba inferiores al zapatero de la esquina.
Su desprecio por la humanidad se acentuó. Llegó a la conclusión de que el mundo, en su mayor parte, estaba compuesto de canallas e imbéciles. Ciertamente, no podía esperar descubrir en otros aspiraciones y aversiones similares a las suyas, no podía esperar la compañía de una inteligencia que exultaba en una estudiosa decrepitud, ni anticipar encontrarse con una mente tan aguda como la suya entre los escritores y eruditos.
Irritado, incómodo y ofendido por la pobreza de ideas dadas y recibidas, se volvió como esas personas descritas por Nicole: los que siempre están melancólicos. Se ponía furioso cuando leía las tonterías patrióticas y sociales que se vendían a diario en los periódicos, y exageraba la importancia de los elogios que un público soberano reserva siempre a las obras deficientes en ideas y estilo.
Ya soñaba con una soledad refinada, un desierto confortable, un arca inmóvil en la que refugiarse del diluvio interminable de la estupidez humana.
Una sola pasión, la mujer, podría haber refrenado su desprecio, pero también ésta se había apaciguado en él. Se había aficionado a los festines carnales con la avidez de un hombre cascarrabias afectado por un apetito depravado y dado a súbitas hambres, cuyo gusto se embota y se satura rápidamente. Asociado con escuderos del campo, había participado en sus opíparas cenas, donde, a la hora del postre, las mujeres achispadas se desabrochaban la ropa y se golpeaban la cabeza contra las mesas; había rondado los salones verdes, amado a actrices y cantantes, soportado, además de la estupidez natural que había llegado a esperar de las mujeres, la enloquecedora vanidad de las jugadoras ambulantes. Finalmente, saciado y cansado de esta monótona extravagancia y de la uniformidad de sus caricias, se había sumergido en las sucias profundidades, con la esperanza de que el contraste de la escuálida miseria reavivara sus deseos y estimulara sus sentidos adormecidos.
Todo lo que intentaba resultaba vano; un hastío inconquistable le oprimía. Sin embargo, persistió en sus excesos y volvió a los peligrosos abrazos de amantes consumadas. Pero su salud se debilitó, su sistema nervioso colapsó, su nuca se volvió sensible, su mano, aún firme cuando agarraba un objeto pesado, temblaba cuando sostenía un vaso diminuto.
Los médicos a los que consultaba le asustaban. Ya era hora de poner freno a sus excesos y renunciar a aquellas actividades que estaban disipando su reserva de fuerzas. Durante un tiempo estuvo en paz, pero pronto su cerebro se sobreexcitó. Como esas jovencitas que, en la pubertad, ansían comidas groseras y viles, soñaba y practicaba amores y placeres perversos. Era el fin. Como satisfecho de haberlo agotado todo, como rendido por completo a la fatiga, sus sentidos cayeron en un letargo y la impotencia le amenazó.
Se recuperó, pero estaba solo, cansado, sobrio, implorando un final para su vida que la cobardía de su carne le impidió consumar.
Una vez más le rondaba la idea de recluirse, de vivir en algún retiro silencioso donde la agitación de la vida quedara amortiguada, como en aquellas calles cubiertas de paja para evitar que cualquier sonido llegara a los inválidos.
Había llegado el momento de decidirse. El estado de sus finanzas le aterrorizaba. Había gastado, en actos de insensatez y en borracheras, la mayor parte de su patrimonio, y el resto, invertido en tierras, producía unos ingresos ridículamente escasos.
Decidió vender el castillo de Lourps, que ya no visitaba y del que no dejó ningún recuerdo ni pesar. Liquidó sus otras posesiones, compró bonos del Estado y de este modo obtuvo un interés anual de cincuenta mil francos; además, reservó una suma de dinero que pensaba emplear en comprar y amueblar la casa donde se proponía disfrutar de un perfecto reposo.
Explorando los suburbios de la capital, encontró un lugar en venta en lo alto de Fontenay-aux-Roses, en una zona apartada cerca del fuerte, lejos de cualquier vecino. Su sueño se hizo realidad. En este lugar campestre tan poco frecuentado por los parisinos, podía estar seguro de su aislamiento. La dificultad para llegar al lugar, debida a un ferrocarril poco fiable que pasaba al final del pueblo y a los pequeños tranvías que iban y venían a intervalos irregulares, le tranquilizó. Podía imaginarse a sí mismo solo en el acantilado, lo suficientemente lejos como para evitar que las multitudes parisinas le alcanzaran, y sin embargo lo suficientemente cerca de la capital como para confirmarle en su soledad. Y sintió que, al no cerrar del todo el camino, existía la posibilidad de que no le asaltara el deseo de volver a la sociedad, viendo que sólo lo imposible, lo irrealizable, despierta el deseo.
Puso albañiles a trabajar en la casa que había adquirido. Luego, un día, sin informar a nadie de sus planes, se deshizo rápidamente de sus viejos muebles, despidió a sus criados y se marchó sin dar ninguna dirección a la portera.
Capítulo II
Pasaron más de dos meses antes de que Des Esseintes pudiera enterrarse en el silencioso reposo de su morada de Fontenay. Se vio obligado a ir de nuevo a París, a peinar la ciudad en busca de las cosas que quería comprar.
¡Qué cuidados, qué meditaciones, antes de entregar su casa a los tapiceros!
Durante mucho tiempo había sido un experto en las sinceridades y evasiones de los tonos de color. En los tiempos en que recibía a las mujeres en su casa, había creado un tocador donde, en medio de muebles delicadamente tallados en pálida madera de alcanfor japonesa, bajo una especie de pabellón de satén teñido de rosa indio, la carne se coloreaba delicadamente bajo las luces prestadas de las colgaduras de seda.
Esta habitación, cada uno de cuyos lados estaba revestido de espejos que se repetían a lo largo de las paredes, reflejando, hasta donde alcanzaba la vista, toda una serie de tocadores de rosas, había sido célebre entre las mujeres que gustaban de sumergir su desnudez en este baño de clavel caliente, perfumado con el olor a menta que emanaba de la madera exótica de los muebles.
Aparte de los placeres sensuales para los que había diseñado esta cámara, esta atmósfera pintada que daba nuevo color a los rostros apagados y marchitos por el uso de la cerusa y por las noches de disipación, había otros placeres más personales y perversos que disfrutaba en estos lánguidos alrededores, placeres que de alguna manera estimulaban los recuerdos de sus pasados dolores y ennuis muertos.
Como recuerdo de los odiados días de su infancia, había suspendido del techo una pequeña jaula de alambre de plata donde un grillo cautivo cantaba como entre las cenizas de las chimeneas del castillo de Lourps. Escuchando el sonido que tantas veces había oído antes, volvió a vivir las veladas silenciosas pasadas cerca de su madre, la desdicha de su juventud sufrida y reprimida. Y entonces, mientras cedía a la voluptuosidad de la mujer a la que acariciaba mecánicamente, cuyas palabras o risas le arrancaban de su ensimismamiento y le recordaban bruscamente el momento, el tocador, la realidad, surgía en su alma un tumulto, una necesidad de vengar los tristes años que había soportado, un loco deseo de mancillar el recuerdo de su familia con una acción vergonzosa, un furioso deseo de jadear sobre cojines de carne, de agotar hasta sus últimas heces el más violento de los vicios carnales.
En los lluviosos días otoñales en que le oprimía la melancolía, en que le asaltaba el odio a su casa, a los cielos amarillos y turbios, a las nubes de macadán, se refugiaba en este retiro, ponía la jaula en ligero movimiento y la miraba sin cesar reflejada en el juego de los espejos, hasta que a sus ojos aturdidos les parecía que la jaula ya no se agitaba, sino que el tocador se tambaleaba y giraba, llenando la casa con un vals de color de rosa.
En los tiempos en que consideraba necesario dar muestras de singularidad, Des Esseintes había diseñado un mobiliario maravillosamente extraño, dividiendo su salón en una serie de alcobas colgadas con tapices variados que se relacionaban por una sutil analogía, por una vaga armonía de colores alegres o sombríos, delicados o bárbaros, con el carácter de los libros latinos o franceses que amaba. Y se recluía a su vez en el hueco particular cuya decoración parecía corresponder mejor a la esencia misma de la obra que su capricho del momento le inducía a leer.
También había construido una sala elevada para recibir a sus comerciantes. Allí los hacía pasar y los sentaba unos junto a otros en bancos de iglesia, mientras desde un púlpito les predicaba un sermón sobre el dandismo, ordenando a sus zapateros y sastres que obedecieran implícitamente sus órdenes en materia de estilo, amenazándoles con la excomunión pecuniaria si no seguían al pie de la letra las instrucciones contenidas en sus monitorios y bulas.
Adquirió fama de excéntrico, que acrecentó vistiendo trajes de terciopelo blanco y chalecos bordados en oro, introduciendo, en lugar de corbata, un ramo de Parma en la abertura de su camisa, dando cenas famosas a hombres de letras, una de las cuales, un revival del siglo XVIII, que celebraba la más fútil de sus desventuras, era un banquete fúnebre.
En el comedor, cubierto de negro y abierto al jardín transformado con sus paseos cubiertos de ceniza, su pequeño estanque ahora bordeado de basalto y lleno de tinta, sus macizos de cipreses y pinos, la cena se había servido en una mesa vestida de negro, adornada con cestos de violetas y escabiosas, iluminada por candelabros de los que salían llamas verdes, y por arañas de las que flameaban velas de cera.
Al son de las marchas fúnebres interpretadas por una orquesta oculta, negras desnudas, con zapatillas y medias de tela plateada con dibujos de lágrimas, servían a los invitados.
En platos de bordes negros habían bebido sopa de tortuga y comido pan de centeno ruso, aceitunas turcas maduras, caviar, morcilla de Frankfort ahumada, caza con salsas del color del regaliz y el ennegrecimiento, salsa de trufa, crema de chocolate, pudines, nectarinas, confituras de uva, moras y cerezas de corazón negro; habían sorbido, en copas oscuras, vinos de Limagne, Rosellón, Tenedos, Val de Penas y Oporto, y después del café y el brandy de nueces habían bebido kvas, porter y cerveza negra.
La cena de despedida a una virilidad temporalmente muerta: eso era lo que había escrito en las tarjetas de invitación, diseñadas como esquelas de duelo.
Pero había acabado con las extravagancias de las que antes se gloriaba. Hoy sentía desprecio por las exhibiciones juveniles, los atuendos singulares y los adornos de sus extraños aposentos. Se contentó con planear, para su propio placer, y ya no para el asombro de los demás, un interior que debía ser confortable aunque embellecido con un estilo poco común; con construir un curioso y tranquilo retiro que sirviera a las necesidades de su futura soledad.
Cuando la casa de Fontenay estuvo lista, acondicionada por un arquitecto según sus planos, cuando sólo faltaba determinar la combinación de colores, volvió a dedicarse a largas especulaciones.
Deseaba colores cuya expresividad se manifestara a la luz artificial de las lámparas. Para él no importaba en absoluto si a la luz del día se mostraban sin vida o toscos, porque era de noche cuando vivía, sintiéndose más completamente solo entonces, sintiendo que sólo bajo la cubierta protectora de la oscuridad la mente se volvía realmente animada y activa. También experimentaba un peculiar placer al estar en una habitación ricamente iluminada, la única mancha de luz en medio de las casas dormidas y acechadas por las sombras. Era una forma de disfrute en la que tal vez entraba un elemento de vanidad, ese peculiar placer que conocen los trabajadores tardíos cuando, al descorrer las cortinas de la ventana, perciben que todo a su alrededor está apagado, silencioso, muerto.
Lentamente, uno a uno, seleccionó los colores.
El azul se inclina hacia un falso verde a la luz de las velas: si es oscuro, como el cobalto o el añil, se vuelve negro; si es brillante, se vuelve gris; si es suave, como el turquesa, se debilita y se desvanece.
No se puede hacer de él la nota dominante de una habitación a menos que se mezcle con algún otro color.
El gris hierro siempre frunce el ceño y es pesado; el gris perla pierde su azul y se convierte en un blanco turbio; el marrón carece de vida y es frío; en cuanto al verde profundo, como el emperador o el mirto, tiene las mismas propiedades que el azul y se funde con el negro. Quedan, pues, los verdes más pálidos, como el pavo real, el cinabrio o el lacado, pero la luz destierra sus azules y resalta sus amarillos en tonos que tienen una cualidad falsa e indecisa.
No hace falta pensar en el salmón, el maíz y el rosa, cuyas asociaciones femeninas se oponen a toda idea de aislamiento. No hay necesidad de considerar el violeta que se neutraliza completamente por la noche; sólo el rojo que contiene se mantiene firme, ¡y qué rojo! un rojo viscoso como las lías del vino. Además, parecía inútil emplear este color, ya que utilizando una cierta cantidad de santonina, podía conseguir un efecto de violeta en sus colgaduras.
Eliminados estos colores, sólo quedaban tres: rojo, naranja y amarillo.
De ellos, prefería el naranja, confirmando así con su propio ejemplo la verdad de una teoría que, según él, tenía una exactitud casi matemática: la teoría de que existe una armonía entre la naturaleza sensual de un individuo verdaderamente artístico y el color que más vivamente le impresiona.
Descartando por completo a la generalidad de los hombres cuyas groseras retinas no son capaces de percibir ni la cadencia peculiar de cada color ni el misterioso encanto de sus matices de luz y sombra; ignorando a la burguesía, cuyos ojos son insensibles a la pompa y el esplendor de los tonos fuertes y vibrantes; y dedicándose sólo a las personas de pupilas sensibles, refinadas por la literatura y el arte, estaba convencido de que los ojos de aquellos de entre ellos que sueñan con lo ideal y exigen ilusiones se dejan acariciar generalmente por el azul y sus derivados, el malva, el lila y el gris perla, siempre que estos colores se mantengan suaves y no sobrepasen los límites en los que pierden su personalidad al transformarse en violetas puros y grises francos.
Por el contrario, las personas enérgicas e incisivas, los machos pletóricos, de sangre roja y fuerte que se lanzan irreflexivamente al asunto del momento, se deleitan generalmente con los destellos audaces de amarillos y rojos, los címbalos chocantes de bermellones y cromos que les ciegan y embriagan.
Pero los ojos de las personas debilitadas y nerviosas cuyos apetitos sensuales ansían alimentos muy condimentados, los ojos de las criaturas agitadas y sobreexcitadas tienen predilección por ese color irritante y mórbido con sus esplendores ficticios, sus fiebres ácidas: el naranja.
Así pues, no cabía dudar de la elección de Des Esseintes, pero seguían surgiendo dificultades incuestionables. Si el rojo y el amarillo se intensifican con la luz, no siempre ocurre lo mismo con su compuesto, el naranja, que a menudo parece encenderse y se convierte en capuchina, en rojo fuego.
Estudió todos sus matices a la luz de las velas, descubriendo una tonalidad que, a su parecer, no perdería su tono dominante, sino que resistiría todas las pruebas que se le exigieran. Cumplidos estos preliminares, trató de abstenerse de utilizar, al menos para su estudio, telas y alfombras orientales que se han abaratado y convertido en ordinarias, ahora que los ricos comerciantes pueden adquirirlas fácilmente en subastas y tiendas.
Finalmente decidió encuadernar sus muros, como los libros, con marruecos de grano grueso, con piel de Cabo, pulida por fuertes planchas de acero bajo una potente prensa.
Una vez terminado el revestimiento de madera, hizo pintar las molduras y los zócalos altos en añil, un añil lacado como el que emplean los carroceros para los paneles de los carruajes. El techo, ligeramente redondeado, también estaba forrado de morocco. En el centro había una amplia abertura que se asemejaba a un inmenso ojo de buey envuelto en piel de naranja: un círculo del firmamento elaborado sobre un fondo de seda azul rey en el que se tejían serafines de plata con las alas extendidas. Este material había sido bordado mucho antes por el gremio de tejedores de Colonia para una antigua capa.
La ambientación era completa. Por la noche, la habitación se sumía en una armonía tranquila y relajante. El revestimiento de madera conservaba su azul, que parecía sostenido y caldeado por el naranja. Y el naranja seguía siendo puro, fortalecido y avivado por el aliento insistente de los azules.
A Des Esseintes no le preocupaban mucho los muebles en sí. Los únicos lujos de la habitación eran libros y flores raras. Se limitó a estas cosas, con la intención, más adelante, de colgar algunos dibujos o pinturas en los paneles que quedaban desnudos; de colocar estanterías y librerías de ébano alrededor de las paredes; de esparcir por el suelo pieles de fieras y de zorro azul; instalar, junto a una maciza mesa de contabilidad del siglo XV, profundos sillones y un antiguo pupitre de capilla de hierro forjado, uno de esos viejos atriles en los que el diácono colocaba antiguamente el antifonario y que ahora soportaba uno de los pesados folios del Glossarium mediae et infimae latinitatis de Du Cange.
Las ventanas, cuyos cristales azules y fisurados, salpicados de fragmentos de botellas con bordes dorados, interceptaban la vista del campo y sólo permitían la entrada de una tenue luz, estaban tapizadas con cortinas cortadas de viejas estolas de oro oscuro y rojizo neutralizado por un rojizo casi muerto tejido en el patrón.
La repisa de la chimenea estaba suntuosamente tapizada con los restos de una dalmática florentina. Entre dos custodias de cobre dorado de estilo bizantino, traídas originalmente de la antigua Abbaye-au-Bois de Bièvre, se alzaba un maravilloso canon eclesiástico dividido en tres compartimentos separados delicadamente labrados como labores de encaje. Contenía, bajo su marco de cristal, tres obras de Baudelaire copiadas en vitela auténtica, con maravillosas letras de misal y espléndido colorido: a derecha e izquierda, los sonetos titulados La Mort des Amants y L'Ennemi; en el centro, el poema en prosa titulado, Anywhere Out of the World-n'importe ou, hors du monde.
Capítulo III
Después de vender sus efectos, Des Esseintes conservó a los dos viejos domésticos que habían atendido a su madre y ocupado los cargos de mayordomo y portero de la casa en el castillo de Lourps, que había permanecido desierto y deshabitado hasta su enajenación.
Llevó a estos sirvientes a Fontenay. Estaban acostumbrados a la vida regular de los asistentes de hospital que cada hora sirven a los pacientes la comida y la bebida estipuladas, al rígido silencio de los monjes de clausura que viven tras puertas y ventanas enrejadas, sin tener comunicación con el mundo exterior.
Al hombre se le asignó la tarea de mantener la casa en orden y de procurarse provisiones, a la mujer la de preparar la comida. Les cedió el segundo piso, les obligó a llevar pesadas fundas de fieltro sobre los zapatos, colocó silenciadores a lo largo de las puertas bien engrasadas y cubrió el suelo con pesadas alfombras para no oír nunca sus pasos por encima.
Ideó un elaborado código de señales con timbres para dar a conocer sus deseos. Les indicó el lugar exacto de su escritorio donde debían colocar el libro de cuentas cada mes mientras él dormía. En resumen, las cosas se organizaron de tal manera que no se viera obligado a verlos o a conversar con ellos muy a menudo.
Sin embargo, como la mujer tenía ocasión de pasar por delante de la casa para llegar a la leñera, quiso asegurarse de que su sombra, al pasar junto a sus ventanas, no lo ofendiera. Había diseñado para ella un traje de seda flamenca con una cofia blanca y una gran capucha negra rebajada, como la que todavía llevan las monjas de Gante. La sombra de este tocado, en el crepúsculo, le daba la sensación de estar en un claustro, le traía recuerdos de pueblos silenciosos y santos, barrios muertos encerrados y enterrados en algún rincón tranquilo de una ciudad bulliciosa.
También se regulaban las horas de comida. Sus instrucciones a este respecto eran breves y explícitas, pues el debilitado estado de su estómago ya no le permitía absorber alimentos pesados o variados.
En invierno, a las cinco de la tarde, cuando el día tocaba a su fin, desayunaba dos huevos cocidos, tostadas y té. A las once cenaba. Durante la noche bebía café, y a veces té y vino, y a las cinco de la mañana, antes de acostarse, cenaba de nuevo ligeramente.
Sus comidas, que se planificaban y encargaban una sola vez al principio de cada temporada, se le servían en una mesa situada en el centro de una pequeña habitación separada de su estudio por un pasillo acolchado, herméticamente cerrado para que ni el sonido ni el olor se filtraran en ninguna de las dos estancias que unía.
Con su techo abovedado con vigas en semicírculo, sus mamparos y suelo de pino, y la ventanita en el arrimadero que parecía un ojo de buey, el comedor parecía el camarote de un barco.
Como esas cajas japonesas que encajan unas dentro de otras, esta habitación estaba insertada en un apartamento más grande: el verdadero comedor construido por el arquitecto.
Estaba atravesada por dos ventanas. Una de ellas era invisible, oculta por un tabique que, sin embargo, podía bajarse mediante un resorte para permitir que el aire fresco circulara alrededor de esta caja de madera de pino y penetrara en su interior. El otro era visible, situado justo enfrente del ojo de buey construido en el arrimadero, pero estaba tapado. Un largo acuario ocupaba todo el espacio entre el ojo de buey y la auténtica ventana colocada en la pared exterior. Así, la luz, para iluminar la estancia, atravesaba la ventana, cuyos cristales habían sido sustituidos por una placa de vidrio, el agua y, por último, la ventana del ojo de buey.
En otoño, al atardecer, cuando el vapor se elevaba del samovar sobre la mesa, el agua del acuario, pálida y vidriosa durante toda la mañana, enrojecía como resplandores de brasas y chapoteaba inquieta contra la madera clara.
A veces, cuando por casualidad Des Esseintes estaba despierto por la tarde, accionaba los topes de las tuberías y conductos que vaciaban el acuario, sustituyéndolo por agua pura. En ella vertía gotas de líquidos coloreados que la volvían verde o salobre, opalina o plateada -tonos parecidos a los de los ríos que reflejan el color del cielo, la intensidad del sol, la amenaza de la lluvia- que reflejan, en una palabra, el estado de la estación y de la atmósfera.
Al hacerlo, se imaginaba en un bergantín, entre las cubiertas, y contemplaba con curiosidad los maravillosos peces mecánicos, enrollados como relojes, que pasaban ante el ojo de buey o se aferraban a las algas artificiales. Mientras aspiraba el olor a alquitrán, introducido en la habitación poco antes de su llegada, examinaba grabados en color, colgados en las paredes, que representaban, al igual que en la oficina de Lloyd y en las agencias de vapores, los vapores con destino a Valparaíso y La Platte, y miraba cuadros enmarcados en los que estaban inscritos los itinerarios del Royal Mail Steam Packet, de las compañías López y Valery, los fletes y escalas de los barcos correo del Atlántico.
Si se cansaba de consultar estas guías, podía descansar la vista contemplando los cronómetros y brújulas marinas, los sextantes, catalejos y cartas esparcidos sobre una mesa en la que había un solo volumen, encuadernado en piel de foca. El libro era "Las aventuras de Arthur Gordon Pym", impreso especialmente para él en papel verjurado, cada hoja cuidadosamente seleccionada, con una marca de agua de gaviota.
O podía mirar las cañas de pescar, las redes de color canela, los rollos de vela rojiza, una diminuta ancla de corcho pintada de negro... todo ello tirado en un montón cerca de la puerta que comunicaba con la cocina por un pasadizo amueblado con seda cappadina que reabsorbía, al igual que en el pasillo que comunicaba el comedor con su estudio, todos los olores y sonidos.
Así, sin agitarse, disfrutaba de los rápidos movimientos de un largo viaje por mar. El placer del viaje, que sólo existe de hecho en retrospectiva y rara vez en el presente, en el instante en que se experimenta, podía saborearlo plenamente a sus anchas, sin necesidad de fatiga o confusión, aquí en este camarote cuyo estudiado desorden, cuya apariencia transitoria y cuyo mobiliario aparentemente temporal se correspondían tan bien con la brevedad del tiempo que pasaba allí en sus comidas, y contrastaba tan perfectamente con su estudio, una habitación bien arreglada y amueblada donde todo hacía presagiar una existencia retirada y ordenada.