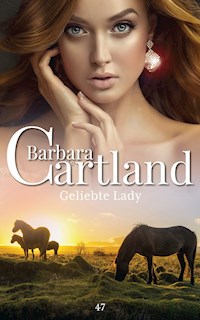Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La Colección Eterna de Barbara Cartland
- Sprache: Spanisch
Sir Horace Lambourn y su familia, estaban al borde del desastre financiero. En un último y desesperado viaje a Londres, les trajo por fin, un rayo de esperanza a los Lambourn. Su Alteza Real, el Príncipe de Meldenstein, pedía en matrimonio, la mano de su hija Camelia. Habría en contrapartida, un generoso arreglo financiero a favor de la novia. Camelia, presa por temores y inquietudes, no tuvo más remedio, que acepta, al desconocido pretendiente de la realeza, para salvar la familia de la ruina. Dos meses más tarde, saldría de viaje hacia el Continente, a camino de su destino, conocer a su prometido y casarse con quien no amaba. Escoltada por la Baronesa Von Furstendruck , y por un inglés, el Capitán Hugo Cheverly, que inesperadamente, arrebató su corazón… despertando en ella el verdadero amor jamás vivido… pero antes, vivirían increíbles aventuras, hasta poder liberarse de un casamiento forjado y sin amor…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CAPÍTULO I
Se escuchó un estrépito seguido por un prolongado y sordo ruido, sobre sus cabezas, y Lady Lambourn, que estaba adormilada en su silla, se irguió asustada.
—¡Santo cielo! ¿Qué fue eso?— preguntó con ansiedad.
Su hija se levantó del asiento bajo la ventana, donde estaba cosiendo, cruzó la habitación para apoyar su mano sobre el hombro de su madre .
—Me temo madre, que parece ser, el techo del dormitorio tapizado— contestó—, después de los últimos aguaceros, el agua empezó a entrar y decoloró el yeso del techo. El viejo Wheaton nos advirtió que se caería, pero no se hizo nada para repararlo.
—¡Ese es el tercer techo!— exclamó Lady Lambourn—. Pareciera que la casa se nos viene encima.
—Las reparaciones son costosas, madre— observó Camelia con suavidad—, como todo lo demás.
Lady Lambourn levantó la vista hacia su hija, había lágrimas en sus cansados ojos.
—Camelia, ¿qué será de nosotros?— preguntó—. Dios sabe que ya no nos queda nada por vender y creo que el viaje de tu padre a Londres resultará un fracaso.
—Yo temo también eso— contestó Camelia—, pero mi querido padre es siempre optimista. Está seguro que encontrará alguien dispuesto a ayudarnos.
—Sir Horace ha sido optimista durante toda su vida— afirmó su esposa con un profundo suspiro—, nunca se da por vencido, aun en las ocasiones en que todo parece estar en su contra. Sin embargo la situación actual en verdad es desesperada y cuando Gervase vuelva del mar, nos hallará presos por no pagar nuestras deudas.
—¡No, no, madre, eso nunca sucederá!— exclamó Camelia en tono consolador.
—Sueño en eso todas las noches— insistió Lady Lambourn en forma patética—. Si al menos no estuviera tan débil e inútil podría recurrir a algún conocido de los viejos tiempos. ¡Tanta gente solía visitamos cuando tu padre era Embajador! Llegué a considerarme la mujer con más amigos en el mundo, pero, ¿en dónde están esos amigos ahora?
—¿En dónde?— repitió Camelia con una nota de amargura en la voz— . A pesar de todo no somos los únicos perjudicados con el cierre de los Bancos el año pasado. Fue un año terrible para miles de familias como la nuestra. De hecho, papá dice que el año de 1816 estará grabado en más lápidas mortuorias que ningún otro.
—De alguna manera hemos tenido suerte, nosotros estamos vivos— murmuró Lady Lambourn—, aunque me pregunto por cuánto tiempo.
—No te deprimas, madre— suplicó Camelia arrodillándose ante su madre y rodeándola con los brazos—. Tal vez Gervase regrese rico. Entonces podrías ir a Bath, para mejorarte. Yo sé que esos manantiales te aliviarían las piernas.
—Yo preferiría tener dinero para que tú fueras a Londres a divertirte, como corresponde a una joven de tu edad.
—No te preocupes por mí— la interrumpió su hija—. Recuerda que cuando estuve en Londres, a principio del año pasado, me aburrí a pesar de que tía Georgina fue muy bondadosa conmigo. Todo lo que quiero es vivir aquí en paz, con ustedes, mis padres, saber que tenemos una comida decente en la mesa y un techo que nos cobija.
—Ni siquiera podemos estar seguros de eso, pues en estos momentos. No hemos podido pagar el sueldo a los sirvientes durante los últimos seis meses y eso que nos hemos quedado con la servidumbre más indispensable. Pero, ¿qué estará entreteniendo tanto a tu padre? Ruego que no haya pedido dinero prestado, para luego tratar de multiplicarlo en las mesas de juego.
Dijo Lady Lambourn con aire miserable
—Mi padre no es jugador— afirmó Camelia—. Tú sabes muy bien que todo el dinero ahorrado mientras estuvo en el servicio diplomático lo invirtió. Fue un golpe de mala suerte el que haya invertido una buena cantidad de ese dinero en francos franceses.
—Perdimos todo cuanto teníamos, por culpa de ese monstruo llamado Napoléon. Después siguió el inesperado cierre de los Bancos el año pasado, cuando todos creíamos que la victoria nos haría más ricos. ¡Es cruel, Camelia! Me siento tan impotente.
—También yo— confesó Camelia, poniéndose de pie e inclinándose para besar la mejilla de su madre—, ahora no hay nada que podamos hacer excepto orar. Recuerda, madre, que siempre has creído que la oración puede ayudarnos cuando todo lo demás falla.
—Siempre he creído eso— aceptó Lady Lambourn—, pero ahora, mi amor, tengo miedo.
Camelia lanzó un leve suspiro y volvió de nuevo a la ventana. El sol de abril iluminó su pequeño rostro puntiagudo y Lady Lambourn, que la miraba a través de la habitación, contuvo el aliento al notar la fragilidad de su hija.
«Camelia está demasiado delgada», pensó, y juzgó que no podía sorprenderse ante la considerable reducción de las provisiones alimenticias de la casa, semana a semana, día a día. Debían dinero al carnicero del pueblo, y ya no había guardabosques que trajeran los conejos y pichones que constituían su principal alimento durante el crudo invierno. Todos los sirvientes, se habían ido excepto Agnes y el viejo Wheaton que llevaba más de cincuenta años con ellos y que estaba medio ciego y reumático.
Lady Lambourn cerró los ojos un instante recordando los muchos invitados distinguidos, que habían desfilado por su casa de Londres, cuando ella y sir Horace regresaron del continente poco antes de la Guerra.
Todos los diplomáticos de la Corte de St. James los habían recibido con los brazos abiertos, ansiosos de noticias al tiempo que expresaban su alegría por el regreso del popular sir Horace y su hermosa esposa.
Todos traían obsequios para Camelia y comentaban su belleza. Era hermosa desde pequeña, una niña de fantasía, con cabello dorado y ojos azul oscuro, serios y examinadores con cualquier persona que se dirigía a ella. Tal como todos habían vaticinado a Camelia, con el transcurso de los años se transformó en una belleza. La dificultad actual consistía en la falta de dinero para vestidos elegantes y la hermosura de Camelia no podía mostrarse ni resaltar en aquella ruinosa finca del campo.
—¡Oh, Camelia, tenía tantos planes para ti!— exclamó Lady Lambourn, pero Camelia no prestaba atención a su madre. Levantó una mano como pidiendo silencio.
—Creo, madre… estoy casi segura… de que oí el sonido de ruedas acercándose — exclamó. Se volvió para salir de la habitación. Lady Lambourn oyó sus pasos en el vestíbulo y el sonido del pestillo de la puerta del frente al ser levantado.
Incapaz de moverse, en su silla de inválida, sólo pudo unir las manos y orar en silencio, con fervor:
«Por favor, Dios mío, que mi bien amado haya traído alguna esperanza para el futuro».
Se oyeron voces y entonces la puerta del salón, que Camelia había dejado entreabierta, fue empujada y sir Horace apareció tras ella.
A pesar de su edad, era un hombre apuesto, con cabello gris peinado hacia atrás como marco de su frente cuadrada. Llevaba una corbata inmaculada, atada a la perfección y su capa de viaje, que lo mostraba muy alto y elegante.
Había algo triunfal en la actitud que adoptó al detenerse en el umbral y no necesitó decir nada, porque su esposa, vio la expresión de su rostro.
—¡Horace!— su voz se hizo más profunda—. ¡Horace, mi amor! Su esposo, cruzó la habitación y se reclinó a besarla.
—¿Tuviste éxito?— declaró ella levantado sus manos hacia él.
—¡Más que éxito!— declaró sir Horace, y su voz pareció retumbar a través de la habitación.
—¡Oh, padre cuéntanos!— Camelia se encontraba ahora a su lado, con los ojos vueltos hacia él.
La depresión había desaparecido y el ambiente parecía iluminado con la luz de optimismo y esperanza, traída por sir Horace.
—Quiero contarles todo, pero primero, Camelia, da instrucciones a los sirvientes de que traigan de mi carruaje los regalos que les compré a las dos.
— ¿Regalos, padre? ¿Qué clase de regalos?
—Un paté, una pierna de jamón— contestó sir Horace—, una caja del mejor coñac, además del té indio más fino que pude encontrar para tu madre.
—¡Qué maravilloso!— exclamó Camelia y salió corriendo para ayudar a los viejos sirvientes a traer los paquetes a la casa.
Sir Horace se llevó a los labios las manos de su esposa.
—Nuestros problemas han terminado, querida mía— pero, ¿cómo? ¿Qué ha sucedido?— preguntó Lady Lambourn—, y si es un préstamo, ¿no tendremos que pagarlo?
—No es un préstamo— empezó sir Horace, pero se interrumpió porque Camelia había vuelto.
—¡Padre !— exclamó—. Encontré a un lacayo en el pescante del carruaje y dice que tú lo has contratado. ¿Es correcto eso?
—Sí, por supuesto— contestó sir Horace—. No tuve tiempo de encontrar otros sirvientes, pero sin duda alguna muchos de los que trabajaban para nosotros querrán volver. Encontré este lacayo disponible, así que lo traje conmigo.
—¿De dónde procede el dinero?— preguntó Camelia. La excitación había desaparecido de su voz y sus ojos parecían preocupados. Sir Horace se quitó la capa de viaje y la arrojó sobre una silla.
—Te contaré todo, Camelia— dijo—, pero primero me gustaría tomar un trago. Vine a tal velocidad, deseoso de contarles lo sucedido, que no me detuve ni para dar de beber a los caballos.
—Te traeré una botella del nuevo coñac— sonrió Camelia.
—¡No!— protestó Horace con voz aguda—. Di al lacayo que lo haga. No quiero que sigas rebajándote con labores que no te corresponden.
Una sonrisa hizo aparecer hoyuelos en las mejillas de Camelia.
—Nunca he considerado rebajarme al servirte, papá— contestó con suavidad. Sir Horace, olvidando su sed, extendió la mano para tomar la de ella y atraerla consigo.
—Mi queridísima, mi bien amada hija— dijo—. La razón de mi emoción se debe a las noticias que les traigo y que se refieren a ti. Eso es lo que más me interesa de todo.
—¿Se refieren a mí?— preguntó Camelia sorprendida.
—Ven y siéntate.
Sir Horace se sentó en un sillón cercano a Lady Lambourn y Camelia lo hizo en un taburete bajo, frente a él.
—Cuéntame, padre— suplicó—. Estoy ansiosa por saber de qué se trata.
—Yo también— intervino Lady Lambourn— Horace, no sabes lo que significa para mí verte sonreír de nuevo. Te fuiste de aquí desventurado, envejecido, pero vuelves con el aspecto y la voz tan jóvenes como los de tu propio hijo .
—Así me siento— confesó sir Horace. Se aclaró la garganta, se apoyó en el sillón y miró a Camelia—. ¿Recuerdas que con frecuencia te he hablado de Meldenstein, Camelia?
—Sí, por supuesto, padre. La Princesa, mi madrina, recuerda siempre mi cumpleaños. Desde niña recibo regalos suyos cada año. En mi último cumpleaños me envió la más adorable capa de encaje, ideal para lucir en la Ópera, y por desgracia no he tenido oportunidad de usarla.
—¡Eso se acabó!— exclamó sir Horace—. Necesitarás no sólo esa capa para asistir a la Ópera, sino una mucho más fina.
—¿Por qué, padre ? ¿Qué quieres, decir?
—Empezaré por el principio— prometió sir Horace.
Fue interrumpido brevemente por la llegada del nuevo lacayo, que, en ese momento entraba a servirle una copa de coñac. Al marcharse éste, luego de las formalidades de presentación a Lady Lambourn y Camelia, sir Horace continuó:
—Cuando llegué a Londres, como comprenderán, era yo preso del más profundo desaliento. Pensé que no había esperanza para nosotros y que nada podría salvarnos del desastre. Me dirigí a mi Club… pensé que en White tal vez encontraría a algún amigo del pasado, ante el cual humillarme pidiéndole ayuda.
—Pobre padre, ¡cuánto debes haber detestado tal idea!—murmuró Camelia.
—Yo sólo pensaba en ti y en tu madre— replicó sir Horace—. Bueno, encontré a varios conocidos, pero a ningún amigo de confianza. Estaba dudando en gastar algo de dinero para ordenar la Cena, cuando una voz a mis espaldas exclamó: “¡Sir Horace, el hombre indicado al que quería yo ver!”
—¿Quién era?— preguntó Lady Lambourn con ansiedad.
—¿Recuerdas a Ludovick Von Helm?— preguntó sir Horace a su esposa .
Ella arrugó un poco la frente.
—Sí, sí— asintió de pronto—. Por supuesto… era un joven cortesano, de grandes ambiciones, durante nuestra estancia en Meldenstein.
—Sus ambiciones se han realizado— señaló sir Horace—, ahora es el Primer Ministro del país.
—¿De veras?— exclamó Lady Lambourn—. ¿Y quedó algo de Meldenstein? Pensé que Napoleón había arrasado con todos los Principados.
— Von Helm me dice que Meldenstein sufrió muy pocos daños, en comparación con otros estados europeos— contestó sir Horace—. No opusieron resistencia a Napoleón, de modo que nada fue destrozado. Los obligaron a albergar y alimentar a un gran número de Soldados napoleónicos, que pasaron por el país, durante su camino a Rusia, y como hecho increíble, Meldenstein sigue tan rico o más que antes de la Guerra.
—¿Cómo fue posible?— preguntó Lady Lambourn.
—Querida mía, como tú sabes, la Princesa es inglesa y los fondos del Estado estaban invertidos en Inglaterra. Deben haber pasado malos momentos durante la Guerra, en los que pensaron que Inglaterra sería derrotada por una invasión napoleónica. Ahora somos los victoriosos y el dinero de Meldenstein no sólo está intacto, sino que se multiplicó durante esos años.
—Me alegro al menos que alguien se haya beneficiado con la Guerra— comentó Lady Lambourn con amargura.
—Lo que es más, el Príncipe Hedwig, ¿lo recuerdas, queridita? estaba ausente del país al estallar la Guerra. Von Helm me dice que se encontraba viajando por el Oriente. Y tuvo que quedarse allá estos años. Sólo después de Waterloo pudo regresar a su país , que fue administrado por su madre, en su ausencia.
—Ella es inglesa— comentó Lady Lambourn—. ¿Cómo pudo Napoleón tolerar a una inglesa en el Trono de un país, por él conquistado?
—En apariencia, la Princesa lo conquistó. Las historias de la susceptibilidad de Napoleón ante la belleza femenina no son exageradas. Permitió que la Princesa se quedara en su sitio, designó algunos hombres de su confianza en puestos importantes de Gobierno, pero ellos también sucumbieron a sus encantos, y nuestra querida amiga obtuvo muchas concesiones para su país , que otros Principados menos afortunados no lograron.
—Me alegro que todo haya resultado tan bien para todos ellos— comentó Lady Lambourn—, y tú sabes cómo quiero yo a Elaine. Pero ahora explícame qué relación existe con nosotros.
—Existe una relación muy directa— afirmó sir Horace—, porque Von Helm ha venido a Inglaterra con una misión: encontrarme y preguntarme si mi hija… nuestra hija, querida mía… aceptaría la mano de Su Alteza, el Príncipe Hedwig de Meldenstein.
Hubo un momento de profundo silencio después de las palabras de sir Horace. Entonces, en una tenue vocecita tan débil que él apenas pudo oírla, Camelia preguntó:
—¿Me quieres decir, padre, que quiere casarse conmigo?
—Eso es lo que ha solicitado— contestó sir Horace—. No creo que necesite detallarles lo que esta oferta significa en un momento tan desesperado para todos nosotros, Meldenstein ha sido siempre mi segundo hogar. Fui allá cuando era muy joven, como Tercer Secretario en la Legación Británica… mi primer puesto diplomático. El Príncipe y su bella esposa, fueron muy bondadosos conmigo. Después me enviaron a Roma y a París, pero regresé a Meldenstein, como Embajador. Fue la época más feliz de mi vida.
—Pero yo nunca he visto al Príncipe— protestó Camelia.
—¿No vendrá él a Inglaterra?— preguntó Lady Lambourn. Sir Horace pareció inquietarse.
—Debes comprender, querida mía— contestó—, que no sería posible que Su Alteza saliera del país, en este momento en particular, cuando estuvo ausente durante toda la Guerra. Tiene muchas cosas que hacer; acercarse a su pueblo que le sigue siendo leal y lo adora, como siempre. Al mismo tiempo, Von Helm me explicó que sería imposible para él emprender otro viaje, cuando acaba de volver. Por eso fue el mismo Von Helm en persona, ¡el Primer Ministro!, quien se ha presentado. Puedes imaginar que es un honor que un hombre tan importante como él haya acudido a solicitar la mano de nuestra hija.
Camelia se puso de pie, dirigiéndose a la chimenea. Se quedó mirando hacia los leños, que no habían sido encendidos.
—¿Aceptaste, padre ? preguntó con suavidad.
De nuevo sir Horace pareció sentirse un poco incómodo.
—Desde luego, no acepté la sugerencia sin discutirla— contestó—. Pero el Primer Ministro tenía todo preparado, todas las respuestas listas. Traía con él todos los detalles del arreglo matrimonial. ¿Puedo decirles cuál es?
Camelia no contestó.
Volviéndose hacia su esposa, sir Horace continuó diciendo:
—Su Alteza está dispuesto a entregar a su esposa cien mil libras el día de su Matrimonio. Como comprende que los preparativos de su ajuar de novia, entrañarán gastos considerables, el Primer Ministro traía instrucciones de entregarme en el acto diez mil libras.
—¡Es una suma inmensa! ¡Oh, Horace!— exclamó Lady Lambourn con voz débil.
—Es la generosidad característica de Meldenstein— observó Sir Horace con entusiasmo, pero lo su mirada se detuvo en su hija , que se encontraba de pie, dándoles la espalda y aferrada con las dos manos a la repisa de mármol de la chimenea.
Se produjo un momentáneo silencio. Entonces Sir Horace continuó en un tono diferente:
—¿No estás contenta, Camelia?
—Él nunca me ha visto— respondió la joven—. ¿Cómo puede desear casarse conmigo?
—Para la Realeza, éstos son asuntos de conveniencia y acuerdos familiares— contestó sir Horace.
—Pero seguramente las… dos personas… afectadas… se conocen antes de… decidir algo, ¿no es verdad?
—No siempre— afirmó sir Horace— a pesar de ello muchos de esos matrimonios resultan exitosos y felices. El Príncipe Hedwig tiene una madre inglesa, tu madrina. Por lo que he oído, Su Alteza es un joven encantador.
—¿Qué edad tiene?— preguntó Camelia.
Hubo una leve pausa.
—Treinta y ocho o treinta y nueve años— afirmó sir Horace con visible esfuerzo.
—¿Por qué no se ha casado?— preguntó Camelia.
—Ya te lo expliqué— contestó su padre, con una nota de irritación en la voz—, estaba en el Oriente. No era lógico que se casara allá. ¿No crees? Ahora que ha vuelto, todos en Meldenstein esperan con ansiedad que se case.
—Entonces tuvieron que buscarle una novia— comentó Camelia en voz baja—. Cualquiera serviría, ¿por qué me escogieron a mí?
—Camelia, no me gusta tu tono de voz — replicó Sir Horace con voz aguda—. Ha sido un gran honor el que nos han concedido. ¡La familia que ha gobernado Meldenstein por casi mil años! Se ha transformado en una tradición, durante las últimas tres generaciones, que el Príncipe reinante, se case con una inglesa. Este hecho ha estrechado lazos de unión muy íntimos con ese país. Para ser sincero en ningún otro estado extranjero me gustaría que tú reinaras, excepto Meldenstein.
Camelia se volvió. Sus mejillas habían palidecido.
—Yo no quiero reinar en lugar alguno— declaró con pasión—. No estoy preparada para ese tipo de vida, como tú bien sabes, padre. ¿Qué sé yo de Cortes y cortesanas? Ustedes dos son diferentes. Tú siempre has desempeñado importantes puestos en la diplomacia y has frecuentado a Reyes, Reinas, Príncipes y Princesas. Pero yo soy diferente. He vivido con tranquilidad aquí, desde mi nacimiento, excepto por una corta visita hecha a Londres, donde me sentí perdida e insignificante. Nunca sería aceptada en círculos reales. Me sentiría fuera de lugar y ustedes se avergonzarían de mi ignorancia.
Sir Horace se puso de píe.
—Camelia, no debes decir tales cosas.
Cruzó la habitación para rodear con su brazo a su joven hija.
—Querida mía, eres tan hermosa, que a dondequiera que vayas, los hombres se inclinarán ante tu hermosura y las mujeres te aceptarán como la más bella de tu sexo. Serás feliz en Meldenstein, yo lo sé. Su Corte no está sometida al abrumador protocolo real como la de Austria o España, donde sólo tiene uno que respirar, para cometer un error. La gente de Meldenstein es sencilla y feliz, desde el Príncipe hasta el más humilde de sus súbditos.
—Pero, ¿cómo sabes que seré feliz con un hombre desconocido para mí, casi veinte años mayor que yo, un hombre que tal vez me deteste tanto como yo cuando nos conozcamos?— preguntó Camelia.
Sir Horace escudriñó a su hija. Entonces bajó el brazo y su expresión se endureció.
—Muy bien— dijo con voz áspera—. Veo que he cometido un error. Pensé que te alegraría cambiar nuestra situación, y que considerarías el ser la Princesa Reinante de un lugar como Meldenstein, uno de los países más pequeños, pero más bellos del mundo… como preferible a morir lentamente de hambre en esta ruinosa casa. Pero me he equivocado
Sir Horace cruzó la habitación y volvió de nuevo al lado de Camelia, para enfrentarse a ella.
—Me imaginé— continuó, que te alegraría pensar que tu madre asistiría a Bath, para aliviarse de los sufrimientos que ha esta do padeciendo con valerosa actitud en los últimos meses, también que te alegraría el poder reparar nuestro hogar, que la finca se renovase para el retorno de Gervase; pero veo que nada de eso es cierto.
Sir Horace se detuvo y su tono se hizo sarcástico:
—Lo único que te preocupa es el no conocer a este hombre, que está dispuesto a portarse de modo tan generoso contigo y tu familia. Le escribiré informándole que mi hija no lo considera un pretendiente adecuado para su mano, porque no es capaz de abandonar las obligaciones reales con su país en un momento delicado de su historia ni cruzar a toda prisa el Canal para arrodillarse a los pies de una jovencita exigente que, a pesar de sus indiscutibles atractivos, aún no ha recibido una sola oferta de matrimonio.
Sir Horace no elevaba el tono de su voz; pero su rostro estaba muy pálido y su respiración era agitada, como si hubiera estado corriendo. Fue con un supremo esfuerzo de voluntad y de autocontrol, que añadió sereno pero con voz helada:
—Ten la bondad, Camelia, de tocar la campanilla y de llamar al Lacayo, que ya no podré seguir empleando, para que me traiga papel y lápiz. Ahora mismo, escribiré la carta, expresando tus sentimientos a Su Alteza, el Príncipe Hedwig de Meldenstein
Sir Horace dejó de hablar, pero su voz aún parecía chasquear como un látigo el silencio de la habitación. Lady Lambourn lanzó un leve sollozo y ocultó el rostro entre las manos. Por un momento Camelia permaneció indecisa y entonces habló con voz ronca:
—Está bien, padre. Lo haré. Por supuesto que me casaré con el Príncipe. No tengo otra alternativa, ¿verdad?
—La elección es tuya, por supuesto, querida mía— respondió sir Horace.
Tomó la copa de coñac que el lacayo había dejado en la mesa lateral y bebió su contenido de un trago, como si necesitara el apoyo que pudiera brindarle.
—Tienes razón, padre— continuó Camelia—. Es un gran honor por el que debo sentirme muy agradecida. Al menos, la casa será reparada y habrá nuevos techos bajo los cuales podamos dormir sin mojarnos.
—¡Eres una chica sensata!— exclamó Sir Horace y el color volvió a su rostro—. Sabía que comprenderías las razones. De hecho, tenemos que darnos prisa. El Primer Ministro ha vuelto ya a Meldenstein. Su Alteza arreglará que vengan hasta aquí los correspondientes representantes el mes próximo, para escoltarnos a los tres hasta Meldenstein, donde se llevará a cabo la boda.
—¡El mes próximo!— exclamó Camelia—, pero es imposible para mí, estar lista tan pronto.
—El matrimonio se celebrará en junio— aclaró sir Horace—, es un mes muy hermoso allá, y todas las bodas reales del país han tenido lugar durante la segunda semana de ese mes. Es la época tradicional de la buena suerte.
—Así que el Primer Ministro ha salido ya del país, con tu aceptación— dijo Camelia—. Nunca pensaste, ni por un momento, que yo me negaría, ¿verdad, padre?
Pareció, por un segundo, que sir Horace iba a contestar con brusquedad. Pero su experiencia diplomática se impuso y dijo en un tono gentil:
—Mi niña queridísima, yo sé demasiado bien cómo te sientes, pero, ¿qué otra respuesta podía yo dar? Tú sabes por qué fui a Londres. ¿No te das cuenta de que estaba al borde de la desesperación por la posición en que nos encontrábamos? No tenía yo un penique, Camelia. ¿Te das cuenta de lo que significa no tener nada en el Banco, haber vendido todo lo que era vendible?
Sir Horace levantó la mano de su esposa .
—Mira los dedos de tu madre, sin un anillo— ordenó—. Mira la caja fuerte ya vacía de todos nuestros objetos de plata, fíjate en los espacios vacíos de la pared, que otrora lucieron nuestros cuadros…
—Entiendo papá… — como queriendo consolar.
—Los muebles del salón se vendieron, al igual que nuestros mejores caballos.
Extendió los brazos en un gesto dramático, como un actor bien entrenado.
—¿No crees que me siento avergonzado de que pase mes tras mes— continuó—, sin poder pagar siquiera a Agries y a Wheaton, despidiendo a los peones de la finca, a los jardineros, a los guardabosques? ¡El viejo Groves, que estuvo con nosotros cuarenta años, se retiró sin pensión!
Colocó las manos sobre los hombros de Camelia y dijo con suavidad:
—Nunca he sido millonario, Camelia, pero en el pasado he vivido como un caballero. Me siento humillado de tener los bolsillos vacíos, de saber que pocas personas, aparentemente ni siquiera tú, mi hija adorada, comprende las agonías que estoy sufriendo por la pobreza. Así que cuando se presentó una oportunidad de reparar todas las privaciones que he impuesto a quienes son mi responsabilidad, no imaginé que tú me harías arrepentir de ello.
La gentileza y la persuasión de la voz de su padre hicieron que los ojos de Camelia se llenaran de lágrimas.
—Lo siento, padre— murmuró—. Perdóname. Es sólo que por un momento me asustó pensar en lo que me esperaba. Me casaría con cualquiera, con el diablo mismo, para hacerlos felices, a mamá y a ti. Yo amo mi casa. Quiero que sea reparada, que esté en buenas condiciones cuando Gervase deje la Marina. Fue muy egoísta y muy perverso de mi parte hablar como lo hice. Lo siento, padre.
Se volvió hacia su padre, y mientras las lágrimas descendían por sus mejillas, él notó como lo hiciera su esposa, la delgadez y fragilidad de su hija. La tomó en sus brazos.
—Mi queridita niña— dijo y su voz se quebró—. Tú sabes que todo lo que quiero es tu felicidad. Y créeme que esto te hará feliz… te lo juro.
—Soy feliz, padre, lo soy—respondió Camelia, como si el repetir aquellas palabras pudiera convencerla por completo—. Es sólo la sorpresa de tu noticia. Ahora, todo está ya bien. Y, por favor, antes que hagamos algo, ¿les pagarás a Agnes y a Wheaton, y les darás mucho más de lo que esperan?
Sir Horace la estrechó contra su pecho.
—Lo haré al instante— prometió—. Y diré a Agnes que prepare la pierna de jamón para la cena. Te aseguro que nos sentiremos menos emocionales después de comer.
Besó la mejilla húmeda de Camelia, le dio un último abrazo fuerte y salió de la habitación. Ella quedó un rato absorta mirando por donde había salido su padre. Entonces, sin decir nada, ser arrodilló junto a la silla de su madre y apoyó su rubia cabeza contra el pecho de Lady Lambourn.
—Lo siento, madre. Debo haberte alterado.
—No, Queridita— contestó Lady Lambourn—, comprendo muy bien lo que estás sintiendo. Todas queremos conocer al hombre de nuestros sueños y enamorarnos de él.
Acarició el cabello suave de su hija.
—Tú no has entregado tu corazón a nadie todavía, ¿verdad, mi amor?
La voz de Lady Lambourn revelaba su preocupación. Hubo sólo un segundo de vacilación antes que Camelia contestara:
—No… no… por supuesto que no, madre.
CAPÍTULO II
Las velas de los candelabros ardían tenues, cuando un caballero ataviado en forma exquisita, subió por la escalinata de mármol, con expresión cínica y aburrida. El ruido producido por la muchedumbre que llenaba los salones de recepción era, pensó él, muy similar al de las cotorras en su jaula del Zoológico. Varias personas lo saludaron.
Luego de corresponder con sólo un breve movimiento de cabeza, el caballero siguió adelante hasta encontrar a su anfitriona, rodeada por un grupo de invitados del sexo opuesto, que celebraban con risas y exclamaciones cuanto ella decía.
Lady Jersey conocía todos los trucos femeninos para atraer la admiración de los hombres. Pequeña, y muy parecida a una pajarita de llamativo plumaje, había logrado conservar por años la atención y el cariño del Príncipe Regente, debido a la persistencia con que lo asediaba.
Para el Regente había sido una experiencia nueva y emocionante encontrarse no como el seductor, sino como el seducido. Cuando, por fin, su idilio terminó, Lady Jersey, que aún se veía más joven que sus hijas, aunque mucho más vieja en experiencia y en astucia que todas ellas juntas, había logrado la atención de varios amantes ansiosos de sucumbir a sus encantos.
Aunque su lugar al lado del Regente había sido ocupado por Lady Hertford, Lady Jersey era, sin discusión, la más poderosa de las dirigentes socialesy era un suicidio social ofenderla o ignorarla.
Por lo tanto, la expresión del caballero recién llegado era muy agradable cuando se inclinó para besar la pequeña mano que la dama le extendía.
—¡Hugo Cheverly!— exclamó Lady Jersey—. Voy a enfadarme contigo. ¿Sabes qué hora de la madrugada es?
—Por favor, dispénseme — contestó él—. Llegué del Campo hace unos momentos. Acudí tan rápido como fue posible. Si mi caballo no hubiera sido tan desconsiderado como para perder una herradura, hubiera llegado a tiempo. Así que no me queda más remedio que implorar el perdón y la comprensión suyos, milady.
Bajó la vista hacia el rostro incrédulo de la mujer, que no revelaba de modo alguno la madurez dé su edad. Entonces, con esos cambios rápidos de estado de ánimo que tanto cautivaban a sus admiradores, Lady Jersey golpeó con el abanico el brazo de su Invitado y dijo:
— ¡Por supuesto que te perdono, Hugo! ¿Qué mujer resistiría esa perezosa indiferencia que, te juro, es un reto provocativo para cualquier pobre mujer?