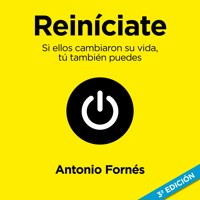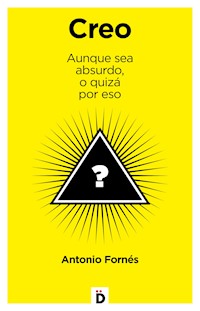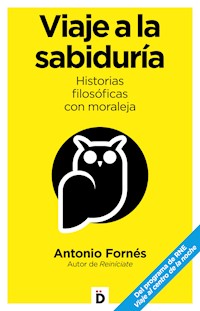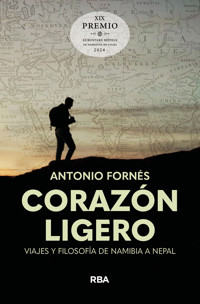
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
UN ENSAYO QUE MUESTRA QUE LOS VERDADEROS VIAJEROS PARTEN POR PARTIR, CON EL CORAZÓN LIGERO ¿En qué consiste la auténtica aventura? No se trata de vivir mil peripecias complejas, sino de hacer algo más simple y radical: salir al camino, pues el camino es, en realidad, la vida. El autor de este libro no pretende simplemente explicarnos mil y una curiosidades exóticas de los sitios que ha visitado, sino que va mucho más allá. Contempla con ojos de filósofo el paisaje físico y humano de cada territorio para abordar cuestiones que trascienden la experiencia viajera. Sus estancias en lugares tan dispares como Kurdistán, Namibia, Irán, Etiopía, India o Nepal se ven enriquecidas con reflexiones sobre la muerte, la intolerancia, la terrible herencia de la colonización o las influencias culturales. El resultado es una sorprendente amalgama vital, enriquecedora, llena de energía y muy entretenida, que demuestra que los viajes, bien entendidos, son experiencias transformadoras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
PRÓLOGO
1. EL KURDISTÁN, LA TRISTE SUERTE DE LOS ARMENIOS Y EL GUSANO EN LA NARIZ DE ENKIDU
2. IRÁN Y LOS PREJUICIOS DEL VIAJERO
3. ETIOPÍA, EL VIAJE ENTRE LOS VIAJES
4 INDIA
5. NAMIBIA
6. EN AZERBAIYÁN
7. DE PEKÍN AL TÍBET CON FIN DE FIESTA EN NEPAL
8. LIBIA
EPÍLOGO
NOTAS
Obra ganadora del Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes 2024.
© Antionio Fornés, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2025.
OBDO433
ISBN: 978-84-1098-091-4
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, convocado por el Grupo Hotusa con la colaboración de la Universitat de Barcelona y RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., tiene por objetivo fomentar la creación y divulgación de obras literarias de viajes escritas en español Antonio Fornés, autor de este libro, fue el ganador del Premio Eurostars Hotels 2024. El jurado estuvo compuesto por los escritores Carme Riera, miembro de la Real Academia Española; Alfredo Conde, Premio Nadal y Premio Nacional de Narrativa; Ana Sanjurjo, directora general de proyectos hoteleros del Grupo Hotusa; el Dr. Adolfo Sotelo, catedrático de Filología Hispánica por la Universitat de Barcelona; y Sergi Siendones, editor de RBA Libros.
Toda la información sobre el premio en www.premioeurostarsnarrativa.com.
A LA MEMORIA DE MIS PADRES, QUIENES,
DESDE MI CORAZÓN, HAN CONTEMPLADO TODOS
Y CADA UNO DE LOS PAÍSES QUE HE RECORRIDO,
Y A LA DE EMILIO VIUDES, AMIGO CON EL QUE HUBIESE
QUERIDO COMPARTIR MIL VIAJES MÁS.
Quien no ha peregrinado, ¿qué ha visto? Quien no ha visto, ¿qué ha alcanzado? Quien no ha alcanzado, ¿qué ha sabido? ¿Y a qué puede llamar descanso quien no ha tenido fortuna o por la mar o por la tierra? Pues, como dice Ovidio: «No merece las cosas dulces quien no ha gustado de las amarguras, ni ha tenido regalado día en la patria quien no ha venido de larga ausencia a los brazos de sus amigos».
LOPE DE VEGA,
El peregrino en su patria
PRÓLOGO
Salir al camino abandonando el falso y pegajoso confort de lo conocido.
Lanzarse en pos de la línea del horizonte es una pulsión que anida, de una manera más o menos consciente, en el interior de todo ser humano. Dejar atrás por un tiempo el gris de lo cotidiano para adentrarse en la paleta multicolor de la aventura, pues el viaje es cultura, curiosidad, historia, relación humana, pero sobre todo aventura. Por supuesto, no en el sentido que esta palabra tiene, digamos, en una película de Indiana Jones, sino en uno mucho más profundo y que se sitúa en las antípodas de la rutina, esa triste modorra en la que todos los acontecimientos resultan iguales, borrosos y un tanto irreales, un letargo del que, como ya advirtió Platón, corremos el peligro de no despertar a lo largo de nuestra vida hasta caer en un sopor mucho más profundo, tenebroso y definitivo: el del sueño eterno. Frente a ello, la auténtica aventura no consiste (por seguir con Indiana Jones) en correr delante de una gigantesca roca que rueda hacia nosotros amenazando con aplastarnos, ni en ir por ahí con un sombrero de ala ancha y un látigo en el cinto, sino en algo mucho más simple y radical: salir de verdad al camino, pues el camino es, en realidad, la vida. La única vida. Ese acontecimiento extraño, problemático y absolutamente maravilloso que solo nos ocurrirá una vez.
Los antiguos lo sabían bien, pues para quienes crean que la modernidad ha «descubierto» una vez más el Mediterráneo, conviene aclarar que el impulso de viajar es tan viejo como el hombre, y que los adocenados turistas de este sombrío siglo XXI no somos sino un triste remedo de los excelsos viajeros que han recorrido la Tierra durante siglos. De entre todas las crónicas y epopeyas que a lo largo de la historia de la literatura han explicitado este hecho, me quedo con el delicioso relato de Erec y Enide, escrito por uno de los grandes genios absolutos del arte de contar historias, Chrétien de Troyes. La escena narrada por este hilador de fábulas no puede resultar más ejemplificante: Erec, célebre caballero de la corte artúrica, duerme plácidamente en el cómodo lecho mientras su bella esposa, Enide, vela su sueño. Todo parece perfecto en su confortable vida colmada de honores y coronada por el amor. Sin embargo, cuando despierta, observa con sorpresa que los ojos de su amada están llenos de lágrimas. Al preguntarle la causa de esa tristeza, la respuesta de Enide será como un bofetón de realidad que le hará despertar de su ensoñación de existencia perfecta: arrebujado en la calidez de la vida palaciega, Erec ha olvidado su destino de caballero, esto es, ha dejado a un lado la aventura. Frente a esta recriminación de Enide, la única respuesta de Erec es el silencio, un silencio afirmativo y tenso que termina con una decisión: ante la incomprensión de sus criados, que no entienden las razones de su señor, ordena que le traigan sus armas:
Et Erec un autre apela Erec llamó a otro Si li comande a porter y le ordena que le traiga Ses armes por son cos armer las armas para armarse. Li sergent et li chevalier Servidores y caballerosSe prennent tuit a merveiller comienzan todos a preguntase Por coi il se feisoit armer maravillados por qué se hace armar Mes nus ne l’ose demander pero ninguno se atreve a preguntar.*
Una vez listo, le pide a Enide que le acompañe en su vuelta al camino. Se trata simplemente de ponerse en marcha, de abandonar la cámara matrimonial, la casa del padre, la corte. Dar un brusco giro, dejar a un lado pereza y molicie. Confrontarse con el mundo, ofrecerse para que el mundo hable. Chrétien de Troyes lo narra en unos versos concisos pero magníficos.
Departi sont a mout grant poinne Se marchan con gran pena Erec s’en va; sa fame an moinne, Erec se va, se lleva a su mujer, Ne set ou, mes an avanture no sabe adónde, sino a la aventura.
El viaje como aventura y, sobre todo, como vida genuina, plena, auténticamente real. Pues como afirma la filóloga y experta en literatura medieval Victoria Cirlot, en los relatos artúricos la totalidad de la vida se concibe como una aventura, hasta el punto de que ambos conceptos resultan coincidentes y uno mismo. Para alcanzar esta realidad, el viaje se hace imprescindible, ya que solo en la ruta puede aparecer el acontecimiento auténticamente inesperado, pues es el viaje el que permite instaurar el fértil diálogo entre el individuo y el mundo exterior.
Esto es lo que encontrará, querido lector, en estas páginas: el diálogo entre un filósofo con alma de viajero y algunos de los pedazos de deslumbrante mundo que sus ojos han visto. Es decir, un libro de viajes. No veo, la verdad, una mejor manera de definir lo aquí escrito. Al fin y al cabo, que la pasión fundamental de un filósofo, más allá de sus más o menos «doctas» especulaciones diarias, sea la de viajar y conocer este planeta resulta casi una obviedad, pues en realidad, ¿por qué filosofan los hombres? La respuesta clásica del gran Aristóteles debería bastar como único prólogo a este libro: «Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración; al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo».
Es decir, el hombre, cuando deja atrás sus pequeños quehaceres diarios y, por un momento, levanta la vista del suelo para contemplar el mundo que le rodea, no puede evitar sentirse admirado, pues que el mundo, y con él nosotros, exista, es en sí mismo algo absolutamente sorprendente, pero además ¡es tan sublime y maravilloso! Después de atisbar durante unos minutos siquiera su belleza, cómo volver a la cotidianeidad, a los días grises, al sonido del despertador... Más allá de nuestra mayor o menor sabiduría personal, cualquier humano se convierte en filósofo en el mismo momento en que siente el deseo de conocer las maravillas de nuestro planeta y sus gentes, pues filósofo es aquel que nunca se detiene y cada día se pone en camino para satisfacer su inagotable curiosidad. Ser filósofo es sentirse inevitablemente viajero, y todo viajero es en realidad un filósofo impenitente.
He hablado de curiosidad. La curiosidad es hermana de la pregunta. Quien siente curiosidad, inevitablemente pregunta, y frente a lo que pudiera parecer en un primer momento, hacer preguntas no es sinónimo de ignorancia, sino de conocimiento. Porque uno solo se pregunta por aquello que ya conoce de alguna manera. Por eso, mientras escribo este prólogo, no he podido evitar recordar cuál fue el caudal de información que en mi más tierna infancia enriqueció de alguna manera mi conocimiento y abrió en mí la espita del deseo de viajar, conocer y filosofar. Sorprendentemente fue un programa de televisión: Informe Semanal. Los sábados, en casa, después de cenar, Informe Semanal era una cita imprescindible que me reunía junto a mi padre frente al televisor (en un mundo con tan solo dos canales de televisión, las posibilidades de elección resultaban limitadas). Dada mi corta edad, obviamente había temas que me aburrían o que directamente no entendía, pero, sin embargo, cuando el reportaje en cuestión trataba historias y noticias de otros países, aquellas imágenes me fascinaban absolutamente. A pesar de mis años, recuerdo como si fuese ayer, por ejemplo, los reportajes sobre el golpe de Estado contra el emperador de Etiopía, Haile Selassie, aquel señor negro y bajito que, no obstante, ¡decía ser descendiente nada menos que del rey Salomón! No podía hacerme a la idea de que se pudiera encarcelar a un hombre como aquel. Escuchaba, además, perplejo que su plato preferido eran los canelones (¡igual que yo, pensaba!) y que el nuevo dictador, Mengistu, solo le dejaba degustar ese manjar una vez a la semana (¿por qué esa crueldad?, me preguntaba con ingenuidad infantil). También estaban entre mis preferidas las crónicas sobre otro golpe de Estado (extraña afinidad para un niño, ciertamente...), el que sufrió el obispo Makarios de Chipre. Me impresionaban sus extrañas vestiduras, su skufia, y sobre todo que siendo obispo pudiese ser también presidente de un país, no podía comprenderlo. En otro de aquellos programas, dedicado a Estambul, una de las frases del narrador se quedó petrificada, para siempre, en mi mente: «En Estambul puede comprarse cualquier cosa, basta con tener el dinero suficiente. Si uno lo tiene, puede descolgar el teléfono y pedir un elefante blanco. El elefante llegará». Muchos años después compré y leí El elefante blanco robado, de Mark Twain, tan solo por el recuerdo de aquella frase televisiva.
Hoy en día me temo que los niños ya no ven programas como aquel Informe Semanal de mi niñez. Ahora, en lugar de dos canales hay una infinidad incontable de ellos, y, paradójicamente, la presunta total libertad de elección ha traído una profunda depauperación de los contenidos televisivos. Visto así, daría la impresión de que la libertad, siempre y en cualquier lugar, no es exactamente buena para el hombre, o que quizá la libertad absoluta posea, como el dios Jano, una segunda cara, la de la esclavitud absoluta. El ser humano necesita reglas, aunque sea para saltárselas, es algo consustancial a su naturaleza, y sobre todo conocimiento, pues ¿cómo va a elegir el que nada sabe? Antes de poder escoger, necesitamos conocer. Es este un tema interesante, y desde luego mucho más difícil de lo que puede parecer a simple vista. El filósofo Blaise Pascal escribió un breve pensamiento que siempre me ha parecido interesante: «No es bueno ser demasiado libre. No es bueno tener todas las necesidades».
La modernidad nos ha explicado muy mal algo tan complejo como el concepto de libertad en el ámbito de lo social. Nos ha convencido de que la libertad se construye a base de eliminar todas las reglas, que consiste en permitir que todo sea posible, en relativizar todas las normas éticas. Ese tipo de libertad es algo muy antiguo, basta con viajar a la sabana africana. Allí no hay regulaciones de ningún tipo, impera aparentemente la libertad total. La pregunta es, ¿eso hace más libres a las gacelas? Definitivamente no. De lo único que les hace libres es de no poder dormir por las noches y tener que permanecer siempre alerta para evitar ser comidas por los leones. Frente al ruido malintencionado de la modernidad, conviene recordar que es la creación de normas, de barreras, de límites, lo que transforma la barbarie en civilización.
Sobre el tema del conocimiento siempre he defendido que viajar es conocer, pero también, y de forma igualmente importante, reconocer. Es decir, ver aquello que uno ha visto previamente en un libro o sobre lo que se ha documentado por su interés. Personalmente, y es una opinión discutible, claro, no puedo comprender al turista que elige un destino al azar y llega hasta él sin saber nada de hacia dónde va. Creo que una parte importante del viaje radica en su preparación, en planear la ruta, en conocer la historia del país, pues ello no solo hace aumentar el deseo de emprender el viaje, sino que mejora el disfrute del mismo y permite que toda la experiencia resulte más enriquecedora. Viajar sin saber nada del lugar al que nos dirigimos es rebajar el viaje a una pura experiencia lúdica, como la de quien pasa un día en un parque de atracciones. Desde mi punto de vista, viajar es mucho, muchísimo más que eso. Viajar ha de ser algo transformador, que nos haga diferentes de cómo éramos antes de emprender el viaje, y no hay nada más radicalmente transformador (y revolucionario) que aprender.
En cualquier caso, y volviendo a mis recuerdos televisivos, aquella televisión, todavía en blanco y negro, se convirtió en una pequeña ventana abierta al mundo, inoculándome el virus del deseo de conocimiento y del viaje, pues mientras veía el programa de turno sentado en el sofá del comedor de casa, me juraba a mí mismo que un día viajaría hasta aquellos lugares remotos, y sobre todo extrañamente exóticos, para contemplarlos de primera mano. He cumplido prácticamente todas aquellas promesas que me hice de niño, a día de hoy he viajado por más de setenta países, pero afortunadamente, en el fondo sigo siendo aquel niño, continúo soñando a todas horas con nuevos destinos y nuevas aventuras.
Eso sí, conviene advertir a cualquier lector despistado que no espere en estas páginas crónicas de viajes inverosímiles realizados en condiciones casi imposibles, ni largas travesías a pie por el desierto, ni trayectos penosos en la tercera clase de trenes ruinosos. Este modesto filósofo no tiene alma de héroe olímpico, segrega adrenalina de forma regular, por lo que no necesita exponerse a todo tipo de peligros para aumentar sus niveles de esta hormona, y desde luego está muy lejos de ser un MacGyver capaz de atravesar los bosques de Siberia equipado tan solo con una pequeña navaja suiza. Para mí, el destino final es, desde luego, la máxima prioridad, sufrir para llegar a él no. Probablemente esto se deba a que no participo de esa idea absurda que comparten muchos turistas al respecto de encontrar «lo auténtico».
«Lo auténtico». La sola expresión ya me produce un cierto malhumor. Porque ¿qué es lo auténtico? Hace unos años, un compañero de trabajo viajó a Tailandia. A la vuelta me explicó sus experiencias en aquel país por el que yo también había viajado. Hasta aquí todo bien, pero entonces me contó que había hecho una excursión a una zona montañosa, con trekking de dos días incluido, para llegar a una aldea aislada en la que sus habitantes todavía vivían en una especie de chozas. «Quería ver un pueblo auténtico. Gente auténtica», me dijo. La expresión me pareció de lo más ridícula. Tailandia tiene una población que supera los sesenta y seis millones de habitantes. Sin salir de la capital, Bangkok, uno puede conocer a más de ocho millones de personas, que son las que habitan esa gigantesca ciudad. ¿De verdad uno necesita perderse hasta un recóndito pueblo de las montañas de apenas cien habitantes para ver algo auténtico? Desde luego que no, pues el error está en el concepto mismo.
¿Qué es «lo auténtico» cuando uno viaja? Pues lo dado, lo que se ve, la gente normal y corriente que transita por las calles de las ciudades y pueblos del país que recorremos. Eso es lo auténtico, porque es lo que hay, por así decirlo. Justamente lo que no es auténtico es un pueblo en mitad de las montañas, dejado de la mano de Dios y sumido en la pobreza. Los atareados ejecutivos de Bangkok, los conductores de tuc tuc o cualquiera de las personas que atienden los miles de puestos de comida que se diseminan por toda la ciudad, ellos son los auténticos ciudadanos tailandeses. Que no nos gusten, que los encontremos vulgares y aburridos no es culpa suya, sino de nuestro ojo occidental que espera ver por todas partes indígenas en taparrabos practicando la danza de la lluvia... Muchas veces, más que viajar por el mundo, pareciera que lo que queremos es visitar un parque zoológico habitado por extravagantes nativos. Es más, cuando el turista acude a contemplar «pueblos auténticos», como el de mi colega profesional, a lo que está colaborando en cierto sentido es a condenar a aquella gente a una vida atrasada e insana, pues tanto agencias de viajes, guías, como los propios caciques del pueblo ejercerán una presión externa e injusta sobre aquella pobre gente para perpetuar su primitiva forma de vida para que no se vea en peligro su negocio turístico. El mundo normal es perfectamente bello en sí, no necesitamos decorarlo con el falso e impostado exotismo de «lo auténtico». De nuevo aquí se plantea la división entre quien concibe el viaje como un mero acto lúdico y quien hace de él una experiencia no solo divertida, sino también formadora y transformadora, pues como afirmó Chesterton, lo contrario de lo divertido no es lo serio, sino lo aburrido. Cuando este compañero acabó de explicarme sus andanzas por la Tailandia «auténtica», le pregunté por el budismo, la religión predominante en el país y sobre cuya tradición se ha modelado el mismo. No supo decirme nada, solo que vio muchos monjes y algunos templos... Aunque su tour por Tailandia duró quince días, en realidad su cabeza nunca salió de Barcelona, la ciudad en la que vive.
En cualquier caso, basta ya de reflexiones iniciales y de palabrería teórica, salgamos de una vez al camino sin la seguridad del billete de vuelta. Lancémonos desde ya a la aventura con el corazón ligero, y hagámoslo siguiendo al pie de la letra los famosos versos de Baudelaire:
Pero los verdaderos viajeros son los únicos que parten
por partir; corazones ligeros, semejantes a los globos,
de su fatalidad jamás ellos se apartan,
y, sin saber por qué, dicen siempre: ¡vamos!
¡Son aquellos cuyos deseos tienen forma de nubes,
y que, como el conscripto, sueñan con el cañón,
en intensas voluptuosidades, mutables, desconocidas,
y de las que el espíritu humano jamás ha conocido el nombre!
1
EL KURDISTÁN, LA TRISTE SUERTE DE LOS ARMENIOS Y EL GUSANO
EN LA NARIZ DE ENKIDU
VIAJAR Y... ¿MORIR? CUANDO LAS PELIGROSAS
PERIPECIAS DEL CAMINO HACEN QUE EL VIAJERO
REFLEXIONE SOBRE LA MUERTE
Ya he comentado que este filósofo que aquí escribe es, desde luego, todo lo contrario al estereotipo habitual del aventurero. Más bien temeroso y siempre prudente, intento huir en general de toda situación que pueda parecer amenazadora. Sin embargo, todo viajero sabe que, inevitablemente, un día, el peligro auténtico lo saludará con su torva sonrisa. Será de manera imprevista, durará apenas unos segundos y, probablemente, el viajero ni siquiera sea capaz de reaccionar, ignorante de que en ese momento ha estado cerca de cruzar esa delgada línea roja que, en ocasiones, separa la vida de la muerte. En mi caso, esa terrible impresión me ha sobrevenido dos veces. La primera, en uno de los viajes de los que guardo, paradójicamente, mejor recuerdo, el que realicé por el Kurdistán turco.
Nunca olvidaré aquel día. El motor del desvencijado Fiat Línea que había conseguido alquilar en la ciudad de Van, en pleno corazón del Kurdistán turco, roncaba ruidosamente por el esfuerzo al que sometía a su vieja mecánica la carretera que asciende hasta casi los dos mil metros en dirección a Güzelsu, pueblecito en el que se alza, sobre una colina, el hermoso castillo de Hosap, mi destino final de aquella jornada. El coche, incomprensiblemente, apestaba a pescado, los asientos estaban sucios y el cristal delantero parecía prácticamente dividido en dos por una amenazadora grieta. Única opción motorizada disponible esa mañana en la pequeña oficina de Avis en Van, tras apenas una hora de marcha, parecía evidente que aquel trasto con ruedas no iba a resultar un gran compañero para los centenares de kilómetros que me esperaban en los próximos días.
Apenas había dormido unas pocas horas, pues con el fin de llegar hasta allí desde la norteña Trebisonda, debí salir del hotel a las cuatro de la mañana y coger dos aviones. Probablemente habría sido más prudente descansar un poco, pero el ansia de explorar la zona fue más fuerte, y con apenas un té en el cuerpo como modesto vigorizante, me lancé a la carretera para aprovechar al máximo las horas de sol. Desde el coche, el paisaje que se observaba era al tiempo hermoso y desolador, una vasta e interminable nada de pequeñas y yermas colinas encaladas por la nieve caída en los últimos días, que el sol del mediodía reflejaba sobre el agua de la presa de Zernek, creando un sublime efecto de espejo que sobrecogía por su belleza.
Distraído por el maravilloso entorno, pensé que los conos que inesperadamente aparecieron en la calzada, así como el camión parado, debían responder a algún trabajo de reparación de la carretera, y de forma mecánica, sin pensarlo, me salí de ella y seguí conduciendo por un camino de tierra paralelo al arcén. Cuando llegué a la altura del camión, vi a un grupo de militares. Entonces, y aunque demasiado tarde, acerté a comprender mi error, ¡me estaba saltando un control del ejército turco en una zona militarizada! Mientras observaba cómo desde detrás de unos sacos terreros salían corriendo en dirección a mi coche tres soldados, intenté controlar mi pánico y no sin problemas acerté a frenar el vehículo. Enfundados en sus trajes de camuflaje, y portando rifles de asalto, dos de ellos se pararon frente al automóvil mientras me apuntaban con sus armas, al tiempo que el tercero, con una pistola en la mano, se acercó a la ventanilla. La bajé e intenté sonreír, en mi torpe inglés le pedí varias veces perdón enseñándole el mapa abierto sobre el asiento del copiloto como una demostración incontestable de que solo era un turista perdido. El tipo me miró fijamente y en silencio durante unos instantes que a mí se me hicieron larguísimos. Estremecido, pude escuchar, por primera vez en mi vida, el ruido que hace una pistola al colocarle de nuevo el seguro, y vi, aliviado, cómo la enfundaba. Comencé a respirar más pausadamente al observar que poco a poco su gesto iba cambiando desde la tensión inicial de enfado ante mi torpeza de extranjero despistado. Finalmente, me dijo algo en turco que no comprendí, pero que desde luego no debía ser ningún comentario agradable... Luego, con un gesto de su mano me indicó que podía seguir adelante. El Kurdistán es una tierra que no perdona los despistes y donde los errores se pagan caros, por lo que supongo que aquella vez tuve auténtica suerte.
Impulsado por el subidón de adrenalina producido por el incidente, conduje sin parar hasta llegar a la aldea de Güzelsu. En la entrada, más sacos terreros, alambre de espino y soldados armados. Esta vez, eso sí, no me salté el control... Llegado a la falda del promontorio donde se asienta, contemplé el castillo de Hosap, construido en el siglo XVII. Sonreí. Sin duda los kilómetros y el susto habían valido la pena. Sin quitar la vista de la imponente mole, ascendí la colina hasta la magnífica torre de entrada de la fortificación. Dejé el coche a un lado de la pista y, caminando sobre una fina capa de nieve, llegué hasta la puerta, que ¡estaba cerrada! Pero no había llegado hasta allí para rendirme, así que bajé hasta el pueblo en busca de ayuda. La encontré en un grupo de hombres que salían de la mezquita. Me resultó fácil adivinar quién era el imam, un hombre encorbatado al que el resto rodeaba. Aunque apenas balbuceaba unas palabras en inglés, comprendió cuál era mi problema y me pidió que esperara. Apenas cinco minutos después apareció Necmettin, un joven flacucho y mal afeitado que, al presentarse, me enseñó, casi con la felicidad de un niño, las llaves del castillo de Hosap. El precio que hube de pagar por el favor al imam resultó curioso: se empeñó en que le fotografiase junto al grupo de fieles, en el interior de su mezquita de techo de lata de la que parecía estar especialmente orgulloso. Me escribió en un papelito su dirección de e-mail, y como turista obediente que soy, le prometí enviarle la foto al llegar a España. Desgraciadamente, durante el viaje, dado mi desorden natural, perdí el papel, por lo que no pude cumplir mi promesa...
De nuevo en el castillo, Necmettin quitó el candado, pero confirmando mi teoría de que nada resulta fácil en el Kurdistán, el portón no se abría. Las nevadas y el frío del invierno habían formado una capa de hielo en el suelo que impedía que la puerta se moviera. Necmettin empezó a dar patadas a la puerta y yo lo acompañé en un gesto que, más que voluntad de ayudar, delataba frustración ante la situación. Cuando estábamos a punto de arrojar la toalla y marcharnos, se me ocurrió una idea, ¡el coche debía llevar una llave de tuerca para cambiar la rueda en caso de pinchazo! Armados con este nuevo instrumento, fuimos arrancando los trozos de hielo hasta que conseguimos nuestra pírrica victoria en forma de portón abierto. La inexpugnable fortaleza kurda había sido rendida por la fuerza de una llave de tuerca...
Una vez en el interior del castillo, Necmettin intentaba adoptar una pose profesional mientras me enseñaba las diferentes zonas y estancias. Al acabar la visita y antes de despedirnos, charlamos un rato. Me comentó que él había vivido toda su vida en aquel pequeño pueblo y que no sentía grandes deseos de abandonarlo para conocer otras tierras. Le pregunté si era kurdo y me dijo que no, que era turco, aunque con el paso de la conversación matizó sus palabras:
—En realidad, mi madre es kurda y mi padre turco. Pero yo soy turco.
En un país como Turquía, donde la presión para que las etnias minoritarias desaparezcan o tengan un papel insignificante es una constante desde principios del siglo XX, su respuesta no dejaba de responder a la más pura de las lógicas. De todas formas, le pregunté por las relaciones entre las dos etnias y como todos con los que hablé en la región me contestó con la inverosímil versión oficial: no hay ningún problema. No pude evitar insistirle, y él, casi como si se tratase de una proclama, me aseveró:
—No hay ningún problema con los kurdos, el único problema es con el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). Sus seguidores son delincuentes, terroristas.
Nos fuimos. A empujones entornamos la puerta que tanto costó abrir y, esta vez, al hacerlo me di cuenta de que tenía diversos agujeros de bala, se los señalé a Necmettin y este me contestó que estuviese tranquilo, que no había ningún problema.
—Pero parecen agujeros de bala, ¿ha habido incidentes por aquí últimamente? —le pregunté.
Mi guía sonrió mostrando unos dientes ennegrecidos por el tabaco, y me contestó:
—No te preocupes, no hay problemas, estás seguro, soy policía.
Y mientras me decía esto, abrió la chaqueta para que pudiese ver la pistola que llevaba al costado...
El sol se ponía ya tras las montañas que separan a esta parte del Kurdistán de sus tierras hermanas de Irak, cuando de nuevo a bordo de mi apestoso Fiat, me alejaba del castillo de Hosap. Durante las horas que tardé en llegar de nuevo a Van tuve tiempo de sobra para sopesar con calma lo ocurrido durante aquella jornada, y dado el momento de tensión que había vivido en el control militar, mi reflexión se dirigió inevitablemente a uno de esos temas que me obsesionan: la muerte.
Pienso habitualmente en ella, y lo hago, claro, con temor. Sinceramente, no veo en ello nada raro, lo que realmente me parece extraño es que haya gente que no piense demasiado en ese salto al abismo que es la muerte. Heidegger, que no es precisamente una referencia intelectual menor, calificó al hombre como el ser-para-la-muerte. Para el filósofo alemán, el hombre que tiene una existencia auténtica es aquel que está vuelto hacia la muerte, y esto lo hace gracias a la angustia. La angustia coloca al hombre ante la nada. Fijémonos en que para Heidegger es angustia, y no temor, lo que debemos sentir ante el camino hacia la nada, pues la nada es algo indefinido, incomprensible para nosotros. Se tiene miedo a algo concreto, por ejemplo, un hombre que nos amenaza con un arma, pero frente al desconocimiento de lo que nos espera tras la puerta de la nada, el hombre siente esencialmente angustia. En Heidegger, esta angustia no es algo negativo, sino al contrario, para él el hombre «inauténtico» es aquel que rehúye la angustia y se refugia en las cosas. Por decirlo de algún modo, es el humano que se entretiene con las trivialidades de la vida. Frente a él, el hombre «auténtico», plenamente consciente de su finitud, y angustiado, comprende la banalidad de la rutina mundana y se da cuenta de la insignificancia de todos los proyectos humanos.
Otro filósofo, reconvertido en poeta, el singular Fernando Pessoa, expresó esta cuestión de una forma sublime: «Considero la vida un apeadero donde tengo que esperar hasta que llegue la diligencia del abismo. No tengo ni idea de hacia dónde me ha de llevar, pues no tengo ni idea de nada».
En realidad, y siguiendo la estela de lo afirmado por Heidegger, la certeza de la muerte debería resultar para nosotros un recuerdo permanente al respecto de la necesidad de hacer de nuestra vida un acontecimiento auténticamente digno de ser vivido, pues cuando el hombre asume de verdad el hecho inapelable de su muerte, inevitablemente cambia su vida y su percepción del mundo. Esto es así desde la noche de los tiempos. Cómo no recordar a este respecto el célebre poema de Gilgamesh, escrito hace ya prácticamente cinco mil años, y que pese a ello continúa resultando absolutamente actual (libro, por cierto, donde ya se habla del diluvio universal). Pocas obras, a mi entender, han conseguido describir de una forma tan penetrante y aguda el momento en que un ser humano descubre el terrorífico semblante de la muerte, comprende su auténtico significado y se hace consciente de la, quizá, única verdad existencial, la certeza de nuestra personal e inevitable desaparición en los inexistentes brazos de la nada.