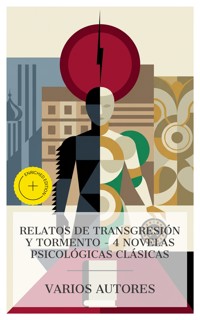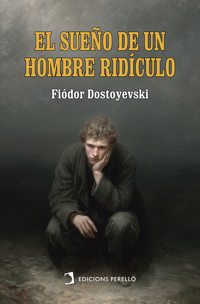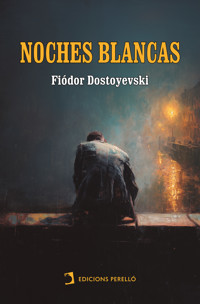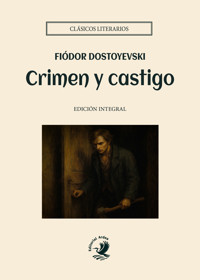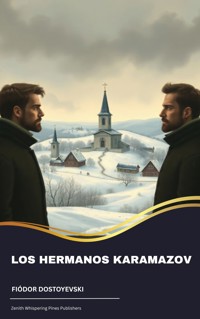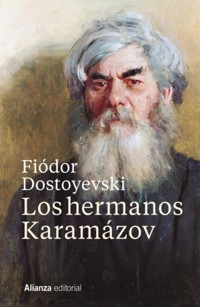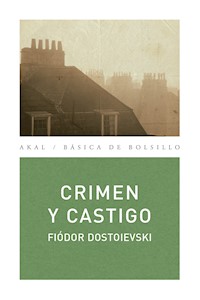
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
"¿Por qué hay que leer Crimen y castigo ? Pues porque Crimen y castigo es el producto de un genio cuyo mundo gira entre la muerte y la locura, porque Dostoievski era un tío que retornaba vivo de aquellos tenebrosos mundos (sus ataques) directamente para escribir historias que también puedan ser devoradas por la juventud del siglo XXI. Y porque Fiódor Mijáilovich Dostoievski ha sido el escritor que ha compuesto los análisis psicológicos más audaces, las caracterizaciones psicológicas más gloriosas. Porque sólo él puede presentar a un juez de instrucción encargado de un caso de asesinato (Zamétov, cuya raíz en ruso significa "observar"), quien se hace amigo del asesino, cosa que siempre chocó en el mundo anglosajón. En un mundo dominado en la actualidad por locos de remate que quebrantan diariamente la vida y los derechos humanos de millones de personas en nombre de la sacrosanta democracia, el genio de Dostoievski, imbuido por la fe, ciento cincuenta años atrás nos dice aquí, a través de su protagonista Raskólnikov: "Dios no permite semejantes horrores, pero permite otros. Tal vez no haya Dios". Este personaje, Raskólnikov (raskólnik en ruso significa apóstata), defiende que él no es un asesino por haber matado y robado a una vieja usurera. ¿Quién está más loco y es más asesino? ¿Él, que sólo quiere hacerse con tres mil rublos para labrarse un porvenir digno y huir del hambre que le consume, o el admirado Napoleón (un Bush más brillante) que no duda en machacar a todos con tal de hacer avanzar a la Humanidad? Raskólnikov admite ser un canalla, pero no desea tal condición para los demás…"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1095
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 136
Fiódor Dostoievski
CRIMEN Y CASTIGO
Traducción: Sergio Hernández-Ranera
Con el fin de aliviar sus privaciones extremas, el cerebral joven Raskólnikov traza un plan aparentemente fácil de ejecutar: acabar a hachazos con una vieja usurera y hacerse con su dinero. Pero las cosas se tuercen desde el primer instante y la inesperada realidad superará a la ficción en un San Petersburgo cocido de puro bochorno donde los policías pueden entablar amistad con los asesinos, los borrachos filosofan sobre la depravación, las comidas de difuntos degeneran en choques transnacionales, y donde la redención del criminal puede llegar gracias al religioso amor de una desconocida prostituta. El sempiterno tema ético de si el fin justifica los medios queda planteado aquí de modo inusual. Fiódor Dostoievski compone esta brutal narración entre 1865 y 1866 bajo condiciones miserables y el resultado no puede ser más asombroso: siglo y medio después, Crimen y castigo continúa siendo una de las novelas más leídas del mundo, que ahora presentamos en una nueva traducción.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2007
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4554-0
Prólogo
A algunos quizá les resulte chocante que Rusia se ase de calor durante el verano. Otros, incluso, directamente no concebirán que San Petersburgo pueda ser una brasa candente en los primeros días de julio. Para todos ellos, gente desprevenida a causa de su gusto por la comodidad, esta novela pulverizará tales esquemas a base de dentelladas de realidad. Allí, en la Venecia del norte fundida por el calor estival, en el vasto país donde el frío primero te mata y el bochorno luego te remata, es donde el tormento de Dios firma esta mayúscula obra bajo el inmortal nombre de Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881). No hay sosiego ni término medio en Crimen y castigo. Sólo hay (y ahí es nada) angustia, pasión y ni un segundo de tregua; exactamente igual a como aconteció en la vida del genial escritor y pensador ruso.
El autor, su obra y sus peripecias
Desde su irrupción con Pobres gentes (1846), escrita a la precoz edad de veinticinco años, Rusia tiene claro que cuenta con un nuevo genio de talla mundial. Fiódor Mijáilovich lleva ya la impronta de alguien criado en un ambiente familiar regido por un padre despótico y tiránico (no en vano sus propios siervos, hartos de tal crueldad, acabaron con él de forma violenta en cuanto pudieron), y también es alguien que pronto reniega de la profesión para la que fue instruido durante cinco años en una escuela militar de ingenieros. Lo que él quiere hacer es entregarse a la desmesura con la que concibe la existencia; su país (continente), el país de los extremos, y su personalidad (contenido), que está trufada de excesos, desmesuras y pasión, modelan el cocktail Mólotov con el que siempre dará tremendo y bizarro lustre a sus letras. Pero Dostoievski pronto se adentra por la senda más dura, y los primeros reveses vienen de la mano de la misma crítica que antes lo encumbrara por crear el primer atisbo de la novela social con Pobres gentes.El doble, su segunda obra, es fríamente recibida. No obstante, el prolífico ruso sigue incontenible: El señor Projachin,La patrona,Noches blancas, etc. Y entonces sobreviene el primer gran desastre. Por asistir a algunas reuniones de uno de los primeros círculos socialistas, cuyas ideas inicialmente gozaban de su simpatía por considerarlas una vuelta al cristianismo primitivo, Fiódor Mijáilovich es arrestado y recluido en la fortaleza de Piotr y Pavel en San Petersburgo. Meses después, la sentencia se hizo pública: pena de muerte. Inexorablemente, la gente «de ciencia» pensó que era un ataque contra la convivencia. Pero el violentísimo zar Nicolás I conmutó la pena en el último segundo (un delirio planeado de antemano en el que los redobles de tambor del pelotón de fusilamiento llegaron a resonar), y Dostoievski fue desterrado cuatro años a Siberia en régimen de reclusión y trabajos forzados. Es el 22 de diciembre de 1849.
Entonces ocurre lo impensable para cualquier otro ser humano. Pese a sufrir todo tipo de humillaciones y tratos vejatorios, Dostoievski sale del penal perfectamente curtido y listo para vivir «a tope». No sale de allí revestido de teflón, pues, muy al contrario, nada le resbala. Pero en el proceloso océano de los sufrimientos y las privaciones, Fiódor Mijáilovich Dostoievski nada a ritmo de récord del mundo. Y cuando bucea a profundidad abisal en esas mismas aguas, extrae incluso petróleo. Todavía no ha recuperado totalmente la libertad, pues aún debe cumplir pena sirviendo como soldado raso (él, ¡un ingeniero militar!) en un destacamento lejano junto a la frontera con China. Pero ya se le permite escribir... Para cuando corra el año 1859, su genio ya habrá producido un puñado de novelas sorprendentes: Apuntes sobre la casa muerta, La alquería de Stepanchikovo, etc. Y, sobre todo, su mente está poniendo en orden las atroces sensaciones vividas, moldeándolas en forma de argumentos; son las novelas eternas que habrían de conformar su artillería pesada, con sus típicos personajes de profunda caracterización psicológica, ya sea un depravado como el Svidrigailov de Crimen y castigo, el excelso príncipe quijotesco Mishkin de El idiota, o cualquiera de los hermanos Karamazov. En cualquier otra persona, semejante privación de libertad y dignidad significan la ruina total; basta pensar en la piltrafa a la que queda reducido Oscar Wilde tras sufrir prisión: su carrera se acaba. Sin embargo, para Dostoievski, la amarga experiencia sólo es el pistoletazo de salida. Y aunhay más.
Tras su confinamiento siberiano, sus ataques de epilepsia se redoblan en intensidad y frecuencia. Sorprendentemente, Fiódor Mijáilovich renuncia a tratarse la enfermedad y, como buen entusiasta del más tormentoso vicio, la disfruta al máximo; al parecer, en los momentos previos a los ataques, la sensación de placer y disfrute es tan intensa, la claridad de ideas e ingenio es tan cegadora, que no hay gozo en el mundo que la supere. Dostoievski se convierte en un yonqui de su propia enfermedad y, al igual que Edgar Allan Poe con sus problemas con la absenta, comienza a sacar de su dolencia un provecho impresionante. El par de segundos que anteceden a los accesos epilépticos es una eternidad en la que Fiódor Mijáilovich tiene tiempo tanto para flipar en colores, como para vislumbrar el desarrollo de todas sus obras. Se trata de un personalísimo síndrome de Stendhal, justo en el momento en que el propio Stendhal hablaba de ese goce supremo del arte que produce sensaciones inéditas, palpitaciones, sudoración, ansiedad, etc. En medio de este cúmulo de impresiones conoce a María Dmitrievna Isaieva, la bella viuda de un funcionario militar, la cual es testigo de un tremendo ataque en su misma noche de bodas, allá por 1857. Dos años después le llega la libertad definitiva y puede regresar a San Petersburgo. Se lanza a escribir para sobrevivir, lo cual en Dostoievski significa componer obras maestras a ritmo estresante; es decir, por entregas y a cuenta de anticipos. Así aparece Humillados y ofendidos. Aunque, injustamente, tampoco esta novela le reporta la tranquilidad necesaria. Pero los reveses y la penuria son una turbina de propulsión nuclear para la inspiración de este ruso eterno y, amén de seguir gestando nuevas historias, también plasma su pensamiento a través de los artículos escritos en una revista fundada por su hermano.
En 1862, Fiódor Mijáilovich Dostoievski viaja por primera vez a Europa occidental y visita Berlín, París, Florencia, Venecia, Ginebra, Londres y Viena. El desencanto que le produce esta parte del continente queda plasmado en «Notas de invierno sobre impresiones de verano», vitriólica crítica a las sociedades insensibles forjadas en la vorágine del materialismo y la industrialización salvaje. Su nacionalismo, ese que lo lleva a decir que Rusia será la salvación del mundo, que sólo Rusia posee la verdad y que los rusos no deben tratar de ser europeos, sino asiáticos, empieza a brotar irresistiblemente. Dostoievski ya adelanta la muy respetable idea de Dmitri Bíkov acerca de que el gigante euroasiático siempre ha ido en todo por delante de Occidente, incluso en degradación. Y como la degradación es una consecuencia de la depravación, ahí tenemos a nuestro Fiódor que, dos años después de realizar su primer viaje al extranjero, decide lanzarse a la arena cual maletilla con ganas de espontaneidad, y se marcha de viaje por Europa siguiendo el rastro irrenunciable de sus pasiones y vicios: una tal Apolinaria Suslova lo incita al desenfreno en París en una loca historia de pasión y, finalmente, desencuentros. Los cuidados paliativos que Fiódor Mijáilovich dedica entonces a su lacerado corazón, los aplica sobre los tapetes de las mesas de juego de las ciudades-ruleteras de Renania. Y pierde totalmente. No se puede pedir lógica a un pasional. Cuando por fin regresa a Rusia, perseguido por los acreedores, mal nutrido y suplicante de préstamos, encuentra a su esposa agonizante a causa de la tuberculosis. Su conciencia se ve entonces terriblemente azuzada por los sentimientos de culpabilidad y, como no podía ser de otro modo, todo este «mal rollo» cristaliza en la publicación en 1864 de Apuntes del subsuelo. Pero días después, el quince de abril, fallece su esposa. Y dos meses después, su propio hermano, de quien hereda una deuda de veinticinco mil rublos y una familia a quien atender. Son momentos extraordinariamente duros para él, algo difícilmente soportable en toda persona (la inmensa mayoría) que no sepa cincelar la pesada losa del sufrimiento extremo y, encima, tallar un diamante. Es la época en la que la novela que nos ocupa, un reconocidísimo clásico no ya de la literatura mundial, sino de allende el Sistema Solar, es escrita. Crimen y castigo es publicada por entregas entre 1865 y 1866 en la revista El mensajero ruso a golpe de míseros anticipos de ciento veinticinco rublos por página que en nada resuelven las enormes deudas contraídas por el juego y por la debacle de la empresa periodística de su hermano. Aunque la novela es un verdadero éxito de crítica y acogida popular desde la primera entrega, su editor Stellovski (que a la postre se forrará gracias a Crimen y castigo) exige a Fiódor Mijáilovich una obra más, y éste responde creando en menos de tres semanas la irreverente, demoledora y autobiográfica El jugador. Se la sabe de memoria, pero no tiene tiempo para escribirla, motivo por el que contrata a una joven taquígrafa de belleza recia y veintidós años de edad, Anna Grigorievna. Los plazos de entrega quedan así satisfechos. Fiódor Mijáilovich ha seguido fiel a su costumbre de satisfacer a quien le exige obras maestras en los momentos en que la miseria no le da cuartel. Y en medio del infernal ritmo que supone saber que tus libros ya tienen dueño antes de sentarte a escribirlos, Dostoievski aún tiene tiempo de ligar con Anna Grigorievna y de casarse con ella. Espectacular.
La pareja emprende ahora un nuevo viaje al oeste que habrá de durar cuatro años y en cuyo transcurso escribe El eterno marido, inquietante historia sobre la infidelidad conyugal. Primeramente, se pasan por las ciudades ribereñas del Rhin y por sus casinos. Como si gustara de validar su idea de que «sólo en el tormento aprendemos a amar la vida», Dostoievski se juega y pierde casi todo el dinero que tiene. Llega con lo puesto a Ginebra y nace allí su primera hija. Pero el bebé muere a los tres meses y el matrimonio se traslada a Florencia, donde en su mente toma forma la fantástica figura del príncipe Mishkin, el inolvidable protagonista de una las mejores novelas de la historia de la literatura: El idiota. Antes de volver a Rusia, entre 1871-1872 y siempre por fascículos, Dostoievski plasma sus veleidades políticas en Los demonios, enorme narración en la que exacerba su antioccidentalismo ridiculizando a los demócratas revolucionarios y reformistas de la época. Ya en su patria, y mientras trabaja por un tiempo como redactor-jefe en la revista El ciudadano, su prolífico espíritu elabora Diario de un escritor y El adolescente, que se convierten en grandes éxitos de librería. Cuando deja tal ocupación, Dostoievski se centra en una historia obsesiva incubada desde sus duros años en la katorga, el campo de trabajos forzados. Los hermanos Karamázov (1879) es su obra cumbre, la más profunda, la más exitosa. Es una historia donde un asesinato pone de relieve las imbricaciones de la culpabilidad general, la teología, la moral, la familia y el concepto religioso de que Rusia salvará a la Humanidad. Un año antes ha sido elegido miembro de la Academia de Ciencias, y en 1880 toma «al asalto» la tribuna de oradores en un gran acto público con motivo del primer centenario del nacimiento de Alexander Pushkin. En la plaza homónima de Moscú, Fiódor Mijáilovich Dostoievski hilvana un discurso arrollador sobre su tema favorito: la significación del hombre ruso. El autor literalmente «se sale» y la multitud, que lo ha escuchado hipnotizada y babeante durante toda su plática, jalea estruendosamente a su héroe al término de su alocución. El 28 de enero de 1881, muere.
¿Por qué hay que leer Crimen y castigo?
La respuesta a esta pregunta quizá sea la necesidad más perentoria de quien compre este libro. Cuando después de seiscientas páginas el lector haya llegado al final de la obra, tal vez piense que gustosamente hubiera pagado aún más dinero por ella y, sobre todo, que la pregunta es, sin duda alguna, incompleta. Más bien tendría que reformularse así: ¿por qué hay que leer cualquier cosa de Dostoievski que caiga en tus manos?
Pues porque Crimen y castigo es el producto de un genio cuyo mundo gira entre la muerte y la locura, porque Dostoievski era un tío que retornaba vivo de aquellos tenebrosos mundos (sus ataques) directamente para escribir historias que también puedan ser devoradas por la juventud del siglo xxi. Y porque Fiódor Mijáilovich Dostoievski ha sido el escritor que ha compuesto los análisis psicológicos más audaces, las caracterizaciones psicológicas más gloriosas. Porque sólo él puede presentar a un juez de instrucción encargado de un caso de asesinato (Zamétov, cuya raíz en ruso significa «observar»), quien se hace amigo del asesino, cosa que siempre chocó en el mundo anglosajón. En un mundo dominado en la actualidad por locos de remate que quebrantan diariamente la vida y los derechos humanos de millones de personas en nombre de la sacrosanta democracia, el genio de Dostoievski, imbuido por la fe, ciento cincuenta años atrás nos dice aquí, a través de su protagonista Raskólnikov: «Dios no permite semejantes horrores, pero permite otros. Tal vez no haya Dios». Este personaje, Raskólnikov (raskólnik en ruso significa apóstata), defiende que él no es un asesino por haber matado y robado a una vieja usurera. ¿Quién está más loco y es más asesino? ¿Él, que sólo quiere hacerse con tres mil rublos para labrarse un porvenir digno y huir del hambre que lo consume, o el admirado Napoleón (un Bush más brillante) que no duda en machacar a todos con tal de «hacer avanzar a la Humanidad»? Raskólnikov admite ser un canalla, pero no desea tal condición para los demás...
La angustia y el horror que Dostoievski nos brinda en Crimen y castigo caminan de la mano del entusiasmo con el que únicamente puede leerse toda su producción literaria. Como Rusia, ésta no puede comprenderse con la razón, sino con fe... Es el mismo enfoque con el que los más acerados se resistieron a ser evacuados de una infernal New Orleans anegada por las aguas huracanadas del Katrina en 2005 y arrasada por los saqueos... Las cámaras de televisión mostraron entonces al desgreñado propietario de una tienda de comestibles y licores, un excombatiente de la guerra de Vietnam de cara ajada por el espanto de su juventud, quien ardiente de puro estoicismo se atrincheró rifle en mano junto a su tienda y pertenencias. Recostado sobre un taburete, en la otra mano sostenía pacientemente un libro abierto por la mitad que le estaba gustando y con el que podría capear otro temporal más: The idiot.
Dicen que las grandes obras pueden conformar el espíritu nacional de un pueblo. En un país quijotesco como el nuestro, esto no es algo especialmente difícil de entender. No sé mucho de antropología, pero sí algo de atletismo, cosa que, a su modo, es también una manifestación antropológica. Y reparando en Dostoievski, quien nos sugiere que la vida es sufrimiento y afirma que sólo sufriendo se puede amar la vida, quizá se pueda entender por qué en los últimos metros de las agónicas pruebas de velocidad sostenida y semifondo, cuando la derrota anaeróbica colapsa de manera insoportable al cuerpo humano y le hace sufrir náuseas, mareos y calambres; cuando la meta que ya se vislumbra cercana sigue pareciendo remota mientras encarna gloriosamente el aura que definiera el gran Walter Benjamin y que, a la postre, convierte al atleta en obra de arte a punto de fundirse en el esplendor de esa lejanía cercana; cuando ese último esfuerzo transporta lo que queda de mente a un estado similar a lo que debió experimentar Fiódor Mijáilovich en sus penosos accesos; y cuando el dolor es la única sensación por la que uno tiene conciencia de que existe, quizá se pueda comprender, digo, por qué siempre habrá una atleta rusa capturando la presea de oro. Tal es la vigencia inconsciente de Dostoievski, quien en la meta del dolor, escribe como corría Zatopek: agónico, pero inabordable.
Sergio Hdez.-Ranera
Primera parte
I
Un atardecer de principios de julio, a una hora extraordinariamente calurosa, un joven salió del cuchitril que realquilaba en el callejón S. y, lentamente, como titubeando, se dirigió hacia el puente K.
Afortunadamente había evitado encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuchitril se hallaba justo debajo de la techumbre de un alto edificio de cinco plantas y se asemejaba más a un armario que a una habitación. Su patrona, a quien alquilaba ese cuartucho con almuerzo y sirvienta, vivía sola una planta más abajo, en una vivienda aparte. Cada vez que el joven salía a la calle, debía pasar forzosamente junto a la cocina de la casera, cuya puerta daba a la escalera y casi siempre estaba abierta de par en par. Y cada vez que el joven pasaba por al lado, experimentaba una especie de sensación enfermiza y de cobardía, de la que se avergonzaba y le hacía fruncir el ceño. Le debía mucho dinero a la casera y temía toparse con ella.
Y no porque fuera muy cobarde o estuviese abatido; en realidad, muy al contrario. Pero desde hacía tiempo se hallaba en un estado de ánimo tenso e irascible, semejante a la hipocondría. A tal punto estaba abismado en sus pensamientos y aislado de todos, que ya temía encontrarse con cualquiera, no sólo con su casera. La pobreza lo acuciaba, pero últimamente incluso su apurada situación había cesado de agobiarlo. Había cesado por completo en su actividad vital, a la que no quería dedicarse. De hecho, en absoluto temía a la patrona, por mucho que ésta tramase algo contra él. Pero eso de detenerse en la escalera, escuchar cualquier sandez acerca de todos aquellos rutinarios asuntos baladíes con los que no tenía nada que ver, todas esas molestias con el pago, las amenazas, las quejas y, además, el tener que escabullirse, excusarse, mentir... Eso no; con tal de no ser visto, era mejor deslizarse cual gato por la escalera y largarse.
Aunque esta vez, hasta él mismo se sorprendió por el miedo a encontrarse con su acreedora mientras salía a la calle.
«¡Menudo asunto que quiero urdir y, al mismo tiempo, menudas pequeñeces a las que tengo miedo! –pensó, esbozando una sonrisa extraña–. Hummm... sí... todo está en manos del hombre y todo pasa por delante de sus narices únicamente por cobardía... Es un axioma... Es curioso, ¿qué es lo que más teme la gente? Un nuevo paso, su propia nueva palabra es lo que más temen. Pero, por otra parte, hablo demasiado. Hablo porque no hago nada. Por lo demás, quizá sea así: no hago nada porque hablo. Pues este último mes he aprendido a hablar tumbado días enteros en un rincón y pensando... en los tiempos de Maricastaña. ¿Y para qué voy ahora? ¿Acaso soy capaz de eso? ¿Acaso es eso serio? En absoluto. Eso es, ¡es un juego que me creo para fantasear! ¡Sí, quizá sea sólo un juego!»
En la calle hacía un calor horrible. Más aún, bochornoso. La multitud, la cal por todas partes, los andamiajes, los ladrillos, la polvareda y ese especial hedor veraniego, que tan bien conoce todo peterburgués que no tenga la posibilidad de alquilar una dacha, todo esto sacudió de golpe y de modo desagradable los ya de por sí destemplados nervios del joven. Y el tufo insoportable de las tabernas, que en esa parte de la ciudad son especialmente numerosas, y los borrachos, que se ven a cada momento incluso estando en horario laboral, completaban el repugnante y triste colorido de la escena. Un sentimiento de la más profunda aversión fulguró por un instante en los finos rasgos del joven. Por cierto, era éste notablemente apuesto, de magníficos ojos oscuros, pelo castaño, estatura más alta de la habitual, esbelto y bien proporcionado. Pero pronto cayó en una especie de profundo estado de meditación, incluso mejor dicho, en una especie de modorra, y marchaba ya sin reparar en lo que le rodeaba y, además, sin desear hacerlo. Muy de vez en cuando farfullaba apenas algo para sí, debido a su costumbre de entablar soliloquios, la cual ahora reconocía. En ese preciso instante él mismo admitía que sus pensamientos a veces se embrollaban y que se sentía muy débil; llevaba ya dos días sin comer casi nada en absoluto.
Iba tan mal vestido que cualquier otro, incluso un hombre corriente, se avergonzaría de salir por el día a la calle con semejantes harapos. Por otra parte el barrio era tal, que resultaba difícil ver por ahí a alguien con traje. La cercanía del mercado del Heno, la abundancia de conocidas instituciones y la población del gremio artesanal, apiñada por excelencia en esas calles y callejones del centro de Petersburgo, a menudo abigarraban el panorama general con unos individuos tales, que resultaría extraño asombrarse por topar con una figura más. Pero en el alma del joven se había acumulado un desprecio tan maligno que, pese a toda su ocasional y jovencísima delicadeza, no se avergonzaba lo más mínimo de ir por la calle con esos andrajos. Otra cosa era cuando se encontraba con antiguos camaradas o con otros conocidos, a quienes en absoluto gustaba de ver... Y sin embargo, cuando un borracho al que en ese momento llevaban por la calle no se sabe por qué ni adónde en una enorme carreta enganchada a un formidable percherón, de pronto le gritó al pasar: «¡Eh, tú, el del sombrero alemán!», y empezó a chillarle a grito pelado, señalándolo con el dedo, el joven se detuvo de repente y se llevó convulsivamente las manos al sombrero. Era de copa, redondo, un Zimmerman, pero ya desgastado y descolorido, todo lleno de agujeros y manchas, sin ala y ladeado por un borde de lo más deforme. Pero no fue la vergüenza lo que se apoderó de él, sino un sentimiento totalmente diferente, parecido incluso a un susto.
«¡Lo sabía! –murmuró indignado–. ¡Lo suponía! ¡Esto es lo peor de todo! ¡Pues cualquier tontería semejante, una minucia de lo más vulgar puede estropear el plan! Sí, es un sombrero demasiado notorio... Es ridículo y, por tanto, notorio... Mis harapos necesitan sin falta una gorra, aunque sea una hojuela vieja cualquiera, y no este engendro. Nadie lleva sombreros así, se me ve desde una versta[1], lo recordarán... lo importante es que luego lo recordarán; de hecho, es una prueba. Aquí hay que hacerse notar lo menos posible... ¡Las minucias, las minucias son lo más importante! Pues son esas minucias las que siempre echan todo a perder...»
No tenía que andar mucho. Incluso sabía cuántos pasos había desde la puerta de su casa. Exactamente, setecientos treinta. Los había contado en una ocasión en la que se hallaba totalmente entregado a sus ensoñaciones. En aquel instante ni él mismo creía todavía en sus sueños, quedando únicamente irritado por su temeridad, la cual, aunque ruin, era tentadora. Y ahora, un mes después, ya comenzaba a ver las cosas de otro modo, a pesar de todos los soliloquios con los que de vez en cuando se mortificaba por su debilidad e indecisión. De alguna manera, incluso por fuerza, ya se había acostumbrado a considerar su «vago» sueño como un proyecto, aunque todavía no creyera en sí mismo. Ahora, incluso, se dirigía a hacer un ensayo de su proyecto y a cada paso su agitación crecía más y más.
Con el alma en un hilo y temblando de los nervios, se aproximó a una casa inmensa, uno de cuyos muros daba al canal y el otro, a la calle X. La casa se componía en su totalidad de pequeñas viviendas y estaba habitada por todo tipo de trabajadores: sastres, cerrajeros, cocineras, alemanes diversos, muchachas que vivían de su cuerpo, funcionarios de rango inferior, etcétera. La gente entraba y salía con trajín por las puertas de ambas entradas a los patios, donde tres o cuatro porteros prestaban sus servicios. El joven quedó muy satisfecho al no topar con ninguno de ellos y tras pasar el umbral, enseguida se deslizó sin ser visto hacia la escalera de la derecha. Ésta era oscura y estrecha, «negra», aunque todo esto ya lo sabía el joven y lo tenía estudiado. La situación era totalmente de su gusto; en semejante oscuridad, ni siquiera una mirada curiosa revestía peligro. «Si tengo tanto miedo ahora, ¿qué pasará cuando realmente tenga que venir a liquidar el asunto...?» –pensó involuntariamente, al llegar a la cuarta planta–. Allí, unos soldados retirados convertidos en mozos de cuerda que sacaban muebles de un piso le obstruyeron el camino. Por lo que sabía de antemano, en esa vivienda vivía un padre de familia alemán, un funcionario: «Luego este alemán se marcha. Y, claro está, en la cuarta planta, en esta escalera y en este rellano, durante un tiempo el único piso ocupado será el de la vieja. Está bien saberlo... por si acaso...», pensó de nuevo, mientras llamaba a la puerta de la vieja. La campanilla tintineó débilmente, como si fuera de hojalata en vez de cobre. Casi todas las campanillas son así en las pequeñas viviendas de esos edificios. Ya había olvidado el tintineo de esa campanilla; aquel sonido especial de repente pareció recordarle algo que imaginó con claridad... Quedó así estremecido, templando esta vez muchísimo los nervios. Instantes después, la puerta se entreabrió; la inquilina examinó por la abertura al visitante con evidente desconfianza. De entre la oscuridad, únicamente se distinguían sus ojillos centelleantes. Pero tras ver en el rellano a más gente, la vieja se animó y abrió la puerta del todo. El joven franqueó el umbral y pasó a una oscura antesala, dividida por un tabique tras el que se hallaba una minúscula cocina. La vieja permanecía en silencio de pie frente a él, mirándolo interrogativamente. Era una viejezuela de unos sesenta años, menuda y flaca, de ojillos vivarachos y pérfidos, naricilla puntiaguda y con la cabeza descubierta. Sus cabellos blanquecinos, un poco encanecidos, estaban espesamente lubricados. Un trapo de franela se enrollaba sobre su delicado y largo cuello, semejante a una pata de pollo. Y sobre los hombros, pese al calor, pendía una katsabeika[2] de piel, amarillenta y totalmente raída. La viejezuela tosía y gemía a cada instante. Probablemente el joven la miró de modo singular, porque, de repente, en sus ojos fulguró de nuevo la desconfianza anterior.
—Soy Raskólnikov, estudiante. Estuve aquí hace cosa de un mes –se apresuró a musitar el joven tras inclinarse levemente, recordando que debía ser más amable.
—Lo recuerdo, querido. Recuerdo muy bien que estuvo aquí –dijo con claridad la vieja, que seguía sin despegar su mirada interrogativa del rostro del joven.
—Bueno... Otra vez vengo por el mismo asunto... –continuó Raskólnikov, un poco turbado y asombrándose de la desconfianza de la vieja.
«Puede que siempre sea así, aunque la otra vez no lo notara», pensó, experimentando una sensación desagradable.
La vieja guardaba silencio, como si estuviera ensimismada. Luego se echó a un lado, señaló la puerta que daba a la habitación y haciendo pasar al visitante, dijo:
—Pase, querido.
La pequeña habitación a la que el joven pasó, empapelada de amarillo, con geranios y visillos de muselina en las ventanas, se hallaba en ese instante vivamente iluminada por el sol poniente. «¡Y entonces, claro está, el sol también lucirá así...!» –se le ocurrió pensar a Raskólnikov como de improviso, y de un rápido vistazo ojeó todo lo que había en la habitación para estudiarla en la medida de lo posible y recordar su disposición. Pero en ella no había nada de especial. Los muebles, todos muy viejos y de color amarillento, se componían de un sofá con enorme respaldo de madera arqueado, una mesa redonda de forma ovalada delante del sofá, un tocador con espejo en el entrepaño, sillas dispuestas por cada pared y dos o tres cuadros de poco valor con marcos amarillos que representaban a señoritas alemanas con pájaros entre sus manos. En esto consistía todo el mobiliario. En un rincón lucía una lamparilla ante una imagen. Todo estaba muy limpio; los muebles y los suelos estaban pulidos y lustrosos. Todo relucía. «Esto es cosa de Lizaveta», pensó el joven. No podía verse en todo el piso ni una sola mota de polvo. «Es cosa frecuente ver semejante limpieza en casa de las viejas viudas y ruines», continuó para sí Raskólnikov, y miró curiosamente de reojo la cortina de percal de la puerta que daba a la segunda y diminuta habitacioncilla, donde estaban la cama de la vieja y una cómoda adonde todavía no había echado un vistazo ni una sola vez. El apartamento lo formaban estas dos habitaciones.
—¿Qué desea? –pronunció severamente la viejezuela, entrando en la habitación y permaneciendo en todo momento justo delante del joven para así mirarlo directamente a la cara.
—He traído una cosa para empeñar, ¡aquí está!
Y sacó de su bolsillo un viejo reloj plano de plata en cuyo reverso había grabado un globo. La cadena era de acero.
—¡Pero si ya ha vencido el plazo de su empeño anterior! Hace dos días que expiró.
—Le pagaré los intereses de otro mes más. Tenga usted paciencia.
—Querido, puedo hacer lo que me plazca; aguardar o vender su reloj ahora mismo.
—¿Cuánto me daría por él, Aliona Ivánovna?
—Vienes con unas pequeñeces, querido, que no valen casi nada. La última vez le di dos billetitos, cuando se puede comprar uno nuevo en una joyería por rublo y medio.
—Déme cuatro rublos y lo desempeñaré. Es de mi padre. Pronto recibiré dinero.
—Rublo y medio con el interés por adelantado, si lo toma.
—¡Rublo y medio! –exclamó el joven.
—Como usted quiera –y la vieja le tendió de vuelta el reloj.
El joven lo cogió y se enojó tanto que estuvo a punto de marcharse. Pero al recordar que no tenía otro sitio adonde ir y que, además, el motivo de su visita era otro, enseguida volvió sobre sí.
—¡Venga! –dijo bruscamente.
La vieja rebuscó en su bolsillo las llaves y pasó a la otra habitación a través de la cortina. El joven se quedó solo en mitad de la estancia, pegó el oído con curiosidad y se puso a pensar. Pudo oír cómo abría la cómoda. «Probablemente, es el cajón de arriba –pensó–. Las llaves, claro está, las lleva en su bolsillo derecho... Todas en un manojo, en un aro de acero... Y hay una tres veces más grande que las demás, con el paletón dentado. Naturalmente, esa no es la de la cómoda... luego también debe haber un cofrecito u otro cajón... Es cosa curiosa. Los cajones siempre tienen llaves así... Y por otra parte, qué infame es todo esto...»
La vieja volvió.
—Bueno, querido: si por un rublo le descuento cada mes un grivna[3], por rublo y medio me tiene que pagar quince kopeks por mes y por adelantado. Pero por los dos rublos de la otra vez aún tiene usted que pagarme, según el mismo cálculo, veinte kopeks por adelantado. Luego en total, treinta y cinco kopeks. Y ahora, reciba por el reloj un rublo y quince kopeks. Tenga.
—¡Cómo! ¡Así que ahora es un rublo y quince kopeks!
—Exactamente, así es.
El joven no se puso a discutir y cogió el dinero. Miró a la vieja y no se apresuró en salir, como si aún quisiera decir y hacer algo. Pero parecía que ni él mismo supiera el qué...
—Aliona Ivánovna, quizás aún le traiga dentro de unos días una pitillera... de plata... muy bonita... en cuanto me la devuelva un amigo...
Y se turbó y se calló.
—Pues ya hablaremos entonces, querido.
—Adiós... ¿Y usted siempre está sola en casa? ¿No tiene alguna hermana? –preguntó lo más desenfadadamente posible, saliendo a la antesala.
—¿Y qué le importa a usted mi hermana, querido?
—Pues nada en especial. Lo he preguntado por preguntarlo. Usted enseguida... ¡Adiós, Aliona Ivánovna!
Raskólnikov salió en un estado de decidida turbación, la cual no hacía más que aumentar. Al bajar por la escalera incluso se detuvo unas cuantas veces, como si algo lo sorprendiera inesperadamente. Y finalmente, ya en la calle, exclamó:
«¡Dios mío! ¡Qué repugnante es todo esto! ¡Pero es posible, es posible que yo...! No, ¡es absurdo, un disparate! –añadió resueltamente–. ¿Y es posible que semejante horror se me pueda ocurrir a mí? Y sin embargo, ¡de qué inmundicias es capaz mi corazón! Lo principal: ¡esto es sucio, repugnante... vil, vil...! Y yo, durante todo un mes...»
Pero su agitación no la podía expresar ni con palabras ni con exclamaciones. Un sentimiento de aversión infinita, que había empezado a oprimir y atormentar su corazón nada más dirigirse a casa de la vieja, alcanzó entonces una dimensión y una nitidez tales, que ya no sabía dónde meterse para huir de su congoja. Caminaba por la acera como si estuviese borracho, sin reparar en los transeúntes y chocándose con ellos. Volvió en sí ya en la siguiente calle. Tras orientarse, advirtió que se encontraba junto a una taberna, un sótano al cual se entraba bajando unas escaleras desde la acera. Justo en ese instante salieron por la puerta dos borrachos, quienes apoyándose el uno sobre el otro y regañando, se encaramaron en la calle. Sin pensarlo dos veces, Raskólnikov bajó las escaleras en un santiamén. Nunca antes había entrado en una taberna, pero en ese momento la cabeza le daba vueltas y, además, una sed ardiente lo atormentaba. Le entraron ganas de beber cerveza fría, más aún cuando su inesperada debilidad la achacaba a que estaba hambriento. Tomó asiento en un oscuro y sucio rincón, en una mesita pringosa, pidió cerveza y se bebió el primer vaso con avidez. Enseguida quedó aliviado y sus pensamientos se serenaron. «¡Todo esto es una sandez –se dijo esperanzado–, y aquí no hay nada por lo que turbarse! ¡Se trata simplemente de una indisposición física! Un solo vaso de cerveza, un trozo de pan seco y tostado, y ya está: ¡en un instante mi mente se fortalecerá, mis ideas se aclararán y mis intenciones se endurecerán! ¡Caramba, vaya insignificancia que es todo esto!»
Pero pese a esa despreciable insignificancia, parecía ya contento, como si se hubiera librado súbitamente de un peso atroz. Echó una ojeada benevolente a los allí presentes, aunque incluso en ese instante presintiera remotamente que toda aquella suspicacia por mejorar también era enfermiza.
A esa hora en la taberna quedaba poca gente. Aparte de aquellos dos borrachos que se caían por las escaleras, inmediatamente después salió de golpe una cuadrilla de unas cinco personas con una muchacha y un acordeón. Después de que se marcharan, el lugar quedó en silencio y más espacioso. Permanecían en él un hombre levemente borracho sentado frente a una cerveza, con aspecto de ser un pequeño burgués, y su camarada: gordo, enorme, con chaquetón guateado y barba cana, completamente borracho, quien dormitaba sobre un banco y que de cuando en cuando, de improviso, como entre sueños, tras comenzar a chasquear los dedos, extender los brazos por separado, brincar sobre la parte superior de su busto y, además, sin levantarse del banco, comenzaba a entonar cualquier tontería, esforzándose por recordar una letra al estilo de:
Un año entero a mi mujer acaricié,
un a-ño en-te-ro a mi mu-jer a-ca-ri-cié...
O de repente, tras despertarse de nuevo:
Iba por la Podjacheskaia,
encontré a mi antigua...
Pero nadie compartía su alegría. Su callado camarada observaba todos esos arranques con desconfianza e incluso con hostilidad. Había también un hombre con pinta de funcionario retirado. Estaba sentado aparte, ante su jarrita, tomando un trago de vez en cuando y lanzando miradas a su alrededor. También parecía estar un tanto inquieto.
II
Raskólnikov no estaba acostumbrado a la multitud y, como se ha dicho antes, rehuía cualquier compañía, sobre todo en los últimos tiempos. Pero ahora algo lo atraía hacia la gente. Algo nuevo parecía operarse en su interior, percibiéndose al mismo tiempo cierta apetencia por conocer a más personas. Estaba tan cansado de sufrir durante todo un mes esa congoja reconcentrada y esa excitación sombría, que tenía ganas, aunque sólo fuera por un minuto, de cobrar el resuello en otro ambiente, fuera cual fuese. Pese a toda la inmundicia de la situación, se quedó gustosamente en la taberna.
El dueño del establecimiento se hallaba en otra habitación, aunque a menudo entraba en la principal, momento en que lo primero que se veía de él eran sus elegantes botas engrasadas de grandes vueltas de color rojo. Iba ataviado con una poddiovka[4], sin corbata y con un chaleco de raso terriblemente enmugrecido. Todo su rostro parecía estar embadurnado de aceite cual candado de hierro. Tras la barra se encontraba un muchacho de unos catorce años. También había otro más joven, que servía si se lo pedían. Sobre el mostrador había pepinillos rebanados, pan negro seco y tostado, y pescado cortado a trozos. Todo aquello olía fatal. El ambiente era sofocante, de modo que permanecer sentado llegaba a resultar insoportable. Todo estaba tan impregnado de olor a vino que parecía posible emborracharse en cinco minutos con sólo respirar ese aire.
Suele haber encuentros con personas, incluso con las que nos son completamente desconocidas, por quienes nos empezamos a interesar a primera vista, como de súbito, inesperadamente, antes de que pronunciemos palabra. Esta misma impresión le produjo a Raskólnikov el cliente que estaba sentado a cierta distancia y que se asemejaba a un funcionario retirado. Fueron varias las veces que el joven recordó después esta primera impresión; incluso la atribuyó a un presentimiento. Lo observaba ininterrumpidamente, sin duda porque también el otro lo miraba con obstinación. Era evidente que tenía muchas ganas de iniciar una conversación. El funcionario miraba al resto de los presentes en la taberna, incluido el dueño, de modo un tanto rutinario e incluso con fastidio, y, al mismo tiempo, con cierto aire de altivo desdén, como si fueran gente de condición y educación inferiores con los que no tuviera nada que hablar. Se trataba de un hombre de ya más de cincuenta años, mediana estatura, complexión robusta, con el cabello entrecano y una gran calva. Debido a la constante embriaguez, tenía la cara abotargada y amarillenta, hasta verdosa. Entre los párpados, un poco hinchados, brillaban unos diminutos ojillos rojizos, como hendiduras, pero vivaces. Mas había en él algo muy extraño: en su mirada resplandecía una especie de solemnidad –quizá el sentido y la razón–, pero al mismo tiempo la locura también parecía fulgurar. Iba vestido con un viejo frac de color negro totalmente andrajoso y con los botones desprendidos. Tan sólo uno se mantenía todavía en su sitio a duras penas, y sobre él se abrochaba el frac, queriendo así, evidentemente, no perder la corrección. Por debajo del chaleco de nanquín sobresalía un camisolín todo arrugado, no muy sucio pero cubierto de manchas. Llevaba la cara afeitada a la manera de los funcionarios, pero de eso hacía ya tiempo, pues una barba gris azulada comenzaba a aparecer espesamente. Pese a que, en efecto, había algo de seriedad burocrática en sus modales, sin embargo estaba inquieto; se alborotaba los cabellos y, de vez en cuando, apoyaba la cabeza sobre ambas manos de puro aburrimiento, poniendo sus desgastados codos sobre la manchada y pringosa mesa. Finalmente fijó su mirada sobre Raskólnikov y dijo con voz alta y firme:
—Muy señor mío, me atrevería a entablar conversación con usted. Aunque no tiene aspecto importante, sin embargo mi experiencia distingue en usted a una persona educada y no acostumbrada a frecuentar tabernas. Siempre aprecié la erudición unida a los sentimientos cordiales. Por otra parte, ejerzo de consejero titular. Marmeládov, este es mi apellido. Consejero titular. Permítame que me atreva a preguntarle: ¿tiene usted algún empleo?
—No, estudio... –contestó el joven, sorprendido en parte por el particular tono rebuscado de sus palabras y por haberse dirigido a él de una manera tan directa y franca.
A pesar del momentáneo y reciente deseo de conocer a gente fuera de la condición que fuera, efectivamente, al intercambiar con él la primera palabra, de pronto percibió la habitual, desagradable e irritante sensación de repugnancia que sentía hacia cualquier extraño que intentase relacionarse con su persona, o intentara hacerlo.
—Estudiante, sin duda. ¡O antiguo estudiante! –exclamó el funcionario–. ¡Ya decía yo! ¡Es la experiencia, señor mío! ¡La reiterada experiencia!
Y en señal de alabanza se llevó un dedo a la frente.
—¡Usted ha sido estudiante o ha realizado algunos estudios! Permítame...
Se irguió un poco, se ladeó y tomó asiento junto al joven ligeramente al través. Estaba chispo, pero hablaba viva y elocuentemente, variando de cuando en cuando su posición y arrastrando las palabras. Se lanzaba sobre Raskólnikov incluso con cierta ansiedad, como si no hubiera hablado con nadie durante un mes entero.
—Señor mío –comenzó casi con solemnidad–, la pobreza no es un vicio, es una verdad. Y con mayor motivo sé que tampoco la borrachera es una virtud. Pero la indigencia, señor mío, la indigencia es un vicio. En la pobreza aún se puede conservar la nobleza de los sentimientos innatos. En la indigencia nadie lo hace nunca. A la indigencia ni siquiera te arrojan a palos, sino a escobazos con los que te privan de compañía para que resulte más ultrajante. Y es justo, ya que en la indigencia uno es el primero que está dispuesto a ultrajarse. ¡Y de ahí que me encuentre en esta tasca! Señor mío, hace cosa de un mes el señor Lebeziátnikov golpeó a mi esposa, y ella no es lo mismo que yo. ¿Comprende? Permítame preguntarle también, aunque sólo sea por pura y simple curiosidad: ¿se dignaría a pasar la noche en el Neva, en las barcazas de heno?
—No, no se me ocurriría –contestó Raskólnikov–. ¿Qué es eso?
—Bueno, pues yo vengo de allí. Ya llevo cinco noches...
Se sirvió un vaso, se lo bebió y se quedó pensativo. Efectivamente, por alguna parte de su vestimenta, incluso en sus cabellos, se podían ver briznas de heno que se le habían quedado pegadas. Era bastante probable que llevara cinco días sin cambiarse de ropa ni lavarse. Sus manos estaban especialmente sucias, grasientas, enrojecidas y con las uñas negras.
Sus palabras parecieron despertar la atención general, aunque ésta fuera indolente. Los muchachos de detrás de la barra comenzaron a soltar risillas. El dueño, al parecer, bajó a propósito de la habitación de arriba para escuchar al «gracioso», y se sentó a cierta distancia, perezosamente, pero dando varios bostezos con aire de importancia. Estaba visto que Marmeládov era conocido en el local desde hacía tiempo. Probablemente, su tendencia al lenguaje rebuscado fuera la consecuencia de trabar conversación tabernaria con desconocidos diversos. Esta costumbre surge en otros bebedores como necesidad, preferentemente entre aquellos a quienes les resulta duro permanecer en casa y que les traigan al redopelo. Por este motivo parecen siempre tratar de procurarse en compañía de otros bebedores una justificación y, si es posible, incluso la consideración.
—¡El gracioso! –pronunció en voz alta el dueño–. Y si eres funcionario, ¿qué haces que ni trabajas ni prestas servicio?
—¿Por qué no presto servicio, señor mío? –continuó Marmeládov, dirigiéndose exclusivamente a Raskólnikov, como si éste fuera el que hubiese formulado la pregunta.
—¿Por qué no presto servicio? ¿Acaso no me duele el corazón de arrastrarme inútilmente? Cuando el señor Lebeziátnikov, hará cosa de un mes, golpeó con sus propias manos a mi esposa mientras yo estaba en el suelo borracho, ¿acaso no sufrí? Permítame, joven: ¿le ha ocurrido a usted siquiera... Hummm... suplicar dinero prestado desesperadamente?
—Sí... Pero, ¿cómo que desesperadamente?
—Pues con total desesperación, sabiendo de antemano que no conseguirá nada. Supongamos, por ejemplo, que usted sabe con antelación y total seguridad que esa persona, ese bienintencionadísimo y utilísimo ciudadano, no le dará dinero por nada del mundo. Luego, ¿para qué voy a pedírselo?; pues él sabe perfectamente que no se lo devolveré. ¿Por piedad? Pero el señor Lebeziátnikov, quien es seguidor de las nuevas ideas, me explicó hace poco que en nuestros tiempos incluso la ciencia condena la piedad, lo cual ya se hace en Inglaterra, donde reina la economía política. ¿Y por qué iba a pedirle que me prestara? Y he aquí que sabiendo de antemano que no me van prestar, de todos modos uno toma ese camino y...
—¿Y para qué ir por ese camino? –añadió Raskólnikov.
—¿Y si no se tiene a quién pedir, si no se tiene adónde ir? Pues es muy necesario que cualquier persona tenga algún sitio al cual poder ir. ¡Vivimos unos tiempos en los que sin falta hay que ir a algún sitio! Cuando mi única hija fue por primera vez a por el carnet amarillo[5], yo también fui... (Porque mi hija vive de él...) –tuvo a bien reiterar, mirando con cierta inquietud al joven–. ¡No es nada, señor mío, no es nada! –se apresuró a decir enseguida, visiblemente tranquilo, mientras los dos muchachos de la barra estallaban en risas y el propio dueño sonreía–. ¡No es nada! No me turbo porque meneen la cabeza, pues esto es algo por todos conocido, todo el misterio está aclarado. Veo todo esto con resignación, no con desprecio. ¡Dejémoslo, dejémoslo! «¡C’est[6] el hombre!». Permítame, joven: ¿podría usted...? Pero no, hay que explicarse mejor y más expresivamente: ¿no podría usted, se atrevería usted, mirándome a los ojos, a confirmar que no soy un guarro?
El joven no dijo ni una palabra.
—Bueno –continuó gravemente el orador, reforzado en esta ocasión por el digno gesto de esperar a que cesasen las subsiguientes risillas–. ¡Bueno, pues yo soy un guarro pero ella es una dama! Yo tengo aspecto de bestia, pero Katerina Ivánovna, mi esposa, es una persona instruida e hija de un oficial superior. Pongamos, pongamos que yo sea un canalla. Pero ella tiene un gran corazón y está henchida de sentimientos ennoblecidos por su educación. Sin embargo... ¡Oh, si se apiadara de mí! ¡Señor mío, señor mío, es muy necesario que cada persona tenga aunque sea un lugar como este, donde se apiaden de él! Pero Katerina Ivánovna es una dama que, aunque magnánima, es injusta... Y aunque yo mismo comprenda que cuando me tira del pelo, lo hace no por otro motivo que por la piedad de su corazón... (pues, lo repito sin turbarme, me tira de los pelos, joven –confirmó con suma dignidad, tras escuchar las risillas)–. Pero, Dios mío, si ella por una vez... ¡Pero no! ¡No! ¡Todo es inútil y no hay nada que hablar! ¡Nada...! ¡Porque ni una sola vez he obtenido lo que deseaba y ni una sola vez se apiadaron de mí! Pero... así es mi carácter. ¡Soy un auténtico bruto!
—¡Sin duda! –señaló el dueño, bostezando.
Marmeládov golpeó con fuerza sobre la mesa.
—¡Así es mi carácter! ¿Sabía usted, señor mío, que me bebí incluso sus medias? No los botines, porque eso se parecería un tanto al orden de las cosas, sino las medias, ¡me bebí sus medias! Me bebí también su pañoleta de pelo de cabra, que era un regalo de antes de que nos conociéramos, propiedad suya, no mía. Vivimos en una fría habitación. Este invierno se resfrió y comenzó a toser y escupir sangre. Tenemos tres niños pequeños y Katerina Ivánovna se pasa trabajando desde la mañana hasta la noche. Friega, limpia y asea a los niños, pues pese a tener el pecho delicado y ser propensa a la tisis, está acostumbrada a la limpieza desde niña, cosa que siento. ¿Acaso no lo siento? Bebo precisamente por eso, porque busco en la bebida la piedad y los sentimientos. No es la alegría lo que busco, sino el dolor... ¡Bebo porque quiero sufrir doblemente!
Y como sumido en la desesperación, inclinó la cabeza sobre la mesa.
—Joven –prosiguió, inclinándose de nuevo–, creo leer en su rostro una cierta aflicción. Lo noté nada más entrar, por eso enseguida me dirigí a usted, ya que al contarle la historia de mi vida, por pundonor, no quería exponerme a los oídos de esos amantes de la juerga, quienes aun sin estas palabras ya están enterados de todo, sino buscar a una persona sensible y educada. Sepa usted que mi esposa estudió en un instituto aristocrático de provincias y que al licenciarse bailó con un chal ante el gobernador y otras personalidades por haber recibido la medalla de oro y el diploma de honor. La medalla... Bueno, la medalla ya se vendió... hace tiempo... hummm... El diploma todavía lo guarda en un baúl y hasta hace poco se lo mostraba a la casera. Y aunque mi esposa mantiene con ella las más interminables disputas, le entraron deseos de enorgullecerse siquiera delante de alguien y hablar de los días felices del pasado. ¡Y yo no se lo reprocho, no se lo reprocho, pues esos momentos han quedado grabados en su memoria, mientras todo lo demás ha quedado en agua de borrajas! Sí, sí; es una dama efusiva, orgullosa e inflexible. Ella misma friega el suelo y se mantiene a base de pan negro, pero no permite que se le falte al respeto. Por eso no quiso tolerar una grosería al señor Lebeziátnikov. Y cuando éste la golpeó por ello, cayó en cama, no tanto por la tunda como por sus sentimientos heridos. La tomé por esposa ya cuando era viuda, con tres niños cada cual más pequeño. Con su primer marido, un oficial de infantería, se casó por amor, y con él se marchó de casa de sus padres. Lo amaba con desmesura, pero él se entregó al juego, a las cartas. Lo enjuiciaron y la diñó. En los últimos tiempos le pegaba, y aunque ella no se lo toleraba –lo cual sé documentalmente, a ciencia cierta–, todavía lo recuerda con lágrimas en los ojos y me sermonea comparándome con él. Y me alegra, me alegra, que al menos en su imaginación vea que fue dichosa en otros tiempos... Y se quedó con tres niños pequeños en un distrito lejano y atroz, justo donde me hallaba yo por aquel entonces. Quedó en una miseria y desesperanza tales, las cuales no estoy en disposición de describir aunque yo haya visto muchas y diversas malaventuras. Todos sus parientes la repudiaron, y aunque se mostró muy orgullosa, demasiado orgullosa... Y entonces, señor mío, entonces yo, también viudo y teniendo una hija de catorce años de mi primera esposa, le ofrecí mi mano, pues no podía contemplar semejante sufrimiento. Puede usted juzgar hasta qué punto llegó su desgracia, que ella, bien educada, instruida y de buena familia, ¡accedió a casarse conmigo! ¡Y lo hizo! Llorando, sollozando y retorciendo los brazos, pero se casó conmigo. Porque no tenía adónde ir. ¿Lo comprende? ¿Comprende usted, señor mío, lo que significa no tener ya adónde ir? ¡No! Aún no lo comprende... Cumplí piadosa y sagradamente con mis obligaciones durante todo un año, sin tocar esto –señaló con el dedo a la botella de medio shtof[7]–, pues tengo sentimientos. Pero no pude complacerlos; me vi privado entonces de mi empleo. Y no por mi culpa, sino debido a una regulación de plantilla. ¡Y fue entonces cuando me di a la bebida...! Ya va a hacer cosa de año y medio desde que finalmente vinimos a parar a esta formidable capital embellecida con innumerables monumentos, tras incontables peregrinaciones y desgracias. Y aquí conseguí un empleo... Lo conseguí y de nuevo lo perdí. ¿Comprende? Esta vez fue por mi propia culpa, pues mi carácter hizo aparición... Ahora vivimos en una habitación en casa de Amalia Fiódorovna Lippevechzel, pero desconozco con qué vivimos y con qué pagamos. Aparte de nosotros, allí también vive mucha gente. Un alboroto, lo más indecente... hummm... sí... Y mientras tanto, mi hija, la del primer matrimonio, ha crecido. Y ya crecida, ¡cuánto la ha hecho sufrir su madrastra! Es algo sobre lo que guardo silencio, porque aunque Katerina Ivánovna esté colmada de excepcionales sentimientos, es una dama efusiva e irascible, capaz de chafar a uno... ¡Sí! ¡No vale la pena recordarlo siquiera! Como se puede imaginar, Sonia no ha recibido una buena educación. Hace unos cuatro años intenté enseñarle geografía e historia universal, pero dado que mis propios conocimientos flojeaban en estas materias y que, además, no poseía buenos manuales... ¡Pues menudos libros tenía entonces...! Hummm... Bueno, y tampoco los tengo ahora. Y así terminó lo de su educación. Nos quedamos en Ciro de Persia. Después, al alcanzar la mayoría de edad, leyó algunos libros de temática novelesca. Y también hace muy poco, por mediación del señor Lebeziátnikov, se leyó la Fisiología de Lewis. ¿Ha tenido usted la ocurrencia de leerla? La leyó con gran interés e incluso nos recitó algún fragmento. Y en eso consiste toda su instrucción. Y ahora, señor mío, me dirijo a usted con una pregunta privada de por sí: en su opinión, ¿puede una muchacha pobre, pero honesta, ganar mucho con un trabajo honrado...? No ganará ni quince kopeks al día, señor mío, si se muestra honrada y no posee especial talento, ¡ni aunque trabajara sin descanso! Y encima ese consejero de Estado, Iván Ivánovich Klopshtok (¿ha oído usted hablar de él?), no sólo todavía no le ha pagado por la costura de media docena de camisas holandesas, sino que hasta la despidió ofendido, pataleando y motejándola indecorosamente con el pretexto de que, al parecer, los cuellos no estaban rectos ni cosidos a la medida. Y mientras, los chiquillos pasan hambre. Y mientras, Katerina Ivánovna pasea por la habitación retorciéndose los brazos y en sus mejillas surgen manchas rojas, lo cual es frecuente con esa enfermedad: «Vives aquí, parásita, y parece que te alimentas y no pasas frío», pero, ¿a qué viene eso de que se alimenta, cuando los mismos chiquillos llevaban tres días sin ver siquiera un trozo de pan? En aquel momento yo estaba acostado... Bueno, ¿y qué importa? Estaba acostado, borracho, y oí que mi Sonia (es muy humilde, y su vocecita es tan dulce... es rubita y su carita está siempre pálida y flacucha) decía: «Bueno, Katerina Ivánovna: ¿de verdad que tengo que hacer una cosa así?». Ya Daria Frantsevna, mujer malintencionada y conocida habitual de la policía, fue por tres veces a hablar con la casera para informarse de su situación. «Y bueno», contestó Katerina Ivánovna burlonamente. «¿Qué es lo que tienes que guardar? ¡Vaya un tesoro!» ¡Pero no la culpe, señor mío, no la culpe! No lo dijo en su sano juicio, sino en un estado de agitados sentimientos, enferma y mientras sus hijos lloraban hambrientos. Lo dijo más bien para ofender, y no en el sentido estricto de la palabra... Porque Katerina Ivánovna tiene un carácter así; apenas los niños estallan en lloros, les empieza a pegar, aunque lloren de hambre. Pasadas las cinco, vi cómo Sonia se levantó, se puso una batita, se cubrió con un pañuelo y salió de casa. Volvió pasadas las ocho y fue directamente a ver a Katerina Ivánovna. En silencio, depositó ante ella treinta rublos sobre la mesa. No pronunció ni siquiera una palabra, pese a lanzar una mirada alrededor. Únicamente cogió nuestro gran pañuelo verde de paño fino (tenemos uno así para toda la familia), se cubrió con él completamente la cabeza y el rostro, y se echó en la cama mirando hacia la pared. Sus hombros y su cuerpo no hacían más que estremecerse... Y yo, al igual que antes, continuaba en el mismo estado... Vi entonces, joven, cómo luego Katerina Ivánovna, igualmente sin decir palabra, se acercó a la cama de Sónechka y permaneció toda la noche arrodillada junto a ella, besándole los pies, sin querer levantarse, durmiéndose ambas abrazadas, juntas... ambas... ambas... sí... Y yo... estaba acostado, borracho.
Marmeládov se calló, como si se hubiese quedado sin voz. Después, de repente, se apresuró a servirse un vaso, se lo bebió y emitió un graznido.
—Desde entonces, señor mío –prosiguió tras un breve silencio–, desde entonces, debido a un desfavorable incidente y a una denuncia de personas malintencionadas (lo cual Daria Frantsevna propició especialmente, al parecer porque le faltaron al respeto), desde entonces, mi hija Sofía Semiónovna se ha visto obligada a adquirir el carnet amarillo, y debido a esta circunstancia no ha podido quedarse con nosotros. Porque tampoco la casera Amalia Fiódorovna quiso permitirlo (cuando ella misma anteriormente había propiciado las intrigas de Daria Frantsevna), y también el señor Lebeziátnikov... Hummm... Su trifulca con Katerina Ivánovna surgió precisamente a propósito de Sonia. Al principio él mismo insistía en Sonia, pero llegó un momento en que, de repente, se subió a la parra: «¿Cómo una persona como yo, instruida, podría vivir con otra así?». Pero Katerina Ivánovna no lo toleró y salió en su defensa... Y ocurrió lo que ocurrió. Ahora Sónechka viene a vernos sobre todo cuando oscurece, alivia a Katerina Ivánovna y ayuda en lo que puede... Vive en casa del sastre Kapernaúmov le alquila una habitación. Pero Kapernaúmov está cojo y tartamudea, al igual que su numerosísima prole y su esposa... Viven en una única habitación, aunque Sonia tiene un cuarto aparte, con tabique... Hummm, sí... Son personas pobrísimas y tartamudas... sí... Una buena mañana me levanté, me puse mis harapos, alcé las manos al cielo y me dirigí a ver a su excelencia Iván Afanásievich. ¿Tiene usted el gusto de conocerle...? ¿No? ¡Pues no conoce a un hombre de Dios! Es un buenazo... es como un cirio puesto delante de la imagen del Señor; ¡se consume...! Tras tener la bondad de atender a todo mi relato, incluso se le saltaron las lágrimas. «Bueno –me dijo–. Una vez defraudaste mis expectativas... Vuelvo a emplearte bajo mi propia responsabilidad. –Así me lo dijo–. Recuérdelo, y ahora márchese» Besé el polvo de sus pies, mentalmente, porque en realidad él, un antiguo alto dignatario y hombre de instruidas y nuevas ideas de Estado, no me lo hubiera permitido. Regresé a casa, y en cuanto anuncié que de nuevo figuraba en plantilla y que iba a recibir un salario, ¡Dios mío, la que se montó...!
Marmeládov detuvo de nuevo su relato a causa de la fuerte emoción. En ese momento entró de la calle un grupo de borrachos, borrachos ya de por sí, y en la entrada resonaron los sonidos de un organillo de alquiler y la voz temblorosa e infantil de un niño de siete años que cantaba «La Granjita». El ambiente se tornó ruidoso. El dueño y los mozos se ocuparon de los recién llegados. Marmeládov prosiguió su relato sin prestarles atención. Parecía que ya estaba bastante cansado, pero cuanto más se embriagaba, más se deslenguaba. Los recuerdos acerca de su reciente éxito en el trabajo parecieron reanimarle, e incluso se reflejaban en su rostro mediante un cierto brillo. Raskólnikov escuchaba atentamente.