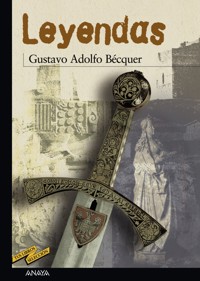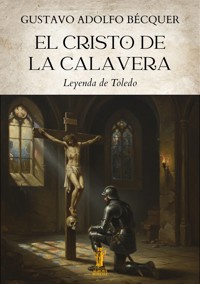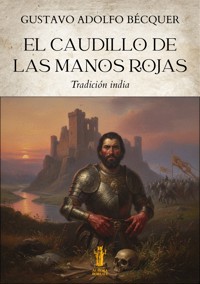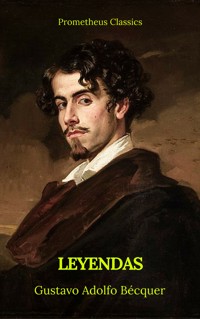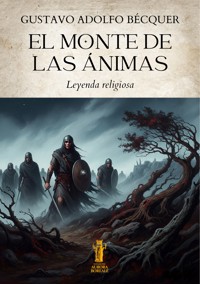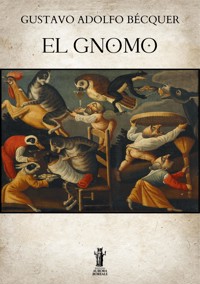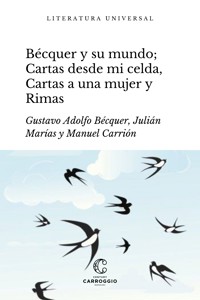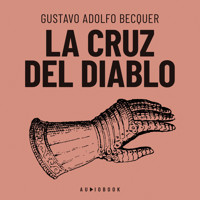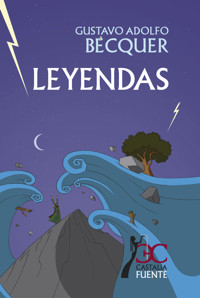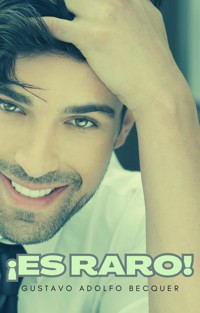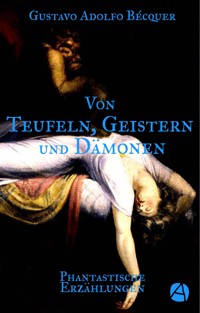Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Classic
- Sprache: Spanisch
Crónicas y Cuadros es un compendio de 21 textos de Gustavo Adolfo Bécquer en el que el autor reflexiona sobre diferentes aspectos de la sociedad madrileña de su época, tanto desde el punto de vista sociológico como cultural, costumbrista o simplemente observacional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gustavo Adolfo Bécquer
Crónicas y cuadros
Saga
Crónicas y cuadros
Copyright © 1871, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726479348
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
GACETILLA DE LA CAPITAL
Dos cosas tiene Madrid que cuando le place hacer ostentación de ellas se convierte en objeto de la envidia del mundo entero.
Su cielo y sus mujeres.
Lo cual es hablar de dos cielos.
Pues de ambos hizo ayer tarde magnífico alarde, como pudieron observarlo cuantas personas dieron una vuelta por el paseo de la Castellana.
Nosotros, que rara vez nos permitimos ese desahogo, abusamos ayer de la facultad de hacerlo, y por cierto que no nos peso.
¡Cuánto lujo! ¡Cuánta elegancia! ¡Qué magníficos trenes! ¡Qué esplendidez de belleza en las mujeres...! ¡Cuánto de maravillosamente bello y poético en el azul del cielo, en la luz del sol, en la tibieza de la atmósfera, en las tímidas ondulaciones de la brisa!
Para el observador, sobre todo, era aquello un elocuente libro abierto a las indiscretas miradas de los que analizan las cosas buscando el porqué de ellas.
Berlinas, carretelas, americanos, dogsarts y otras veinte clases de carruajes tirados por fogosos troncos; jinetes que galopaban por entre aquella doble fila de carruajes, como ansiosos de devorar con la vista la galería de mujeres hermosas que aquéllos contenían; modestos paseantes, que paso a paso subían y bajaban por doble avenida, mirando y quizás sin ser mirados; todo esto abundaba allí.
La gran mayoría de aquellas personas estaban allí porque es el rendez vous ordinario, donde se dirigen el principio de un saludo que se termina más tarde en un apretón de manos dado en los palcos del Teatro Real, o en los salones más aristocráticos de la corte. Otras personas van allí porque les place encontrarse entre las gentes de un círculo cuyas puertas les están cerradas. No pudiendo alcanzar otra cosa, se contentan con una mirada robada al acaso, o con la ilusión de una quimérica conquista que debe hacerles poseedores de una bella mujer y de una opulenta dote.
Vese también alguna que otra mujer, bella hasta causar la desesperación de las hermosas, que acaricia la esperanza de verse instalada en una de las coquetonas victorias que pasan a su lado, ocupadas por ricos y gastados solterones.
Finalmente, alguno que otro, curioso, solo y pensativo, ve las miradas de todas aquellas personas, lee en ellas lo que significan, comprende cuanto encierran de irrealizable, se sonríe, y cuando la sombra del crepúsculo dispersa a toda aquella sociedad que murmura «He aquí la noche», dice él, plagiando la frase, pero en el sentido de verdadero oráculo: «He aquí la realidad, he aquí el desengaño».
TEATRO REAL
EL BARBERO DE SEVILLA - SEMÍRAMIS
El Guadarrama se corona de nubes oscuras, el salón del Prado se cubre de hojas amarillas y el Teatro Real abre de par en par sus puertas. Estamos en pleno otoño.
En las distantes orillas de Dieppe, Biarritz y San Sebastián, por donde hace un mes vagaban aún, alegres y bulliciosas como la Galatea de Gil Polo, las mujeres más lindas de la corte, no se oye ya sino el monótono ruido de las olas que van a morir suspirando en la desierta arena.
Las interrumpidas aventuras cuyos prólogos se desarrollaron en la playa a la poética hora del crepúsculo, en una deliciosa promenade sur mer, o a la dudosa claridad del reverbero de un coche del ferrocarril, tornan a reanudarse en el coliseo de la ópera, donde las historias de amor se enriquecen con curiosos capítulos, donde vuelven a aparecer las distancias que estrecharon el abandono y el sansfaçon de los viajes y las excursiones veraniegas, donde las heroínas se revisten de un nuevo carácter con la nueva toilette, donde por último la luz del gas, sustituyendo a la suave de la luna o la dorada del sol naciente, diríase que lo transforma todo, convirtiendo en drama de costumbres o cómico entremés lo que empezó en égloga o tierno idilio.
La noche de la apertura del teatro, mientras la orquesta preludiaba la deliciosa sinfonía de El barbero, esa sinfonía especial y característica que trae efectivamente a los oídos rumores suaves, como los que en las calles de Sevilla se escuchan a las altas horas de la noche, murmullos de voces que hablan bajito en la reja, rasgueos lejanos de guitarras que poco a poco se van aproximando hasta que al fin doblan la esquinas ecos de cantores que parecen a la vez tristes y alegres, ruidos de persianas que se descorren, de postigos que se abren, de pasos, de pasos que van y vienen, y suspiros del aire que lleva todas esas armonías envueltas en una ola de perfumes, nosotros, por no perder la antigua costumbre, paseamos una mirada a nuestro alrededor y recorrimos con la vista las largas hileras de cabezas de mujer que como un festón de flores coronaban los antepechos de los palcos.
La temporada lírica que comienza se ha inaugurado con tanta o más brillantez que la que ha concluido.
Unas lanzando chispas de luz de sus pupilas negras; otras entornando las largas pestañas rubias como para defender sus adormidos y azules ojos de la enojosa claridad; éstas con los hombros desnudos redondos y más blancos que la blanca gasa que los rodea, de modo que no se sabe dónde acaba el seno y dónde comienza el tul; aquéllas con los cabellos ensortijados y cubiertos de perlas semejantes a una lluvia de escarcha, trenzados con flores o salpicados de corales, y todas ellas vestidas con esas telas diáfanas y ligerísimas que flotan alrededor de las mujeres como una niebla de color que las hace destacar luminosas y brillantes sobre el fondo de grana oscuro de los palcos, estaban allí la flor y nata de las notabilidades femeninas de la corte; y las singulares por su hermosura, las que legislan en materia de modas, las que brillan por sus blasones, las que se distinguen por la alta posición que ocupan, las que merced a su dote fabuloso llaman hacia sí la atención de los aspirantes a Coburgos; ninguna faltaba a la gran solemnidad lírica.
Distraídos paseábamos aún la mirada de una en otra localidad, pasando revista a tantas y tan notables mujeres, cuando una salva de aplausos nos anunció que el telón se había descorrido y Mario se hallaba en escena.
Mario, tan distinguido como siempre, con la misma pureza en la frase musical, el mismo gusto y la desembarazada y natural acción que lo caracterizan, haciéndolo, por decir así, un tenor aparte de todos los otros tenores, cantó el delicioso andante Ecco ridente il di, recibiendo una nueva ovación del público al terminarlo. Entrar ahora a analizar las inapreciables condiciones de este artista y a juzgarlo cuando ya le ha juzgado Europa entera, sería tan inoportuno como inútil. A los que le han oído, ¿qué podremos decirles para ponderarles su mérito? Y a los que sólo por la fama tienen noticia de su nombre, ¿qué palabras habrá bastantes a darles una remota idea de lo que es?
Dejemos, pues, a Mario, de quien ya guardaba un indeleble recuerdo nuestro público y cuyas grandes y raras condiciones artísticas no habíamos podido olvidar, porque no se olvidan tan fácilmente las cosas que impresionan, para ocuparnos del señor Guadagnini.
¿Quién que ha estado en Sevilla no ha conocido al famoso barbero de Beaumarchais, a ese barbero típico, único quizá por sus cualidades y su carácter entre todos los barberos de la tierra? Ya no está en la calle de Francos: el peluquero montado a la francesa, que lee periódicos, tiene opiniones políticas y viste más o menos como sus parroquianos, le ha arrojado del centro de la ciudad; pero Fígaro, o mejor dicho, su descendiente en línea recta, se ha echado al hombro su modesto ajuar y, sin olvidarse de la guitarra, del tablero de damas y el tradicional sillón de aneas, ha ido a establecerse en los barrios que aún se conservan puros, en donde todavía hablan los amantes por las rejas, donde los vecinos forman la tertulia en mitad de la calle y las mujeres tienen tiestos de albahaca en la azotea y celosías verdes en los balcones. Allí hemos visto más de una vez agitarse, movida por el viento, su relumbrante vacía de aljofar que, colgada de un clavo y herida por el sol, brillaba a lo lejos como un disco de oro; allí hemos visto las persianillas adosadas al quicio de la puerta, y la vidriera empolvada en la cual sustituye a algunos cristales un medio pliego de papel; allí hemos oído su guitarra, donde preludia en los ratos de ocio cantares del país; allí le hemos sorprendido, por último, hoy, como en los buenos tiempos del conde Almaviva, escribiendo décimas para los enamorados del barrio, agenciando los matrimonios de los vecinos, disponiendo los bautizos de la parroquia, tomando parte en todas las intrigas, los jolgorios, las fiestas y las serenatas, y ya como poeta, ya como músico, en calidad de comadrón, de barbero, o de hombre ducho en materias amorosas, arreglándolo todo, metiéndose en todas partes, hablando como siete, moviéndose como él sólo, siempre alegre, siempre listo, siempre dispuesto a servir a cuantos le llamen en su ayuda.
En cualquier teatro el personaje de Fígaro necesita, aun dejando a un lado la parte puramente musical de la obra en que figura, necesita, repetimos, que lo interprete un cantante de condiciones especialísimas, muy dueño de la escena, y muy lleno de intención y de vis cómica; pero en un teatro de España, en un teatro donde el tipo es popular, son muy pocos los artistas que, disponiendo de todas estas facultades, han podido realizar ni aproximarse siquiera a lo que se finge la imaginación del público.
No obstante, en el Teatro Real se viene ya de antiguo encargando este papel importantísimo de la obra de Rossini a barítonos noveles o de pocas condiciones y, sin duda, consecuente en esta idea monsigur Bagier, ha presentado por vez primera al señor Guadagnini con una parte que todavía no se halla en disposición de desempeñar ni medianamente. Algo de esto mismo puede decirse del bajo Antonucci. Ni el uno ni el otro son artistas de bastante talla para figurar en primera línea en el Teatro Real al lado de Mario, y donde se guardan recuerdos de Ronconi y Selva.
Afortunadamente, para templar un tanto el disgusto que nos había producido oír la magnífica aria de salida de Fígaro cantada con tanta inexperiencia como pocos recursos, el conde de Almaviva templó su guitarra, y colocándose al pie del balcón de Rosina, comenzó la serenata, con esa gracia, ese abandono, esa claridad en la frase y ese sentimiento especial que, identificando la nota musical con la palabra, dan su verdadero valor a la música, constituyen la perfección del arte, conmueven el ánimo, y arrancan ovaciones espontáneas y calurosas, como la que el público hizo a Mario, al concluir su bellísima melodía.
De la Borghi-Mamo y del caricato Scalese sólo pudimos apreciar, aunque ligeramente, en el acto primero la calidad de las voces que nos parecieron simpática y fresca la de la una, y clara y sonora la del otro. Por fin acabó el acto, pasó el intermedio y apareció Rosina. Rosina es uno de esos tipos que tampoco hemos visto casi nunca interpretado con toda la gracia y la natural distinción que requiere. Esa mezcla de inocencia y malicia, de atrevimiento y temor, de niña mimada y mujer resuelta, es tan difícil de reproducir, es al parecer tan inverosímil, aunque en realidad es exacto, sobre todo en la época y en la localidad en que la ha colocado el autor del libro, que nosotros no titubeamos al asegurar que nunca, al menos en la parte mímica, hemos visto representar este papel completamente a nuestro gusto.
La Borghi-Mamo tiene una figura agradable, no carece de gracia, viste el traje de andaluza de ópera bastante bien y, sin embargo, no es Rosina: le sobra malicia y le faltan un poco de aturdimiento y algo de ingenuidad. Como cantante, la cuestión varía por completo. La Borghi-Mamo sabe cantar la música de Rossini todo lo que puede saberse cantar hoy que se ha perdido mucho la tradición de la escuela clásica en este punto. Posee una voz de mezosoprano, simpática, de buen timbre, y extensa lo bastante para recorrer con desahogo todas las notas de su tesitura. Frasea con claridad, vocaliza correctamente, y su método de canto es puro, aunque en algunas ocasiones lo desnaturaliza con alardes de bravura y transiciones bruscas a tonos bajos, que no siempre son del mejor gusto y que, tratándose de música de Rossini, están completamente fuera de su lugar. En el aria de salida el público la aplaudió con justicia, y en las variaciones de Rode que cantó al piano, en la escena de la lección, pudieron apreciarse todas las condiciones de agilidad, buen gusto y corrección que posee esta artista.
Las opiniones entre los profanos al arte y aun entre los inteligentes andan un poco encontradas acerca del mérito real de la Borghi-Mamo. Nada más difícil, en efecto, que formar un juicio exacto de las calidades de un artista sin oírla más que en una obra.
Nosotros, teniendo en cuenta las buenas dotes que en ella hemos creído descubrir y no atreviéndonos a dar todavía una opinión concreta sobre cuestión tan ardua, ya que es moda en política colocarse en una actitud reservada viendo venir los sucesos,
declaramos que en este asunto nos colocamos también en una actitud expectante, aunque benévola.
Scalese, que desde luego nos pareció un excelente bufo en el primer acto, acabó de confirmarnos en la misma idea en todo el resto de la ópera. Sin exageraciones ni bufonadas puso perfectamente de relieve el carácter del célebre doctor Bartolo, y dijo su parte con naturalidad y gracia, pronunciando clara y correctamente la palabra, y no dejando escapar uno solo de los muchos y cómicos detalles de la obra.
No obstante los esfuerzos de Mario, de la nueva tiple y del bufo, que desempeñaron bien sus respectivas partes, el conjunto de la ópera resultó frío y desigual. El barbero es una de esas obras olvidadas de puro sabidas; el público la conoce por compases; al oírla está constantemente estableciendo comparaciones, y es preciso una gran armonía en la ejecución y un refinado acabamiento en todos sus detalles para que logre interesar a los espectadores.
Hay partituras, y la de El barbero de Sevilla es una de ellas, que no se puede dudar un momento; es preciso cantarlas muy bien o dejarlas en el archivo y respetar su mérito y sus dificultades.
Con Fígaros como Guadagnini y don Basilios como Antonucci, créanos, monsieur Bagier, aun salpimentándolos y disimulándolos con grandes artistas, nunca se logrará hacer cosa que valga la pena.
La pluma ha ido corriendo distraída en las consideraciones a que se presta la ejecución de El barbero, y apenas si nos quedan veinte líneas para ocuparnos de la Semíramis, en que han debutado últimamente, a más de las hermanas Marchisios, el barítono Agnese.
La ejecución de esta grandiosa partitura de Rossini, como la de El barbero de Sevilla, no ha satisfecho al público sino a medias. Ha habido, como en casi todas las obras de esta importancia y de este género que se ponen en el Teatro Real, falta de armonía en el conjunto.