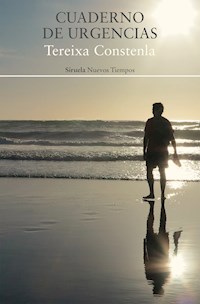
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
UNA CARTA DE AMOR, UN LIBRO DE DUELO, UNA CELEBRACIÓN DE LA VIDA. «La muerte de los seres excepcionales impulsa a veces a quienes los amaron a escribir libros excepcionales. ¿Puede un libro atravesado por la muerte ser una celebración de la vida? Tereixa Constenla demuestra que sí». JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS, El País«Un libro limpio, delicado y valiente, de esos que se atreven a intentar robar la miel de un espasmo. Literatura contra ese oligopolio del dolor y la pérdida, sobre el arte de caer, y de alguna extraña manera a favor de ese otro oligopolio que de vez en cuando celebra el amor y la vida, la vida y el amor. Contra el viento de cara del olvido». CLAUDI PÉREZ «Uno de los mejores libros sobre la enfermedad y el duelo que he leído. Sobrio, conmovedor, inteligente. Lleno de vida». ISABEL BURDIEL «El 31 de agosto de 2018 murió el periodista Álex Bolaños, que también era mi marido y el padre de mi hija. Tenía cuarenta y siete años. Durante tres años, vivimos zarandeados por un carrusel de catástrofes tras ser diagnosticados ambos de cáncer. Nos convertimos en enfermos y cuidadores. Nos atrincheramos detrás del amor. Pero el amor no elimina las células tumorales ni sube las defensas. Cuando Álex falleció, empecé a escribir un diario de nuestra vida sin él en el que deposité un poco de todo: la gestión burocrática de la muerte, el abismo de la pérdida, la curiosidad hacia los médicos que le trataron, la responsabilidad sobre el duelo de nuestra hija, sus reflexiones sobre la enfermedad, mis lecturas sobre catástrofes ajenas, la añoranza de lo que fue y, finalmente, la saudade por lo que no será. Rastreé en mi cementerio de diarios y recuperé cuadernos de nuestros viajes y textos que nos habíamos intercambiado durante el tiempo que compartimos. Necesitaba poner por escrito todo lo que acabábamos de vivir antes de que se borrase su frescura, pero también caminar hacia atrás, al tiempo de despreocupación y placer que, ahora lo sabía, habían sido las horas de felicidad. Poseída por ese pensamiento mágico que a veces llega con la muerte, escribí también para hacer a Álex un poco inmortal, como yo deseé tantas veces que fuera». TEREIXA CONSTENLA
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2021
En cubierta: fotografía de © Joaquín Mayordomo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Tereixa Constenla Fontenla, 2021
© Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18859-59-5
Conversión a formato digital: María Belloso
A Álex
A quienes quiso y le quisieron
A Elba
«El amor no hará aumentar los glóbulos blancos».
Esta salvaje oscuridad,HAROLD BRODKEY
«Lo que se fue, se fue, pero deja su fue».
Hoy,JUAN GELMAN
Otro lunes, otra semana, otro mes, otra estación, otra vida.
Sin ti duele. Eso ya lo sabíamos. Ahora además palpitamos, nos retorcemos, nos estrujamos en el vacío.
Lo último que se pierde de una vida es el olor. Sigue impregnando tus ropas ahora que tú ya no las haces corpóreas. He caminado con una de tus sudaderas de correr. Una de esas que compraste para que se adaptara a tu nuevo cuerpo, a tu nuevo yo. Nada te servía de tu vida pasada excepto los zapatos. Yo te compré pantalones de pijama de talla mini con los que ahora duermo. Tu cintura y la mía tenían el mismo perímetro. Tú medías veinte centímetros más. Tú habías jugado al baloncesto. Yo te regalé un año de estos una pelota que ahora está deshinchada.
Junto a la Virgen del Sol de Guayasamín, que compramos en su museo en Quito, he colocado nuestra foto de boda. Los tres caminamos con sonrisas rotundas. Íbamos tarde, felices y abrigados para el enero madrileño. Las calas recién llegadas de Galicia en las manos de Elba. Tu primera y última pajarita asomando sobre el abrigo. Mis uñas azuloscurocasinegro aferradas a tu mano. Todos aguardaban en el Retiro. Nos habíamos entretenido: tú tratando de descargar música para la ceremonia y yo peleando en internet contra una apropiación indebida. A la una menos diez subimos a un taxi. La alcaldesa ya estaba esperando. Mira que nos habían avisado de su exquisita puntualidad. La prueba de lo mucho que hemos progresado, perdón, que habíamos progresado, es que ninguno se enfadó con el otro, que nadie se zafó de su nerviosismo por la vía de la ira. Llegábamos tarde, atacados y comprensivos. A nuestra manera.
La foto de la boda es la foto de tu necrológica. Ese texto que escribí a los pies de tu cama en la habitación de la UCI del hospital Gregorio Marañón. Al acabarlo pedí que te desconectaran. En la siguiente hora y media, me dediqué a besarte, decirte lo mucho que te quería y darte las gracias por todo lo que me habías dado. Te puse música. Tenías el rostro en paz. Me gustaría creer que te reconfortaba escucharme, pero sospecho que la placidez tenía que ver con las drogas. Te acompañé hasta la puerta, hasta el final, hasta el puto final. Y te fuiste.
Y yo me quedé con tu ausencia.
Este no era el plan, amore. El plan era envejecer y discutir de nada importante. El plan era cuidarnos y fortalecer nuestras individualidades, «también las columnas que sostienen el templo están separadas», recitó la alcaldesa en la boda.
Yo me quedé con el té verde, las semillas de lino y sésamo, las fotos de tus otras vidas, las cartas que te escribieron, los sueños a medio hacer, los carnés y las tarjetas que he de dar de baja, la deuda con Hacienda.
Ayer fui a la Agencia Tributaria. Había que devolver la cantidad que te habían abonado por un error que cometiste en la declaración de la renta. La notificación de Hacienda llegó por carta. Acudí a Correos con el certificado de defunción, el certificado de matrimonio, el libro de familia y nuestros DNI. Me pidieron tu testamento. No hay. Me pidieron la declaración de herederos. No hay. Tiene siete días para retirar el aviso de Hacienda. En siete días no podré tramitar la declaración de herederos. Para eso necesito hacerle el DNI a mi hija. Para hacerle el DNI a mi hija necesito un certificado literal de nacimiento que ponga «para hacer el DNI» y que pedí hace dos semanas al registro del pequeño pueblo de Almería donde nació. Correos me va a causar un problema con Hacienda. Lo sentimos.
Fui a la Agencia Tributaria, me senté ante la funcionaria y me eché a llorar. Le expliqué que no siempre podía controlarlo. Le conté que te habías equivocado al hacer la declaración de la renta y que luego habías subsanado el error con una complementaria. Con la primera te habían devuelto ochocientos euros y con la segunda tenían que darte solo cien. La liquidación que ahora nos proponían consistía en que le abonáramos lo cobrado indebidamente. Le dije a la funcionaria que estaba de acuerdo y que deseaba pagar. Me dijo que tenía que ir a Notificaciones.
Fui entonces a Notificaciones. La burocracia congeló mi llanto. Resumí la historia. Entregué al nuevo funcionario el certificado de defunción, el certificado de matrimonio, el libro de familia y nuestros DNI. Me pidió el testamento. No hay. Me pidió la declaración de herederos. No hay. Me dijo que no podía darme la notificación. Le dije que Hacienda me iba a causar un problema con Hacienda.
Finalmente, tras una autorización excepcional, me facilitaron la notificación. Dije que quería pagar de inmediato. No puede. Tiene que ir al Registro y decir si la acepta o la rechaza. La acepto. Quiero pagarla. No puede. Tenemos que recibir su aceptación y luego le enviaremos otra resolución con la propuesta de liquidación. ¿Cómo? Por correo. ¿A nombre de quién? De su marido. No podrá recogerla.
Te sobrevive tu relación con la Agencia Tributaria.
En este primer mes de mi nueva vida sin ti, he dedicado el cincuenta por ciento de mis energías al papeleo, el treinta por ciento a nuestra hija y puede que el veinte por ciento restante a llorarte. Ahora que la gestión administrativa de la muerte empieza a dejar sitio, me dueles más que antes. Lloro mientras cocino, lloro mientras me ducho, lloro mientras nado. La piscina es un espacio público donde puedes moquear a placer: sincronizo muecas, hipidos y brazadas mientras me pregunto qué voy a hacer con tanto amor. Busco por la casa las huellas clandestinas o las prehistóricas: la libreta donde anoté tus primeros SMS amorosos, el cuaderno con tus reflexiones de enfermo de cáncer de pronóstico aterrador, las notas de las rosas que me regalaste, los correos desde Nueva York, las recetas de gazpacho, los mensajes de losiento, el libro de David Servan-Schreiber que sintetizaste en tres páginas después de tres relecturas, la libreta donde apuntaste el menú de la boda junto a los datos para el artículo en el que habías constatado que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se instauraba como una falla permanente cuando tenían hijos. Tu última noticia.
He tardado un mes en empezar a escribirte.
Hojeo el periódico del miércoles 1 de agosto. El penúltimo periódico que leíste libremente. Me recomendaste el artículo de Amelia Valcárcel en Opinión. Una enésima aproximación a esa infinita disputa sobre gramática y género que la filósofa había redondeado con socarronería. En la última página, Borja Hermoso empleaba una guasa similar para entrevistar a Ada Colau y, en la primera, Javier Rodríguez Marcos firmaba desde Lesbos el arranque de su travesía en ferri por el Mediterráneo. El penúltimo día que leíste libremente el periódico estaba marcado por la huelga de taxistas contra las licencias VTC. Había olvidado que eso nos obligó a coger el metro para ir de casa a la estación de Chamartín. Habíamos regresado a Madrid para una quimio. No te reforzaron las defensas porque las tenías en unos niveles razonables. Y se empeñaron, contra el criterio del oncólogo y el tuyo, en cambiarte el catéter interno que llevabas para tratar de salvar una obstrucción y que nunca había funcionado bien. Se empeñaron en manipularte el penúltimo día que leíste libremente el periódico. Se empeñaron en hacer lo que tal vez provocó que aquel fuese el penúltimo día que leíste libremente el periódico. Y así, creemos, sospechamos, se desató una infección de origen urinario en un organismo inmunodeprimido en el día en que los efectos secundarios de la quimio hunden las defensas. Venid, chicos, que este tío solo tiene doscientos leucocitos. Hay barra libre.
En el tren leímos, observados a hurtadillas por nuestra vecina de asiento. Hablamos de la destronada Isabel II y de la biografía de Isabel Burdiel. Tu fragilidad y tu fuerza causaban miedo y estupor, no siempre en este orden. Puede que sobrecogieras a nuestra vecina, como también parecías sobrecoger a buena parte de tu mundo. Yo ni te veía tan frágil ni tan enfermo, ni siquiera tras la fallida operación de julio. Te había debilitado, pero seguías siendo dueño de tu autonomía. Extralimité mi optimismo, mi confianza en el futuro, mi apuesta infantil por la inmortalidad. Después de la recaída tuviste que aprender a convivir con la falta de fe de los demás. El miedo nunca era explícito, lo palpabas en sus rostros, en su lenguaje corporal.
Eres la única que me mira sin pensar que me voy a morir.
Era una temeraria, una inconsciente, una heidi que no vio, no intuyó, que el final estaba tan cerca que aquel tren, aquella huelga de taxistas, aquel periódico del 1 de agosto eran las penúltimas cosas que compartiríamos libremente.
¿Y por qué conservo un periódico del 1 de agosto dos meses después? Diogenismo impreso con el que no ha podido la evanescencia virtual. Voy acumulando artículos interesantes que no he leído, periódicos viejos que no abrí, artefactos en vías de extinción que nos simplificaban la relación con las cosas que ocurrían y debíamos conocer. Un día, poco después de sustituir nuestra amigable relación de compañeros de trabajo por otra pasional y clandestina, descubriste que el maletero de mi coche estaba lleno de periódicos atrasados. Podías haber huido.
Te quedaste. Y yo, con el tiempo, aprendí a deshacerme de los periódicos con más ligereza, sin sentir que me estaba perdiendo un trozo de la vida, sin castigarme por atentar contra esa religión que aún era el periodismo. Ahora nos cercan los libros. Tú mismo te debatías entre la angustia por la pérdida de espacio y la pulsión lectora. Dejaste listo al lado de la cama Vida y destino, de Grossman. Y en la UCI, cuando los médicos ya solo te veían como un inminente cadáver, pediste Fariña, de Nacho Carretero. Está en gallego. No importa. Tu mente seguía caminando cuando tu cuerpo ya había dejado de hacerlo. Tu cerebro, tu voluntad, tu consciencia, tu espíritu seguían luchando cuando los médicos ya no querían hacerlo. La mente, pese a ello, no es un todopoderoso dios. La mente un día renuncia a rebelarse y acepta el final.
¿Piensas que te estás muriendo? Me dijiste que sí y te pregunté por qué.
No siento nada.
Hago yoga con tu camiseta roja de Groucho.
Hago la ceremonia del té verde.
Abro puertas con tus llaves.
Persigo tu olor en el armario.
Rastreo los bolsillos, en busca de un mensaje que me diga lo que ya sé.
Releo. Releo. Releo todo lo que nos dijimos al principio de nuestros tiempos. Y encuentro cosas como esta: «Mi moflete izquierdo buscó tu pelo rojo, atravesado por un viento afortunado. Tu sonrisa sonó y fotografiamos la felicidad. Te querré siempre».
He descubierto de la peor manera que siempre es un instante.
Vuelvo a Fátima Castaño, la psicóloga.
Abandono los libros y las plantas de la terraza. Solo tengo fuerzas para no abandonar a Elba, para no abandonarme yo.
Soy un hogar monomarental. Soy una single forzosa. Soy una viuda. ¿Cuánto tiempo eres una viuda? ¿Se parecen las viudas del siglo XXI a las del XIX? No quería ser tu viuda, amore, este no era el plan. Leo que me querrás siempre y se forma un pedrusco de granizo en mi abdomen. Te veo sonriendo en el Retiro y te materializas. Acaricio la vasija de tus cenizas y percibo tu piel. Visto tu ropa de corredor y entro en ti.
Ha venido Javi. Le he puesto croquetas. Hago cosas pensando en cómo las harías tú. Por esto y por lo otro nunca invitamos a Javi a comer. Has tenido que morirte para que viniera a comer a casa. Le he devuelto la camiseta del Atleti firmada por todos los jugadores. La camiseta que te regaló después de saber lo de tu cáncer. También le di una camisa blanca sin estrenar que compraste para la boda y un balón de fútbol desinflado. No soy capaz de darle nada más. No puedo deshacerme de tu ropa. Ahí están las camisas de Sevilla, las chaquetas de casa, los pantalones de cuando eras un hombre de XXL, las camisetas subversivas que compensaban el formalismo ocasional al que te obligaba el trabajo, las corazas contra ese frío que se te coló dentro mientras perdías kilos y se quedó a vivir para siempre en tu interior. Tenías todo el frío del mundo... y yo, todo el calor. La vida, con sus loterías, también aquí nos obligó a hacer un intercambio circular. La friolera se convirtió en un horno gracias a la menopausia química que provoca toda la metralla oncológica. Tu estufa corporal se estropeó por completo al perder kilos por decenas y te convertiste en un hombre glacial.
Este fin de semana ha muerto Montse Oliva, periodista de El Punt Avui, por un cáncer de páncreas detectado hace veinte días. Pienso en la incredulidad de su marido. Tu tiempo de descuento fue de veintiocho meses. Una eternidad comparado con el de Montse. Seguro que su marido daría un riñón por haberla tenido otros veintiocho meses a su lado. A mí, sin embargo, me pareció un robo. Que te fueras así, que nos dejaras para siempre...
Afronto el segundo mes sin ti. Hago lo que puedo. Hemos ido a Gredos con tu panda. Estar sin ti en tu mundo es duro para tu mundo y para nosotras. Antoine me habló del día en que nació la amistad entre Nacho, tú y él, en un coche mientras bajabais de Pirineos, tú con el tobillo tan lesionado como el amor. Cosas que pasan cuando tenemos veinte años. Ojalá me hubieras partido el corazón con tu desamor; ojalá te hubieras mudado a, qué sé yo, Australia, sin ir más lejos; ojalá hubiera pasado cualquier cosa que te hubiese arrancado de mi vida sin que te hubieses muerto, amore. He descubierto que la exclusividad es un concepto que solo importa en tiempos de sobreabundancia.
Anotamos el 2018 en un calendario de Quino. Hago recuento. Enero estaría totalmente limpio de no ser por un ramo que Elba dibujó el 13 como símbolo de la boda y la anotación de la vuelta al cole. En febrero se guillotinó el camino que nos conducía hacia la normalización. El 12 de febrero, poco después de nuestro viaje a La Palma, te hiciste el TAC que nos abismó de nuevo. El 20 de febrero pasé mi revisión oncológica sin novedades. El 22 de febrero nos quedamos enganchados en la tuya: había señales de recaída, difusas, confusas, nada que celebrar. A partir de ahí volvemos al desmadre de citas que había caracterizado los años anteriores. Hasta agosto y sin contar las mías: veinte visitas médicas, siete pruebas, una incursión en quirófano, cinco sesiones de quimio. Embarulladas con ellas seguía la vida: los cumpleaños familiares, las reuniones escolares, la dentista de Elba, tu fin de semana en Rascafría con tus amigos, tus visitas a la Agencia Tributaria para resolver el entuerto de la renta. En agosto se frena la marcha. Está vacío. Pero dejaste anotada para septiembre la fecha de la matrícula de Elba en pintura. Leo la palabra matrícula y me remuevo. La tristeza es así, dota de trascendencia lo trivial, incluso lo inane. Un calendario de pared caducado, por ejemplo.
Hoy le han dado el Premio Nacional de Narrativa a Almudena Grandes por Los pacientes del doctor García. Escribí una apertura para la revista de verano sobre esa novela. La leí en agosto de 2017 mientras mi madre se estaba muriendo. Dedicamos el último verano-tregua a cuidar de ella y de su metástasis. Yo cuidaba de ella, y tú me cuidabas a mí.
Hace un mes escuché la noticia de un accidente laboral cuando conducía hacia Galicia. Un obrero de la construcción había muerto aplastado en un tajo. Tenía treinta años. Me pregunté si dejaría viuda, si tendría hijos, si los amigos le habrían despedido con tanto amor como te despidieron los tuyos a ti, si él habría hecho mejores a los demás o les habría desgraciado la existencia. ¿Cuál es el sentido de morir a los treinta? ¿Cuál es el sentido de morir a los cuarenta y siete? ¿Cuál es el sentido de morir a secas?
A la vuelta busqué información. Encontré datos en una noticia de Europa Press reproducida en varios medios. El accidente había ocurrido el viernes 14 de septiembre en la calle de Pedro Salinas, en Ciudad Lineal. A las 08:15 se rompieron las palas de una grúa y mil ochocientos kilos de cemento cayeron sobre el albañil desde una altura de veinte metros. A las 08:15 se acabó todo para ese hombre. Hacía quince minutos, tal vez después de apurar un café, que habría entrado en la obra y que podría haber cargado el cemento en la grúa. Una muerte más absurda incluso que la tuya. Tener la testosterona de los treinta años que te permite el esfuerzo hercúleo que desencadenará tu propio aplastamiento. Tomar un café y entrar como un corderito en tu propio moridero. Si pudieras, ¿habrías elegido saber cuándo ibas a morir?
En el último dibujo que te regaló, Elba escribió: «Para papá. Espero que te mejores». En la parte inferior había tres pestañas que había recortado y pegado y que debías abrir. La primera decía: «Te vas a curar pronto». La segunda: «Me encantó tu libro Mi barco».La tercera: «Te quiero».
Lo último que te dije antes de que definitivamente te alejaras del mundo de los conscientes fue que el móvil se me había caído al váter.
He cumplido cincuenta años. Fiel a nuestra escuela, los celebré. Pasé un fin de semana en Sanabria, caminando, cocinando, bebiendo, llorando y riendo con esas amigas que me sostienen, un templo románico honesto y sobrio que me apuntala la fe en la vida, la diosa de nuestros tiempos.
Los restos de otros aniversarios parecen ahora naufragios.
25 de octubre de 2003: «Te hemos reservado un viaje muy especial para que veas mundo, viejita. Lo primero es encontrar la maleta, hay que ir peldaño a peldaño».
Peldaño a peldaño, así en la fiesta como en el cáncer. Peldaño a peldaño para no ahogarse con la tromba de felicidad ni con la tromba de dolor.
En este aniversario, Elba se ha confabulado con Paula para que no faltara la tarta de galletas de chocolate que tú convertiste en una tradición de esta familia. Así que ayer comieron en casa Reyes, Paula, Carmen y Emilio, que habían venido a un festival de música indie. Hacía mucho frío y yo había cocinado como si fuera agosto: guacamole, ensalada de cuscús, ceviche de corvina y pulpo. El riesgo de anticipar tanto es que la realidad te pille por sorpresa. Elba nos dibujó en una tarjeta. Reyes nos divirtió con historietas del Supremo, ahora que estamos pendientes de si podemos reclamar a la banca el impuesto de actos jurídicos por la hipoteca. En la foto de boda, sobre las torres de cedés, tú sonreías caminando por el Retiro en un sábado de enero incluso más frío que ayer.
Estos días he recordado la fiesta de mi cuarenta cumpleaños. Comimos en el jardín de una casa rural de A Estrada. Era octubre y hacía tanto sol —entiendo el escepticismo, pero hacía tanto sol— que cada uno improvisó un gorro extravagante que retraté en una galería divertida. Bebimos mucho —a los cuarenta se bebe más que a los cincuenta— y reímos más durante horas, tratando de alargar el ocaso más allá de lo que nos dejaba la luz. Había energías fluyendo, chocando y electrizando el ambiente. Hicimos payasadas, desafinamos, bailamos, yo quise quedarme a vivir en aquel momento para siempre. Mis amigos y tú. El sol. La potencia de los cuarenta.
Entro en los cincuenta exhausta, renqueante de tanta catástrofe. Un cáncer, dos cánceres, tres cánceres. Una muerte, dos muertes, tres muertes. Un año, dos años, tres años. Entre octubre de 2015 y octubre de 2018 colapsó mi mundo. A cada mala noticia iniciaba un diario que nunca tenía tiempo ni energía para acabar. Un cuaderno de viaje que envejecía antes de llegar a la página veinte poque había sobrevenido una nueva fatalidad.
Diario de un cáncer(2015-2016)
Puede que tenga cáncer. Puede que no. Después de varias mamografías y dos punciones, la radióloga me ha dicho que hay alteraciones imprecisas que conviene analizar más. Me harán una biopsia y una resonancia magnética. En lugar de preguntar si lo que ha visto hasta ahora es compatible con el cáncer, le he preguntado si es compatible con una inflamación de la mama. Ese eufemismo se llama miedo. Me gusta la médica, aunque le cuesta salirse del vocabulario vago. Le he preguntado si seguirá atendiéndome ella durante el resto del proceso. Es el primer síntoma de que estoy interiorizando lo que puede venir. Los enfermos de cáncer se convierten en adictos a sus doctores. Reprimo las ganas de llorar. No quiero compadecerme si todavía no sé si tengo que hacerlo, pero el sentimentalismo va por libre. Me protejo leyendo Limónov. He sucumbido al relato real que Emmanuel Carrère traza del ruso. Luego me voy a comprar pollo y carne. Mañana, los martes ya no son anodinos, haré cocido. Por la tarde entrevistaré en el Teatro Real al violinista Ara Malikian.
Lo tengo. Me ha tocado. ¿Por qué no iba a tocarme?
Todo es peor de lo que esperaba. Un cáncer de superficie imprecisa que ha generado varios tumores. Un ganglio, como mínimo, afectado.
El martes próximo, un comité de tumores del hospital Santa Cristina verá mi caso. Para entonces tendrán todas las pruebas y decidirán la estrategia. La radióloga anticipa que habrá que ir a por un tratamiento lo más agresivo posible para impedir la extensión a otros órganos. La biopsia nos dirá ante qué tipo estamos. Todo va deprisa. El bicho y la maquinaria sanitaria. Veremos quién gana.
Hoy empiezo la quimioterapia. Por recomendación de la oncóloga, reclamo un gorro hipotérmico que evitará futuras calvas. Me congela la cabeza. Puede que muera de neumonía. He traído un libro de Henning Mankell, no lo abro. Las tres horas y media que necesitan el veneno bueno y sus amortiguadores para circular por mis venas se me van en leer el periódico, observar este recinto al que vendré durante seis meses y escuchar las recomendaciones de enfermería para actuar ante cada uno de los efectos adversos que pueda sufrir: náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, llagas en la boca, dolor de huesos, dolor de articulaciones, debilidad, falta de apetito...
Estoy nerviosa. Discuto con Álex por una tontería. Él está molesto porque he corregido a las enfermeras que me han llamado Teresa. Una de ellas sugiere que me ponga un catéter para facilitar las extracciones y el tratamiento. Sin pedir permiso, aparta el jersey de mi vecino para mostrarme uno. Una protuberancia bajo la piel. Me horrorizaría tener que ir con eso por ahí durante seis meses. Le doy las gracias al enfermo. Me incomoda la intromisión sin miramientos en los cuerpos de los pacientes, como si fueran tierra de nadie, un fenómeno que también soportan las embarazadas, cuya tripa se considera un espacio de libre circulación y manoseo.
Siete días después de la quimio cerré el libro de Mankell. Aún con hombres de negro carcomiendo mi estómago. Anoté dos frases.
«Claro que tengo miedo».
«Sin reconocer el miedo, ¿puede uno mostrar valor?».
Henning Mankell tenía 67 años cuando murió el 5 de octubre de 2015 en Gotemburgo, pocos días antes de que entrase en mi propia vida un miedo similar al suyo. El 8 de enero de 2014 le diagnosticaron un cáncer de pulmón con metástasis en la nuca. Entre ambos hechos escribió unas memorias deslavazadas, un relato autobiográfico de saltimbanqui, que tituló Arenas movedizas, en honor a uno de sus mayores terrores infantiles. No está a la altura de los libros protagonizados por Kurt Wallander, el inspector que le sirvió de excusa para abordar algunos de los grandes agujeros negros de la virtuosa sociedad nórdica, como el racismo y la exclusión de los refugiados, la esclavitud sexual de las mujeres o las manipulaciones financieras. Probablemente ya no pudo (el impacto de la quimio en el cerebro suele dejarse a un lado por médicos y pacientes, aunque es uno de sus daños colaterales) o ya no quiso someterse a exigencias fuera de madre. No tenía que demostrar nada. Lo había hecho en una serie donde la buena narrativa iba de la mano de una trepidante intriga que había vendido cuarenta millones de libros. Había puesto en pie un teatro en Maputo donde había representado Lisístrata mientras el Gobierno mozambiqueño negociaba un acuerdo de paz con las bandas responsables de la guerra. Tenía cuatro hijos y estaba casado en terceras nupcias con la directora de teatro y televisión Eva Bergman, hija del mítico cineasta sueco. A esas alturas podía mirar el miedo con serenidad.
Escribe sin orden cronológico ni temático, sin ambiciones, sin dobleces. Habla brevemente de la enfermedad. Habla de grandes o pequeños momentos de su vida. Y habla sobre todo de su angustia por el futuro de la humanidad, por la pésima herencia que transmitimos a los que nos sucederán. Tan presente como el cáncer, su seísmo personal e intransferible, están los residuos nucleares, el seísmo colectivo.
Fin de mi primer diario tumoral. Mankell inauguró una colección de lecturas sobre enfermedades. Me enganché a la literatura patográfica. Memorias llenas de síntomas, quiebras, angustias, suturas, goteros, esperanzas y adioses. Guías para serpentear por nuestro camino. Tratados contra el adanismo que avivan las catástrofes individuales. Nadie es el primer enfermo. Nadie hace el primer duelo.
El camino de Eve Ensler por el cáncer o el de Harold Brodkey por el sida acompañaron el mío. Ensler enseña que se puede sobrevivir tras el peor de los calvarios. Brodkey enseña que se puede morir sin hacerlo más difícil.
Empecé a leer a Mankell poco después de que me hicieran una mastectomía radical en la Maternidad de O’Donnell, dependiente del Gregorio Marañón. Antes tuvimos que batallar contra la burocracia para cambiarnos de hospital y evitar a aquel jefe de Ginecología del Santa Cristina que se incomodó porque en la primera cita le hice muchas preguntas. En su despacho de la sanidad pública madrileña tú descubriste impactado un retrato del papa Juan Pablo II. Acudí a la cita con más resaca que horas de sueño: la noche anterior había salido con mis compañeros de Cultura y la noche se fue alargando hasta un karaoke de mala muerte de la calle Alcalá donde acabamos cantando Resistiré con Carlos Boyero. Una de esas noches mágicas que brotan con las emergencias. Así que yo iba más resacosa que asustada. El médico me dio muchas explicaciones sobre la estética y pocas sobre el cáncer. Creía que me preocupaba despertar de la anestesia y encontrar un pecho de amazona demediado. Celebraba mi suerte: habían contratado hacía poco a un cirujano plástico que me construiría una mama nueva en el quirófano donde me cortarían la vieja. Yo indagaba sobre el pronóstico, el futuro. En aquel momento, la teta me parecía un complemento tan importante como una bufanda. «Usted quiere que le diga si va a morir o vivir y eso yo no puedo saberlo». Le faltó decir que eso solo lo sabía Dios.
Salí ofuscada y ofuscada te dije que no pensaba volver a ver a ese hombre nunca más.
Indagamos hasta averiguar dónde había una buena Unidad de Mama en la sanidad pública. Me convertí en una de las pacientes de la oncóloga Sara López-Tarruella, en el hospital Gregorio Marañón. Mastectomía, quimioterapia y radioterapia. Prohibida la reconstrucción hasta pasado un año de las radiaciones. Su abordaje terapéutico no tenía mucho que ver con el del médico devoto de Juan Pablo II. Fue la primera vez que asumimos, con estupefacción, que la desigualdad atraviesa la sanidad pública, que la supervivencia no es una estadística ingenua, que la muerte está más al alcance de la mano en unos hospitales que en otros.
Poco después del diagnóstico de mi tumor, nos fuimos a la playa del Palmar, en Cádiz. Paseamos por aquel arenal que tanto nos gustaba, comimos atún de almadraba en el Francisco Fontanilla de toda la vida, nos hicimos fotos y prometimos regresar cuando todo hubiera pasado.
No volvimos porque pasó de todo.
Tu páncreas. Tu cáncer de páncreas detectado entre mi tercer y mi cuarto ciclo de quimio.
Dosinda. La muerte de la abuela Dosinda después de tu primera dosis de quimio.
Marité. La metástasis, el desahucio, la muerte de mi madre cuando apenas nos habíamos asomado a la alegría de haber sobrevivido a nuestras malignidades.
Tu recaída. Un mes después de la boda, tres semanas después de que subieras al pico Bejenado en la isla de La Palma feliz de haberte reconciliado con el cuerpo que te había cincelado el cáncer. Al fin te sentías tú aunque fueras otro. De nuevo fuerte, poderoso, de nuevo, amore, te sentías sano mientras tus células tumorales se asentaban en el peritoneo con el sigilo de una curtida banda de atracadores. Cabronas.
Un verano murió Dosinda. Otro verano murió Marité. Y este verano has muerto tú.
Me gusta el invierno.
Ya no puedo hacer nada por ti. O hago cosas que no te importarían. Escribí una necrológica en el periódico para que te conociesen un poco aquellos que no te conocían nada. Se convirtió en trending topic.





























