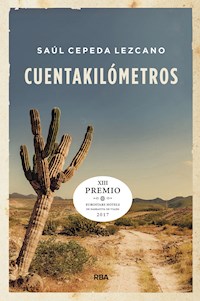
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un viajero sin nombre llega a México. Con un pasado desconocido y un futuro incierto, solo el presente funciona para él en una visita al país de lo inesperado, donde el protagonista resulta ser cada lugar y la realidad, la más convincente de las ficciones. Comienza así un viaje en el que se describen los acontecimientos más insólitos y singulares que tienen lugar en las distintas regiones por las que pasa, capítulo a capítulo, kilómetro a kilómetro. A caballo entre la novela y el libro de viajes, Cuentakilómetros transita por un mundo literario cercano al realismo mágico, siguiendo una hábil estructura de episodios muy breves y casi autónomos, que culminan con un giro inesperado y sorprendente. Una vuelta de tuerca al concepto de la narrativa de viajes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Saúl Cepeda Lezcano, 2017.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO138
ISBN: 9788490569016
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Mapa
Citas
000000. Veracruz (Veracruz)
000164. Catemaco (Veracruz)
000323. Coatzocoalcos (Veracruz)
000613. En algún lugar cerca de Nuevo Progreso (Campeche)
000736. Villahermosa (Tabasco)
000947. En algún lugar de camino a Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)
001115. Cerca de San Pedro de Tapanatepec (Oaxaca)
001915. México D. F.
001965. México D. F.
002005. México D. F.
002416. Playa de Barra Vieja (Guerrero)
002460. La Quebrada de Acapulco (Guerrero)
Narración manuscrita de viajes y gastronomía...
003076. En la costa del Pacífico, cerca de Tecomán (Colima)
003096. En la costa del Pacífico, cerca de Tecomán (Colima)
003316. En algún lugar de Jalisco, próximo a la orilla noroeste del lago de Chapala
003426. Tapalpa (Jalisco)
003610. No demasiado lejos de Guadalajara (Jalisco)
003815. En el sur del estado de Aguascalientes
004115. En la frontera entre Zacatecas y Durango
004517. Población cercana a Mapimí (Durango)
004600. En algún punto en la reserva de Mapimí (Durango)
004862. Cerca de Cerro Grande (Chihuahua)
005405. En ruta entre Salamayuca (Chihuahua) y algún lugar de Sonora próximo a Cananea
006099. Mexicali (Baja California)
007771. En algún lugar próximo a San José del Cabo
Notas
A LA PRIMERA MUJER.
A AQUELLA RUBIA WAGNERIANA.
AL DOCTOR CALVO CORBELLA: MEJOR CURARSE EN SALUD.
[...] lo triste o lo alegre de una historia no depende de los hechos ocurridos, sino de la actitud que tenga el que los está registrando.
JORGE IBARGÜENGOITIA,
Instrucciones para vivir en México
Adiós. Si oyes que he sido colocado contra un muro de piedra mexicano y hecho jirones a tiros, por favor, entiende que lo veo como una manera bastante buena de abandonar esta vida. Vence a la vejez, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Ser un gringo en México. ¡Ah, eso sí es eutanasia!
AMBROSE BIERCE,
(en una carta de despedida a su sobrina Lora, poco antes de desaparecer)
André Breton pasó la tercera parte de 1938 en México.
Aquel período de tiempo marcaría su percepción del mundo para siempre.
Para quienes dudan de la causalidad extrema en la que un número alto de acontecimientos insólitos se concatenan en un viaje de unos pocos meses, diré que Breton había sido invitado al país con el fin de dictar conferencias sobre la materia que más dominaba: el surrealismo.
Según Octavio Paz —promotor del viaje—, el barco llegó antes de tiempo y no fue a recibirlo.
Fue testigo de una reyerta mortal en una cantina mientras lo esperaba, se alojó sin querer en un prostíbulo y dibujó una silla colonial que le gustó, con su debida perspectiva.
Ya en México, encargó a un carpintero que se la fabricara y, días después, le entregó una silla con las dos patas de atrás más cortas que las de delante y el asiento en trapecio.
Llegado el momento de dar su primera conferencia, dijo: «¿Quieren que les hable de surrealismo? Vano empeño. Surrealista es esta silla. Surrealismo son ustedes».
En Cuentakilómetros, un viajero sin nombre llega a México.
Con un pasado desconocido y un futuro incierto, solo el presente funciona para él en una visita al país de lo inesperado.
El protagonista resulta ser cada lugar y la realidad, la más convincente de las ficciones.
Los números que encabezan cada capítulo, como es fácil notar, son el sumatorio de kilómetros recorridos entre un punto y otro.
No se trata, claro, de los kilómetros totales que el protagonista acumulará en todo su viaje, muy superiores por supuesto a la cifra final, sino solo la suma de las distancias por carretera entre los lugares donde tuvo experiencias reseñables
Veracruz ( Veracruz)
Pisé tierra al amanecer.
Los estibadores ya llevaban, al parecer, horas cargando un gran mercante y su aspecto era fatigado. No parecían tan recios como los trabajadores portuarios de países más septentrionales y, obviamente, a juzgar por su desidia, detestaban aquella faena. Era un día caluroso y una nube de mosquitos se había arremolinado, feroz, en torno a un cubo fétido, repleto de despojos de pesca. Jamás había estado en aquel país y solo llevaba un petate conmigo como equipaje.
Durante mi trayecto por la larga dársena del muelle, pude contemplar decenas de hombres adormilados que se apoyaban contra las paredes de algunos tinglados, cubiertas sus caras por las alas de grandes sombreros, quizás a la espera de que alguien les encargara algún cometido. Pensé en imitarlos, y tal vez así obtener tarea, no por la remuneración —que supuse miserable y no necesitaba—, sino interesado en entrar en contacto cuanto antes con aquella gente, en mezclarme con ellos y comenzar, en realidad, a desaparecer de nuevo. Toqué la bolsa que llevaba al cuello para darme seguridad y preferí, en cualquier caso, desayunar en la cantina del puerto.
En el bar había pocos hombres, muchos de ellos marineros, casi todos taciturnos, aburridos. Aun de buena mañana, bebían destilados blancos. Cruzaban, de vez en cuando, alguna palabra esquiva, más por justificar el encontrarse en compañía de otros que por un interés genuino en mantener conversación. Tomé un taburete y me senté a la barra. Pedí cerveza. El camarero, hombre chaparro de mirada escurridiza, advirtió de inmediato mi origen extranjero, pero no dijo nada. Me sirvió una botella helada que extrajo de un cubo de metal lleno de hielo, donde introdujo el brazo hasta el codo para pescarla, manifestando un breve instante de placer al hacerlo, como si aquel depósito fuera un pequeño refugio eventual en el que escapar del calor. Los ventiladores de aspas, no obstante, estaban apagados. Noté también que las únicas fuentes de luz —apenas si un fulgor solar anaranjado lamía ya el horizonte— eran cirios y velas dispuestos de forma irregular. Las paredes del local revelaban las oscuras siluetas de peces disecados de gran tamaño, un siniestro ejército taxidérmico.
Pregunté al camarero por aquella rudimentaria iluminación. Dijo que el dueño del bar había caído al agua el día anterior y su cuerpo no había aparecido. En la cantina rezaban a la Virgen por su espíritu.
—Puede que lo encuentren —dije.
—A veces el mar los retorna —replicó—, pero casi siempre se los queda.
Quise saber más. Invité a una cerveza al camarero, pero no aceptó, posiblemente suponiendo alguna proposición, de forma que pedí otra para mí. Traté a continuación de indagar sobre el suceso, pero el hombre se negaba a contar la historia, repitiendo solo que su patrón había caído al agua, mientras mostraba un duelo deferente. Así, decidí hacer las cosas como solía hacerlas en mi país: le ofrecí dinero.
Su actitud cambió en el acto.
No estaba familiarizado todavía con la moneda local y, desde luego, debí de excederme en mi estimación: el hombre ni siquiera simuló ofenderse. Se acercó a mí y comenzó a hablar.
—El propietario de esta cantina —empezó— fue, hace ya años, un gran pescador, imbatible en la pesca del sábalo1 —aseguró, señalando a uno de los grandes animales de un muro—: jamás dejó escapar una captura.
—Pero él seguía pescando, ¿no es así?
—Sí, señor, pero ya no como antes.
—¿Qué quiere decir?
—El patrón llevaba años impedido, en silla de ruedas...
—¿Un accidente?
—Sí, mientras pescaba en altura. Un pez vela enorme. Luchó contra él dos días y dos noches enteras hasta dominarlo. Cuando lo subió por la borda, se revolvió y, tan mala suerte tuvo el patrón, que se le quebró el espinazo. Con todo, consiguió volver a puerto él solo.
—¿Y cómo pescaba desde entonces? —pregunté.
—Encargó al ferretero un bastidor para fijar la caña a su silla de ruedas. Iba allá, al final del espigón, y echaba el sedal. Su silla tenía un freno, y él mucha fuerza en los brazos. —Vi cómo sus ojos contemplaban, con angustia, ya de cerca, el momento de la desaparición de su jefe, un cariño falaz tantas veces visto que solo representaba el propio miedo a morir.
—¿Qué le sucedió?
—Los que lo vieron dicen que estaba, como era su costumbre, lanzando en la escollera, donde llegaba a sacar algún róbalo o un pámpano de buen tamaño, aunque allí los peces no son nunca muy grandes...
—Pero no siempre es así, ¿verdad? —dije intuyendo lo que había pasado.
—Las piezas importantes no bajan a puerto... aunque alguna vez se vieron aletas de tiburón. Pero ese día le picó algo grande al patrón. Desde una de las dársenas vieron cómo luchó durante un buen rato, sin pedir ayuda..., moviendo su silla hacia atrás, frenando, liberando sedal... y dicen que cuando mi patrón vio que el sedal iba a romperse, zafó los frenos de su silla de ruedas y se dejó llevar. Cayó al mar y no se lo volvió a ver.
Vacía mi cerveza, agradecí la historia y me marché.
Me hospedé en una pequeña pensión de la villa costera los días siguientes, poniendo en orden mis propósitos. Antes de irme de aquella población, volví a visitar el muelle.
Los marineros de un barco estaban enfrascados en la tarea de liberar un amasijo de hierro de su red de arrastre.
Catemaco ( Veracruz)
Viajé hacia el sur siguiendo la antigua carretera de la costa.
Había comprado una motocicleta de segunda mano, algo ruidosa, que me permitía disfrutar del sol y del viento cálido mientras me desplazaba. Era una ruta poco transitada, sin estaciones de servicio y con escasas poblaciones.
Al llegar a una de ellas, decidí pasar unos días allí y entretener mi mente en el olvido deliberado. Me hospedé a cambio de una módica cantidad de dinero en la casa de un anciano viudo que vendía las verduras de su huerto en el mercado del pueblo. Tenía una gran biblioteca y pasaba mucho tiempo leyendo a la luz de las velas. A pesar de ser de origen campesino, supe enseguida que se trataba de un hombre culto. Su mujer había muerto muchos años atrás en el parto de su hijo, me explicó una noche mientras cenábamos, y él había entregado el bebé a un hospicio. Llevaba lustros viviendo solo.
Le pregunté si existía algún lugar en la zona que valiese la pena visitar. Señaló con el dedo en mi mapa una laguna. Dijo que allí había una isla habitada por monos.
—Son primates del Lejano Oriente2 —dijo—. Fueron traídos por universitarios para una investigación. Al fracasar su estudio, los abandonaron allá.
Me hizo saber que algunos habitantes de la región encontraron un filón turístico en aquella improvisada colonia animal y ofrecían, desde entonces, visitas en barca a los forasteros.
Decidí ir allí al día siguiente.
Antes de partir, mi anfitrión me regaló un libro.
Me desplacé con mi moto hasta la aldea y entré en contacto con uno de los barqueros, un sujeto amable que apestaba a alcohol a primera hora de la mañana. Le dije que, si bien estaba interesado en pasar por la isla de los monos, quería conocer algún paraje que estuviese fuera de la ruta habitual. Deseaba hacerlo sin compartir la embarcación y estaba dispuesto a pagarle bien por ello. Me hizo saber que existía otra isla en la que también habitaban simios, pero de otro tipo. Coincidiendo con la llegada de los animales asiáticos, el Gobierno del país había trasladado una colonia de monos aulladores, nativos de la zona y en peligro de extinción, a un cayo más separado de la orilla para evitar que desaparecieran. La visita a este lugar estaba prohibida por las autoridades, pero él aseguró que me llevaría con su barca e incluso, si lo deseaba, podía pasar el día allí.
Me pareció una buena idea.
Compré unas tortas, tal y como denominaban allí a los bocadillos, una botella grande de agua de guanábana y otra de ron, observada esta última con interés por el barquero en varias ocasiones. No parecía mal plan pasar el día en una isla acompañado, en el presente, por un buen número de primos lejanos que me recordasen cuál era nuestro pasado.
Iniciamos el viaje. Al llegar a la isla de los monos encontramos allí media docena de embarcaciones cargadas de turistas, disparando sus máquinas de fotos hacia un margen frondoso. En las ramas más elevadas, los macacos se columpiaban expectantes. Ocasionalmente, algún botero lanzaba algo de fruta al agua y los monos se arrojaban a la laguna desde lo alto, y nadaban luego en busca de los alimentos flotantes. Tras este alarde volvían a tierra con no poca agilidad. Los extranjeros parecían disfrutar del espectáculo y aplaudían.
—Nunca había visto nadar a un mono —dije.
—Estos changos no sabían, pero al final les enseñamos —respondió mi guía, riendo.
No pregunté cómo.
En realidad no se trataba de una sola isla, sino de un compacto conjunto de islotes que los monos habían colonizado poco a poco. A pesar de la exuberancia de la flora, no parecía haber muchos árboles productivos. A las preguntas al respecto mi eventual empleado respondió que, con frecuencia, los barqueros debían llevar cierta cantidad de fruta allí para que los animales no muriesen de inanición3 y, de la misma forma, no lo hiciera su negocio.
Aburrido de clics maquinales y sonoras cacofonías en otras lenguas, le dije al hombre que me llevase al lugar que me había prometido.
Las lanchas que empleaban para desplazarse por las oscuras aguas de la laguna eran de fondo plano y escaso calado, impulsadas por un pequeño motor de gasolina que mantenía la hélice apenas unos centímetros por debajo de la superficie y era a la vez impulso y timón.
Conforme nos íbamos alejando de la costa y nos aproximábamos a un lugar indeterminado de la laguna, pude observar movimientos en el agua. Pregunté por el tipo de peces que había allí y el barquero citó un buen número de nombres que me eran por completo desconocidos.
—Y también tenemos un monstruo —dijo—. Ha devorado a más de un gringo.
—¿Cómo es?
—Nadie que lo haya visto vivió para contarlo.
—¿Y cómo saben entonces que hay un monstruo?
No dijo nada. Solo rio entre dientes. Le faltaban algunos.
La luz era engañosa y su rebote sobre las aguas densas inventaba perspectivas inexistentes. Después de un buen rato de lento trayecto abofeteando mi cuerpo para matar mosquitos, comencé a escuchar unos sonidos cortos, secos, de origen indeterminado. Me fijé entonces en una pequeña masa de tierra que, sin duda, había estado a la vista en todo momento, pero cuyos árboles de hojas oscuras se mimetizaban con la propia laguna. El barquero comenzó a rodearla y pude determinar que los gritos procedían de allí, proferidos, lógicamente, en sincrónica sinfonía por los denominados monos aulladores de los que me había hablado.
—En la aldea solo se los escucha cuando hay mucho viento... y, cuando pasa, a veces, muere alguien.
No me dejé impresionar por su fatalismo espurio y le señalé un banco de arena que conformaba una pequeña playa. Los monos, curiosos, asomaron de entre la maleza, pendientes de nuestra aproximación. Eran pequeños y de pelaje negro, con rostros enjutos que se hinchaban como un balón al aullar, momento en el que sus bocas formaban una circunferencia casi perfecta. Se desplazaban como cuadrúpedos y no se privaban de usar su cola prensil para colgarse de las ramas.
El hombre me acercó a la orilla y me ayudó a bajar mis cosas.
—Volveré al anochecer —dijo—. ¡Pásela bien!
Mientras la lancha se alejaba, me senté en la arena dejando que los aullidos platirrinos se convirtiesen en una letanía primitiva e inescrutable. Eché un trago al ron y pensé que, por fin, había llegado a alguna parte. Me dediqué a arrojar piedras al agua, a observar las vibraciones de la superficie quizá con la esperanza de que realmente existiera aquel monstruo del que mi guía había hablado. Miré las aves pasar y, cuando tuve hambre, comí y bebí, compartiendo parte de mis vituallas con los monos que, poco a poco, iban adquiriendo confianza y se acercaban más y más a mí. Al atardecer, comenzó a soplar un fuerte viento y los simios ya jugaban entretenidos, a mi lado, con las bolas de papel de aluminio que habían envuelto las tortas. Me dedicaban chillidos más breves e intensos. Los interpreté como una señal de simpatía.
A pesar del aire y de la altura del sol, el calor seguía siendo intenso. Hice un hueco en la arena y enterré en él la bolsa que llevaba al cuello, protegiendo con una pesada piedra el punto exacto, tras haber dejado también mi ropa debajo, consciente del carácter curioso de aquellos animales. Desnudo, entré en la laguna. Como quiera que avanzara varios metros sin que el agua me cubriera más allá de la cintura, empecé a chapotear en cuclillas, levantando una gran cantidad de fango. Los aulladores tardaron poco tiempo en hacerse con las botellas de ron y de agua de guanábana, casi vacía esta última, y tiraban de ellas hacia la espesura. Lo intentaron con la ropa, pero el peso de la piedra era demasiado grande para ellos. Cuando aprecié que comenzaban a volverse colaborativos, salí del agua.
Al anochecer, el barquero no había aparecido.
Por contra de lo que supuse en un principio, los monos se volvieron más activos al caer la noche y a sus aúllos se sumaron los sonidos de aves e insectos. La temperatura había descendido de forma drástica y la humedad se condensaba en mi piel, molesta. Saqué mi mechero —una reminiscencia de los años en los que fumaba dos cajetillas diarias— y pensé hacer un fuego mientras esperaba, si bien no había nada lo suficientemente seco para ser prendido.
Intenté abrigarme. Me abroché la camisa hasta el cuello y me subí los pantalones cortos por encima de la cintura. Crucé los brazos y enterré los pies en la arena. Mientras los aullidos cobraban ahora un tono de burla. Comencé entonces a imaginar los motivos de mi abandono. Lo más probable era que el barquero, con la mitad de lo convenido ya en su bolsillo, hubiese corrido a la primera taberna con intención de calmar la sed, justo tras volver al pueblo. En su entusiasmo etílico y posterior somnolencia, habría olvidado sus responsabilidades. Otra posibilidad más siniestra, al fin y al cabo yo había dejado atrás un mundo bien escaso de valores, era que el olvido fuese deliberado. Mi guía habría hablado con sus compañeros de mi dinero y ahora estarían de camino para matarme y robar mis pertenencias, o puede que solo fuera cuestión de dejarme en una isla a la que nadie podía acercarse hasta que muriera de sed. Tal vez ese, y no otro, fuese el origen del monstruo de la laguna.
Si de eso se trataba, habían elegido mal a su víctima. Y aunque tal vez tuvieran éxito en su plan, no les iba a resultar sencillo.
Recuperé mi bolsa y me la volví a atar al cuello, cubriéndola con la camisa. Con el mechero encendido me acerqué a la maleza: los ojos brillantes de los monos que ululaban componían una misteriosa audiencia nocturna. Me arremoliné entre unas hojas bajas y cogí algunas piedras por si era necesario defenderme. Si venían armados, podría refugiarme en la frondosidad de la isla. La noche fue pasando sin que escuchase ningún sonido de motor, si bien colegí que, de venir, lo harían sigilosos, a remo. No me resultó difícil mantenerme despierto con la sinfonía que me brindaba la naturaleza: ruidos animales, borboteos acuáticos y el viento llenaban cualquier silencio. La luna estaba casi llena y podía ver con claridad las nubes en el cielo y unas cuantas estrellas. Aquellas aguas, densas y brillantes como el petróleo, reflectaban una luz vibrante. Los monos fueron y vinieron durante el transcurso de mi vigilia, sin llegar a confiar del todo en mí, puesto que tenía ya poca cosa que ofrecerles. Pronto intuí juegos y cópulas nocturnas, que debían de ser la norma entre aquellos animales a los que, al parecer, mi visita apenas si les había producido un breve interés. Intenté entonces encontrar alguna de las botellas que me habían robado, pero resultaba tarea casi imposible en esas condiciones.
Al amanecer me dolía la garganta y tenía sed. No se me habría ocurrido probar el agua turbia de la laguna en circunstancias normales, pero no pocas veces se me pasó por la cabeza en aquel momento. Solo, me decía a mí mismo, un pequeño trago para refrescarme. Siempre podía escupirla. Unos cuantos mosquitos me habían picado y dejaron dolorosas ronchas como huella de su apetito.
Con el sol en todo lo alto, sin que hubiese visto ninguna embarcación por los alrededores, consciente de mi paulatina deshidratación a través del sudor, miré a lo lejos, preguntándome si sería capaz de llegar a nado a la orilla. Supuse que en aquella isla habría alguna clase de frutal y me dispuse a investigarlo. La vegetación era tupida, casi impracticable sin ayuda de un machete. Encontré las botellas: los monos se las habían arreglado para quitarle los tapones y vaciarlas. Una de ellas, la del agua de guanábana, se había convertido en hogar de unos cuantos insectos.
Me propuse entonces echarme a la laguna. No me preocupaban ya mis posibilidades o los peligros que pudiera tener aquella extensión anegada. Si permanecía solo en aquella isla un día más, era seguro que moriría de sed.





























