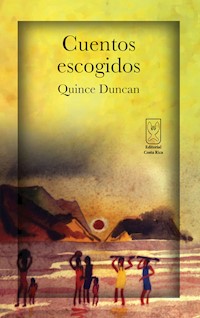
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este volumen reúne los libros de cuentos Una canción en la madrugada y La rebelión pocomía de Quince Duncan, dos obras que lanzaron al autor al ambiente literario del país por revelar con acierto narrativo, economía de lenguaje y tratamiento de los temas, el paisaje humano de la costa atlántica costarricense. Cuentos como "Una canción en la madrugada", "Las oropéndolas", "Una carta", "Los mitos ancestrales", entre otros, planean profundas y bellas cosmovisiones de los negros de Limón, mucho de su desarraigo y aislamiento histórico. Varios cuentos publicados en revistas y periódicos nacionales e internacionales de igual manera se agregan a los "Cuentos escogidos", con lo cual se ofrece una extensa panorámica de la obra de Quince Duncan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quince Duncan
Cuentos escogidos
Prólogo
Quien goza plenamente de sus facultades en vano llama a las puertas de las musas.
Platón
La crítica es un asedio a los que son tocados por el numen. La crítica emite juicios apoyada en reglas más o menos valederas para ese inasible ente que mueve la creación. No es una ciencia exacta. Sí, quizás un abordaje que, a lo mejor, destruye temporalmente; si más, legitima lo que no necesita ser legitimado.
No sé ese oficio. Por tanto no aplico reglas. Solo soy un polo a tierra de ese cosmos que es la obra literaria. Me atengo solo a la reacción que esta provoca en mí. Me regocija explayar, desmenuzar, desbrozar las emociones así nacidas, no justificarlas. Lo que sí sé es que, cuando limpias de personalismos, puedo confiar en ellas.
Frecuentemente, casi hasta incomodarlo, pido a mi partenaire en esta aventura de leer que nunca acaba, un pulso de impresiones, situación existencial altamente gratificante. En la rastra más alta de este intercambio provocador y casi siempre amable, alcanzamos la llave quebradiza de “lo que me parece” con una expresión clave:
¡Me gusta!
¡No me gusta!
Hoy invertimos el juego. Directo accedemos al último escalón.
Leemos –cada uno– tres cuentos. Él se toma “El pozo”, “El partido” y “Las oropéndolas”. Yo, “La llena”, “Los mitos ancestrales” y “Demasiado peso”.
Lo hacemos al azar, como suelen ser las coincidencias fortuitas.
Finalmente, él dice:
—Me gustan, por lo que cuentan y porque la palabra aquí solo es ancilar, no entretiene ni deforesta.
Yo digo: ¡Me gustan!
No agrego ni media palabra.
Me quedo en solitario. Lectura total. Condición para llegar al punto en que, al parecer, poniendo a prueba la intuición que debe coexistir con el juicio recto, voy a justificar el ¡Me gusta! (Me pregunto qué se hace en un predicamento como este, si la reacción es ¡No me gusta!).
¡A ver! No obstante que las narraciones tienen sesgues diversos –mitos secularizados, cuentos de evasión, esbozos satírico-políticos, rituales– no se excluyen. Están amasadas con una pasta común: la condición humana en escenario de ciudad y en campo abierto de “jarales”; con ingredientes que forman un mismo hatillo, seres humanos de “carne y hueso” –como dice Miguel de Unamuno– enfrentados a todas las luchas y a todas las desesperanzas, sin dioses protectores, sin hadas madrinas, en espacios degradados y ajenos a una meaja de redención.
Pues es que estos cuentos nacen de la más sana, de la más entrañable y auténtica naturaleza del señor Quince Duncan, quien al vuelo captura los ya raros ritos iniciáticos de las Antillas, o la desapacible realidad del ahora, o se centra en el triste rostro caribeño, inope y lastimado más allá de todos los Mister Keith que han hollado y desollado nuestra tierra.
Vibra en los cuentos el eco de la vida carencial del afrocaribeño que nació en los linderos del Génesis, en un ámbito ignorado por la igualdad y la justicia. Ahí, adormecido en las tardes de lluvias interminables por el arrullo de las historias aurorales de la abuela, dichas sin floripondios, aprendió a escribirlas en recomposición o disfraz del mito.
Es el suyo un esfuerzo místico, sacralización del ser, él mismo un símbolo. Este limonense de energías concentradas que sigue la huella de sus dioses, se hace idealista y soñador –insto a que regresemos a la cita de Platón–, se encarama entonces en el carro lerdo de las aspiraciones de cambios sociales con orquestación de armonías de oberturas 1812. En esta ruta de cambios apenas perceptibles, se nutren y signan los cuentos de evasión, cuentos de ciudad, con piel ajada por el mador del desencanto.
Este don Quince –el mismo que ha usado una jarana traviesa para que no me negara a prologar sus Cuentos escogidos–, se ha mantenido verdaderamente sólido en lo que más importa, sostener una antorcha encendida para iluminar la tradición milenarista de un pueblo con profundas creencias espirituales, con múltiples haceres y fortalezas como madre entraña para enfrentar un mundo icoroso. De esta azanca brotan “Las oropéndolas”, “La llena”, “La carta”, y más.
¡En un solo hombre, en un solo escritor, tantas lealtades con el mundo entero y con su pequeño mundo! Apegado a ellas sin la menor vacilación, están plasmadas en estos sus Cuentos escogidos que legitiman, en mis adentros, lo que ahora reitero.
¡Me gustan!
Zoraida Ugarte Núñez
Una canción en la madrugada[1]
[1] Publicado por la Editorial Costa Rica en 1970.
Una canción en la madrugada
La cristalina claridad del alba penetra al cuarto con todo su esplendor, esparciendo por doquier sus manchas de luz. Nada turba la felicidad de los dos enamorados.
Hay contraste, policromía. Los días de Siquirres son secos, quemantes, brasa que hace sudar, que sume la conciencia en un sopor, a tal punto que el paladar se vuelve cuero. Pero en cambio las noches son besos de luna, caricia y canción.
Por la ventana la luz penetra al aposento y se deposita en los rostros, apenas lo suficiente para intuir su presencia. No se distingue el color de su piel; sus figuras, tendidas boca arriba, como dos gotas de humanidad mirando las estrellas.
Y de repente la voz honda, la palabra suave:
—Te quiero, Juanito...
—Y yo a vos, Mayra...
—¿Qué tanto?
—¡Mucho!
—¿Como esa estrella?
El cielo salpicado de innumerables lucecitas invade el ojo de Juan, sonríe, celebrando calladamente la ingenuidad de su esposa.
—No... como esa estrella no... te quiero mucho más.
—Entonces me querés tanto como yo te quiero.
—Tampoco –dice con una repentina convicción, como si de veras importara mucho lo que él dijera–. Mayra, te quiero mucho más que eso.
—No lo creo posible...
Todo lo demás surge en silencio a través de la sonrisa, del roce de la piel, del beso. Los pechos estallan en el helio, el fuego y la luz. Las estrellas se manchan de plata, las plantas recuperan sus formas en la realidad. Una nube blanca se tiende hacia el oeste, el cacao impone sus formas con natural alegría. Cerca, se suman al día el banano, el chayotal, la fruta de pan, la yuca, el ñampí...
Cuando los ojos vuelven al cielo, la plata se ha convertido en día. En la choza, los dos enamorados duermen el último sueño, el más sabroso de su cotidiano descanso. Las faenas vendrán con el día, el afán, el sudor, la hiriente sequía. A lo largo de las siguientes horas, Siquirres volverá a ser pueblo. Pero, por ahora, es pintura; pintura negra que se mece, que vibra amor en el pecho de Juan y Mayra. Amor, sí, y el amor es una canción en la madrugada.
***
Escuchó el pito de la extra, ya cuando esta se aproximaba al pueblo. Debió haber oído el primer pito, acaso ahora no llegaría a tiempo. Se levantó de prisa y corrió a la cocina: era hora de ir a su finca.
—Mayra... ¿dónde está el té?
—¿Qué?
—El té, por Dios, que me deja el tren. Cairo queda lejos.
—Lo dejé en la estufa, hombré.
—En la... el té no está en la estufa.
—¿Eh?
—Despertá ya, mujer... ¡me va a dejar el tren, hombré!
La campana de la máquina anunció su arribo a la estación, y Juan continuaba en pijamas buscando el té. Mayra se incorporó con una calma desconcertante.
—Tanta prisa... ¡cho! Y lo que me da cólera es que ni siquiera te has lavado la cara.
—Cho, dame el té, hombré, y dejá de hablar, hombré...
—Pero muchacho: ¡si lo tenés en la mano!
—¡Bese mi nuca!
—Y me has hecho levantarme de la cama...
Se oyó de nuevo la campana y después un pitazo largo. Los esposos se miraron: el tren se iba.
Se iba... Juan se puso sus pantalones con asombrosa rapidez, y tomando el machete, dejó el té sobre la mesa y salió deprisa hacia la vía férrea. Instantes después se colaba en el caboose.
Llegó a la finca una hora más tarde. El sol se abrió paso entre las hojas de los plátanos para contemplar al hombre en su trabajo, enfocándole sus rayos con tal furia que se diría que intentaba fulminar de una buena vez toda la vida humana, y extirpar al hombre del llano. La melanina de la piel de Juan le protegía contra la violencia del astro, y el humo del tabaco le protegía de los zancudos. Las polainas le amparaban de los espinos y de las serpientes. A veces el suelo cedía bajo la presión de los tacones; otras, eran otras vidas las que cedían al peso inclemente del hombre: insectos y plantas indefensos. Todo en el llano era herida: el machete, la chuza, el agua, el pantano...
Y a la tarde, inició el lento viaje de regreso, sin más gloria que el sudor que pesa en los ojos.
***
Domingo. Procesión de trenes. Caminos repletos de viajeros, feligreses unos, compradores otros y, quizás los más, simples turistas. Las campanas de las iglesias, anglicana antes y romana después, anunciaron las horas de culto. La familia se puso en marcha.
Eran cuatro. Juan no tenía confesión. Mayra era católica romana, y los dos pequeños hijos asistían a la escuela dominical en la iglesia anglicana. Las calles estaban saturadas de color. Los fieles de las distintas confesiones se miraban con respeto, salvo los testigos, quienes no se consideraban como hermanos extraviados sino como verdaderos anticristos. Pero no había violencia: la violencia del llano les había enseñado que el respeto mutuo y la tolerancia son virtudes humanas.
De camino, los padres instruyeron a sus hijos sobre el comportamiento. Les indicaron además que, concluido el estudio, debían quedarse en casa de su abuela, puesto que Juan y Mayra planeaban un paseo después de la misa.
Diagonalmente, los dos templos se erguían en la esquina. La familia, deteniéndose brevemente en la puerta del templo romano, discutió los últimos detalles de la jornada. En la puerta del templo anglicano, una joven negra saludó a los esposos.
—Allá está la maestra, vayan... y ya lo saben: nada de faltarle el respeto a la abuela, ni tampoco jueguen trompo, ni canicas, ni cartas, ni chapas, ni nada de eso, porque hoy es domingo, el día del Señor.
—Sí, mamá.
—Además tengan cuidado con el barro y la ropa y pórtense bien.
—Sí, papá...
—Sí, amá...
No hubo besos. Los dos muchachos se tomaron de la mano y cruzaron la calle. Luego, cada uno siguió solo.
Después de misa los esposos fueron de paseo al Pacuare. Juan llevaba un saco de gangoche con los utensilios necesarios para la pesca de camarones. Arreglaron la trampa entre los dos: una especie de jaula de cedazo en cuyo interior pusieron un nido de comejenes. Hecho lo cual, se alejaron del río.
—¿Te animás a bañarte aquí?
—¿No hay cocodrilos?
—Pues supongo que allí afuera sí.
—¿Dónde querés que nos bañemos, pues?
—Aquí... aquí no más en el arroyo... es bastante hondo...
—¿Y no se meten aquí?
—No hombré, ¡cho!
El agua del afluente, cargando la luz cristalina de la pasada aurora, se escurría hacia el verdoso Pacuare.
A la orilla de lo que era casi una laguna, un gigantesco árbol detenía entre sus hojas los quemantes fulgores del sol; con el viento las hojas dejaban paso de cuando en cuando a los rayos que danzaban entonces en el agua, ya inofensivos.
Dos cuerpos volaron un segundo por el aire y se hundieron en el agua. Filtrándose en sus ligeras ropas, el agua las pliega al cuerpo. Se agitan al dibujarse en la superficie mil surcos armoniosos, que corren a morir en la ribera.
Cuando salieron del agua los esposos, sonaba bárbara y auténtica la melodía fresca de los yigüirros. Solo ellos y las ardillas daban vida a la inenarrable quietud.
Juan y Mayra se miraron como si fuera la primera vez, acercando el frescor de sus cuerpos en la sedienta lentitud de la tarde. Fue un largo abrazo, que unió labios y palabras y dos nubecillas en lo alto del cielo, y el credo... el callado creo... creo... creo...
La rocola, la luz celeste, las mujeres vestidas con sus mejores ropas. Las unas negras, las otras blancas o mulatas. Los hombres tejen el colorario con sus vistosas camisas, muy bien aplanchadas y limpias, las faldas afuera, el pantalón sin faja. Hay ritmo en la sala.
No se oyen guarachas: el aire vibra con la resonancia sensual de los blues,[2] calipsos y boleros. A veces una pieza sicodélica y alguna pareja que se luce. Pero Juan y Mayra preferían los blues, acaso porque en su cadenciosa tristeza se expresa con más fidelidad la alegría de vivir sobrepuesta al dolor de siglos del negro. Todos toman cerveza, incluso las mujeres, salvo los tímidos que se agrupan en la puerta del salón. En el rincón, los que ya se han copado se dejan llevar por la sobrehumana armonía del conjunto, haciendo gala de una sincronización admirable. Sobrecogido en la cadencia de notas que los conduce, Juan piensa en la religión de su esposa, que les prohíbe a los niños jugar trompo los domingos, pero en cambio tolera el baile. Un amigo los saluda: uno que compró doble cero durante la semana a causa de un sueño, pero no lo adquirió domingo, y perdió la oportunidad de hacerse de una buena suma.
—Vamos, Mayra... mañana me toca dura la cosa...
—Sí, es hora de irnos: mañana es lunes.
***
Salieron a la calle. En algún lugar del espacio y el tiempo quedaban bailando los recuerdos de otra noche de cristalina claridad, de manchas de luz que tiñen paulatinamente el cielo de plata. La noche se hacía frío. Las nubes cubrían ya el cielo.
Los esposos apresuraron el paso, pues presentían la molesta lluvia.
[2] Canción nostálgica propia de las culturas negras.
Duelo entre amigos
No era jamaicano de pura cepa. Conversador, alegre, aficionado al bluf.[3] Tomaba ron con cerveza y leche evaporada.
El otro era un cartago de Taras. Blanco como la leche, cuentan que asustaba de noche porque gracias a su flacura lo confundían con un esqueleto.
Pero eran buenos amigos. Nadie supo jamás cómo empezó la extraña amistad, pero se les veía siempre juntos en todas partes. En una época en que los jamaicanos y los nativos de la provincia apenas se trataban, la amistad de los dos labriegos era el diario comentario de todos.
Un día, el cartago visitó a su amigo en su casa. Esta vez, el jamaicano tenía una botella de ron de su tierra; y el cartago era buen bebedor.
Pero dicen que después de tomarse la botella siguieron la fiesta con guaro.
Horas más tarde, cuando los dos estaban borrachos, el cartago cometió el vil desprecio de escupir en el piso del jamaicano. Y entre tragos, un amigo le reclamó al otro. La fiesta acabó en una bronca y el cartago salió de la casa renegando de todos los negros habidos y por haber.
Pasaron varias semanas. No se les volvió a ver juntos. Y una noche cuando la luna apenas iluminaba el largo puente, se oyó la colisión de dos cuchillos. Dos collins nuevos.
Hermanos en el agua la sangre boruca, la sangre aschanti, la sangre hermana en el agua buscando un mismo destino; tiñó de paso los rústicos polines.
***
Después, los vecinos los enterraron con pesar. Los pusieron el uno frente al otro, para que compartiesen la tierra, el frío y la lluvia.
Y a partir de ese día se difundió la leyenda por toda la provincia:
Había una vez un jamaicano y un cartago que eran amigos...
[3] Farsantería.
La mujer de la capa blanca
Pleno invierno. En Limón llueve todo el año. Los días oscuros, el cielo lleno de grisáceos nubarrones y, a veces, en los días de tan andrajoso aspecto, la tristeza ambiente refleja su peso en los rostros.
En tardes así, convergen los destinos humanos hacia derroteros comunes. Se encienden muchas llamas de papeles inservibles; el fuego nace y muere con asombrosa prontitud, ahogado por el clima.
Sobre un diminuto cerro se levantan los blancos muros de la cárcel, en un pueblecito limonense. Detrás de su aparente blancura, se acumula la historia de dolor, tragedia y vicio de los sin ley. Resistente al tiempo, la cárcel sigue indiferente al sentimiento humano, fiel a su cometido: hacer sangrar angustia a todos los que en una forma u otra, atenten contra los postulados de la sociedad omnipotente.
Una solitaria figura sube la pendiente con paso forzado. Mira el suelo, como si desconfiase de sus propios pies, vacila, sonríe, respirando con marcado esfuerzo la densa brisa. El guarda la mira, sus ojos clavados en aquel cuerpo sensual. Trata de evitar tan abierta indiscreción, pero sus ojos vuelven a recrearse en la hermosa figura. Sube desde las extremidades hasta detenerse en el rostro: por un instante sostiene en su mirada la mirada terrible de la desconocida. Pero la luz ciega. Bajo los ojos.
—Buenas tardes... –en los largos y finos dedos de la muchacha hay un anillo de matrimonio.
—Traigo la ropa de Cuperto... sale hoy...
Se resiste a creer lo que escucha. Cuperto es un criminal. No había relación posible entre él y esta señorita de modales tan exquisitos, de aspecto tan femenino...
—Eso es con el Jefe político... eeentre por esta puerta... allí eeestá.
Ella, acaso burlándose muy disimuladamente, le da las gracias y avanza hacia la puerta. Los ojos del guarda devoran el canela sutil de su piel, sus labios se entreabren, un brillo salvaje ilumina sus ojos asustados. Tiembla. Alguien lo ha tocado en la espalda. Se vuelve para enfrentarse a un negro alto de aspecto atlético. Retorna de su éxtasis violentamente.
—¿Qué mira tanto?
—¿Cómo?
—¿Qué mira tanto?
Atolondramiento. Sangre que se revuelve en las arterias.
—No mire dos veces a esa mujer si quiere seguir vivo.
Con la misma increíble sigilosidad con que se aproximó, el negro se aleja. El guarda se ha vuelto mudo. Sus ojos buscan instintivamente la figura de la beldad. Un rayo enciende el parco cielo vespertino, y segundos después el trueno precede al aguacero.
El guarda piensa en el marido de la desconocida... y su pecho se llena de una voraz pasión. Sus ojos se posan tristemente en la punta de su revólver: ha quebrado un mandamiento más.
Entretanto, en la oficina del Jefe, el negro le jura a la joven que hará cualquier cosa por ella y por su hermano.
Un regalo para la abuela
Se oye en el pueblo el lejano silbido del tren. Rompe el silencio de los contornos, saltan los corazones de los habitantes de Estrada.
Vienen. Vienen como por dieciocho millas.
Limón había caído pocos días antes en manos de las fuerzas revolucionarias. Ahora, avanzando sin resistencia se aproximaban al pueblo, y el pueblo temblaba de miedo. Cocobello temblaba también, igual que todos.
Le contaron que los rebeldes reclutaban al igual que antes lo había hecho el gobierno. De repente estaba en medio de una revolución, cuya causa no comprendía, y cuyas consecuencias eran de temerse. Ni modo: decidió repetir la treta que le había servido con el ejército oficial.
—Ruby –su voz temblaba–, busque los cojines.
—Voy...
—Apúrese...
—Voy... vaya quitándose la camisa...
De nuevo el pito hiere oídos y entrañas, calando hacia el hueso. Se rasura de prisa. Piensa que ha sido afortunado, pues estaba en casa al saber la noticia. De otra manera a lo mejor... Pero de todos modos, a lo mejor...
Torpemente se ha puesto las medias de hilo. Ruby le amarra los cojines. Un pañuelo cubre sus cabellos crespos. En el piso se refleja el brillo intenso de su negra piel.
El tren se detiene a la entrada del pueblo. Se acerca el momento. Todos viven intensamente los minutos de espera. Hay angustia en cada ojo, en cada frente.
¿Por qué? ¿Desde cuándo habían perdido los negros la nacionalidad antillana?
Muchos se habían marchado a la montaña. Las elecciones habían transcurrido como siempre, con orden y resignación fatalista en la población de Estrada. ¿Qué sucedió después? El hecho es que Cocobello tenía seis hijos, que están refugiados en la casa de sus suegros. Él no los dejará para luchar en una guerra que no es suya.
—¿Cómo me veo?
—Muy bien, abuela...
—No me salga con eso ahora...
—Chisas Kraist –exclamó Ruby–, unos vienen directo para acá...
—Bueno, mujer, calma, calma...
—Sí, sí, ok. Lo tomaré con calma. Pero no me hable con ese tono de abuela idiota... métase en la cama ligero...
Las voces se quedaron luego en el corredor: negrita, sí señior, adónde está su esposo, cuál esposo, su esposo, mí solo tener hijos, no esposo, de qué edad, el mayor treinta y cinco y anda metido en esta cosa, de qué lado, Ruby mentía, mentía y ojalá que se acordara de su mentira, de qué lado pelea, quién, y cómo voy a saber, mí no saber, quiero saber de qué lado está, si con el desgobierno o con la revolución, mí no entiende esta cosa, bien, ¿hay soldados en el pueblo?
Y esa pregunta pasó a través de la pared y golpeó en los oídos de Cocobello abriendo la herida, tratando de comprometer a Ruby a tomar parte en un asunto en el cual ella no tenía parte; ¿soldados? Hombré, hasta el jefe político se fue, salió corriendo. Para adónde, mí no sabe, mí no ser espía o algo así, bueno morena, no se enoje, nosotros los vamos a ayudar a ustedes, ustedes han sido explotados, nosotros vamos a venir más tarde, cuatro de mis hombres... ¿qué? A acampar aquí, la casa es grande... es que mí solo tener dos camas y abuela está enferma y... no hay problema pueden dormir en el suelo. Ah carao hombré... qué dijo, nada nada señior, nada.
Por la puerta, que Ruby había dejado entreabierta, Cocobello pudo ver el rostro del oficial. Igual a los otros. Un ruido repentino le arrebató la imagen: un avión gris surgió del noroeste. Los ojos del pueblo se elevaron hacia el metálico demonio, y con los ojos se alzaron los corazones. Cantaron tarareando las ametralladoras y los soldados se zambulleron entre los matorrales. A los pies de doña Ruby, se incrustaron en el suelo un par de balas. El avión peinó el solar, y, dando vuelta, se alejó hacia el oeste.
A un cuarto de milla, debajo del tanque de agua que abastecía a las locomotoras, una máquina escupió fuego.
Doña Ruby vio el cielo encendido y pensó en el rayo y el trueno: eran rayo y trueno artificiales creados por el hombre para destruir al hombre.
Del avión empezó a salir una estela de humo negro. El avión dio una nueva vuelta y se tendió hacia el este a toda prisa. Doña Ruby bajó los ojos. Las cabezas de los soldados comenzaron a surgir de entre los tupidos arbustos. Continuó allí, inmóvil, contemplando con primitiva admiración a los victoriosos. Era su primera experiencia bélica, y tal vez también la postrera. Se contaba por dichosa entre los mortales.
Más tarde vendrán. Con mucho gusto, para servirle señior, Cocobello respira hondo.
***
En las primeras horas de la tarde vinieron los soldados. Eran cuatro. Traían víveres de la pulpería del chino. Cocobello pensó en ese detalle con temor. La idea del saqueo le hacía dudar del futuro gobierno. Los soldados se encariñaron con la viejecita. Le prometieron una pensión para cuando se implantara el nuevo gobierno. Los negros de la costa ya no serían explotados, como lo fueron bajo el gobierno liberal que las fuerzas revolucionarias estaban derrumbando. Dijeron:
—Expropiaremos el ferrocarril y se lo entregaremos al negro.
Cocobello pensó que el negocio era bueno. Y juró apoyar al nuevo régimen.
Antes de irse los soldados le dieron un regalo a la abuela, con la única condición de que no lo abriera hasta que se hubiesen ido.
***
Diana.
Cantan los gallos. En el potrero de miss Ela el potro relincha. Entre la soldadesca, es cierto, se oyen gritos extraños a la región, algunos salvajes para los pobladores de Estrada.
—Qué asiada la negrita.
—Sí... son gente limpia de veras. ¿Y qué me le dice a ella, eh?
—¡Ay yay!
—Quién quiere trabajar para mantener negritos...
—Ydiay... ¿quién habló de eso?
Se fueron al promediar el día. Cocobello sale de su cama para abrir el regalo. Su mujer, tendida de rodillas, limpia el piso. Alza los ojos al oír la exclamación de su marido.
—Güel-ai-bi-dam[4]... calzones y medias de seda.
Dice, y se echa a reír. Cocobello, mientras se inunda de la risa, piensa en sus hijos.
—Qué cosa –exclama y deja de reír–, todo está bien como lo estuvo ayer.
[4]*Well I be damned: sea yo condenado.
Las oropéndolas
...y la voz dijo no, y tan solo por eso, aquí lo tienes...
Al amparo de los dioses vuelan siempre. Por las mañanas surcan el cielo camino al sur; vuelven al caer la tarde, arrastrando tras sus amarillentas colas, la puesta del sol.
Uno se fija en el agua: el reflejo de las oropéndolas se reviste de armónico cristal; desde el fondo, más profundo que el cauce; en el cielo, más alto que las hojas del pejibaye, y cada día más significativo, conforme los años transcurrían, sobre nuestras infantiles cabezas.
Cada día íbamos a verlas. Y en nuestro cotidiano peregrinaje aprendimos a amarlas. Pero nunca supimos explicarnos por qué nunca se les ocurrió mudarse de nidos, para establecerse mejor en las cercanías del maizal de don Fredric. Pero nunca lo pensaron. Por lo menos, eso es lo que Ronald y yo deducíamos, en esos tiempos que vibrarán siempre en el recuerdo más hondo.
Teníamos doce años. En tal edad, cuando apenas despertamos del letargo infantil, todas las cosas se convierten para nosotros en motivos apasionados. Nuestra devoción por las oropéndolas nos valió el implacable castigo de los mayores, que no comprendían la gran verdad: no nos escapábamos de la casa por malos, como ellos nos decían, sino más bien por poetas.
Y diariamente, bajo la sombra de los árboles, quietos como la vida, y como la vida palpitando inquietud, vertíamos la contradicción de nuestros seres en el intenso amor de que todos somos capaces a los doce años.
Jamás osamos turbar la paz de nuestras amigas. Las mirábamos de lejos, sintiéndonos partícipes de sus juegos y disputas; extasiados, deplorando el ruido del bosque, temerosos de que fuese a robarnos tan inestimable compañía.
Y sobre nuestras manos y nuestras frentes transcurría calladamente el tiempo, revelándonos a cuentagotas las intimidades de la naturaleza.
Pero un día tuvimos la idea de invitar a otro amigo a la cita diaria. Ni Ronald ni yo nos hemos perdonado ese grave error. Porque la verdad es que pudimos habernos imaginado que el compañero llevaba una flecha.
***
Como siempre, al caer la tarde, las oropéndolas vuelan al amparo de los dioses. Surcan el cielo, luciendo sus amarillentas colas, arrastrando tras de sí los postreros suspiros de cada crepúsculo, camino al norte. Las miramos pasar con una tristeza que cala y hunde en la región más sensible de nuestro espíritu. Al lugar de encuentro diario, allá en el maizal de Mr. Fredric, no volvieron nunca.
Acaso no pudieron olvidar que allí, una mañana asoleada, sobre el verdor iluminado de la llanura, acarició la tierra el rígido cuerpo de una compañera muerta a traición.
Nueve días
Sobre la mesa de madera, el chocolate arde. Arde espeso, y el vapor se hunde en lo invisible. Pan limonense, aguardiente, bacalao frito. Dominó sobre otra rústica mesa, coritos alegres entre la muchachada. Todo en abundancia. El sudor también, que corre, pasa el ojo y cae sobre las camisas y las blusas y las manos sudorosas.
¡Pero si se ha muerto la abuela!
Había sido una señora muy buena. O, mejor dicho, tal resultó después de muerta. Miss Love, Miss Jemina, Miss Askme... todas... dieron el veredicto que la hizo de pronto pasar del infierno a la gloria. La generación entera de los correveidiles del pueblo estaba congregada en tan feliz... en tan triste ocasión, y sus más genuinos representantes –la crema y nata de las brujas–, discuten las postreras virtudes de quien en vida fue la adorable y nunca adorada abuela. Todos están en la fiesta de los nueve días.
¡Pero si se ha muerto la abuela!
También las brujas cantan. De sus labios brota toda la tensa tesitura de los viejos sankis,[5] la herencia singular de la centenaria tradición antillana. Cantan. A veces se detienen para orar, usando las fórmulas del Libro de Oración Común, de la Iglesia Anglicana, otras veces prefieren improvisar la evocación. Y cantan siempre.
¡Pero si se ha muerto la abuela!
Todo tiene sentido. El himno que brota de sus labios, la promesa que enuncia, la lágrima que fingen sin engañar a Dios. Todo.
En el camino llano de luz eterna
en la orilla del Río Jordán...
en la orilla derecha de la celestial ribera
bañados en sus aguas tú y yo,
salvos seremos tú y yo.
Sobre la rústica mesa el chocolate. Té, café, bacalao, plátanos asados y fritos, verdes y maduros, suficiente aceite de coco y sal, y...
En la orilla derecha de la celestial ribera
salvos seremos tú y yo...
Pero, ¿no se ha muerto la abuela?
El rezo muere poco a poco en la profusión de cosas distintas. Cuando jueguen al tablero, Mr. Aman le ganará a Mr. Peters porque es un jugador de más experiencia. Y Mr. Roá le ganará a Brother James porque juega mucho mejor.
Por otro lado, el Chino Bucks y la Gata Rosita se escaparán como siempre lo hacen, de todos los novenarios, indiferentes a los fantasmas, desconociendo el temor y el respeto con que la gente honra a sus muertos.
—Pronto la verás con busto de a nueve –dice una de las brujas.
—Sí –respondió la otra–, y luego la dejará.
—Claro, es un irresponsable.
Pero, ¿no es este el novenario de la abuela?
Sí lo es. Hoy se celebra la ascensión de su espíritu. Por eso están alegres, por eso cantan la cristiana promesa:
En la margen derecha de la celestial ribera
salvos seremos tú y yo...
[5] Vieja forma evangélica de cantos, ya en desuso.
La luz del vigía
A la Niña Regina de Barrantes
Noche a noche sucedía lo mismo. La extraña luz captaba la atención de todos, moviéndose por la vía férrea a la altura del medio cuerpo de un hombre.





























