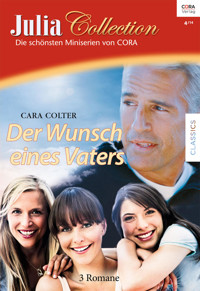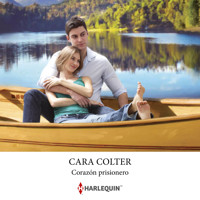2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
¿Podría negarse a obedecer la orden real… de sellar el trato con un beso? La intrépida pelirroja Prudence Winslow se había quedado sin dinero y sin esperanzas de encontrar al hombre perfecto, así que decidió alejarse de los hombres… ¡durante todo un año! Pero entonces conoció a Ryan Kaelan y a sus encantadores hijos que, a falta de una madre, necesitaban de sus dotes como niñera. Prudence aceptó el trabajo y trató de convencerse a sí misma de que no lo hacía por el evidente atractivo de su nuevo jefe… ¡ni por el hecho de que se tratara de un verdadero príncipe!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2007 Collette Caron
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Decreto real, n.º 2108 - febrero 2018
Título original: The Prince and the Nanny
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-768-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Oh, cielos… pero yo no… –Abigail Smith balbuceaba, incómoda–. Oh, cielos…
Abigail Smith no era una mujer que se pusiera nerviosa a menudo. Durante cuarenta y tres años, sus alumnas en la Academia de Niñeras habían sido contratadas por familias adineradas, empresarios, estrellas de cine, gente de alcurnia y nuevos ricos.
La señora Smith nunca se había dejado afectar por los famosos… ¡au contraire! Ella estaba especializada en lidiar con difíciles y, a veces, excéntricos millonarios y consideraba un don especial ser capaz de encontrar siempre a la persona adecuada para cuidar de sus hijos.
Pero, a pesar de su experiencia, nunca había estado en la misma habitación con un príncipe.
El príncipe Ryan Kaelan, de la casa Kaelan, en la isla de Momhilegra, más conocida como la isla de la Música, estaba sentado frente a ella, irradiando… autoridad.
Aunque había hablado en su vida con muchos poderosos, o al menos con sus representantes, nunca se había sentido así de alterada.
Abrumada.
Era un hombre guapísimo, con un largo abrigo negro de cachemir bajo el que sólo podía ver el cuello de una camisa inmaculadamente blanca. Pero aunque no llevase unas prendas tan caras, la anchura de sus hombros y su asombrosa altura habrían sido suficientes para impresionar a cualquier mujer. Tenía el pelo negro como la noche, perfectamente cortado. El príncipe poseía una magnífica piel naturalmente bronceada y sus facciones, desde los altos pómulos a la nariz recta y el hoyito en la barbilla, eran irrazonablemente atractivos.
Pero eran sus ojos lo que más llamaba la atención. De color azul oscuro con mezcla de azul zafiro, estaban rodeados por pestañas larguísimas y parecían los ojos profundos de un hombre mucho mayor, aunque el príncipe sólo tenía veintiocho años. En los ojos de aquel hombre había carisma, personalidad, fuerza… y dolor.
–Oh, cielos –repitió la señora Smith.
–¿Algún problema? –su voz era la voz que una esperaría de un hombre de tal estatura: educada, firme, masculina y misteriosa a la vez, con un leve acento gaélico. El resultado era… en fin, muy sensual.
¿Sensual? La señora Smith iba a cumplir setenta y tres años, pero se encontró a sí misma ruborizándose como una colegiala.
–¡Sí! –exclamó, nerviosa–. Claro que hay un problema. La señorita Winslow está… en fin, ya está empleada.
Él asintió con la cabeza, pero no dejaba de mirarla a los ojos mientras golpeaba el borde del escritorio con sus guantes de piel, impaciente. El príncipe era un hombre que esperaba obediencia ciega, acostumbrado a pedir las cosas una sola vez, pero… ¿Prudence Winslow como niñera? ¿Como la niñera de dos niños sin madre, un niño de cinco años y una niña de trece meses? Imposible.
–Pero tenemos muchas niñeras que podrían ocupar el puesto de inmediato –siguió la señora Smith–. De hecho, tengo…
–La quiero a ella –la interrumpió el príncipe.
Abigail Smith se sentía como un pez fuera del agua, boqueando para encontrar aire. Una frase como ésa podía interpretarse de muchas maneras.
–A ella –repitió el príncipe, señalando la fotografía que tenía delante.
La fotografía que estaba señalando era parte de un artículo en el periódico, la historia que había puesto a la señorita Winslow, y a la academia de la señora Smith, en el mapa.
En la foto, la señorita Winslow no era más que un borrón oscuro tumbado en el pavimento casi bajo las ruedas de un coche. De hecho, era Prudence unos segundos después de haber empujado el cochecito del niño que cuidaba para salvarlo cuando una maníaco se saltó un semáforo en rojo.
Sin duda era un acto de valentía por el que la ciudad de Nueva York había declarado a Prudence Winslow una heroína. Y ahora todo el mundo quería niñeras dispuestas a dar su vida por los niños que estaban a su cargo.
La propia Prudence, sin embargo, se sentía molesta por tanto interés y estaba deseando que el asunto se olvidase.
Pero la verdad era que, salvo por aquel incidente, Prudence no era exactamente la niñera que la señora Smith habría elegido como ejemplo de empleada modelo.
Prudence era, sencillamente, un poco demasiado todo: demasiado alta, demasiado atrevida, demasiado rebelde. Demasiado pelirroja incluso. Ese pelo lo decía todo: una melena de rizos pelirrojos que se negaban a quedarse en su sitio cuando se hacía un moño. Y sus ojos eran verdes, brillantes, llenos de energía, con un puntito travieso que era lo que la hacía tan popular entre los niños. El pelo, la altura y ese brillo vivaracho en los ojos eran lo que la convertía en un problema para cualquier hombre que hubiera pasado de la pubertad.
Los dos primeros puestos de Prudence no habían sido un gran éxito, desde luego. «Se niega a llevar uniforme», había sido la primera razón para despedirla. Leyendo entre líneas, la señora Smith había sospechado que el padre de los niños seguramente se fijaba demasiado en la niñera. Y cuando el segundo puesto fracasó como el primero, Abigail encontró para ella un puesto en casa de una mujer divorciada.
Sabía que era demasiado blanda con los defectos de Prudence… posiblemente porque Prue había sido educada por una de sus propias niñeras.
Cuando Marcus Winslow murió inesperadamente el año anterior, había quedado claro que su fortuna no era más que un castillo de naipes. No tenía un céntimo. Y ese castillo de naipes se había derrumbado sobre su sorprendida, y absolutamente mimada, hija.
En realidad, después de haber sido despedida dos veces, no debería haberle dado otra oportunidad, pero admiraba a Prudence por haberse puesto a buscar trabajo en cuanto descubrió cuál era su situación económica. En fin, había que admirar a alguien que, cuando le daban limones, hacía limonada.
A Prudence le encantaban los niños. Y algún día, con tiempo y paciencia, se convertiría en una buena niñera.
¿Pero ponerla a prueba con un príncipe? ¿Un príncipe que era observado incesantemente? ¿Alguien cuyas tragedias, cuyos triunfos, cuyos pasos eran documentados por todos los periódicos y revistas del mundo?
–Oh, cielos… me temo que Prudence no es lo que usted necesita.
–¿Prudence? –repitió él, con una sonrisa en los labios–. ¿Eso es lo que significa la P? Un bonito nombre, anticuado, virtuoso –añadió, encantado, ignorando por completo lo que la señora Smith acababa de decirle.
Pero la señora Smith nunca había conocido a nadie que se pareciera tan poco a su nombre. La propia Prudence le había contado una vez que la llamaron así por una anciana tía suya, esperando que de esa forma heredase su fortuna.
–Alteza…, ¿recuerda una película que se llama Sonrisas y lágrimas?
Él la miró, sorprendido, y la señora Smith se dio cuenta de que ésa no era una película de su generación. Y que la música de Rodgers y Hammerstein no sería seguramente el tipo de música que se escuchaba en su reino, una isla diminuta al sur de Irlanda.
La isla de Momhilegra era famosa por su música. Había escuelas de música clásica, una universidad dedicada exclusivamente a los estudios musicales, árboles que producían una madera especial para los mejores instrumentos de cuerda…
–La protagonista se llama María –siguió la señora Smith–. Pero Prudence no tiene nada que ver con ella, se lo aseguro. O, más bien, es diez veces como María.
El príncipe la miró sin entender.
–Me gustaría conocerla.
La amabilidad de su tono no escondía que acababa de darle una orden. Casi un edicto real.
La señora Smith se dijo a sí misma que aquel hombre no tenía ninguna autoridad fuera de su país. Se lo dijo a sí misma, pero no lo creyó en absoluto. Porque el príncipe Ryan Kaelan era un hombre que exudaba autoridad.
–Muy bien, Alteza –suspiró por fin.
Capítulo 1
Prudence llegaba tarde. Y, por una vez, no era culpa suya. Bueno, quizá un poco, pero no del todo.
Se miró un momento en las puertas del vestíbulo del Waldorf, uno de los mejores hoteles de Manhattan, aunque su padre había preferido siempre el club St. Regis para sus invitados, y dejó escapar un suspiro. Estaba lloviznando y la humedad solía alborotar su pelo… más de lo que solía estar alborotado de por sí. Rizos de color cobre salían despedidos del moño que la señora Smith había insistido en que se hiciera. La señora Smith también había insistido en que se pusiera una falda por debajo de la rodilla… pero la falda parecía tan poco apta para la humedad como su pelo.
El pobre Brian, que no se separaba de ella desde el accidente y que no estaba nada contento con la niñera que iba a cuidarlo aquella tarde, le había tirado mantequilla en la gabardina azul marino. Y a pesar de sus esfuerzos para limpiarla, la mancha se negaba a ser totalmente erradicada.
Aun así, cruzó el vestíbulo del hotel con aires de reina y miró al joven que había tras el mostrador de recepción.
«Mono», pensó. Rubio. Un Brad Pitt de barrio.
Entonces se recordó a sí misma que era una mujer reformada. Pero aun así tuvo que hacer un esfuerzo para no sonreírle coquetamente. ¡Seis meses sin salir con nadie!
Y aún le quedaban seis meses más. Con un aire tan serio como era posible para una persona con una mancha de mantequilla en la solapa de la gabardina, y mientras seguía intentando contener la tentación de sonreír al joven Brad Pitt, Prudence anunció:
–Vengo a ver al señor Kaelan.
La señora Smith había sido inusualmente habladora y evasiva al mismo tiempo. Lo único que Prudence había entendido era que un hombre quería entrevistarla por la historia del periódico. Y debía llegar a tiempo e ir presentable.
–Ponte una falda decente –había especificado–. Y, por favor, haz algo con tu pelo.
Bueno, muy bien, llevaba una falda por debajo de la rodilla, nada que ver con las falditas de seda que solía llevar antes. Pero no había tenido tiempo para ponerse demasiado presentable. Además, Prue estaba harta de hablar del accidente.
Había conseguido escapar del radar de la prensa tras el escándalo financiero provocado por la muerte de su padre, de modo que nadie había hecho la conexión entre Winslow, la heroica niñera, y Marcus Winslow, el del imperio que se había venido abajo.
Y ella quería que siguiera siendo así, de modo que intentó escaparse de aquella reunión, pero la señora Smith se mostró muy insistente.
–Tienes que hacerlo por la Academia, querida.
Prue sabía que le debía mucho a Abigail Smith, que la había ayudado cuando todos los demás la dejaron sola.
–¿El señor Kaelan? –repitió el chico, sorprendido–. Ah, supongo que se refiere al príncipe Ryan Kaelan.
–Lo que sea –suspiró Prue, pensando: «genial, ahora todo el mundo se cree una estrella del rock», mientras miraba el reloj. Llegaba diez minutos tarde. Maldición.
–Sí, bueno, esas chicas de ahí también están intentando verlo –dijo el chico.
Prudence giró la cabeza y vio a un grupo de adolescentes y no tan adolescentes frente a los ascensores.
–El señor Kaelan me está esperando –le dijo, muy seria. Y la expresión del empleado cambió por completo. Ah, aún podía ser la hija de su padre cuando quería serlo.
–¿Su nombre, por favor?
Prudence se lo dio y el joven llamó a la habitación. Cuando colgó, la miraba de una manera completamente diferente.
–Alguien bajará inmediatamente para acompañarla, señorita Winslow.
–Gracias.
¿Para acompañarla? ¿Qué estaba pasando allí? ¿Aquel hombre sería de verdad una estrella del rock? «Qué raro», pensó. ¿Para qué iba a querer verla un cantante? La señora Smith nunca se dejaba influir por los famosos…
Las puertas del ascensor se abrieron entonces y el grupo de chicas que esperaba empezó a hacer preguntas: «¿Bajará hoy?». «¿Cómo está Gavin?». Una chica muy mona llevaba una pequeña pancarta en la que podía leerse: Algún día encontraré a mi príncipe.
Le recordaba a sí misma cuando tenía doce años, viviendo una fantasía porque la vida real era demasiado triste.
«Chica», pensó Prudence, «tenemos que hablar».
Pero enseguida vio a un hombre mayor, de aspecto muy distinguido, con un uniforme verde oscuro y galones dorados en los hombros. Y se dirigía hacia ella. Llevaba un blasón bordado en el pecho… parecía un dragón enredado en un instrumento musical que podría ser un laúd.
El hombre no prestó atención alguna a las chicas y se acercó a Prudence, inclinando solemnemente la cabeza.
–¿Señorita Winslow?
–Sí, soy yo.
–Venga conmigo, por favor. Y no haga caso a esas chicas –le advirtió el hombre de uniforme mientras entraban en el ascensor–. Me llamo Ronald.
Mayor, pero atractivo, pensó Prudence. ¿Una sonrisita? Ah, qué difícil estaba siendo eso de convertirse en una persona nueva.
–¿Le han explicado el protocolo?
–¿Perdone?
–Además de la puntualidad, se esperan ciertas formas en un invitado. No es necesario que haga una reverencia aunque, por supuesto, si usted lo desea…
–Lo dirá de broma, ¿no? ¿Una reverencia? –Prudence soltó una carcajada, pero enseguida se percató de que el hombre de uniforme se ponía muy serio. Y recordó lo que había dicho el chico del mostrador de recepción–. ¿Está diciendo que voy a encontrarme con un príncipe? ¿Un príncipe de verdad?
–Sí, señorita. Lo siento, pensé que lo sabía.
¿Por qué no se lo había dicho la señora Smith? ¿O esa información habría quedado enterrada en su extraña e incesante charla?
Oh, no, no. La vida era muy injusta. Y las coincidencias, demasiado crueles. Como la chica de la pancarta, ella había creído en príncipes y princesas cuando era pequeña. ¡Que si había creído! Adoraba los cuentos de hadas y las novelas de amor. Desde los catorce años, cuando descubrió que le gustaba a los hombres, estaba convencida de que el día que besara al adecuado empezaría su propio cuento de hadas.
Pero, por el momento, había besado a mil ranas y ninguna de ellas se había convertido en un príncipe.
Y entonces, el año anterior, tras la muerte de su padre, había descubierto que era su amor lo que tanto buscaba. Un amor que ya no tendría nunca.
Había pasado una página entonces. Y se había hecho una promesa: nada de amoríos durante un año. Nada de citas, nada de besos, nada. En algún punto de su desesperada búsqueda del príncipe se había perdido a sí misma y estaba decidida a encontrarse.
¡Pero el universo estaba poniendo a prueba su resolución! Eso era lo que estaba pasando. De modo que Prudence miró el botón de parada del ascensor… pero el hombre uniformado puso una mano en su brazo.
–No tiene nada que temer.
–¿Temer? –repitió Prue, a la defensiva. Ella, Prudence Winslow, nunca había tenido miedo de nada. Bueno, sólo de acabar sola. O de pasar hambre.
Y últimamente ni eso le daba miedo. Tras la muerte de su padre, antes de encontrar la Academia para niñeras de la señora Smith, se había encontrado sin dinero ni para comer. Ahora, todo el dinero que podía ahorrar y todo el tiempo que le sobraba lo dedicaba a un comedor para indigentes.
Su vida estaba encaminada al fin, de modo que no estaba lista para aquel reto. No, no lo estaba.
–Maldita sea –murmuró, intentando colocarse los rizos que se le escapaban del moño.
–Naturalmente, no se debe maldecir delante de Su Alteza –le recordó Ronald.
–Naturalmente –repitió ella.
–La manera correcta de dirigirse a él es Alteza, pero después de que le haya sido presentado puede llamarlo «señor».
–Ah, ya. Pero nada de reverencias.
Si Ronald había detectado una nota de sarcasmo, no se dio por aludido.
–A menos que quiera hacerlo.
–Le aseguro que no.
Si intentaba hacer una reverencia seguramente acabaría de bruces en el suelo, pero ella no era ese tipo de chica. Ni siquiera en sus sueños.
El hombre de uniforme dejó escapar un suspiro.
–La creo.
Las puertas del ascensor se abrieron poco después y Ronald la llevó hasta la suite, llena de lirios frescos. Había un piano de cola en una esquina del salón, sofás tapizados en seda y alfombras persas. Una elegante lámpara de araña reflejaba la luz del sol y la chimenea estaba encendida.
–¿Me da su abrigo?
Prudence no quería darle su gabardina, incluso con la mancha de mantequilla, porque sentía que necesitaba cierta protección.
¿Contra qué?, se preguntó, irritada. De modo que se la quitó. Debajo llevaba una blusa blanca que había sido bien planchada en su momento, pero que parecía a punto de reaccionar ante la humedad igual que su pelo.
–Por favor, siéntese. La anunciaré enseguida.
Pero Prudence no podía sentarse. Mientras esperaba, se dedicó a estudiar los cuadros, la vista desde la ventana, echó un vistazo en el comedor… Una criada uniformada estaba poniendo la mesa para ocho personas.
El tiempo pasaba y el príncipe no aparecía. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué la había enviado allí la señora Smith? A ella no le gustaban nada los misterios. Desde la muerte de su padre era absolutamente alérgica a las sorpresas. A ella le gustaba controlar su mundo, el dinero que recaudaba para el comedor de indigentes…
Una vez, esa cantidad le habría hecho reír.
Entonces se le ocurrió algo: a lo mejor el príncipe era feo. Viejo. Gordo. Calvo. ¡Estaba allí para descubrir lo ridículas que habían sido sus fantasías!
El universo no la estaba poniendo a prueba. La estaba recompensando. Diciéndole: «chica, vas por buen camino».
Pero por si acaso se equivocaba, miró hacia la puerta… aunque sabía que no podía decepcionar a la señora Smith. Si ella quería que conociese a un príncipe porque sería bueno para la Academia de Niñeras, lo haría.
Pero… ¿y si le daba la risa cuando estuviera con él? Durante el funeral de su padre se había acordado de cuando envolvió a su perro, Kelpie, con papel higiénico y había tenido que contener la risa durante toda la ceremonia.
Allí iba a pasar lo mismo. Lo sabía. Y lo mejor sería marcharse de inmediato para no hundir en la vergüenza a la Academia de la señora Smith.
Pero antes de que pudiera hacer nada, una puerta se abrió. Ronald salió primero y tras él…