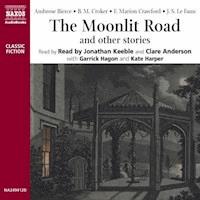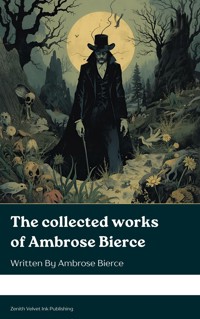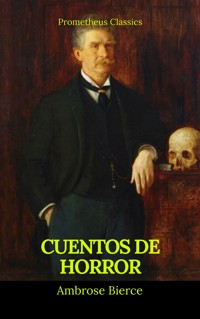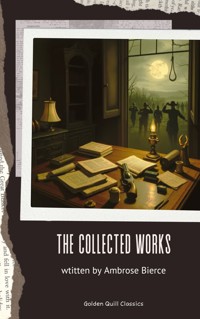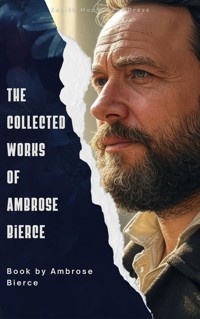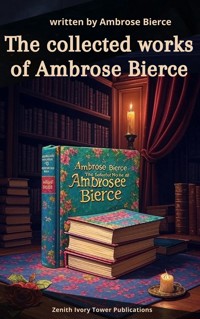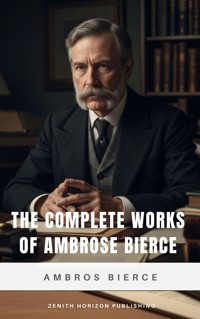Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letra Impresa
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Generación Z
- Sprache: Spanisch
Antología de cuentos de terror y horror de los mejores autores clásicos del género. Incluye "La ventana entablada", de A. Bierce; "El pozo y el péndulo", de E. A. Poe; "El conde Magnus", de M. R. James; "La casa de la pesadilla", de E. L. White; "La torcida Janet", de R. L. Stevenson; "El extraño", de H. P. Lovecraft y "Un horror tropical", de W. H. Hodgson. En la sección Aquí y ahora, se examina el lugar que ocupa el miedo en la vida de los seres humanos y el porqué de su atractivo. En Enfoques para analizar, con actividades y bibliografía de apoyo, se abordan los cuentos según su pertenencia a los géneros del terror y del horror.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Generación Z
Realización: Letra Impresa
Autores: Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, Edward Lucas White, Howard Phillips Lovecraft, Montague Rhodes James, Robert Louis Stevenson, William Hope Hodgson
Traducción: Evelia Romano
Notas y secciones complementarias: Evelia Romano
Edición: Elsa Pizzi
Diseño: Gaby Falgione COMUNICACIÓN VISUAL
Fotografía de tapa: ©2013 Marta Salomón - Todos los derechos reservados.
Del terror al horror / Ambrose Bierce... [et al.] ; comentado por E. Romano.- 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Letra Impresa Grupo Editor, 2020. Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga y online Traducido por: E. Romano. ISBN 978-987-4419-14-9 1. Antología Literaria. 2. Literatura Estadounidense. 3. Literatura Juvenil. I. Bierce, Ambrose. II. Romano, E., trad. CDD 810.9283
© Letra Impresa Grupo Editor, 2020 Guaminí 5007, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono: +54-11-7501-126 Whatsapp +54-911-3056-9533contacto@letraimpresa.com.arwww.letraimpresa.com.ar Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total, el registro o la transmisión por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización previa y escrita de la editorial.
Esa antigua emoción: el miedo
Howard Phillips Lovecraft, uno de los autores que leerán en esta antología, define el miedo como la emoción más antigua y poderosa de la humanidad. Sin duda, en la evolución del hombre, el miedo ha jugado un papel fundamental para su supervivencia. Desde los estadios más primitivos, nuestro instinto de preservación nos llevó a temer a lo desconocido, a desconfiar de lo aparentemente peligroso. Como también les sucede a otras criaturas de la naturaleza, el miedo nos impulsa a reaccionar y eso permite salvaguardarnos: escapar de lo que nos amenaza o presentarle pelea. En su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, Charles Darwin (1809-1882), el padre de la teoría de la evolución, dedica parte de un capítulo al análisis del miedo. Como prueba, decide pararse junto a la jaula de los reptiles en el zoológico de Londres. A pesar de estar protegido por un vidrio grueso, no puede evitar la reacción física del miedo. En su diario personal, escribe que su voluntad y su razón eran impotentes frente a un peligro imaginado (ya que no lo había experimentado antes), y concluye que nuestras respuestas físicas revelan que conservamos una parte instintiva que no ha sido tocada por la civilización.
La especie humana desciende de una serie de organismos bien adaptados a su medio, es decir, que pudieron sobrevivir y reproducirse. Y hoy, como en la prehistoria, el miedo –como respuesta al peligro– es una de las principales adaptaciones en ese proceso evolutivo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? No tomaríamos las precauciones necesarias ante cualquier situación desconocida. Por ejemplo, nos arrojaríamos a la pileta sin saber nadar, o nos tiraríamos al vacío sin paracaídas.
Pero así como el miedo es una constante en la historia de la humanidad, que sirve a un propósito biológico claro, también lo es el intento de conjurarlo y superarlo. Se supone que ya en las pinturas rupestres, la representación de los animales revestía un carácter mágico: cuando reproducían la forma del animal, los hombres primitivos creían que se apropiaban de su fuerza y poder. Así, disminuían el riesgo y el temor en el momento de cazarlos. Por su parte, los egipcios pintaron escenas de la “vida” de los faraones en el “otro mundo”. Esas ilustraciones también eran una forma mágica de aliviar el miedo a la muerte, transformando la amenaza en confianza. Vemos cómo, indirectamente, el miedo alimenta el arte: estimula la imaginación para explicar lo desconocido, lo ominoso y lo insondable.
El placer del terror
Situación A: Estamos solos en casa. Escuchamos ruido de pasos y algo que se arrastra en la escalera. Ese ruido representa un peligro posible y nuestro cuerpo responde con claras manifestaciones del miedo: el pulso se acelera, comenzamos a transpirar, los músculos se tensan. Y aunque resulte una falsa alarma, el miedo nos alerta y nos prepara para huir o enfrentarnos.
Situación B: Estamos solos en casa, mirando una película. La imagen muestra a una niña que deambula por un corredor oscuro, hacia una puerta entreabierta. La música de fondo anuncia peligro. Nuestro cuerpo responde de la misma manera que en la situación A, aunque no existe ninguna amenaza real.
La literatura, el cine y la televisión aprovechan esta naturaleza miedosa de los seres humanos –en realidad, una ventaja evolutiva, como ya explicamos–, y no con poco éxito. En los últimos veinte años, la industria cinematográfica obtuvo ganancias multimillonarias con el terror. Por ejemplo, La noche de los muertos vivos, de 1968, se filmó con un presupuesto de 114.000 dólares y recaudó 110 millones; El proyecto Blair Witch, de 1999, costó 600.000 dólares y ganó 249 millones. Los libros de horror son best sellers en todo el mundo, y la popularidad de los videojuegos de terror aumenta constantemente.
¿Qué hace que elijamos ver o leer historias que nos dan miedo? Si los latidos del corazón se aceleran y la respiración se entrecorta, ¿por qué, al mismo tiempo, experimentamos un extraño placer? ¿Pagamos para sufrir o ese sufrimiento tiene un sentido? Stephen King (1947), autor estadounidense de novelas y cuentos, y guionista de películas que aterrorizaron a más de uno (como Carrie, de 1974, y El resplandor, de 1977) ensaya una respuesta. En su opinión, el impulso a leer libros o ver películas que nos provoquen terror obedece a la necesidad de purificarnos de nuestros más bajos instintos, esos que la vida civilizada nos enseña a reprimir. El horror nos remite a esa zona oscura, donde se acumulan conductas y pasiones que nos emparentan con el hombre de las cavernas.
También afirma que, muchas veces, el terror se origina en un sentimiento de desestabilización personal y de desintegración de lo que nos rodea. Purificarnos de ese sentimiento nos devuelve a un estado más estable y constructivo. En Los pájaros, de 1963, una de las películas más famosas del director inglés Alfred Hitchcok (1899-1980), una situación completamente cotidiana (la convivencia de la gente de un pueblo con los gorriones, las gaviotas y los cuervos) se trastoca cuando las aves se vuelven agresivas. La vida diaria se interrumpe, pierde su “normalidad”, se desestabiliza. Los espectadores nos identificamos con los personajes –porque es una experiencia que también podríamos vivir– y nos contagiamos de su horror. Durante un par de horas sufrimos, de manera primitiva, esa desintegración del orden conocido. Pero terminada la película, salimos agradecidos de regresar a un mundo donde los pájaros no se comportan de ese modo, sintiéndonos más a salvo, más “estables” que antes. Y de paso, libres de otros temores más profundos: al dolor, a la muerte, a la destrucción total.
Nosotros y los monstruos
¿Qué nos causa terror? Algunas cosas nos horrorizan porque nos despojan de lo que nos tranquiliza: lo conocido, lo previsible, lo racional. Por ejemplo, la oscuridad: allí lo conocido se desvanece, todo puede surgir de las sombras y nada nos permite prever su potencial. Por su parte, lo imprevisible nos priva de la estabilidad necesaria para funcionar y el inconsciente es fuente inacabable de horror, porque no podemos controlarlo.
En ocasiones, nos genera horror la permanente sensación de que no hay salida, de que carecemos de poder y voluntad para enfrentar la amenaza.
También hay miedos o fobias individuales: a las arañas, a las alturas, a hablar en público. Sin embargo, las mejores historias de terror son las que se relacionan con los miedos que comparten muchas personas –ya sea por razones políticas, económicas o psicológicas–, y así, la ficción es más impactante, porque remite a la realidad. Un ejemplo claro es lo que sucedió el 30 de octubre de 1938, en Nueva York, Estados Unidos. El actor y director estadounidense Orson Welles (1915-1985) tenía un programa radial en el que se dramatizaba La guerra de los mundos[1]. En un momento, un personaje de la obra anunció que se observaban explosiones en el planeta Marte. Acto seguido, una supuesta noticia de último momento interrumpió el programa, para informar que un objeto en llamas había colisionado contra una granja en New Jersey. Después, el locutor contó que un extraterrestre de piel brillante, con una cara indescriptible, salía del objeto… ¡Horror! Lo que se pensó como una broma, como parte de la ficción, terminó siendo motivo de pánico para millones de personas, que creyeron que realmente los marcianos estaban invadiendo la Tierra. Hubo enormes embotellamientos de coches en fuga, familias escondidas en sótanos y hasta suicidios. A Orson Welles, este episodio le costó quedar marginado por el resto de su carrera artística.
¿Qué elementos confluyeron para crear semejante nivel de terror, además de la convincente dramatización radial? En primer lugar, en 1938, las naciones estaban en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y, permanentemente, las radios transmitían noticias de la inminente crisis, que preocupaban a la audiencia. En segundo lugar, comenzaba el auge de la ciencia ficción, que instaló la idea de la conquista del espacio. Pero, al mismo tiempo, ese espacio sideral, desconocido e inexplorado, presentaba la posibilidad de toda clase de amenazas imaginables. Y por último, esto sucedió el día anterior a la famosa Noche de Brujas o Halloween, noche en la que se conjuran fantasmas, monstruos, brujas y otros horrores, creando un ambiente propicio para el terror.
Más allá de circunstancias particulares, las investigaciones sobre el miedo han probado que todos tememos a las mismas cosas (o muy similares), a los mismos peligros y amenazas, algunos de los cuales son primitivos e imaginarios. Precisamente, estas características explican que nos asusten entidades que, racionalmente, sabemos que no existen. Un ejemplo son los monstruos, presentes en todas las culturas. Ellos atemorizan porque, por un lado, representan algo de la propia naturaleza humana que nos asusta, pero también nos recuerdan a los depredadores que, desde épocas remotas, pueden atacarnos. Por ejemplo, el hombre-lobo es, por un lado, una metáfora clara de la bestia que todos llevamos dentro y, por el otro, un animal verdaderamente peligroso.
Otro caso son los fantasmas, usados una y otra vez para explicar todo aquello que parece extraño: ruidos de origen indeterminado, objetos que aparecen o desaparecen, fenómenos que se repiten sin una causa identificable. Algunos son protagonistas de leyendas urbanas, como el fantasma de Hermann Burmeister. Este zoólogo alemán murió en 1892 y sus restos descansan, desde 1967, en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Buenos Aires. Científicos y empleados aseguran que su fantasma se pasea por el museo y ronda por los laboratorios, cambiando cosas de lugar. Los fantasmas nos alertan sobre la dualidad cuerpo-espíritu porque ellos la transgreden: no tienen cuerpo, pero se los ve, o hacen lo que solo alguien corpóreo podría hacer. Y desesperados o vengativos, ponen en peligro el orden natural y físico de nuestro entorno.
Una invitación al terror
Los cuentos que leerán a continuación muestran un amplio espectro de formas y temas relacionados con el terror. Todos son un modelo del género y, como tales, muy efectivos. Sin duda, su lectura despertará esa antigua emoción que nos identifica y perpetúa como especie. Joseph Conrad (1857-1924), en su cuento “Una avanzada del progreso”, afirma: “El miedo siempre permanece. Un hombre puede destruirlo todo dentro de sí mismo: amor, odio, fe, incluso la duda. Pero mientras esté vivo, no puede destruir el miedo: el terrible, sutil, indestructible miedo que domina su cuerpo, tiñe sus pensamientos, acecha su corazón…”. Estos cuentos, como tantas otras obras maestras del terror, nos invitan a abrazar el miedo, a increparlo pero, sobre todo, a disfrutarlo.
[1]. La guerra de los mundos es una novela de ciencia ficción, del autor inglés Herbert George Wells (1866-1946).
La ventana entablada
Ambrose Bierce
En 1830, a pocas millas de lo que hoy es la gran ciudad de Cincinnati, se extendía un bosque inmenso, casi infinito. Los pioneros [1] se habían establecido en la región. Pero después de construir casas habitables y de alcanzar una prosperidad comparable con la extrema pobreza, muchas de estas almas inquietas abandonaron todo y prosiguieron hacia el Oeste, movidos por un impulso misterioso. Allá se encontrarían con nuevos peligros y privaciones, en su intento de recuperar las pocas comodidades a las que habían renunciado voluntariamente.
Pero entre los que se quedaron, había uno que fue de los primeros en llegar. Vivía solo, en una casa de troncos rodeada por el gran bosque, de cuya oscuridad y silencio él parecía formar parte. Nadie le conocía una sonrisa ni una palabra de más. Con las pieles de animales salvajes que vendía o canjeaba en el pueblo, satisfacía sus sencillas necesidades. No cultivaba la tierra, pero el terreno mostraba algunas “mejoras”: junto a la casa, los árboles habían sido talados y la vegetación crecía ocultando sus restos podridos, como tratando de reparar la devastación producida por el hacha. Al parecer, la pasión del hombre por la agricultura se había extinguido rápidamente.
La pequeña casa de troncos, con su chimenea de leña y su techo de tejas de madera, tenía una sola puerta y, en la pared opuesta a esta, había una ventana. Sin embargo, la ventana estaba entablada, y nadie recordaba un momento en que no lo hubiera estado. Tampoco nadie sabía por qué estaba clausurada de ese modo. Seguramente no era porque al ocupante le disgustaran la luz y el aire, ya que en las raras ocasiones en que algún cazador pasaba por ese solitario lugar, era común que viera al dueño de casa tomando sol en la puerta. Creo que hay pocas personas vivas que conozcan el secreto de esa ventana, y yo soy uno de ellos.
Decían que este hombre se llamaba Murlock. Parecía de setenta años aunque, en realidad, tenía unos cincuenta. Algo más que los años había contribuido a su envejecimiento. Su pelo y su larga barba eran blancos; sus ojos grises, hundidos y sin brillo; su rostro, surcado por arrugas. Era alto y delgado, encorvado de hombros, como si llevara una carga. Yo no lo conocí. Todo esto lo supe por mi abuelo, quien me contó la historia del hombre cuando yo era un muchacho. Él sí lo había conocido porque, en aquel tiempo, vivía cerca.
Un día, encontraron a Murlock en su cabaña, muerto. No hubo tiempo ni lugar para médicos forenses ni periódicos. Supongo que la gente aceptó que había muerto por causas naturales. Si no, me lo hubieran dicho y lo recordaría. Solo sé que, por conveniencia o sentido común, enterraron el cuerpo cerca de la cabaña, junto a la tumba de su esposa, que había muerto tantos años antes que apenas se recordaba algún detalle de su existencia. Eso cierra el último capítulo de esta historia real. Excepto, claro está, por la circunstancia de que, muchos años más tarde, con un compañero igualmente intrépido, me aventuré lo suficientemente cerca de la cabaña en ruinas, para arrojar una piedra contra ella y salir corriendo y así evitar al fantasma que, como todo niño bien informado sabe, vagaba por aquel lugar. Pero hay un capítulo anterior, que mi abuelo me contó.
Cuando Murlock construyó su cabaña y taló los árboles para cultivar su granja, el rifle era su medio de subsistencia, y él era joven, fuerte y lleno de esperanza. Se había casado en el Este con una mujer joven, a la que amaba con sinceridad. Y ella compartió todos los peligros y privaciones del terreno, con un espíritu generoso y un corazón alegre. No quedó ningún registro de su nombre y la tradición guarda silencio sobre los encantos de su cuerpo y de su alma. Si alguien duda de ellos, está en su derecho. Yo no lo haré. ¡Dios no me lo permita! Pero lo que es indudable es que se habían amado y habían sido felices juntos. Porque, si no fuera por los recuerdos, ¿qué otra cosa podría haber encadenado a ese espíritu aventurero a un terreno como ese, en su viudez?
Un día, Murlock regresó de cazar en el bosque y encontró a su esposa postrada por la fiebre y delirando. No había un médico en kilómetros, tampoco vecinos, y ella no estaba en condiciones para dejarla sola e ir en busca de ayuda. Así que, se impuso la obligación de cuidarla hasta que mejorara. Pero al final del tercer día, ella cayó inconsciente y murió, al parecer, sin haber recobrado nunca la conciencia.
Por lo que sé de la naturaleza de este hombre, me atrevo a imaginar algunos detalles de lo que sucedió ese día, porque mi abuelo solo me lo contó a grandes rasgos. Cuando Murlock se convenció de que su esposa estaba muerta, recordó que a los muertos se los debe preparar para el entierro. Pero mientras llevaba a cabo este deber sagrado, cometió errores al hacer ciertas cosas y repitió, una y otra vez, las correctas. Sus equivocaciones lo llenaron de un asombro parecido al de un borracho que se pregunta por la suspensión de las leyes naturales. También se sorprendió de no llorar y, además, eso lo avergonzó pues, ciertamente, es poco amable no llorar por los muertos. «Mañana –dijo en voz alta–, tendré que hacer el ataúd y cavar la tumba, y entonces la echaré de menos, cuando ella ya no esté a la vista. Ahora está muerta, por supuesto, pero está todo bien, debe estar bien, de alguna manera. Las cosas no pueden ser tan malas como parecen».
En la luz agonizante del atardecer, se inclinó sobre el cuerpo, le peinó el cabello y le dio los últimos toques a su ropa, haciendo todo mecánicamente, con cuidado pero con frialdad. En su conciencia sentía la profunda convicción de que todo estaba bien, que la iba a tener de nuevo como antes y que todo tendría una explicación. Nunca había experimentado el dolor, por eso no era capaz de sentirlo. Su corazón no podía contenerlo, ni su imaginación, concebirlo correctamente. Así que no era consciente de lo duro que lo había golpeado. Ese conocimiento vendría después y nunca se iría. El duelo es un artista de poderes tan variados como los instrumentos con los que interpreta sus endechas [2] por los muertos. En algunos, evoca las notas más agudas y estridentes; en otros, el latido lento, grave, recurrente de un tambor lejano. A algunas naturalezas las sobresalta; a otras, las atonta. A algunos les llega como una flecha que con su aguijón despierta todas las sensibilidades a una vida más intensa; para otros, es como un mazazo, que anestesia aplastando. Supongo que a Murlock lo había afectado de este último modo, ya que (y en esto estoy más seguro), apenas terminó su trabajo piadoso, se hundió en una silla al lado de la mesa, sobre la que yacía el cuerpo. Tras percibir la blancura de su perfil en la oscuridad más profunda, puso sus brazos sobre el borde de la mesa y dejó caer su cara en ellos, todavía sin lágrimas e increíblemente cansado.
En ese momento, entró por la ventana abierta un gemido largo, como el grito de un niño perdido en las profundidades del bosque oscuro. Pero el hombre no se movió. De nuevo, y más cerca que antes, sonó ese grito sobrenatural sobre su inconciencia. Tal vez era una bestia salvaje, tal vez se trataba de un sueño, porque Murlock ya se había dormido.
Algunas horas más tarde, este guardián descuidado se despertó y, levantando la cabeza de sus brazos, escuchó con atención, sin saber por qué. Allí, en la negra oscuridad, al lado de la muerta, reconoció todo sin aturdimiento y forzó la vista para ver, sin saber qué. Sus sentidos estaban alertas, había suspendido su respiración y su sangre había calmado sus mareas. Todo contribuía con el silencio. ¿Quién, qué lo había despertado? ¿Dónde estaba?