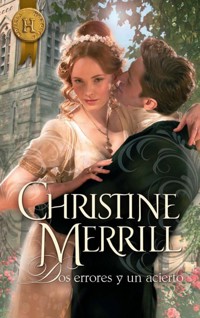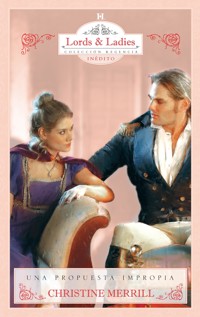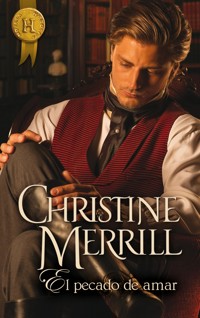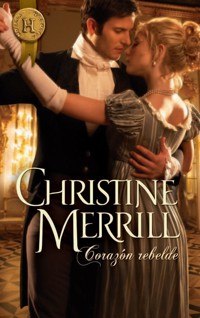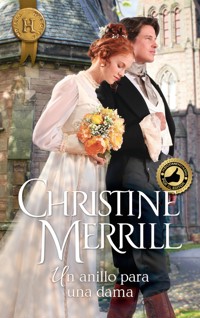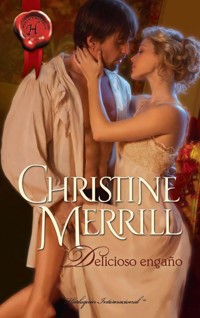
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
La historia de sus vidas estaba marcada por el amor Lady Emily Longesley se casó con el amor de su vida confiando en que él aprendiera a quererla. Su marido, sin embargo, abandonó al poco tiempo la casa en el campo para marcharse a Londres sin ella. Emily sufrió con dignidad su separación durante tres años, hasta que se cansó de esperar. Pero al ir en busca de su marido descubrió que Adrian, conde de Folbroke, había perdido la vista y en su primer encuentro no la reconoció. Emily, a pesar de todo, ansiaba sus caricias. ¿Y si urdía un delicioso engaño y se hacía pasar por su amante…?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Christine Merrill. Todos los derechos reservados.
DELICIOSO ENGAÑO, Nº 499 - marzo 2012
Título original: Lady Folbroke’s Delicious Deception
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-550-4
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Uno
Aunque Emily Longesley podía afirmar sin temor a equivocarse que no había mucha gente que le desagradara, empezaba a sospechar que odiaba a Rupert, el primo de su marido. Cuando iba de visita, pensaba Emily, miraba la casa como si estuviera deseando ponerse a medirla para ver si cabían sus muebles.
Era muy exasperante, sobre todo porque tenía derecho a sentir que la casa era suya. Si ella no tenía hijos, el título recaería en él. Y desde que su marido la había abandonado, hacía varios años, las visitas de Rupert eran cada vez más frecuentes y entrometidas, y él parecía cada vez más convencido de que acabaría heredando el título y la casa. Últimamente había adquirido la costumbre de preguntarle por la salud de su esposo con una sonrisilla satisfecha, como si estuviera al tanto de alguna información que ella desconocía.
Aún más molesto era sospechar que tal vez fuera así. Aunque Hendricks, el secretario de su marido, insistía en que el conde estaba bien, insistía con igual tesón en que Adrian no deseaba comunicarse con ella. Era improbable que fuera a visitarla. Y Emily no sería bien recibida, si iba a verlo. ¿Le estaban ocultando algo, o la animadversión que sentía Adrian por ella era tan transparente como parecía?
Emily ya no podía soportarlo más.
—¿A qué viene esa cara, Rupert? Casi parece que dudes de mi palabra. Si piensas que Adrian está enfermo, lo menos que podrías hacer es fingirte apenado.
Rupert la miró con una sonrisa petulante, como si al fin la hubiera atrapado.
—No creo que Folbroke esté enfermo. Más bien dudo que exista.
—Qué bobada. Sabes perfectamente que existe, Rupert. Lo conoces desde que eras niño. Asististe a nuestra boda.
—Y de eso hace ya casi tres años —miró a su alrededor como si acabara de descubrir el aire—. Aquí no parece que esté.
—Porque reside en Londres la mayor parte del año —todo el año, de hecho. Pero eso más valía no mencionarlo.
—Pues sus amigos no lo han visto por allí. Cuando se reúne el Parlamento, su escaño en la Cámara de los Lores siempre está vacío. No asiste a fiestas, ni va al teatro. Y cuando visito sus habitaciones, o acaba de salir o se espera que vuelva.
—Quizá no desee verte —contestó Emily. Si era así, no podía hacer otra cosa que alabarle el gusto a su marido ausente.
—Yo tampoco tengo especial interés en verlo —repuso Rupert—. Pero por el bien de la sucesión, exijo ver alguna prueba de que ese hombre respira aún.
—¿De que respira aún? De todas las ridiculeces que has dicho, Rupert, creo que esa es la peor. Eres su pariente vivo más cercano. Y su heredero. Si el conde de Folbroke hubiera muerto, se te habría notificado inmediatamente.
—En caso de que quisieras hacerlo —la miraba con recelo, como un gato. Como si estuviera seguro de que, si le sostenía la mirada, Emily acabaría por reconocer que tenía el cuerpo de Adrian enterrado bajo la tarima del suelo.
—Si algo le ocurriera a Adrian, te lo diría, naturalmente. ¿Por qué iba a ocultártelo?
—Por muchas razones. ¿Crees que no sé que cuando está ausente te deja a cargo de la finca? Los sirvientes te obedecen a ti. He visto al mayordomo y al capataz venir a pedirte instrucciones, y te he sorprendido estudiando los libros de cuentas como si tuvieras la más remota idea de qué hacer con ellos.
Después del tiempo que había pasado leyéndolos, sabía perfectamente cómo hacer las cuentas. Y a su marido no le importaba que se ocupara de ellas. Incluso la había felicitado por lo bien que administraba la finca en los escasos y parcos mensajes que le había hecho llegar a través de Hendricks.
—¿Y a ti qué más te da? Todavía no eres conde.
Rupert entornó los ojos.
—Es antinatural. No quiero ver mi herencia dilapidada por culpa de la mala administración de una mujer. He escrito a Folbroke muchas veces para hacerle partícipe de mis temores. Y sin embargo, nada indica que vaya a venir a hacerse cargo de lo que es suyo por derecho. Pasa tan poco tiempo aquí que lo mismo daría que estuviera muerto. Y puede que lo esté, a ti parece traerte al fresco. Has organizado la administración de las tierras a tu antojo, ¿no es cierto? Pero si Folbroke ha muerto y crees que puedes mantener la farsa de que sigue siendo el señor de esta casa, estás muy equivocada.
Emily respiró hondo, intentando conservar la calma. A pesar de que Rupert siempre había sido insoportable, ella había procurado mostrarse amable por el bien de su marido. Pero ni su esposo ni Rupert valoraban su esfuerzo, y su paciencia tenía un límite.
—Tus acusaciones son ridículas.
—Yo creo que no, señora mía. La última vez que visité las habitaciones de Folbroke, los sirvientes me aseguraron que estaba indispuesto. Pero cuando entré por la fuerza, no descubrí ni rastro de él.
—Si abusas de su hospitalidad y maltratas a sus criados, no me extraña que no desee verte. Tu conducta es sumamente grosera. Y el hecho de que no lo hayas visto no significa que no lo haya visto yo. ¿Cómo crees que se firman los papeles que tienen que ver con la finca? No puedo firmarlos yo misma —lo cierto era que sus falsificaciones eran bastante creíbles. Y lo que no podía falsificar, se lo pasaba al secretario de su marido, que luego se ocupaba de devolvérselo. Sabía que Hendricks era tan leal a su marido como servicial con ella. Y aunque no tenía pruebas de que el secretario también falsificara la firma de esos documentos, a veces tenía sus sospechas.
Rupert no parecía muy convencido.
—Al contrario. No me cabe ninguna duda de que podrías firmar documentos, y de que los firmas. Si, por milagro, recibiera una carta de tu marido, tendría que probar fehacientemente que la escribió de su puño y letra.
—Y supongo que no me crees cuando te digo que mantengo contacto regular con él.
Su primo se echó a reír.
—Claro que no. Creo que es una estratagema para impedir que reclame lo que me corresponde por derecho.
La certeza de Rupert de que su matrimonio era una farsa la estaba sacando de quicio.
—Esta finca no es tuya. En absoluto. Pertenece a Adrian Longesley, actual conde de Folbroke. Y después de él, a su hijo.
Rupert se rio otra vez.
—¿Y cuándo habrá un heredero de tu invisible marido?
La idea se le ocurrió de pronto, y no pudo refrenarse.
—Dentro de ocho meses, muy posiblemente. Aunque es igual de probable que sea una niña. Adrian, sin embargo, afirma que en su familia el primogénito siempre es un niño.
—¿Estás… estás…? —farfulló Rupert.
—Encinta, sí —contestó, envalentonada después de pronunciar la primera mentira—. No tenía intención, naturalmente, de hacerte partícipe de mi estado. Sería muy poco propio de una dama. Pero ya que te empeñas en lanzar sobre mí sospechas infundadas, no me queda más remedio que hacerlo. Y yo que tú me cuidaría mucho de decir lo que posiblemente estás pensando: que no es hijo de mi marido. Si osas decirlo, informaré a Adrian de cómo me hablas cuando no está presente. Y a pesar de que sois primos, tendrás que responder ante él por extender rumores malintencionados acerca de mí. Estuvo en el ejército, ¿sabes? Sigue siendo un excelente tirador, y un maestro con la espada. Además de muy suspicaz en lo tocante a mis sentimientos. No querrá que nadie me haga daño —esa era la mayor mentira de todas. Pero ¿qué importaba, comparada con aquel bebé imaginario?
Rupert tenía la cara blanca y moteada de rojo, y sus labios se tensaban como si estuviera a punto de darle una apoplejía. Por fin logró decir:
—Si eso es cierto, cosa que sinceramente dudo, no sé qué decir al respecto.
Emily sonrió y lo miró con astucia.
—Eso, mi querido primo Rupert, es lo más sencillo del mundo. Lo único que deberías decir es «enhorabuena». Y luego «adiós». Las mujeres en mi estado se cansan fácilmente. Y, ay, no me quedan fuerzas para seguir hablando contigo —lo agarró de la mano y lo empujó con fuerza hacia la puerta del salón, dejando que su propio impulso lo hiciera salir al pasillo.
Cuando estuvo fuera, cerró la puerta rápidamente y apoyó los hombros contra ella como si tuviera que impedir por la fuerza que entrara otra visita.
Al principio de la entrevista, había temido tener que inventarse a su marido extraviado. Ahora tendría, además, que sacarse de la manga un bebé, y conseguir que Adrian admitiera que era su padre, lo fuera o no.
«O no». Esa era una posibilidad interesante. Emily no tenía ningún admirador al que alentar en tan apasionado empeño. Y aunque no se consideraba falta de atractivos, sospechaba que había cosas que ni siquiera el leal Hendricks estaría dispuesto a hacer para mantener las cosas tal y como estaban.
Pero si Adrian tenía algún interés en que siguiera siéndole fiel, convenía que al menos la visitara el tiempo justo para demostrar su buena salud, si no su virilidad. Hacía casi un año que no tenía noticias suyas. Aunque los criados juraban haberlo visto, sus caras de preocupación hacían sospechar a Emily que allí había gato encerrado. Tanto Hendricks como ellos le aseguraban con idéntico nerviosismo que no hacía falta que fuera a Londres a cerciorarse de ello. De hecho, sería un craso error.
Emily sospechaba que había una mujer de por medio. Intentaban que no se enterara de que su marido estaba viviendo con otra. De que Adrian estaba dispuesto a abandonar a su esposa y a renunciar a futuros hijos legítimos a cambio de vivir con su querida y su retahíla de bastardos.
Intentaba convencerse de que eso era absurdo, de que estaba cargando las tintas. La mayoría de los hombres tenían amantes, y sus esposas preferían ignorarlo. Pero a medida que los meses se convertían en años y Adrian seguía sin hacerle caso, cada vez le costaba más fingir que no le importaba.
De momento, sin embargo, el problema no era lo que hubiera hecho Adrian, sino lo que había dejado de hacer. Ya resultaba bastante difícil sentirse objeto de un rechazo total. Pero si además corría el riesgo de perder su casa por ello, la situación se volvía intolerable. Llevaba tres años viviendo allí y consideraba Folbroke Manor su hogar por derecho. Y si el necio con el que se había casado era declarado muerto por no molestarse en aparecer en público, tendría que cederle la casa al patán de Rupert. Lo cual sería sumamente inconveniente para todos.
Emily miró el escritorio que había en el rincón y pensó en escribir una carta perentoria a su marido informándole de la cuestión. Pero era un asunto demasiado urgente y personal para arriesgarse a que la leyeran otras personas. Sospechaba que Hendricks leía todo el correo del conde, y no quería correr el riesgo de que el secretario supiera que le pedía favores sexuales a su marido por escrito. Además, sería doblemente humillante que la respuesta no estuviera escrita de puño y letra por su marido, o que no hubiera respuesta. O peor aún: que fuera negativa.
Total, que era mucho mejor hacer un viaje urgente a Londres, acampar en las habitaciones de Adrian y esperar a que regresara. Cuando los sirvientes vieran que iba en serio, accederían a dejarla ver a su esposo, como era lógico. Y cuando por fin viera a Adrian, le diría que o le engendraba un hijo, o le decía a aquel odioso Rupert que todavía estaba vivito y coleando para que la dejara en paz de una vez por todas.
Después podrían volver a vivir cada uno por su lado. Y él podría seguir ignorando su existencia, como sin duda era su deseo.
Dos
Por primera vez desde hacía siglos, Emily se hallaba en la misma ciudad que Adrian Longesley. A apenas un par de millas de distancia. Posiblemente, menos. Tal vez él incluso estuviera en casa, detrás de la puerta cerrada frente a la que esperaba Emily.
Procuró dominar el pánico que despertaba en ella tal posibilidad y, poniendo la palma de la mano sobre la ventanilla del carruaje, salpicada de lluvia, intentó mantener la calma. La cercanía de Adrian le parecía palpable, como si alguien tirara de una cuerda atada a algún órgano vital, dentro de su cuerpo. Había tenido esa impresión casi toda su vida, y sin embargo había aprendido a ignorarla. Aquella angustia había ido creciendo, no obstante, a medida que el carruaje se acercaba a las afueras de Londres. Era una molesta opresión en el pecho, como si no pudiera respirar del todo.
Esa falta de aire iba acompañada de una debilidad de la voz, de un tono apagado y de la tendencia a dejar escapar una nota estridente cuando menos se lo esperaba. Y lo que era todavía peor: le resultaba imposible hablar con él. Cuando intentaba hablar, se ponía a tartamudear, se repetía o se quedaba parada en medio de una frase, que luego acababa atropelladamente. Hasta cuando conseguía mantenerse callada, se sonrojaba y era incapaz de sostener su mirada. Y, dado que estaba segura de que él no sentía el tirón de ese lazo mágico que parecía unirlos, su conducta sin duda lo irritaría. Pensaría de ella que era una idiota, lo que pensaba desde el día de su boda. Y volvería a despacharla antes de que ella lograra explicarse.
En lo tocante a Adrian, le resultaba mucho más fácil expresarse por escrito. Cuando tenía tiempo de ordenar sus ideas y de arrojar al fuego cualquier balbuceo o metedura de pata, no le costaba hacerse entender.
En eso, era lo contrario de su marido. Él se mostraba muy claro cuando se tomaba la molestia de hablar con ella. Pero las pocas cartas que había recibido eran parcas en palabras, llenas de tachones y escritas con letra tan tosca que era prácticamente ilegible. Emily sospechaba que era por causa de la bebida. Las últimas que había recibido eran, en cambio, fáciles de descifrar, pero iban precedidas de un breve preámbulo en el que Hendricks explicaba que su excelencia se hallaba indispuesto y había dictado la misiva.
Emily miró su reflejo en el cristal empañado. Había mejorado con la edad. Su cutis era ahora más fino. Iba mejor peinada. A pesar de que residía en el campo, vestía a la última moda. Y aunque nunca había sido bonita, se consideraba una mujer atractiva. Había quienes incluso la juzgaban hermosa, y aunque no compartiera su opinión al respecto, se sentía halagada por ello. También le habían asegurado que su compañía era encantadora, y su conversación inteligente.
Sin embargo, ante el único hombre al que siempre había deseado impresionar, no lograba ser otra cosa que la fastidiosa hermana pequeña de David Eston. Estaba segura de que Adrian solo había cargado con criatura tan sosa y anodina por lealtad a su amigo David y a los Eston.
Su propia imagen se disipó ante ella cuando el cochero abrió la puerta y bajó el escalón. Sosteniendo un paraguas sobre su cabeza, la acompañó presurosamente hasta la puerta y llamó. Abrieron, y el mayordomo de su marido la saludó con la boca abierta.
—Lady Folbroke —susurró casi sin aliento.
—No es necesario que me anuncie, Abbott. Si encuentra a alguien que se haga cargo de mi capa, me pondré cómoda en el salón.
Como no se presentó ningún lacayo para ayudarla, se desató el lazo del cuello y se quitó la capa dejándola caer de sus hombros.
Abbott alargó el brazo para agarrarla antes de que cayera al suelo.
—Desde luego, milady. Pero el señor Folbroke…
—No me esperaba —concluyó ella.
Al fondo del pasillo apareció el secretario de su esposo. Después de echarle un vistazo, miró hacia atrás como un conejo que buscara cobijo al toparse con un zorro.
—Hola, Hendricks —dibujó una sonrisa al mismo tiempo cálida y firme y, pasando junto al mayordomo, se acercó a él.
—Lady Folbroke —Hendricks parecía horrorizado—. No la esperábamos.
—Claro que no, Hendricks. De haberme esperado, mi querido Adrian estaría cazando en Escocia. O en el continente. En cualquier parte, menos en Londres, bajo el mismo techo que yo —probó a soltar una risa ligera para demostrarle lo poco que le importaba, y fracasó estrepitosamente.
Ignoró la extraña punzada que sintió en el estómago y en el corazón al comprobar que no era bien recibida. El secretario tuvo la deferencia de parecer avergonzado, pero no hizo esfuerzo alguno por negarlo.
—Supongo que es demasiado esperar que esté aquí en este momento.
—Sí, milady. Ha salido.
—Eso es lo que le dice usted a su primo Rupert, que me atosiga constantemente interesándose por el paradero de Adrian. Ya estoy harta, Hendricks —contuvo la respiración, porque aunque había hablado en voz bastante alta, no quería ponerse a chillar. Luego continuó—: Mi marido ha de aceptar que, si no puede tratar con su heredero, tendrá que tratar conmigo. Es injusto que nos evite a ambos. Y aunque estoy dispuesta a cargar con la responsabilidad de las tierras, de los arrendatarios, las cosechas y varios cientos de ovejas, mientras Adrian se pasea por la ciudad, no puedo cargar también con Rupert, es así de sencillo, Hendricks. Es la gota que colma el vaso.
—Entiendo, lady Folbroke —el secretario había sustituido su mirada compungida por una expresión de neutral cortesía, como si confiara en acallar las preguntas de Emily con su silencio.
Emily lo miró inquisitivamente.
—¿Mi marido sigue en Londres?
Él asintió, nervioso.
Emily inclinó la cabeza a modo de asentimiento.
—¿Y cuánto tardará en volver a casa?
El secretario se encogió de hombros.
—Sea sincero, Hendricks. Estoy segura de que sabe más de lo que dice. Lo único que le pido es una respuesta sencilla. En cualquier caso, pienso quedarme tanto tiempo como sea necesario. Pero sería agradable saber si debo ordenar que me preparen un tentempié o mandar en busca de mis baúles y prepararme para una estancia prolongada.
—No lo sé, lady Folbroke —la impotencia de su respuesta casi hizo creer a Emily que estaba siendo sincero.
—Sin duda mi esposo le informa de sus planes cuando sale.
—Cuando se molesta en hacer planes —repuso el secretario con una amargura que sonaba sincera—. Y, si los tiene, rara vez los cumple. A veces tarda horas en regresar. Y otras veces tarda días.
—Entonces ha de tener alquiladas otras habitaciones donde alojarse.
—Puede ser. Pero ignoro dónde, puesto que jamás las he visitado. Y cuando regresa… —sacudió la cabeza, visiblemente preocupado.
—Imagino que vendrá bebido —Emily dejó escapar un suspiro exasperado. Era lo que se temía, pero ver confirmadas sus sospechas no mejoró su humor.
—Si solo fuera eso… Está… —Hendricks luchó por encontrar una expresión que no desvelara ningún secreto—. No está bien. Su salud se ha resentido, milady. Dudo que coma. O que duerma. Cuando consigue llegar a casa después de una de esas excursiones, pasa días enteros en la cama. Temo que se haga daño si sigue descuidándose de ese modo.
—Su padre tenía más o menos la misma edad cuando falleció, ¿no es cierto?
—Sí, milady. Un accidente, montando a caballo —contestó Hendricks con la misma diplomacia con que lo expresaba todo. El secretario siempre se quedaba corto en sus descripciones.
Emily, sin embargo, recordaba muy bien las circunstancias del caso, pues la gravedad de las heridas del difunto conde había sido la comidilla del vecindario. El padre de Adrian no solo bebía como un cosaco, sino que salía a cabalgar al bosque como si lo persiguiera el diablo, dando saltos que otros hombres no se habrían atrevido a dar ni aun estando sobrios. La caída había matado al caballo y a su jinete, y su muerte no había sido rápida, ni indolora.
David, el hermano de Emily, no le había contado cómo había reaccionado su amigo al conocer la noticia. Pero Emily recordaba claramente la misteriosa sobriedad del joven de la finca vecina, y cómo la asustaba y la fascinaba al mismo tiempo.
—Puede que eso le tenga trastornado. Razón de más para que me quede.
El secretario parecía poco convencido y sin embargo esperanzado, como si no lograra decidir por qué decantarse.
—Mande llamar al cochero que lo llevó cuando se marchó para que nos diga adónde fue. Si conseguimos descubrir qué lugares suele frecuentar, yo me encargaré de buscarlo hasta que lo encuentre.
—No puede —Hendricks se inclinó hacia delante, y Emily comprendió por su expresión de alarma que la situación debía de ser grave.
—Pienso hacerlo, aun así.
La miró a los ojos como si quisiera calibrar la firmeza de su resolución. Luego suspiró.
—La acompañaré.
—No es necesario.
Hendricks cuadró los hombros, intentando parecer imponente.
—Lo siento, lady Folbroke, pero he de insistir. Si persiste en seguir adelante con su empeño, por desaconsejable que sea, no puedo dejar que lo haga sola.
—¿Y quién le da derecho a cuestionarme?
—El propio lord Folbroke. Fue bastante claro en las instrucciones que me dio en todo lo relativo a usted. He de ayudarla en todo lo posible, confiar en su juicio y obedecerla como lo obedecería a él. Pero, ante todo, confía en que la proteja.
Emily se quedó atónita. Después de un año sin saber nada de Adrian, no se le había pasado por la cabeza que su marido pudiera pensar en ella. Y menos aún que se preocupase por su bienestar.
—¿Se preocupa por mí?
—Desde luego, milady. Pregunta por usted cada vez que vuelvo de Derbyshire. Normalmente le digo que no hay motivo para preocuparse. Pero en este caso… —sacudió la cabeza.
Emily intentó ignorar la fugaz sensación de calidez que le produjo la idea de que Adrian preguntara por ella.
—Si tanto le interesa mi bienestar, podría haber tenido a bien hacerme llegar su preocupación. O esforzarse por mantenerse alejado de tugurios de mala muerte. De ese modo no tendría que ir a buscarlo a sitios a los que posiblemente no desea que vaya.
Hendricks arrugó el ceño, poco convencido por la retorcida lógica de su razonamiento. Emily no le dio tiempo a responder. Se volvió hacia el mayordomo.
—Abbott, mande que traigan el carruaje. El señor Hendricks y yo vamos a salir. Regresaremos con lord Folbroke —miró al secretario con determinación—. Le guste o no.
—¿Seguro que es aquí?
El edificio que tenía ante sus ojos parecía exactamente lo que era: un antro inmundo.
—Sí, señora —contestó Hendricks con una sonrisa amarga—. Últimamente, los criados lo traen aquí. Luego regresa solo a casa.
Emily suspiró. Encima de la puerta desvencijada había un letrero que parecía representar a una mujer de escasa virtud y atuendo aún más escaso.
—¿Cómo se llama?
—La puta y la… —Hendricks se puso a toser como si le repugnara acabar la frase.
—¿Es un burdel? —miró por la ventanilla del carruaje, hacia las mugrientas vidrieras que había enfrente, intentando no demostrar curiosidad alguna.
—No, milady. Una taberna.
—Entiendo —no se parecía lo más mínimo a la pulcra posada de su pueblo. Pero en Londres, indudablemente, las cosas eran muy distintas—. Muy bien. Espere en el coche.
—Ni pensarlo —el secretario tardó un momento en darse cuenta de que, en su empeño por protegerla, se había pasado de la raya. Luego añadió más suavemente—: He cruzado puertas como esa y he visto a la clientela que frecuenta estos sitios. Es un lugar peligroso para lord Folbroke, y mucho más para una mujer sola.
—No pienso estar ahí dentro el tiempo suficiente para correr ningún riesgo. Si está ahí, pensará lo mismo que usted y se verá obligado a acompañarme fuera. En cualquier caso, no pienso irme sin él —levantó la barbilla como cuando quería hacer entender a sus criados que no iba a aguantar más tonterías, y vio que el secretario se acobardaba.
—Si lo encuentra, tal vez no esté dispuesto a marcharse —de nuevo hizo una pausa sutil mientras buscaba una forma de eludir sus órdenes—. Quizá necesite mi ayuda.
Tenía toda la razón. Nada hacía pensar que su marido estuviera dispuesto a escucharla. Ni siquiera contestaba a sus cartas.
—¿Está dispuesto a sacarlo por la fuerza, si es necesario?
Hendricks se quedó callado otra vez. Ponerse de su lado en presencia de su marido equivaldría a un motín. Había sido el ayuda de cámara de Adrian en el ejército, y al afecto que le profesaba como amigo y empleado había que sumar la fiera lealtad de un soldado hacia su oficial superior. Luego dijo como si le costase admitirlo:
—Si fuera usted quien me lo ordenara y se tratara del bien del señor, lo haría. Su conducta obedece a motivos que entenderá usted muy pronto. Pero si ya no es capaz de hacer lo que más le conviene, alguien tendrá que hacerlo por él.
Emily tocó el hombro de Hendricks para tranquilizarlo.
—No tema por su empleo. Le doy mi palabra de que no le perjudicará lo más mínimo hacer lo correcto. Pero debemos ponernos de acuerdo en esto antes de empezar. Le pediré que venga conmigo. Si se niega, me ayudará usted a sacarlo de ahí.
—Muy bien —asintió—. Hagámoslo cuanto antes, ahora que estamos decididos. Esto no puede seguir así mucho más tiempo.
Cruzaron la puerta, Emily delante y él un poco detrás. Pero, al ver la sala que tenía ante sus ojos, Emily dio un paso atrás. Lo primero que notó fue la algarabía propia de las borracheras: se escuchaban risotadas, riñas y cancioncillas procaces. Luego sintió el olor: un hedor a vómito y a orina, mezclado con el humo de la chimenea y de la carne asada. Esperaba encontrar a Adrian en una casa de juegos corriente y moliente, donde se apostara en firme y las mujeres fueran poco respetables. O quizás en un burdel, donde se jugaba a otras cosas. Pero había dado por sentado que sería uno de esos sitios a los que iban los señores cuando buscaban entretenimiento fuera de los círculos de la buena sociedad.
Allí, sin embargo, no había ni un solo señor a la vista. Era una taberna patibularia, frecuentada por individuos de la más baja estofa que acudían allí para disfrutar de sus vicios a espaldas de las leyes divinas y humanas.
Hendricks le puso la mano en el hombro.
—Nos sentaremos en la mesa del rincón, lejos de esta gentuza. Y yo preguntaré por él.
La condujo al rincón y una tabernera de expresión desdeñosa les llevó dos jarras a la mesa. Emily miró dentro de su jarra para ver de qué estaba llena. Olía a enebro.
Hendricks puso una mano sobre la jarra.
—Lo fuerte de la ginebra no compensa lo sucio de la jarra —arrojó una moneda sobre la mesa. Cuando la tabernera fue a recogerla, la agarró de la muñeca—. El conde de Folbroke, ¿lo conoces? ¿Está aquí? —la muchacha sacudió la cabeza, pero Hendricks no la soltó—. ¿Y a Adrian Longesley, lo conoces?
—¿A Addy? —asintió con la cabeza una vez, y el secretario la soltó. Pero aquel gesto llamó la atención de varios parroquianos.
De una mesa cercana se levantaron varios hombres corpulentos y de aspecto zafio, con cara de buscar pelea.
—Eh, tú, ¿es que no te basta con una muñequita? —dijo uno, y lanzó a Emily una sonrisa desdentada.
—Sí —dijo otro—. Si quieres algo con nuestra Molly, tendrás que compartir tú también.
Uno se acercó a ella por detrás y Emily apartó la silla.
—Eh, cuidado —Hendricks los miraba con dureza. Tenía las espaldas anchas, y aunque Emily lo consideraba tímido comparado con Adrian, había sido capitán del ejército, y ella no dudaba de que a todo trance defendería su honor. Pero, siendo tantos contra él, dudaba que diera abasto.
Tal y como temía, cuando Hendricks comenzó a levantarse, uno de aquellos individuos volvió a sentarlo en la silla de un puñetazo en la mandíbula.
Emily soltó un gritito, alarmada, cuando otro echó mano de ella. Había cometido un grave error. Aquella taberna era espantosa, y lo que estaba a punto de ocurrir sería culpa suya. Si su marido estaba allí, ya no quería verlo. Si formaba parte de la turba que había a su alrededor, no merecía redención alguna.
En ese momento, cuando soltaba otro grito de temor, una mano apareció entre los cuerpos que se apiñaban en torno a su silla, la agarró del brazo y tiró de ella hacia delante de modo que quedó apretada contra el cuerpo de su salvador.
Tres
—¿Es que no veis que estáis estorbando? —un bastón con empuñadura de plata golpeó a un hombre en la cabeza y a otro en los nudillos.
Quienes habían recibido los bastonazos soltaron sendos chillidos de dolor y comenzaron a rezongar mientras sus compañeros se echaban a reír.
Emily se abrazó a la cintura del hombre que la sostenía.
Estuvo a punto de desmayarse de alivio al reconocer la voz de su marido. Desde el día de su boda no se alegraba tanto de estar a su lado.
—¿Y tú crees que te prefiere a ti? —gritó un hombre. Se oyó un coro de risas.
—¿Cómo no va a preferirme? —replicó Adrian—. Soy el único caballero que hay aquí —se oyeron más risas—. Además, está claro que es una dama de gusto refinado. Ha tenido el buen sentido de rechazaros.
Otro estallido de risotadas acompañó estas palabras, pero Emily no supo deducir si se reían de Adrian, o de que la hubiera llamado «dama».
Se hizo un silencio y Emily se preguntó si su esposo pensaba responder a las ofensas que le habían dirigido con algo más que bromas. Luego la hizo volverse para mirarlo.
Había cambiado, claro, pero no tanto como para que no pudiera reconocerlo. Su chaqueta era de buen paño, pero estaba sucia y andrajosa. Tenía la corbata manchada y el cabello marrón oscuro despeinado. Pero sus ojos, que apenas le dedicaron una mirada de reojo, seguían siendo de un azul arrebatador. Y luego estaba aquella sonrisa traviesa que solía prodigar a otras mujeres. Su cuerpo seguía siendo tan fuerte y firme como siempre, tan musculoso que se sentía empequeñecida a su lado mientras la sujetaba. Temía verse aplastada y sin embargo se sentía protegida.
Sintió que sus nervios flaqueaban ahora que lo tenía tan cerca, y un intenso deseo de hundirse en él, de empaparse del calor de su cuerpo como si se sumergiera en un baño, se apoderó de ella. Poco importaba lo que hubiera a su alrededor. Estaba con Adrian. No le pasaría nada.
Y entonces él la besó. En la boca.
Lo repentino de aquel beso la dejó anonadada. Esperaba un saludo distante, o que la mirara frunciendo ligeramente el ceño, como tenía por costumbre. Como si, mientras le decía hola, estuviera ya buscando un modo de decirle adiós.
Pero Adrian la estaba besando. Besándola de verdad. Y ella nunca había experimentado nada parecido. Sabía a ginebra y a tabaco, olía a sudor, y sus mejillas raspaban después de varios días sin afeitarse. Pero en la extraña mezcla de sensaciones que se apoderó de ella, el rechazo se mezclaba con el placer. Se sentía feliz. Indolente. Y húmeda.
Los besos que Adrian le había dado en el pasado no eran dignos de recordarse. Eran besos reservados, besos faltos de sabor y textura. Y aunque ansiaba sentir de otro modo, no le habían gustado mucho. Adrian había tenido tanto cuidado de no ofenderla en lo más mínimo que tampoco podía haber disfrutado de ellos. Hasta cuando habían consumado su matrimonio se había mostrado reticente. En ningún momento se había permitido perder el control.
Ahora, en cambio, en medio de una taberna abarrotada de gente, sin pedirle permiso ni mostrar el menor recato, devoraba su boca como si fuera una fruta de fines del verano y ronroneaba al mismo tiempo como si su jugo le supiera delicioso. Agarró sus nalgas por encima de las faldas, metió una pierna entre sus muslos separados y le dio un ligero empellón para acabar de anonadarla.
Emily se olvidó por un instante de su ira y de su miedo. El dolor y el resentimiento desaparecieron junto con la timidez que sentía cuando estaba con él. Después de tanto tiempo, Adrian había decidido que la amaba. La deseaba. Y si ella podía recuperarlo después de todo, asunto resuelto.
Luego, él se apartó y le susurró al oído:
—Tranquila, amor mío. No hay nada que temer. Dejemos aquí a estos patanes. Ven, siéntate en mi regazo.
—¿Perdón? —aquellas ideas de felicidad parecieron helarse de pronto dentro de su cabeza, y la fría lógica volvió a ocupar el lugar que le correspondía.
La proposición de Adrian demostraba una extraña indiferencia hacia la suerte que pudiera correr su amigo y sirviente, Hendricks, que, desplomado en la silla, delante de él, luchaba por recobrar el sentido.
Adrian le dio otro abrazo y un rápido beso en los labios.
—Esta noche puedes ayudarme con las cartas. Si te portas bien, te daré un reluciente soberano —lo dijo como si estuviera hablando con una desconocida.
En su tono no había indicio alguno de que la reconociera. Nada que indicara que era una broma íntima, o un ardid para intentar defenderla de aquellos rufianes ocultando su identidad.
¿Tan borracho estaba que no la conocía?
—¿Ayudarlo con las cartas? —dijo Emily. La última neblina del deseo se desvaneció y se despejó su mente. Si no sabía que era su esposa, ¿a quién creía que había besado?—. Pensaba que en eso podía arreglárselas sin mi ayuda, como hace normalmente, milord.
No pareció advertir su tono de reproche.
—Te sorprenderías, querida mía —le susurraba al oído—. Parece que cada día necesito más ayuda —la besó a un lado de la cabeza, como si quisiera hacer ver que le estaba susurrando palabras de amor, y luego añadió en voz más alta—: Puesto que vamos a ser amigos, puedes llamarme Adrian —luego la apartó del gentío y regresó a trompicones a una mesa de naipes situada al otro lado de la sala.
Emily intentaba desasirse mientras recuperaba el aliento, dispuesta a decirle que su conducta era una ofensa mucho peor que cualquier otra que hubiera soportado hasta entonces. Pero él venció su resistencia fácilmente y, acomodándose en una silla, de espaldas a la pared, la sentó sobre su regazo. Entre tanto seguía besando incansablemente su cuello y su cara.
Cuando sentía sus labios ardientes sobre la piel, a Emily su enfado le parecía algo distante y de poca importancia. Si Adrian no podía resistirse a aquel súbito deseo de tocarla, ¿por qué iba a hacerlo ella? Su cuerpo la conocía, aunque su mente no lo hiciera. Arqueó la espalda y apretó la mejilla contra sus labios mientras se decía que, aunque tenían que arreglar sus diferencias, sin duda podían dejarlo para más tarde.
Luego, él murmuró con calma, como si su proximidad no lo afectara en absoluto:
—Van a repartirme cartas. Tienes que decirme al oído las cartas que tengo. Finge que solo son arrumacos, como he hecho yo. Y tendrás tu soberano, como te he prometido.
—¿Fingir? —¿eso era para él?
—Shh —susurró con los labios pegados a su mandíbula—. Que sea una guinea, pues.
Emily volvió a enfurecerse. Adrian era lo que se temía: un borracho impenitente que solo pensaba en su propio placer. Y ella era una necia por no poder domeñar las fantasías que había tejido en torno a él, por más veces que le mostrara su verdadera faz.
Pero la rabia llegó acompañada de la curiosidad. Adrian aún no sabía quién era. Parecía, sin embargo, que la pasión que demostraba por aquella extraña era también una impostura. Por lo visto, los naipes le interesaban mucho más que los besos. Y, si así era, su conducta carecía de lógica para ella. Así pues, hizo lo que le pedía con la esperanza de llegar a entender sus motivos.
Adrian la estrechó entre sus brazos mientras se repartían las cartas, y ella fue describiéndole al oído la partida. Observaba a los hombres sentados frente a ella, convencida de que sabían lo que estaba ocurriendo, pues no le quitaban ojo e inclinaban las cartas hacia el pecho con todo cuidado, como si temieran que intentara atisbar lo que ocultaban.
Su marido, sin embargo, no parecía notarlo, ni se mostraba preocupado por los naipes que pudieran tener sus contrincantes. Recibía cada mano con una sonrisa vacua y descentrada y la cabeza ligeramente ladeada para concentrarse en lo que Emily le susurraba al oído.
Mientras lo observaba, Emily empezó a sospechar que lo descentrado no era su sonrisa, sino su mirada. No la miraba a ella, ni miraba los naipes que tenía delante. Ni siquiera miraba a los hombres sentados a la mesa. Era como si atisbara a su alrededor, un poco a la izquierda, hacia un lugar situado cerca del suelo. Como si esperara que una puerta invisible se abriera y le permitiera ver otro lugar. ¿Estaba borracho, o se trataba de algo peor?