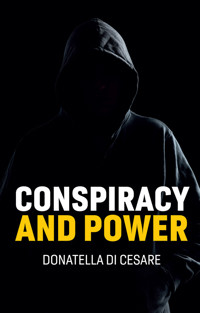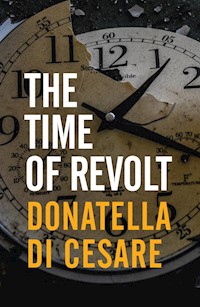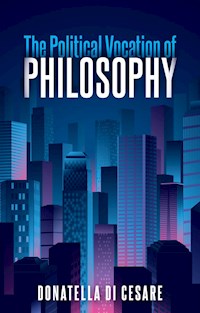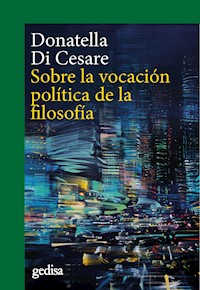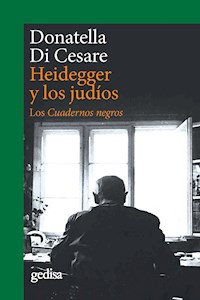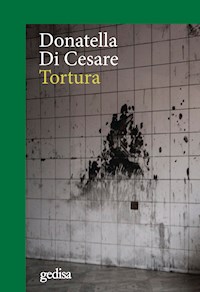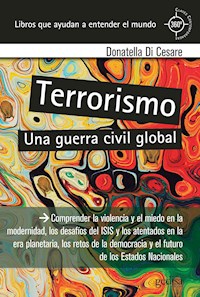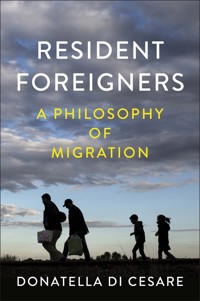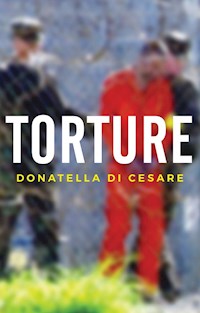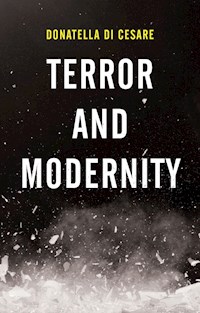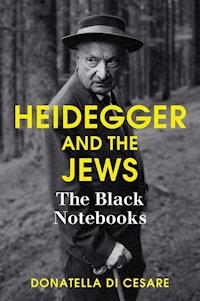20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Herder
- Sprache: Spanisch
La democracia griega se ha transformado en un monumento, un arquetipo inmóvil, un modelo evanescente que puede ser colonizado por las «verdaderas» democracias, las modernas. Este libro nace de la necesidad de excavar en las profundidades de la historia monumental para dejar emerger un elemento reprimido durante siglos: la anarquía. Capas de esmerada historiografía y de tradición polvorienta la relegaron al olvido del archivo. Sin embargo, escrutada en su raíz, la democracia revela su vínculo indisoluble con la anarquía. Todos los adjetivos utilizados para evocar el conflicto —democracia salvaje, indomable, insurgente, original— se ven desplazados por ese único adjetivo que, en lugar de definirla, remite a la indeterminación de fondo. La democracia es, en esencia, anárquica. En estrecho diálogo con Hannah Arendt, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Reiner Schürmann o Miguel Abensour –pensadores de la democracia tras la deriva totalitaria–, Donatella Di Cesare saca a la luz una represión secular y abre una perspectiva de investigación sin precedentes sobre el nuevo anarquismo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Donatella Di Cesare
Democracia y anarquía
El poder en la polis
Traducción de MARTA REBÓN
Herder
Título original: Democrazia e anarchia. Il potere nella polis
Traducción: Marta Rebón
Diseño de la cubierta: Stefano Vuga
Edición digital: Martín Molinero
© 2024, Giulio Einaudi editore s.p.a., Turín
© 2025, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN: 978-84-254-5204-8
1.ª edición digital, 2025
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
Sinopsis
La democracia griega se ha transformado en un monumento, un arquetipo inmóvil, un modelo evanescente que puede ser colonizado por las «verdaderas» democracias, las modernas.
Este libro nace de la necesidad de excavar en las profundidades de la historia monumental para dejar emerger un elemento reprimido durante siglos: la anarquía. Capas de esmerada historiografía y de tradición polvorienta la relegaron al olvido del archivo. Sin embargo, escrutada en su raíz, la democracia revela su vínculo indisoluble con la anarquía.
Todos los adjetivos utilizados para evocar el conflicto —democracia salvaje, indomable, insurgente, original— se ven desplazados por ese único adjetivo que, en lugar de definirla, remite a la indeterminación de fondo. La democracia es, en esencia, anárquica.
En estrecho diálogo con Hannah Arendt, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Reiner Schürmann o Miguel Abensour –pensadores de la democracia tras la deriva totalitaria–, Donatella Di Cesare saca a la luz una represión secular y abre una perspectiva de investigación sin precedentes sobre el nuevo anarquismo.
Autora
Donatella Di Cesare (Roma, 1956) es catedrática de Filosofía teorética en la Universidad Sapienza di Roma. Formada primero en la Universidad de Tubinga y más tarde en la Universidad de Heidelberg (siendo la última estudiante de Hans-Georg Gadamer), se ocupó de la fenomenología y la hermenéutica, ofreciendo una visión original cercana a la deconstrucción de Jacques Derrida. Es miembro del Comité Científico de la Internationale Wittgenstein-Gesellschaft y de los Wittgenstein-Studien. También forma parte de la Asociación Italiana Walter Benjamin y, desde 2018, del Consejo Científico y Estratégico del CIR, el Consejo Italiano para los Refugiados. Filósofa presente en el debate público e internacional tanto académico como mediático, colabora con varios periódicos y revistas, incluido el semanario L'Espresso y los periódicos Corriere della Sera y Il Manifesto.
Índice
PRÓLOGO
I. LA DEMOCRACIA EN EL PENSAMIENTO RADICAL
II. ANARQUEOLOGÍA. LA EXCAVACIÓN FILOSÓFICA
III. EL ESPECTRO DE LA ANARQUÍA
IV. TRAGEDIA Y POLÍTICA
V. LAS REFUGIADAS Y LA VICTORIA DEL PUEBLO
VI. STASIS. GIROS INESPERADOS EN LA HISTORIA DE LA POLIS
VII. ARCHÉY KRATOS. LOS TÉRMINOS DEL PODER
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE DE NOMBRES
SI TE GUSTÓ, TAMBIÉN TE PUEDEN GUSTAR...
Hasta ahora, la historia griega siempre se ha escrito desde una óptica optimista.
FRIEDRICH NIETZSCHE
Ser libre significaba no gobernar ni ser gobernado.
HANNAH ARENDT
Prólogo
La democracia griega se ha ido transformado en un monumento, un arquetipo inmóvil, un modelo lo suficientemente evanescente como para poder ser colonizado por las «verdaderas» democracias, las modernas. Esta investigación nace de la necesidad de excavar en las profundidades de la historia monumental, entre grietas y fisuras, para dejar emerger un elemento reprimido durante siglos: la anarquía. Capas de esmerada historiografía, de tradición polvorienta, la han consignado al olvido del archivo. Sin embargo, escrutada en su raíz, la democracia revela su vínculo indisoluble con la anarquía. Resulta aún más sorprendente que esta conexión no haya sido antes investigada, ni mucho menos tematizada. Incluso el pensamiento radical ha descuidado la fuente griega. Pero todos los adjetivos utilizados para evocar el conflicto —democracia salvaje, indomable, insurgente, original— se ven desplazados por ese único adjetivo que, en lugar de definirla, remite a la indeterminación de fondo. La democracia es, en esencia, anárquica.
Cuando la palabra demokratía se abre paso en los albores de la polis, pronunciada con trémula emoción o con atónito desprecio, su carácter disruptivo y subversivo señala dos acontecimientos interconectados: la entrada del demos en la escena de la historia y la revocación de la arché, el poder que pretendía ser originario. En el nuevo compuesto se moviliza el verbo kratein con el objetivo de desmentir todo dominio absoluto, de anular, incluso para el futuro, cualquier régimen árquico.
El espectro de la anarquía, que perturba y sacude la ciudad, ya se vislumbra en los primeros documentos, en los textos de poetas e historiadores, filósofos y trágicos. El vínculo con la anarquía, aunque disimulado, aflora entre líneas. Como suele ocurrir, son precisamente los detractores quienes revelan lo que de otro modo permanecería oculto. El nexo ontológico-político que une anarquía y democracia sale a la luz en las páginas de Platón y Aristóteles, ambos acérrimos adversarios de ese peculiar gobierno del pueblo, un no-gobierno, un desorden de época, la subversión de todos los principios. Las relaciones naturales se invierten. La arché de los padres, de los propietarios, de los autóctonos, de los herederos, se ve profundamente socavada, desprovista de legitimidad. Se deroga el principio del nacimiento que ordena y dispone: la línea de filiación, el poder patriarcal, la transmisión de la propiedad, los lazos de sangre y tierra, el código de la autoctonía, el derecho de herencia; en resumen, la forma árquica de la comunidad. Es el caos de calles y plazas ocupadas por mujeres descaradas, hijos insolentes, asnos reacios. Platón se escandaliza. La democracia es una verdadera anarquía. Le hace eco Aristóteles, quien denuncia esa forma política, esa no-constitución, una ruina de la arché perpetrada por la multitud. Señala con el dedo la eleuthería, la libertad an-árquica, que se traduce en no ser gobernados, o serlo como mucho por turnos. Pero lo que hace que el poder sea inapropiable no es solo la rotación de los cargos, sino el sorteo, la sacrosanta suerte, el derecho a gobernar de quien no tiene título, el sello de la democracia.
La desaparición de la arché abre un nuevo escenario, donde se vuelve posible discutir las formas en que se articula la polis. Se inaugura el espacio de la política. Antítesis de lo que es privado, egoísta, interesado, lo político es sinónimo de común. Se forma una comunidad inédita, donde los ciudadanos, liberados de los antiguos vínculos familiares, sustraídos a la sombra tranquilizadora del oikos, del espacio privado, se mantienen unidos solo gracias al nuevo lazo político, sin ningún otro fundamento. Surge así el carácter trágico de la democracia, que carece de certezas y se arriesga a sí misma, como, en el fondo, toda acción política. De ahí la importancia que adquiere la tragedia, umbral que separa la ciudad de sí misma, que interroga sus límites. Paso transgresor hacia el origen del orden, el teatro deja entrever el trasfondo de la ciudad. El peligro no reside en el prestigio de la ilusión; allí se exhiben temibles fantasmas, espectros anárquicos dispuestos a desenmascarar la arché. El emblema de esto es Antígona de Sófocles. No obstante, para comprender el valor de ese paso histórico del oikos a la polis, se ha optado por leerlo en diálogo con esa intérprete excepcional que fue Hannah Arendt. Solo puede haber política donde las relaciones ya no están degradadas por la subordinación, donde opera la isonomía, la igualdad. Tras la experiencia totalitaria, Arendt ve en la arché, entre otras cosas, ese mando total que pone fin a todo comienzo, que anula la capacidad humana de comenzar y recomenzar.
Un papel destacado, en este libro, lo desempeñan las mujeres, cuya exclusión de la ciudad se cuestiona. Tradicionalmente figuras del desorden y la agitación, ni dentro ni fuera, confunden y socavan el orden androcéntrico. Es una stasis de mujeres la que hace emerger la democracia. Las que irrumpen en escena son extranjeras que huyen de la violencia familiar, suplicantes que invocan protección política. Su petición pone a prueba la asamblea del pueblo llamada a votar su acogida. Es un verso de Esquilo el certificado de nacimiento de la demokratía, la palabra que se entrevé, tal vez porque no se puede instituir ni definir, siempre en equilibrio como está entre demos y kratos, en el equilibrio inestable de su relación. La indagación semántica sigue las vicisitudes del compuesto, y de sus dos elementos, revalorizando desde el punto de vista filosófico y político el testimonio de Heródoto, que enarbola la bandera anárquica de la democracia: «ni gobernar ni ser gobernados», oúte árchein oúte árchesthai, tema en torno al cual gira esta indagación.
¿Durante cuánto tiempo se pronuncia con orgullo y satisfacción esa palabra que reivindica el poder del pueblo? Quizás solo durante el latido de una pasión colectiva, el tiempo de una generación. No solo por la marca despectiva dejada por sus adversarios, sino también porque esa supremacía evoca la división de la ciudad, remite a la stasis.
Adentrarse en el archivo de la democracia, remontar a contracorriente el itinerario habitualmente transitado, ha significado examinar los puntos momentáneos de surgimiento, leer en el entramado de los relatos las secuencias rebeldes, avanzar por escenarios y giros inesperados. La historia democrática de la polis que, desde la insurrección del 508, protagonizada por el «resto de los atenienses», pasa por la «democracia absoluta» de Efialtes, cuando el Areópago, último bastión de la arché, fue destituido, hasta la guerra civil de Córcira del 427, es una historia de disensiones, conflictos, enfrentamientos sangrientos. Pero, para comprender la stasis en su dramática profundidad, hay que renunciar a las lentes modernizadoras y observar la polis como una comunidad sin Estado, capaz de mantenerse unida, en ausencia de un aparato coercitivo, únicamente a través de los lazos políticos. Condición fundamental de su existencia, la stasis es el abismo subyacente a la polis, la amenaza ineludible de su disolución.
¿Qué significa entonces demokratía, una etiqueta obvia, un comodín opaco? Para no correr el riesgo de dejar al demos sin kratos, un peligro cada vez más evidente en el contexto actual, el análisis etimológico parte de los términos del poder y examina la co-participación y la participación en la polis. Entonces resulta claro que el pueblo no se instala en una arché y se mantiene a distancia de la lógica árquica de la soberanía. Su poder es siempre an-árquico: surge de una contienda y permanece en disputa, es un pre-dominio precario y revocable. A la luz de esto debe reconsiderarse el demos, que no es simplemente la mayoría ni tampoco una clase. La división del demo (distrito), la repartición introducida por la reforma de Clístenes, es el gesto revolucionario que, mucho antes de la moderna decapitación del rey, hace que el pueblo se constituya en contra del origen y en contra del mando. El demos son aquellos que no encajan en el orden de ninguna arché, aquellos que no tienen títulos para ser contados. El demos no es un éthnos, no se basa en lazos de sangre ni de territorio. Y el pueblo siempre se da en el lugar sin fundamento de la política. Como tal, no tiene una identidad preexistente, sino que se recompone continuamente al volver a dividirse y definirse.
El espectro de la anarquía asoma en el paisaje contemporáneo, donde se vislumbran normas para aumentar la gobernabilidad, mientras se plantean soluciones autoritarias. Precisamente porque carece de fundamento (es in-fundada), la democracia puede sostenerse gracias al lazo político, manteniéndose en su estructural an-arquía. Por el contrario, el impulso opuesto, mientras debería sostenerla, la amuralla, la cierra, la concluye. Es posible que la amenaza que se cierne sea entonces la pesadilla de la arché.
I. La democracia en el pensamiento radical
1. Que el poder pertenezca, en última instancia, al pueblo, después de que cualquier otro fundamento creíble haya perdido legitimidad política, es una idea comúnmente aceptada, no solo dentro de los confines del mundo occidental. La democracia se ha vuelto casi obvia e indiscutida. Pero a la par de su aparente triunfo se ha ido insinuando la sospecha generalizada en torno a una etiqueta vacía y a un poder solo nominal. ¿Puede la democracia reducirse a la institución electoral? ¿De qué modo las reglas del mercado y las políticas de seguridad han socavado y anulado el ideal democrático?
Más que designar el poder soberano del pueblo, la democracia parece remitir a la posibilidad de impugnar ese poder desde abajo, en sus decisiones. Surge entonces la pregunta de si se trata de un régimen político como cualquier otro. Quien lo duda mira a sus recursos impugnatorios, es decir, a sus fuentes. Parece, sin embargo, que ningún principio absoluto puede ser invocado para justificarla. Se da la democracia allí donde se vuelve a poner continuamente en juego la legitimidad del debate sobre qué es legítimo o ilegítimo. En este sentido, la democracia está inacabada. Lo que explica tanto su fragilidad como las recurrentes tentaciones de deshacerse de ella.
2. En una época en la que, a la sombra del desencanto, se plantea la desaparición de la democracia, desafiada en el exterior por amenazas autoritarias, asediada en el interior por el gobierno tecnocrático no menos que por las presiones populistas, parecería casi obvio tratar de contenerla, regularla, disciplinarla. Esto es lo que ocurre en la larga tradición que, desde los textos de Platón y Aristóteles, llega hasta las reflexiones de John Rawls y Jürgen Habermas en el siglo XX, para desplegarse luego en la miríada de estudios contemporáneos. Aunque los enfoques son diferentes y el espectro de matices es heterogéneo, aquí sale a la luz una impronta fuertemente normativa. Esta tradición, que ha dominado a lo largo de siglos y sigue prevaleciendo, juzga la democracia según el fundamento y la estabilidad, la evalúa basándose en el criterio del mando, en la capacidad de gobernar y administrar, la concibe en vista de un telos que la sobrepasa, la armonía consensual en la que se disolvería cualquier disenso. No es de extrañar que estas teorías normativas consideren la democracia como un régimen político y un conjunto de instituciones. Por eso, apuntan a los principios, se interrogan sobre el funcionamiento, proponen reglas, delinean procedimientos, elaboran un modelo de sistema político. De ahí los múltiples intentos de definir la democracia, de fundamentarla y apuntalarla. Atada a las cadenas estatales, sujeta a las riendas institucionales, la democracia se ve forzosamente reconducida a una idea estática, a un diseño sólido y ordenado. Cuanto más caótica y vacilante parece, más se intenta fijarla y reglamentarla.
Este trabajo aspira a situarse en el polo opuesto, inscribiéndose en lo que se denomina «democracia radical».1 En la coyuntura actual, podría pensarse que la moderación es más apropiada y conveniente que la radicalidad. Sin embargo, hay que invertir la perspectiva: si la democracia muere, se autodestruye, no es por la impotencia, la ineficacia, la falta de reglas, sino porque se la priva de su dinamismo y de su inventiva. Es por una carencia, no por un exceso. La democracia no es lo suficientemente democrática. Esto concierne tanto a la extensión como a la profundidad.
La democracia radical, en sus múltiples versiones que se han perfilado sobre todo en las últimas décadas, no constituye una escuela de pensamiento homogénea y cohesionada. Se trata más de una etiqueta aplicada a una corriente compuesta por tendencias diversas, orientaciones distantes, interpretaciones que a veces entran en conflicto. Entre ellas es posible, sin embargo, identificar al menos tres motivos en común: 1) Respecto a la fundación normativa, y a la concomitante preocupación definitoria, estas teorías renuncian no solo a toda fijación y a toda definición, sino que reconocen que la democracia no tiene un principio estable, un fundamento último. 2) A la profundidad se acompaña la extensión, por lo que la democracia no parece circunscribible ni a un régimen político, ni mucho menos a un conjunto de instituciones. 3) Precisamente en este sentido, las teorías radicales se sitúan en la divisoria de aguas de esa distinción, ya generalizada, entre la política (es decir, el ejercicio institucionalizado) y lo político (es decir, el ámbito extrainstitucional y extraestatal), donde de otra manera quedarían ocultos los impulsos subversivos.
3. ¿Qué significa «radical»? El adjetivo se remonta al latín tardío radicalis, que deriva del sustantivo radix -icis, raíz. Significa: lo que va a la raíz, lo que penetra en la esencia íntima de la cosa, renueva desde la base, actúa en profundidad. De uso frecuente también en el lenguaje cotidiano, el vocablo tiene un valor propio en la lingüística, donde indica la raíz de una palabra, y también en las matemáticas, la química y la medicina. De una acepción literal, relacionada con lo que pertenece a la raíz del árbol, se pasa pronto a una más metafórica, por lo que «radical», empleado figurativamente, acaba siendo sinónimo de «fundamental». Esto es lo que ocurre en la terminología política, donde radical cobra relevancia sobre todo en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando se exige una reforma del parlamento. Asociado a la idea de un cambio extremo, si no a un cambio del sistema desde la base, el término atraviesa el léxico de la modernidad, con acentos y matices diversos, para desempeñar un papel destacado en la Revolución rusa (1905-1917) y en los escritos de Vladímir Ilich Lenin.
También después, «radical» mantiene el vínculo con los ideales de renovación. Se habla, pues, de radicalismo político, o también de radicalidad, para referirse a quien no renuncia a sus posiciones de principio. En las décadas en torno a la caída del Muro de Berlín, cuando la socialdemocracia se diluye y se disuelve en el neoliberalismo, «radical» designa lo que queda de la izquierda (y se convierte en sinónimo de extremo, revolucionario, crítico).
Pero fue Karl Marx quien precisó el significado político de «radical», tal como se entiende hoy en su carácter disruptivo, reivindicándolo en su escrito juvenil De la crítica de la filosofía del derecho de Hegel de 1843. Al desear la liberación del potencial humano de las cadenas que lo atan, al defender la causa de la revolución, Marx reclama una teoría crítica capaz de sostener la praxis, una teoría «radical», ad hominem, capaz de tocar y sacudir a las masas. Escribe: «Ser radical es tomar las cosas por la raíz».2 La frase en alemán reza: Radikal sein ist die Sache an der Wurzel zu fassen.3 Marx puntualiza: Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst («Para el ser humano la raíz es el ser humano mismo»).
El añadido es decisivo, porque el movimiento delineado no es solo el vertical que va al fondo de la cosa. Mientras se vislumbra ya el vuelco de todas las relaciones en las que el ser humano está degradado, esclavizado, despreciado, emerge con claridad que para semejante movimiento radical no puede haber otro criterio, ni sobre todo otro sostén, que el ser humano mismo. Aquí reside la novedad introducida por el joven Marx, que se distancia así de la crítica ilustrada, aún respetuosa de la línea de demarcación entre lo reformable y lo no reformable, entre lo que lleva el sello del obrar humano y lo que está dado por naturaleza. Bajo los golpes de su crítica se van desmoronando la religión, el Estado, la propiedad privada, las expresiones institucionalizadas de la sociedad burguesa, no legitimadas por ninguna disposición natural. Marx no se limita, pues, a examinar estas formas de dominio verkehrt, invertidas, es decir, tan insensatas como alienantes. Tampoco basta la sola referencia al ser humano, que podría anquilosarse en un principio antropológico.4 Marx da un paso más en las páginas de La ideología alemana: mientras desenmascara la supuesta naturalidad del orden dominante, pone al descubierto su historicidad, es decir, los procesos constitutivos de los que, en un recorrido temporal, han surgido las relaciones de producción. Más que parecer inhumana, no acorde con la existencia y su despliegue, la sociedad burguesa se revela como una forma de sociedad surgida en un período determinado y que responde a esa clase, la burguesía, que la institucionalizó. Como Marx y Engels denuncian con contundencia en el Manifiesto del partido comunista, no hay ámbito que no esté influenciado, sino más bien compenetrado y distorsionado, por las relaciones de producción de esta clase. En resumen, la burguesía «forja un mundo a su propia imagen y semejanza».5 Luego hace creer que este es el único orden posible, el natural, el mejor, el orden tout court.
Al examinar críticamente la economía política en las páginas de El capital, Marx deconstruye la imagen que proyecta de sí misma la sociedad burguesa. Aquí sale a la luz que el modo de producción de la sociedad burguesa, lejos de representar la culminación de la civilización, es un sistema erigido sobre la violencia, articulado sobre la explotación, centrado en el beneficio, gracias al cual la burguesía domina al proletariado. Mirado a contraluz, este mecanismo parece producido y reproducido por los seres humanos. No es inmutable. La sociedad puede adoptar otra forma alternativa a la burguesa. El capitalismo no es el horizonte último.
Radicalidad rima con historicidad. No es admisible tomar por eterna una forma de organización humana. En la base del modo de producción capitalista no existen fundamentos que se sitúen más allá de la historia, que sean ultrahistóricos, ni que posean alguna naturalidad. Al contrario, es precisamente su devenir, su constituirse a lo largo del tiempo, su carácter histórico, lo que lo hace modificable. Tal como surgió, también, según las circunstancias, puede y debe terminar. Escribe Marx en su ensayo El 18 Brumario de Luis Bonaparte: «Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo las circunstancias inmediatamente presentes».6 Se aclara así lo que significaba ad hominem: no la indicación de un principio antropológico, sino la mera referencia a lo humano, sin otro fundamento que lo humano. Pero lo humano es temporal, histórico, finito.
Es esta contingencia la que, por así decirlo, escapa a la raíz de «radical». Más allá de las connotaciones naturalistas, de los matices botánicos, la metáfora corre el riesgo de ser engañosa por al menos dos motivos. En primer lugar, porque hace pensar en un principio determinado, un fundamento sólido que hay que captar. Luego, porque oculta el trabajo de la radicalidad, que no se limita a ir verticalmente hasta el fondo, sino que también procede desenmascarando lo que se considera natural e inmutable, dejando que emerja su contingencia. Es precisamente al observar la deconstrucción del fundamento cuando uno debe preguntarse si no hay otras palabras más justas y adecuadas.
Recordemos la fórmula utilizada por Dante Alighieri en el Convivio: «El fundamento radical de la Majestad Imperial» (IV, IV, 1). En la radicalidad democrática, lo que desaparece es este fundamento, este principio, esta arché.
4. La necesidad de radicalizar la democracia ya fue planteada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en el subtítulo de su libro publicado en 1985, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics.7El uso explícito del adjetivo «radical» califica un proyecto que, a diferencia del discurso moderado y normativo del que Habermas es portavoz, no se detiene en las condiciones trascendentales ni en los principios jurídicos que estarían en la base de la democracia, sino que los cuestiona democráticamente. No se trata solo del temor a que las normas y los supuestos produzcan una domesticación del conflicto democrático. Más bien es el propio recurso a los principios y fundamentos lo que se revela superfluo, dado que la democracia se legitima en su falta de fundamento. Dicho de otro modo: «radical» para la democracia significa no estar arraigada en ningún otro fundamento que no sea su propia realización. De ahí el significado paradójico de este adjetivo que ya surge en este contexto.
Para Laclau y Mouffe, el proyecto de la democracia radical esboza también y sobre todo, en aquellos años de transición, la alternativa para una «nueva izquierda», capaz, por un lado, de ir más allá de la política neoliberal y, por otro, de alejarse críticamente del marxismo ortodoxo, que había encontrado sus bases esencialistas en la antropología y en la filosofía de la historia.8 Sin embargo, a su vez, los dos autores quedarán atrapados en el callejón sin salida del fundamento.
5. «Radical» se dice de muchas maneras en referencia a la democracia. Lo cual no sorprende si se piensa en los límites de un término, con tintes naturalistas, incapaz de restituir el significado paradójico de un fundamento que se legitima a sí mismo en su falta de fundamento. De ahí los numerosos intentos de encontrar un adjetivo que se ajuste mejor a la democracia: inquieta, inestable, nunca consumada, siempre à venir [por venir], según la célebre expresión de Jacques Derrida.9
Los intentos destinados a dejar huella son los que provienen de la «corriente cálida» del marxismo, como la llamó Ernst Bloch, y de sus desarrollos libertarios, que licuan y deconstruyen la glaciación liberal. Frente a una concepción ordenada y ordenadora de la democracia, reducida a principios, reglas y procedimientos, se reivindican en cambio su conflictividad política y el desorden permanente. Considerada en su aspecto subversivo, la «democracia negativa» se revela entonces cercana a una contestación, a una interrupción del poder, si no incluso próxima a una revolución.10
El adjetivo más disruptivo y eficaz es el que introdujo Claude Lefort, que habla de «democracia salvaje», subrayando su carácter perturbador e inquieto que la proyecta mucho más allá del régimen político y del derecho a gobernar.11 La democracia es como un río embravecido que se desborda continuamente de su cauce. Por tanto, no es posible domesticarla, llevarla a casa, devolverla a su cauce. Miguel Abensour insiste en esta indeterminación, que retoma el término sauvage para interpretarlo no como sinónimo de primitivo o natural, sino en el sentido de la huelga salvaje que surge de manera espontánea y se desarrolla contra toda autoridad. Sin embargo, ya a partir de 2004, en el prefacio a la segunda edición de su obra La democracia contra el Estado, Abensour se distancia de Lefort y de ese adjetivo demasiado ambiguo, sustituyendo «democracia salvaje» por «democracia insurgente».12 Si se emplea un neologismo, en lugar del más habitual «insurreccional», es porque la elección bien ponderada de «insurgente» pretende subrayar el carácter permanente de la insurrección democrática. Se produce aquí la ruptura con Lefort que, más profunda de lo que se imagina, afecta a la relación de la democracia con el Estado. A pesar del impulso emancipador de su pensamiento político, Lefort no se libera de un marco estatal que, de hecho, acaba reafirmando y reforzando. Este es, en síntesis, el reproche que le hace Abensour, que ve la democracia en su tensión irreductible con el Estado. Insurgente, indomable, combativa y, en última instancia, antiestatal, en las páginas de Abensour la democracia radical coquetea con la anarquía.
La democracia insurgente nace de la intuición de que no hay verdadera democracia sin reactivar la impulsión profunda contra toda forma de arché, impulsión anárquica que se dirige entonces prioritariamente contra la manifestación clásica de la arché —a la vez principio y mandato— a saber, el Estado.13
Abensour no es el único en emprender este camino por el que la democracia avanza hacia la no-dominación. En los mismos años hay ecos similares en otras voces, desde Jacques Rancière hasta Jean-Luc Nancy.
En su obra de 1995, El desacuerdo. Política y filosofía,14 Rancière esboza la necesidad de una política que interrumpa la lógica centrada en la arché, el principio que define por naturaleza quién tiene derecho a ostentar el mando. La democracia es el nombre de la interrupción de la arché. En la tercera de sus «Diez tesis sobre la política», Rancière explica: «La democracia es la situación específica donde es la ausencia de título lo que da título para el ejercicio de la arché».15 No es de extrañar, pues, que dé el siguiente paso. En su ensayo de 2005 El odio a la democracia, remite al «suplemento an-árquico significado por la palabra democracia».16 En resumen, la anarquía, con o sin guion, aflora aquí y allá en los textos de los autores vinculados con la democracia radical. Es el caso también de Nancy que, solo unos años más tarde, llega a afirmar su equivalencia: «democracia equivale a anarquía».17
Sin embargo, la relación entre los dos términos dista mucho de estar clara. No se entiende si se trata de una tensión ineludible o de una convergencia provechosa. ¿Representa la anarquía el fantasma que acecha a la democracia, la invalida desde el fondo y amenaza con arruinarla? ¿O es, por el contrario, esa ausencia de principio que preserva su falta de fundamento, esa imposibilidad de mando que pone en jaque a toda arché?
6. Examinada en su raíz, la democracia revela su conexión con la anarquía. Todos los adjetivos empleados para evocar el tumulto, para aludir al conflicto, para garantizar la reserva inagotable de desorden, son desplazados, eliminados de la base, por ese único adjetivo que, en lugar de determinar la democracia, deja emerger su indeterminación de fondo. ¿Es la democracia salvaje, indomable, insurgente, en su esencia, anárquica?
La respuesta más explícita proviene precisamente de una reflexión de Abensour publicada ya en 1993: «“Democracia salvaje” y “Principio de anarquía”».18 El título sugiere el carácter programático del ensayo, que desarrolla una aguda comparación entre la posición de Claude Lefort y la de Reiner Schürmann. De la insatisfacción con el adjetivo sauvage, que, a pesar de una lectura libertaria, no restituye la verticalidad abismal de la democracia, surge la necesidad de alejarse de la trayectoria de Lefort. Se abre así un détour, no un rodeo ni una escapatoria, sino un desvío, a primera vista incomprensible, ya que pasa por una interpretación «heideggeriana de izquierdas».19
La referencia remite al libro de Schürmann El principio de anarquía. Heidegger y la cuestión del actuar, publicado por primera vez en francés en 1982.20 Más allá del intento más o menos acertado de democratizar su pensamiento, el objetivo es mostrar que Heidegger no mitifica el origen, no afirma el principio, sino que piensa en la disolución anárquica de toda arché. Para sacar a la luz la carga disruptiva de esta disolución, Schürmann introduce la expresión «principio de anarquía».21 La contradicción entre los dos términos es evidente, y sería vano e imprudente aspirar a una reconciliación o superación. El principio de anarquía es un principio an-árquico que, deponiéndose a sí mismo, impide que la anarquía se erija, a su vez, en principio.
Es mérito de Abensour haber seguido este camino transversal, que podría revelarse como un verdadero punto de inflexión. La intuición reside en la «alineación prospectiva» de la democracia y la anarquía: entendida la primera como salvaje, libre de referencias y vínculos, sin fundamento; la segunda, pensada como un principio an-árquico paradójico que destrona y destituye todos los principios. En otras palabras, Abensour comprende la necesidad de ir más allá de la simple fuerza contestataria de la democracia para examinar su dimensión ontológica desde la base. De lo contrario, se correría el riesgo de quedarse en la superficie. El desvío es, por tanto, también un paso de la política a la ontología. Pero, si se analiza con más detenimiento, también es necesario lo contrario. Solo a través del prisma del principio de anarquía la democracia salvaje puede verse como liberación de la arché, mientras que solo en la democracia podría el principio an-árquico encontrar esa vía política que no encuentra. Implícito está el doble reproche tanto a Lefort como a Schürmann.
Sin embargo, el ensayo programático está destinado a quedarse como tal. Las ideas e intuiciones contenidas en esas prometedoras páginas no se retoman ni se desarrollan.22 Posteriormente, Abensour vira hacia una crítica del Estado y la «democracia insurgente» adquiere rasgos cada vez más marcadamente antiestatales o, mejor dicho, a-estatales. Quedan sin respuesta muchas preguntas, empezando por la que el propio Abensour se plantea: «¿la democracia salvaje puede definirse como anárquica?».23
7. La democracia no se apoya en un fundamento ni forma parte del acto fundacional. Por tanto, cualquier intento de sujetarla o apuntalarla parece fútil o contraproducente. No basta, por tanto, con considerar la democracia más allá de la jaula normativa que la reduce a un sistema institucional y a un régimen de gobierno. Hay que radicalizar la mirada para escrutarla en profundidad.
En el fondo, la democracia se revela carente de fundamento: de una base sólida, de un principio estable, de una arché constituida. Una visión radical de la democracia, que la secunde sin forzarla, lo es en un doble sentido que conviene subrayar. En primer lugar, porque no elude la falta de fundamento de la democracia, no la elude ni la oculta, sino que permite que emerja con claridad. En segundo lugar, porque a su vez renuncia a presentarse como una teoría basada en determinados supuestos, axiomas universalmente válidos, y, por el contrario, exhibe sin pudor su falta de fundamento.
8. Como fácilmente se intuye, no se puede tratar el tema de la democracia sin abordar la cuestión filosófica crucial del fundamento. De lo contrario, se correría el riesgo de dar lugar a malentendidos.
A esto aportó una aclaración Oliver Marchart, que, en su estudio Die politische Differenz, cuestionó el significado de Grund y Grundlosigkeit. ¿Qué significa fundamento y cómo debe interpretarse su falta? Sus páginas no ofrecen un diagnóstico de la contingencia actual, como cabría imaginar, sino que investigan la ontología en el fondo de la política.
El concepto clave introducido por Marchart es Postfundamentalismus, que al español puede traducirse por posfundacionalismo.24 Este compuesto retoma el término foundationalism, surgido en el mundo anglosajón, que, si bien por un lado remite a la fundación, por otro no sugiere asociaciones erróneas con el fundamentalismo.25 Lo cual, sin embargo, no excluye que este último fenómeno, en sus múltiples formas contemporáneas, se nutra de posiciones fundacionalistas, de las que es, a todos los efectos, una exacerbación. Resulta tranquilizador creer que el mundo se apoya en bases sólidas, en principios certeros. Pero el claroscuro del presente pone de manifiesto toda su fragilidad. Los cimientos se resquebrajan se desmoronan, mostrándose a medida que mutan, declinan y perecen. Sin embargo, un derrumbe de este tipo no es atribuible a esta época histórica, que se distingue de las anteriores solo porque desgarra el velo sobre el abismo reprimido y ocultado bajo el fundamento. Así, ya no puede eludirse la contingencia que siempre ha socavado lo que se consideran principios inalterables.
Esto no significa afirmar que el mundo se precipita en el vértigo de la nada. Los fundamentos no desaparecen; se leen, como es justo que sea, en su historicidad constitutiva. Lo que está en cuestión es el fundamento último y no cualquier fundamento. Por ello, Marchart recurre, acertadamente, al término «posfundacionalismo», en el que el prefijo pos- no denota posterioridad, lo que viene después en la secuencia temporal, sino que indica la admisión de un acontecimiento que la constelación histórica invita a reconocer.
Esto le permite distanciarse, al mismo tiempo, tanto del fundacionalismo como del antifundacionalismo. Por el primero deben entenderse aquellas posiciones que remiten a principios fundamentales, realidades objetivas, certezas inmunes a cualquier revisión. Es la actitud de quien, incluso ante el desmoronamiento, se obstina en hacer valer la necesidad de un fundamento último que, duro de matar, se reproduce en los diferentes ámbitos. Así, en el ámbito de la política, se busca un principio que la trascienda, un punto de apoyo externo que la legitime. A menudo se encuentra en la economía. Marchart señala como un caso de determinismo económico la tradición marxista que distingue entre estructura y superestructura, viendo en la primera la economía, guiada por irrefutables leyes de progreso, y en la segunda el excedente de la política. Un caso especular es el del neoliberalismo, que apela a los imprescindibles e imperativos vínculos del mercado, presentados como hechos naturales. Pero también en otros ámbitos, desde la ciencia hasta la filosofía, los ejemplos serían múltiples. Aunque se considera agotado, el paradigma fundacionalista—lejos de ser una reliquia del pasado— sobrevive y sigue siendo, de hecho, hegemónico, adoptando formas inéditas que Marchart denomina neofundacionalistas. Aquí, los límites con el fundamentalismo son fluidos: piénsese en las versiones religiosas del fenómeno, sin olvidar las políticas, de las cuales el soberanismo es quizás la más exacerbada. La búsqueda del fundamento perdido sigue ejerciendo una poderosa influencia.
De la crítica a la idea del fundamento último podría surgir, sin embargo, el equívoco fatal que la reduce al mero significado del prefijo anti-; es decir, que se opone, niega, invierte. Por eso Marchart precisa que el posfundacionalismo no representa un «contraparadigma».26 El punto es decisivo; la diferencia, sutil. No se trata de negar el fundamento, de cuestionar su necesidad, sino de reconocer que el fundamento es siempre contingente. Esta tercera vía va más allá de la alternativa entre quienes se aferran al fundamento último y quienes niegan cualquier fundamento. En ambos casos, se acaba por compartir el mismo horizonte. El antifundacionalista está encerrado en los mismos esquemas metafísicos, enredado en el juego del paradigma fundacionalista. Afirmar que se puede prescindir de todo fundamento significa adherirse a la ideología del anything goes, ese relativismo en el que una tesis anula a la otra en una farsa carnavalesca. Tildado de «posmoderno», el antifundacionalismo no es más que una versión caricaturesca, una parodia destinada a descalificar cualquier crítica a la metafísica. ¿Quién puede reconocerse en tal posición, tan poco representada no por causalidad? Pero lo que sobre todo hay que destacar es que la mera antítesis al fundacionalismo emplea los mismos argumentos, los mismos movimientos metafísicos, y, mientras sostiene el anti-fundamento, vuelve a proponer la idea misma del fundamento.
Para salir de este impasse, hay que seguir la estrategia ya inaugurada por Heidegger, en quien Marchart ve, por tanto, «el pionero más importante del posfundacionalismo».27
Muy pronto, Heidegger se aleja de Husserl, aun compartiendo su exigencia de recuperar el mundo de la vida. El motivo es que, a pesar de todo, Husserl sigue siendo, a sus ojos, prisionero de una concepción cartesiana de la filosofía que, entendida como ciencia rigurosa, requiere todavía una Letztbegründung, una «fundamentación última». Para Heidegger, en cambio, es tiempo de despedirse de este y otros espejismos de la metafísica, que cree ver cada vez un fundamento inconcuso, estable y firme allí donde, al mirar bien, el fundamento se revela sacudido y precario.
El acontecimiento que resquebraja el fundamento último sacude literalmente la filosofía, la estremece dejando grietas, fisuras abiertas. Se abre así el abismo sin fondo de todo fundamento. Para indicarlo, Heidegger no duda en valerse de arriesgados quiasmos que giran en torno a la asonancia entre Grund y Abgrund, fondo y abismo. Esto encuentra a veces expresión también en el recurso tipográfico del guion: Ab-Grund es el nombre que, conservando en sí la fisura, remite a lo que ya es un fundamento abisal.28 Basta para darse cuenta de que todo Grund es al mismo tiempo gründend, fundante, y grundlos sin fondo. Ningún fundamento es nunca último, porque no está fundado en sí mismo, sino que ya está siempre marcado por el abismo. En este sentido, no hay Grund que no sea ab-gründig, no hay fondo que no sea abisal. La sugestiva ambivalencia encerrada en Ab-Grund no indica en modo alguno una antítesis, sino que remite a una trama indisoluble. El fundamento no desaparece, sino que se mantiene en el guion.
No se trata de negar o rechazar. Más bien, hay que admitir simplemente que ya no se da un fundamento inconcuso. Heidegger se limita a constatarlo, guardándose de todo ataque frontal a la metafísica, que no puede superarse de forma voluntarista, a menos que se caiga en un gesto igualmente metafísico. Esta es la trampa que hay que evitar. Por eso no abandona el terreno de la metafísica, sino que permanece en él para secundar su desintegración, para escrutar su fondo, para dejar que aflore, a través de las grietas, el abismo. No es una inversión, sino una deconstrucción.
Se intuye por qué el gesto deconstructivo de Heidegger se convierte en ejemplar para el posfundacionalismo, que no niega ingenuamente los fundamentos, sino que muestra su lado sacudido, finito, histórico. De la renuncia al fundamento último y definitivo, entendido como entidad separada e indiscutida, emerge una pluralidad de fundamentos que, al ser siempre penúltimos, no pueden ocultar su propio desarrollo histórico, su propia contingencia.
9. En su monumental estudio sobre la recepción de Heidegger en Francia, publicado en 2001, Dominique Janicaud retoma y reactiva una expresión que llevaba ya un tiempo resonando entre ambas orillas del Atlántico. Debió de ser formulada inicialmente para designar la posición de Herbert Marcuse que, a partir de Ser y tiempo, delineó una crítica radical al capitalismo tardío, capaz de encender las protestas del 68 y promover la New Left.29 Se acuña así la etiqueta gauche heideggérienne, que, aunque no haya sido abiertamente reivindicada, parece ajustarse a no pocas voces de la filosofía francesa. Pero ¿qué significa gauche heideggérienne, «izquierda heideggeriana»? ¿No es acaso una contradicción en sí misma? Observa Janicaud:
Buscar una convergencia entre los objetivos de emancipación de Marx y la elaboración de «otro pensamiento» no es un intento reaccionario o conservador; al contrario, es un proyecto más radical que el liberalismo ilustrado o el progresismo socialdemócrata, por no hablar del evidente rechazo de la fidelidad a los aparatos estalinistas o «revisionistas».30
Es interesante observar que, entre los heideggerianos de izquierda, ante litteram por así decirlo, Janicaud cita en primer lugar los nombres de Derrida y Schürmann. Con el tiempo, a estos se añaden otros, en un paisaje cada vez más complejo y variado. Así, Marchart se pregunta qué une a Ernesto Laclau, Claude Lefort, Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, por mencionar solo algunos. Ligados por múltiples semejanzas de familia, situados en la misma constelación teórica, comparten la crítica fundamental de Heidegger a la metafísica, ese pensamiento posfundacionalista que representa casi un punto de no retorno.31 En este sentido, los herederos, tácitos o explícitos, serían más numerosos. Pero aquellos que están, por así decirlo, inscritos en la izquierda heideggeriana se hacen cargo de esta instancia también en el ámbito político.
Heidegger fue el precursor, el iniciador, el pionero de la deconstrucción de empedrados, adoquines y pavimentos de todo tipo. No se yerra al afirmar que cierta «urbanización» de la Selva Negra, la más radical, tuvo lugar en las barricadas de París y en los enfrentamientos callejeros de Roma. Despedirse de principios seculares, escudriñar en el abismo de fundamentos considerados estables, significa abrirse a un escenario ya no vinculado a la metafísica, donde la mirada sigue las transiciones y los pasajes, mientras que se requiere decisión, elección, antagonismo. No es casualidad que el léxico de la izquierda heideggeriana esté atravesado por figuras de la contingencia, como por ejemplo «acontecimiento», aquello que ocurre y se da fuera de toda lógica de fundación.
De manera ejemplar, Derrida describe el acontecimiento de la «fractura» que ha descentrado el centro, desestructurado la estructura y abierto el abismo oculto bajo el fundamento. Es un acontecimiento que, como tal, no lleva la firma de un autor. Se produjo en una época y terminó por distinguirla. Sin embargo, siempre estuvo operante y, por tanto, siempre era perceptible. Así, Derrida evita la deriva historicista. La fractura estaba abierta también en las épocas anteriores, que sin embargo siempre intentaron reprimirla. En la época de la crisis, ese acontecimiento ya no puede eludirse. Contribuyeron a dejarlo emerger Nietzsche, con su desenmascaramiento de la verdad, Freud con la crítica a la conciencia y Heidegger con la destrucción de la metafísica.32 No se trató de un acto voluntarista o vano. Más bien, el fundamento ya se había salido irrevocablemente de sus goznes. Y esta metafísica «desquiciada» no puede no tener efectos en todas partes.
Si la lectura reaccionaria de Heidegger insiste en los principios y los refuerza, es Schürmann, quizás más que otros, quien abre hermenéuticamente la perspectiva a la falta de principio, a la an-arché. Con el acontecimiento en el corazón de todo fenómeno, los fundamentos se hunden, las hegemonías se hacen añicos, los principios se desvanecen. Schürmann invita a considerar la historia como una sucesión de épocas, cada una de las cuales se sostiene y se consolida en torno a un principio. Cuando se vive en el apogeo de una época, se experimenta la fuerte sujeción árquica de un fundamento que, por tanto, se tiende a considerar primero y último. Mientras prevalece una arché, un principio epocal, ni siquiera es imaginable otro orden. Pero cuando la época declina, el principio se desmorona. Los nexos se aflojan, la coherencia se desdibuja; lo que parecía indiscutible de pronto se pone en cuestión. Visto a distancia, el principio se revela dudoso y provisional. Solo cuando el dominio de la arché se quiebra, cuando el principio ya no reina soberano, se abre un pasaje, un interregnum. En definitiva, la transición an-árquica es el tema sobre el que reflexiona Schürmann.
10. La complejidad inestable, la contingencia de fondo, la indeterminación en la base de la democracia no pueden dejar de tener repercusiones en la teoría. Si no está arraigada en ningún otro fundamento que en su propio cumplimiento, si la ausencia de principio la mantiene en su falta de fundamento, la democracia parece difícilmente reducible a principios y fundamentos. No será casualidad que la definición nunca haya sido fijada.
El problema se plantea para aquellas teorías políticas, tanto de orientación normativa como empírica, que, por el contrario, aspiran a fundar, determinar, definir. Aunque lo hagan con formas y modos diversos, unas argumentando a partir de supuestos y reglas, otras remontándose inductivamente desde la observación de los datos, estas teorías pretenden construir y elaborar modelos de democracia, cuyos beneficios y desventajas son luego sopesados. Se trata de un debate entre posiciones teóricas que sostienen y promueven un modelo ideal. Pero la cuestión radica precisamente en esto: si la democracia puede ser reconducida y reducida a un modelo ideal. ¿No se acaba así por no entenderla, precisamente cuando se presume entenderla? ¿No es acaso esta una forma de exorcizar la inquietud de la democracia, de atenuar toda tensión, de redimensionar toda incertidumbre? Racionalizar y formalizar, concentrándose en el aspecto procedimental, es la vía para eludir la aporía de fondo. En estas teorías se dice no cómo la democracia es, sino cómo debería ser, encasillándola en una clasificación rígida.
Sin embargo, la indeterminación que atraviesa la democracia debería disuadir de cualquier intento de determinarla. En su apertura estructural, en su temporalidad, en su inacabamiento, la democracia no se deja capturar, como si fuera objetivable, ni mucho menos fijar y asegurar en puntos de apoyo y goznes. Más aún: no existe una esencia que pueda ser captada en un eidos platónico, en una idea inteligible, un paradigma constitutivo o constitucional, y ni siquiera existe un ideal democrático.
He aquí por qué una teoría que considere la disolución de los puntos fijos no puede tener pretensiones fundacionales y sistemáticas, sino que debe seguir hermenéuticamente su aventura, impredecible e incalculable, vigilando con mirada crítica su fondo, para que no se estabilice, no se cierre en una tentación totalitaria. Semejante teoría, que es a la vez una praxis interrogativa, remite a la infundamentación de la democracia, hace emerger la tensión que la agita, la fractura que la hiende, consciente de que la apertura representa una amenaza y una oportunidad al mismo tiempo. Cuanto más la democracia renuncia, arriesgadamente, a principios y fundamentos, más libera todas las aspiraciones posibles, proyectándose hacia formas inéditas.
11. Parece oportuno retomar aquí una distinción que se ha impuesto en las últimas décadas hasta el punto de estar ya canonizada, aunque no falten variantes significativas. Es la distinción entre la politique y le politique, la política y lo político, que tomó forma en los debates del «Centre de recherches philosophiques sur le politique» de París entre 1980 y 1984. Este Centro, creado en la École Normale Supérieure por iniciativa de Jacques Derrida y dirigido por Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy, fue el lugar de encuentro de aquellos filósofos que —desde Claude Lefort hasta Jacques Rancière, desde Jean-François Lyotard hasta Alain Badiou— contribuyeron, aunque con enfoques y resultados diversos, al desarrollo de un nuevo pensamiento.33 La distinción tuvo una carga disruptiva, convirtiéndose casi en un nexo teórico ideal entre filósofos diversos en muchos aspectos, desde Ernesto Laclau hasta Chantal Mouffe, desde Giorgio Agamben hasta Roberto Esposito. No es casualidad que los protagonistas de los debates celebrados en el Centro sean en gran parte quienes impulsaron las corrientes de la democracia radical.
El lema acuñado por Lacoue-Labarthe y Nancy es: retrait du politique.34 Entendido también como respuesta a la idea entonces difundida de que todo es política, se ha prestado, y se presta, por las ambigüedades y las asonancias contenidas en el término francés, a más de un equívoco. Literalmente debería traducirse: «la retirada de lo político». Pero son al menos dos los significados con los que se emplea esta compleja expresión. Precisamente porque la política, no solo en los regímenes totalitarios sino también en las democracias occidentales, parece consumirse y disolverse bajo los focos del espacio público y de su cegadora evidencia, lo político se retrae, retrocede, se retira, sustrayéndose así a la vista. El retraerse es también, por tanto, un sustraerse de lo político, en el valor de este genitivo tanto objetivo como subjetivo. No es difícil advertir aquí el concepto de Entzug de Heidegger, en el que se inspira retrait. Así como el Ser se retrae, y es olvidado en la dispersión entre los entes, en ese sueño óntico al que está entregada la existencia de la era de la técnica, así puede hablarse de un retraimiento de la política. Hay que remontarse entonces a lo político, que no ha desaparecido, no se ha desvanecido para siempre, siguiendo sus huellas. El segundo significado de retrait remite a retracer, o, mejor dicho re-tracer, trazar, rastrear, re-trazar lo político.35 El lema no es, pues, una incitación a buscar fugas o escapatorias, sino una invitación a deconstruir la política y repensar lo político.36
La versión que ha ejercido una influencia más profunda y duradera es, sin embargo, la elaborada en sus textos por Lefort. ¿Qué significa repensar lo político? Esta pregunta recorre el ensayo programático de 1983 «La cuestión de la democracia». «Repensar lo político —escribe Lefort— requiere una ruptura con el punto de vista de la ciencia en general y, en especial, con el punto de vista que ha venido a imponerse en aquello a lo que se denomina ciencias políticas y sociología política».37 La polémica se dirige contra aquellas perspectivas de investigación, de orientación positivista y cientificista, que se limitan a la esfera de la política considerada en su empiricidad. Esta reducción no tiene motivaciones metodológicas, ni mucho menos está dictada por causas fortuitas, sino que debe ser captada en su contenido político. Con palabras destinadas a hacerse célebres: se mira a las formas, a la «forma» de la polis, y no a su mise en forme («puesta en forma») o su mise en sense («puesta en sentido») o su mise en scène, «puesta en escena».38 Es de esta «ficción» de la ciencia política de la que la filosofía política debe distanciarse decididamente. El riesgo es el de concentrar la mirada en el orden constituido, describiéndolo en su funcionalidad, sin considerar aquellos procesos que han determinado su formación. Así, la política acaba por dominar en su esfera institucional, mientras que el curso de la institución queda fuera, reprimido y disimulado. Para Lefort se trata, por tanto, de ir más allá de la estaticidad objetualizada de la política para recuperar las dinámicas de lo político que la subyacen. Solo así es posible poner al descubierto, junto con la «puesta en forma», la contingencia de los principios que llevaron a la constitución de esa forma. Es precisamente esta investigación más profunda, que va al fondo del entramado institucional puesto en escena, el ámbito en el que repensar lo político.
La distinción entre la politique y le politique reaparece, con acentos diferentes, en otros autores que se mueven en la estela de Lefort. Baste citar a uno de sus primeros alumnos, Pierre Rosanvallon, quien en su lección inaugural en el Collège de France en 2001 la retomó y articuló casi como una especie de manifiesto.
Al hablar en términos sustantivados de lo político, me refiero tanto a un modo de ser de la vida en común como a una forma de acción colectiva que se distingue implícitamente del ejercicio de la política. Referirse a lo político y no a la política es hablar del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y la civilidad, en suma, de todo aquello que constituye a la polis más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones.39
Rastrear lo político, re-trazarlo, no significa prescindir de la política, hasta el punto de quizás anularla, sino que quiere decir suspender la adhesión a la política, tal como se imagina, y se pretende, captarla y definirla.40 Por un lado, está el entramado de estructuras e instituciones; por otro, la posibilidad de transgredirlas y superarlas. La política es la de los «emperadores chinos, los reyes de Benín, Luis XIV o la socialdemocracia alemana».41 Hoy se diría que es la del cálculo y la gobernanza, que administra con el objetivo de resolver los problemas. El ámbito de lo político no es el de la solución, sino el de la pregunta. Son los principios y los fundamentos de la forma política los que se ponen en tela de juicio.
12. Términos como arché, eidos, ousía, telos son claves de bóveda en la metafísica occidental, metáforas no solo de la presencia, sino también del centro, que puede estar tanto fuera como dentro, origen y fin. Entre ellos, arché, que reúne en sí el significado de principio y mando, es el nombre por excelencia del fundamento, del eje central.
La política que se constituye sobre la base de la metafísica, disponiéndose en torno a la arché, puede denominarse arqui-política (o archi-política). Con razón, Rancière la remonta a la República de Platón.
La arqui-política, cuyo modelo da Platón, expone en toda su radicalidad el proyecto de una comunidad fundada sobre la realización integral, la sensibilización integral de la arché de la comunidad, reemplazando enteramente la configuración democrática de la política.42
Desde sus inicios, la filosofía política se ve tentada por la fundación, por el gesto árquico de dotar a la ciudad de un principio cardinal. El modelo ideal de la politeia platónica es aquel régimen de comunidad en el que todas las manifestaciones de lo común proceden del mismo principio. Además, este principio, fundado filosóficamente, y ya no puesto en tela de juicio, hace que la política sea suprimida.
A las consideraciones de Rancière hay que añadir, sin embargo, algunas precisiones destinadas a clarificar y explicitar la arqui-política en sus diferentes significados. Pueden identificarse al menos tres: 1) En primer lugar, la archi-política define un espacio cerrado, saturado y compacto, que está estructurado en torno a una arché, un pilar. 2) En este espacio no puede haber más que esa única e imprescindible arché, que por ello la archi-política no deja de exhibir, a la que continuamente remite. 3) En la rigidez árquica, donde la contingencia está reprimida, se excluye desde el principio cualquier otra posibilidad, se elimina cualquier otro punto de convergencia de la comunidad.
Solo donde el fundamento cede, el principio ya no aparece como tal, sale a la luz la an-arché que marca la democracia. No un disenso tolerado en la solidez árquica, no una ondulación, un pliegue, sino una falta en el fondo de un principio que manda. Solo donde ese punto arquimédico desaparece, la comunidad puede volver a disponer de sí misma, y la política reanudarse.
Al contrario de lo que podría creerse, la archi-política sigue operando en la democracia, representa a la vez su seducción consoladora y su pesadilla amenazante. Cuanto más rígida se vuelve la democracia, compactándose en torno a una arché, más se autodestruye; cuanto más se abre an-árquicamente, permitiendo su propia superación, más se preserva.
1 Para una visión de conjunto, cf. D. Comtesse, O. Flügel-Martinsen, F. Martinsen y M. Nonhoff (eds.), Radikale Demokratietheorie. Ein Handbuch, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2019.
2 K. Marx, De la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, trad. F. García, ed. G. Caligaris y F. García, Barcelona, Gedisa, 2023 [ed. digital].
3Id., Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, en Werke - Artikel - Entwürfe. März 1843 bis August 1844, en Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), vol. I/2, Berlín-Brandeburgo. I/2, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlín, De Gruyter, 2009, p. 172.
4 Esto ha ocurrido en algunas corrientes del marxismo ortodoxo que han tergiversado el proyecto crítico de Marx reduciéndolo a una antropología y a una filosofía de la historia de corte esencialista.
5 K. Marx y F. Engels, El manifiesto comunista, trad. J. Muñoz, Madrid, Nórdica, 2012 [ed. digital].
6 K. Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, trad. C. Ramas, Madrid, Akal, 2023 [ed. digital].
7 Mientras que ediciones en otras lenguas eligen acertadamente el subtítulo como título, la edición italiana y la española (que toman como referencia la 2.ª ed. de 2001) mantienen la jerarquía del original. Cf. E. Laclau y C. Mouffe, Egemonia e strategia socialista. Verso una politica democratica radicale, prefacio y trad. de F. Cacciatore y M. Filippini, Génova, il nuovo melangolo, 2011; Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Buenos Aires, FCE, 32010.
8 Cf. E. Laclau y C. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, op. cit., pp. 221 ss.
9 J. Derrida, Canallas. Dos ensayos sobre la Razón, trad. de C. de Peretti, Madrid, Trotta, 2005, pp. 57 ss.
10 La expresión «democracia negativa» es de P. Rosanvallon, La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza, trad. G. Zadunaisky, Buenos Aires, Manantial, 2007, p. 32.
11 C. Lefort, Relecture [1988], en E. Morin, C. Lefort y C. Castoriadis, Mai 68. La Brèche, suivi de Vingt ans après, París, Fayard, 2008, p. 275 [Mayo del 68: La brecha; Veinte años después, trad. R. Figueira, Buenos Aires, Nueva Visión, 2009].
12 M. Abensour, La democracia contra el Estado. Marx y el momento maquiaveliano, trad. J. Riba, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017 (ed. digital).
13 M. Abensour, La democracia contra el Estado, op. cit.
14 Cf. J. Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía, trad. H. Pons, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996, pp. 35 ss.
15Id., Política, policía, democracia, trad. M. E. Tijoux, Santiago de Chile, Lom, 2006, p. 64.
16Id., El odio a la democracia, trad. I. Agoff, Buenos Aires, Amorrortu, 2007, p. 85.
17 J.-L. Nancy, La verdad de la democracia, trad. I. Agoff, Buenos Aires, Amorrortu, 2009, p. 54.
18 Cf. M. Abensour, «“Democracia salvaje” y “Principio de anarquía”» [1993], en Para una filosofía política crítica. Ensayos, trad., introd. y notas S. Pinillas y J. Riba, Barcelona, Anthropos, 2007, pp. 247-276.
19Ibid., p. 248.
20 Cf. R. Schürmann, El principio de anarquía. Heidegger y la cuestión del actuar, trad. M. Lancho, Madrid, Arena Libros, 2017, pp. 26-30. Cf. también id., «Political Thinking in Heidegger», Social ResearchXLV (1978), n.º 1, pp. 191-221.
21Id., El principio de anarquía, op. cit., p. 19.
22 Abensour aborda de nuevo el tema de la anarquía y el anarquismo en otro ensayo: M. Abensour, «L’an-archie entre métapolitique et politique», Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg, n.º 14 (2002), pp. 109-131. Sin embargo, no incluye la democracia.
23Id., «“Democracia salvaje” y “Principio de anarquía”», op. cit., p. 271.
24 O. Marchart, Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2010, pp. 8, 11 ss., 59 ss. [El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau, trad. M. Delfina, Madrid, FCE, 2009].
25 En alemán solo existe el término Fundamentalismus, por lo que su significado no puede desambiguarse.
26 O. Marchart, Die politische Differenz, op. cit., p. 16.
27Ibid., p. 67.
28 Cf. M. Heidegger, «De la esencia del fundamento», en Hitos, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 2001, pp. 109-149; id., Aportes a la filosofía. Acerca del evento, trad. D. V. Picotti, Buenos Aires, Biblos, 2003, pp. 297 ss.
29 Cf. H. Marcuse, El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada [1964], trad. A. Elorza, Barcelona, Ariel, 2010; P. Piccone y A. Delfini, «Marcuse’s Heideggerian Marxism», Telos, n.º 6 (1970), pp. 36-46; R. Wolin, «Herbert Marcuse. From Existential Marxism to Left», en Heidegger’s Children. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas, and Herbert Marcuse, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2001, pp. 135-172. Wolin, sin embargo, utiliza la expresión con un valor despectivo.
30 Cf. D. Janicaud, Heidegger en France, 2 vols., París, Albin Michel, 2001, vol. I, pp. 291-300.
31 O. Marchart, Die politische Differenz, op. cit., pp. 14 ss.
32 O. Marchart, Die politische Differenz, op. cit., p. 362.
33 En su diálogo con Peter Engelmann, Nancy reconstruye la historia del «Centre de recherches philosophiques sur le politique» con un enfoque incluso autobiográfico. Cf. J.-L. Nancy, Demokratie und Gemeinschaft. Im Gespräch mit Peter Engelmann, Viena, Passagen, 2015, pp. 54 ss.
34 Cf. P. Lacoue-Labarthe y J.-L. Nancy (eds.), Le retrait du politique, París, Galilée, 1983, pp. 183-199.
35 Cf. de los mismos autores, Retreating the Political, ed. S. Parks, Londres-Nueva York, Routledge, 1997, pp. 112 ss.
36 En la diferencia entre la política y lo político Marchart vio una repetición de la diferencia ontológica de Heidegger entre el ente y el Ser. Cf. O. Marchart, Die politische Differenz, op. cit., pp. 32 ss.
37 C. Lefort, «La cuestión de la democracia», en La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político, trad. E. Molina, Barcelona, Anthropos, 2004, p. 19.
38Ibid., p. 20.
39 P. Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político, trad. M. Mayer, México, FCE, 2003, pp. 19-20 [trad. ligeramente modificada].
40 Cf. J. Derrida, Políticas de la amistad, trad. P. Peñalver y F. Vidarte, Madrid, Trotta, 1998, p. 153.
41 P. Lacoue-Labarthe y J.-L. Nancy (eds.), Le retrait du politique, op. cit., p. 186.
42 J. Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía, trad. H. Pons, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996, p. 88.