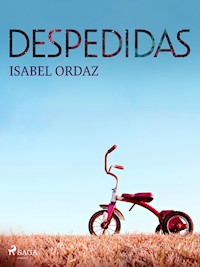
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Relatos donde se revela lo más hondo de la condición humana. Isabel Ordaz presenta a los personajes con su propia voz, sin sobrecarga o artificio. Las historias, casi todas breves, se apoyan en diálogos ágiles y observaciones agudas al pasar. Fueron hechas, a fin de cuentas, por una persona con una visión profundamente teatral de la existencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Ordaz
Despedidas
PRÓLOGO JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO
Saga
Despedidas
Copyright © 2013, 2022 Isabel Ordaz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374993
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Prólogo
“¡Albricias, el otoño” y otros cuentos
Éste es un volumen de Cuentos sobre historias de ahora mismo totalmente distintas en todos los aspectos las unas de las otras, pero historias de hombre todas y que por la materia humana que muestran, ofrecen su unidad, como ocurre en el vivir. Y lo que quiere decir y significa esto es, por fortuna, que lo que pudiéramos llamar los más dramáticos y en realidad certeros diagnósticos, en torno al asunto de la narración en este nuestro tiempo, no se han cumplido todavía. Y estoy pensando en los avisos de Flannery O’Connor, cuando escribe que el oficio de narrar es una tarea que molesta al mundo moderno, y de Walter Benjamin, cuando asegura algo mucho más grave: es decir que ya no hay nada interesante que contar. Y por supuesto que es así según cierta dogmática literaria, pero los seres humanos siguen siendo seres humanos y toda la cuestión está en decidir si resulta importante contar sus pequeñas biografías, en las pequeñas estancias e instantáneas de sus vidas.
Así que no solamente resulta fascinante sino que resulta necesario, cuando tantas y tan serias comprobaciones o diagnósticos hay sobre la renuncia y el olvido de algo así como el oficio de ser seres humanos, convertidos como estaríamos en pura materia socio-política y manipulada. Y aunque no tiene interés alguno hacer todo un discurso sobre este asunto, aunque desde luego es de suma importancia, sí conviene mentarlo a la cabeza de una serie de cuentos en los que encontramos, precisamente, el fluir de la vida de hombres y mujeres, que son vidas de ahora mismo, transcurridas en lo invisible mientras nosotros vivíamos, o vivimos, las nuestras.
Y no se puede decir nada mejor de una narración sino que produce vida, segúm va contando y presentizando la fábula que ha vivido el autor mismo antes de ponerse a escribir o mientras estaba haciéndolo. Esto es, en una narración ocurre algo similar a lo que aconteció, según la Biblia que es el dechado del narrar, a dos israelitas que estaban en guerra contra los moabitas y trataban de enterrar a otro israelita caído en la lucha. Mientras lo hacían divisaron en lontananza al enemigo y echaron al muerto, deprisa, en su fosa, y entonces sucedió que, apenas el muerto tocó el cuerpo del profeta Eliseo que estaba allí enterrado, se puso en pie. Y esto es, nada más y nada menos, lo que trata de hacer quien cuenta. Esta es la esencia de la narración misma, y por cierto también del otro oficio que es el de la autora de estos cuentos, el de actriz. Y, por la necesidad misma de las cosas, porque ha sido tantas veces su práctica en el teatro, resulta aquí en estos cuentos tan obvia y tan fácil la alteridad de los personajes con respecto al autor. Estos personajes son otros totalmente y no proyección reconstruida de autor.
Me alegra mucho y muy de veras que Isabel Ordaz, a quien he oído contar estupendamente cuentos ajenos, haya escrito estos otros dramáticos o irónicos, placenteros y tan hermosos cuentos. Y también se alegrará mucho de ello quien lea.
José Jiménez Lozano Premio Cervantes 2002
Despedidas
¡Albricias, el otoño!
Había una vez un árbol en el Paseo de la Castellana, no están muy de moda los árboles ahora pero, en fin, y sin embargo había una vez un árbol, allí, donde ya he dicho, que se dejaba ver sobre todo en el otoño, mejor en los días de lluvia, y mejor aún cuando, después de la lluvia, comenzaban a filtrarse algunos rayos de un sol tibio que insistía, a pesar del desahucio gris de algunas nubes gordas y pesadas, como esas visitas que no acaban nunca de marcharse a pesar de las miradas de reojo que se echan al reloj o de decir varias veces de seguido: “¡Uh, que tarde es, que tarde es, como se echa el tiempo encima!”, pues un sol tibio y tan vehemente, que insistía en vestir las hojas de aquel árbol con el mismo oro de su traje. Un Luis XIV parecía ese árbol.
Un chopo alto, frondoso, que me frenó el paso en seco con el cegador reflejo de sus hojas:
—¡Albricias! —me dije— ¿Está usted aquí siempre? —le pregunté luego— Paso por aquí a la misma hora desde hace años ¿Cómo es que no le he visto antes?
El chopo se contoneó al socaire de una brisa pequeñita que le sopló en aquel instante en la cintura, musgoneándose, o algo así, y estornudándose después con un rumor de sedas o de enaguas amarillas. Después me contestó.
Ahora no se lleva mucho eso de que los chopos le den conversación a una, y sin embargo este chopo me contestó y, además, no hablo del siglo dieciséis, esto aconteció hace una semana apenas, que andaba yo por el Paseo de la Castellana como ya he reseñado más arriba.
Me dijo que no, que no estaba allí siempre que, o bien estaba un hermano suyo en el invierno, que era pobre, y que prácticamente nadie se fijaba en él porque iba desnudo y andaba siempre morroñoso o bien, en primavera, un joven chopo, pariente suyo, hacía guardia en aquel lugar hasta que al final del verano el calor se iba de Madrid, aunque tardaba, en marcharse, el calor, de esta “ciudad-exprés”, y entonces volvía él con el cuerpo pintado ya, y cada hoja, de aquellos colores tan...
—¿Indescriptibles? —le dije yo.
—Eso —me dijo el chopo.
Todo esto que voy narrando sucedía con la mayor discreción y confidencia, no era el caso, desde luego, de estar una allí, en el Paseo de la Castellana, que como todo el mundo sabe es artería principesca y principal de la ciudad, a las cinco de la tarde, hablando a los gritos con un chopo como si no ocurriera nada y fuera algo frecuente y natural, mientras un tráfico abundante de coches y personas pasaba muy junto al chopo y a mi misma y sin que ello fuera causa de extrañeza alguna. Muy al contrario.
Aunque el seno de Madrid, por no decir su entraña, como todo el mundo sabe, es un seno tirando a liberal, cada uno va a lo suyo, cada cual a sus asuntos, no se fija nadie si cantas o si hablas sola, ahora ya todo el mundo lo hace con el pájaro inalámbrico ese puesto en la oreja, o uno va empujando su carrito con los enseres de la casa, con todo lo que tiene, más dos, tres perros, y de conversación con ellos y se hacen entre todos una casa, con cartones, en un santiamén, en cualquier “allí mismo”, puente, portal, sotechado de grandes almacenes, o a pie de banco de calle mismo, ahí, en el bulevar. Y no se puede decir que la entraña liberal de Madrid diga nunca nada, o a lo mejor alguno con un poco de desdén o rechoteo, va y dice:
—¡Mira, esa! A esa se le ha ido el “oremus”, ¿pues no está hablando con un chopo?
Pero, vamos, solo eso, sin perder nunca la liberalidad de formas y la tolerancia propia de todo núcleo cosmopolita, o torre de Babel, que se decía antes.
Y todo esto, en lo que yo no había caído, me lo contaba el chopo muy ufano, aunque mis ojos, sin prestar demasiada atención a lo que decía, no podían dejar de contemplarle en su esplendor dorado todo él, todo su cuerpo de hojas, su volumen consagrado, como una llama viva o como un icono bizantino.
Y andando así abstraída, como vengo diciendo, en ese refulgir del chopo, percibí de pronto que a mi lado, se había ido congregando un pequeño grupo de personas que, extasiadas, como yo misma, alzaban la cabeza hacia la cúspide del árbol, sonriendo beatíficas, y con ese ligero y sutil asentimiento de cabeza de los “muñecos-perro” que afirman todo el tiempo con el cuello.
—¡Qué maravilla! ¿Verdad? —dijo uno.
—No lo dude usted.
Contestó al aire una anciana, apoyada en una cuidadora cuyo origen indio, por lo oscuro de su tez, era bastante probable.
Una madre comenzó a susurrarle una canción a su bebé, al que llevaba enganchado con unos arneses en el pecho. Era joven y bastante desaliñada, aunque solo en apariencia, de ese perfil contemporáneo de ahora mismo, al que describen por lo visto como el perfil “perroflauta”, sin que sepa yo explicar muy bien por qué. Y así, algunos otros que habían visto detenida su marcha por el influjo y la belleza del susodicho árbol:
—¿Lo conocía usted de antes? —me preguntó un hombre calvo, que llevaba una de sus piernas aherrojada con unas cinchas de poliuretano o similar, y se apoyaba en una muleta.
—No, no —le contesté— Suelo pasar por aquí muy a menudo pero es mi primera vez, nunca antes le había visto.
Yo ya sabía que la conversación tan íntima que había estado manteniendo con el chopo no se iba a reanudar. No me parecía a mí que aquel chopo estuviera entrenado para mítines o acostumbrado a hablar a las multitudes. Y sin embargo, todos los que allí estábamos, parecíamos estar como clavados, a la espera de algún pronunciamiento o charla, de alguna conferencia que él nos quisiera dar, por ejemplo, de cómo nos veía desde ahí arriba, desde la altura suya, o el por qué de sus hojas en otoño tan rojizas, del color de los calderos que había antes en las cocinas antiguas, poniéndose después tan doradas como el corazón de un niño, y no moradas o azules por ejemplo, o alguna historia que él nos quisiera relatar de algún abuelo suyo que estuviera aún de chopo en el Retiro, o más allá incluso, que se dejara caer con alguna revelación o acertijo como aquellos con los que se solía dejar caer la Esfinge cuando los viajeros llegaban hasta ella porque querían seguir adelante en su camino, o atravesar alguna puerta a lo mejor, o espejos, que de todo hay.
El hombre calvo entonces, el que se asistía de la muleta, me dijo que él, sintiéndolo mucho, tenía que marcharse porque había de llegar a tiempo a una importantísima reunión en un edificio allí cercano, muchísimo más alto que el chopo, y mucho más alto que el Santiago Bernabéu, el estadio de futbol, incluso, que estaba también por allí cerca, pero que si al final, este ejemplar tan luminoso de chopo, así se expresó él, daba alguna información, o que si, por ejemplo, los allí reunidos decidíamos hacer algún encuentro otro día alrededor del árbol para quién sabe qué, que no dudara en llamarle, extendiéndome a continuación una tarjeta suya donde podía leerse que se llamaba Alberto Olmedilla del Surco y que era Registrador de la Propiedad.
Algo de “mala espina” sí que me dio aquel hombre, esa es la verdad pero, como hija de Madrid al fin, criada e instruida al hilo de la liberalidad de su entraña, me dije que la apariencia no era motivo de juicio ni mucho menos sentencia contrastada, y que a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga. Y así, poco a poco, se fue escapando la tarde y, poco a poco también, los allí congregados parecían irse desinteresando del asunto o prestaban su atención a otras novedades, y una pareja de jóvenes comentó que había quedado con amigos para hacer una asamblea en la Plaza Vázquez de Mella y luego tomarse unas cañas y que se iban a retirar ya, no sin antes hacerse varias fotos con el móvil, en diferentes poses: ella y el chopo, él y el chopo, ella, él y el chopo, etc., o algunos otros que, como se iba acercando la hora del partido y era encuentro de gran envergadura entre rivales históricos y que además, les habían salido las entradas en la reventa por un “ojo de la cara” sintiéndolo mucho, se despedían.
—¡Qué melancolía!
Dije para mí misma, ya la tarde ida, y viéndome allí sola de nuevo pegada al chopo, si exceptuamos a la anciana que, junto con su acompañante, probablemente de origen indio si atendemos a lo oscuro de su tez, y que con una navajita hacia agujeros en el árbol o arrancaba algunas hojas para, por lo visto, dejarlas después secar entre las páginas de algún libro de poesía o de algún breviario:
—No, no, yo con esto me hago unas tisanas estupendas. No sé si sabrá usted que el chopo es muy diurético.
Dijo la anciana. Y se despidió, encontrándose un poco más adelante con la joven madre, del misteriosamente llamado perfil “perroflauta”, que se había parado en el siguiente árbol del Paseo de la Castellana, en esta ocasión un alto abeto americano, y que andaba por allí cantándole otra canción a su bebé.
Desde luego, ni por lo más remoto pensaba yo que el chopo volvería a dirigirme la palabra, pero así fue. Me disponía a continuar mi camino cuando un chistido de lo alto me detuvo:
—Por favor, en ningún caso vuelva usted a detenerse junto a mí en semejante estado de éxtasis. ¿No se ha dado usted cuenta del mal rato que me ha hecho pasar? A los árboles no nos gusta semejante exhibición de agasajo y rendibú, por el amor de Dios, y menos a los chopos. La próxima vez pase usted de largo, se lo ruego, o si quiere, y no pudiera remediarlo, écheme un vistazo de reojo que yo sabré reconocer y valorar su gesto, al fin y al cabo estoy aquí a su servicio, para donarle a usted y a la ciudad mis atributos, no pido nada a cambio, no quiero nada, y mucho menos que me rindan homenaje o algo así. ¿O es que no sabe cómo se las gastan en esta ciudad? Sí, muy liberal muy liberal, pero en cuanto te descuidas te montan aquí mismo una taberna o una iglesia y entonces, por mucho que te empeñes, ya solo vales el peso de tu leña.
—Hombre, cuánto lo siento —le contesté— Yo no sabía que las cosas eran de ese modo.
—Pues esto es lo que hay —me sentenció el chopo— Así que, ya lo sabe usted, ¡ale!, circulando señorita, que corra el aire.
—Adiós entonces. Y perdone —dije.
—Adiós, adiós, buenas tardes. Y que el cielo nos compense con la lluvia nuestra de cada día —me contestó.
Así pues, seguí mi camino, echando de vez en cuando alguna que otra mirada de reojo al chopo y pareciéndome, no obstante perdido ya el brillo natural del sol, majestuoso aún a la luz de las farolas aunque, todo hay que decirlo, un poco más triste y un poco más solo.
—¡Pobrecillo!
Iba pensando yo mientras le miraba desde lejos.
Afortunado
Cuando alguno va hacia la nieve lo mínimo que le puede suceder es que se le repeluzne el lomo. Sobre todo si se viene del sol y de la sangre caliente:
—¿Pero cómo fue eso? —le preguntó el Recortao a su compadre Malababa.
—¡Anda éste! Como si no lo hubieras oído ni escuchao ni estuviera en el ambiente. Si todo Madrid está con la cuestión. Un milagro Jeremías, hasta Dios ha llorao, que lo hemos visto, los que allí estábamos lo hemos visto. Lo que allí ha pasao ha sido algo grande, mu grande.
Recortao era el nombre que todos le daban a Jeremías Millán, o también el Millones, porque vendía lotería y era tuerto del ojo izquierdo. De joven fue banderillero de un toricantano recién echado al ruedo que nunca llegó a despuntar porque un toro avieso se lo llevo por delante, y en esa misma tarde funeraria, avisando ya, en el tercio de banderillas, poniendo el segundo par suyo, al Recortao le enjaretó el bicho el asta hasta la cornea y más allá, como una puñalada inquinada y humana, porque aquel bicho sabía latín, como todos comentaron después.
La masa de la plaza en pie, silenciosa, como solo la masa sabe estarse en pie y en silencio cuando a la masa el soplido del espanto se le queda atravesado en el pecho, el Recortao, hincadas las rodillas en la arena y con un pozo abierto en la cara, el toro galopando a toriles con los menudillos del ojo del Recortao como un cairel en su cuerna, y una isla de sangre dibujada en los medios.
—¿Tú te acuerdas del día aquel cuando al maestro tuyo, al Sevillano, te acuerdas? ¡Joder, Recortao, no tienes memoria! Que el Califa indultó un toro de Alcurruzén, que era bizco, que fue la tarde que el del Sevillano se te llevó a ti el ojo como si fuera una aceituna de Camporeal ¿Tú te acuerdas?
Al Malababa le llamaban así porque la tenía y mucha, no había quien se librara de sus motes, a todo el mundo le tenía puesto un alias de bautismo, además de guardar por dentro como un estertor agrio y correoso que no le dejaba nunca poner en el mundo una palabra buena. En realidad el Malababa se llamaba Juanito Roncal o El Camuñas que también le llamaban, porque su madre al nacer, en el castizo barrio de Las Vistillas, le dijo a todo el que quiso oírla que ese hijo tan feo no había nacido de ella y de su señor esposo, que sería que se lo había dejado de regalito el mismísimo Camuñas que lo llevaba en el saco. Decía él que dijo su madre entonces:
—¿Te acuerdas o no te acuerdas?
El Malababa era feo, feo, feo, de oficio, feo de vocación, feo con resentimiento y mala baba. Pero el Malababa guardaba un amor secreto que le hacía enternecerse y hasta guapearse por dentro, y este eran los toros:
—¡Joder! Cómo no me voy a acordar, Juanito —replicaba el Recortao—. Aquí lo tengo, aquí.
Y se señalaba el Recortao la frente como si se dibujara en ella el ojo que no tenía:
—¿Tu te acuerdas, Juanito, de cómo se llamaba ese toro? El que mató al Sevillano y a mí me dejo señalao, sí ¿Cómo se llamaba? —seguía el Recortao.
—Pues no me pregunta este, anda tu madre ¿Tú estás mamao o qué? Pero si el del Cossío, sí, Don José María, sí, me tenía llamao a consulta cada vez que no sabía por dónde se andaba.
—¿Cómo se llamaba, eh, cómo? Un toro negro, bragao, meano, de Vistahermosa, astifino como la madre que lo parió. ¡Avariento! se llamaba, Avariento, Juanito, que no te acuerdas.
—Lo que tú digas, Recortao, lo que tú digas.
Y así seguían ambos recreándose en la suerte, mientras pasaba la tarde, sombreándose ya el redondo perfil de la Plaza de Las Ventas, en un bar cercano a ella donde los aficionados y el público en general pintaban el toreo después de cada lidia, con los colores y adornos que proponía el jerez, la cerveza o el tinto de verano.
Malababa hablaba esa tarde noche de la última faena de la feria de ese año cuyo toro, uno de Garcigrande, había sido indultado por haberle regalado al maestro una faena de las que hacían historia:
—De las que se inscriben en piedra, no te digo más.
Decía Malababa aplicando al relato su lado más fervoroso y juglaresco:
—Lío con el capote, chicuelinas, gaoneras, delantales. Al caballo el toro, noble, noble, noble, empleao, repetidor. Las banderillas, coño Recortao, cómo te hubieran gustado a ti esos lances. Y ya el motor de la faena, en los medios, brindando al público más chulo que un ocho, aunque a su manera, claro, que ya sabes tú cómo es el maestro, que parece una monja arrecogía. El toro, Afortunado, lo que es la vida ¿eh?, negro, que yo no he visto una cosa más negra en mí vida, como el alma de un gitano, fíjate lo que te digo, oye, y arriba las palomas, todas, esta tarde estaban todas. Y se armó la gorda, arrimao, intenso, a zapatilla clavá, el maestro, que de allí no le arrancaba ni una grúa, fino, artista, medido, despacito, y cuando digo despacito digo despacito, despacito, que ya sabes que el maestro cuando se pone a acompasar y a templar... despacito...
—Hay que ver, Malababa, acaba ya de una vez que se me va a parar el corazón.
El Recortao le escuchaba con todo su ser, suspendida la caña de cerveza a un palmo de la boca y sin atreverse a abrevar para no perderse nada.
—Una locura, Recortao, una locura, la plaza era un domingo de Ramos, primera tanda, segunda tanda, los pañuelos ya se sacaban en la tercera, la música, oye, se empezó con La Campanera y ya no se paró, el Beso, el Gato Montés. Tú ya sabes que yo me pongo y voy y vengo y que no me quedo quieto, pero que, si la cosa se pone bonita, yo me paro y ya no saben si soy yo o un cartel, ya me pueden llamar: “¡Eh! ¡Tú! Juanito, trae dos cocacolas”, pues no, yo ya no vendo ni un helao ni una cerveza ni ná.
—Ay que joderse Malababa, cómo te gusta alargarte y adornarte y que estemos aquí todos al hilo de tu perla.
—Pues cuéntalo tú, mira el borde este, cuéntalo tú que no has estao allí, que no has visto ni los naturales, ni los de pecho, ni los de la zurda esa de oro que tiene, pues qué va a pasar, qué va pasar, pues que el Divino se vino arriba, se fue a la presidencia y que no lo mataba, y que no y que no y que no y que ya sabes tú cómo es el maestro, que habla poco pero cuando habla lo que habla sale ya sentenciao, y qué va a pasar, pues que el del puro sacó el naranja, el del indulto y, ¿qué va a pasar?.
Recortao, con el único ojo que le quedaba, estaba en un llanto, claro que él siempre había sido un sentimental, y después de la cogida que le dejó tuerto, más. Menos mal que enseguida, mediante un primo suyo que era bedel entonces del Ministerio de Información y Turismo, le chanchulleó una licencia de loterías y así se había ganado la vida él desde entonces, ahora ya a punto de jubilarse y de irse con su Paquita a Santa Pola, aunque con lo de la crisis no sabían muy bien si tendrían que vender el apartamento que se habían comprado allí hacía veinte años, porque al mayor le tenían en el paro y con los dos hijos pequeños.
—Anda qué ¿y qué se le pasará al toro por la cabeza en ese momento? —dijo uno que se les juntaba siempre en las tertulias y que no sabían nunca muy bien el grado de infantilismo que llevaba a cuestas.
—Benito, anda guapo, date una vuelta. ¡Oye! —le gritaba el Malababa a los camareros— ¡A éste no le deis más de beber! ¿eh? Que éste ya viene de casa con el caletre llovido.
—Yo, si fuera toro —seguía Benito— no sé qué querría más, pero a lo mejor que me remataran ¿Adónde vas sino con tanta herida?
—Benito, hijo
Le decía el Recortao que era más paciente que su compadre Malababa, y que había tenido hijos y el otro no, que eso cuenta:
—Los animales no piensan, y los toros de lidia pues tampoco, menos, Benito. ¿No ves que los nacen p’al arte? Son arte Benito, arte. ¿Tú ves este ojo mío que no tengo? Pues lo mismo, yo este ojo lo he entregao al arte, como el toro, igual, entregao al arte.
—También tú, Recortao, cuando te pones, me has emocionao, mira como me has puesto los pelos, de punta los tengo, ¡viejo pellejo eres!
—¿Y cómo le hacen al toro para el indulto?
A Benito, que no bebía nunca, le habían invitado a unas rondas un grupo de extranjeros y españoles que estaban juntos, por unas cucamonas y gracietas que él les había hecho, y andaba un poco insistente y metijón.
—Benito, guapo —le insistía el Malababa— ¿No te he dicho que te vayas a dar una vuelta? A ver ¡Luis! —le gritaba al encargado del bar— ¿No tenéis ningún recao pa mandarle a éste?
—¡No! —gritaba Luis sirviendo una mixta de jamón y queso a unos que por allí había— Este tiene que estarse por aquí que si no luego viene su madre y me echa la bronca.
— Al toro le han corrido, le han pinchado, le han mareado ¡Pobrecillo! ¿Qué hacen, les curan con gasas, o les cosen? —seguía el chico.
En ese punto todos se callaron, el grupo de extranjeros y españoles que estaban juntos volvieron todos las cabezas expectantes ante la respuesta.
Era como si de pronto se hubiera puesto a nevar, que los primeros copos siempre suspenden a todos en el ánimo o algo así. Cada uno empezó a imaginarse a AFORTUNADO vuelto al toril, el instante de la ejecución suspendido en el último momento, sonando al cerrarse las puertas de los corrales como catafalcos, el polvo de la arena que levantaba su trastear con las pezuñas, el humo de su aliento. El mugido.
Como si nevara. Y después la niebla, una niebla de dehesa al amanecer mientras AFORTUNADO, el toro, recorría todo aquello entre dos mundos, más en el de allá que en el de aquí, el lomo suyo medio partido desde entonces, la mirada perdida, la mirada honda y azul de tan negra, ya perdida o quieta, fijada en una visión, por un lado recorría todo aquello, escuchaba todo aquello, todo lo suyo, la dehesa, y por otro, al amparo de una encina, taconeaba con la zanca hacia la tierra, toc-toc, como si llamara a alguna puerta. Como un tic.
—¡Poor beast! —dijo una extranjera compungida.
—Sí, hija, si —dijo la amiga suya española.
Barrio
Beba está sentada en su banco del parque, es una mujer entre los 65 y 70 años, su pelo está completamente blanco y tiene un aspecto pajizo, sus ojos muestran una expresión espantada y su boca, un tajo entre la nariz y la barbilla, produce continuamente un chasquido. Es el ruido que hace la lengua cuando se enreda con los vanos de los dientes. Beba la hace aparecer y desaparecer entre sus labios como si fuese el rabo de una lagartija.
Me siento a su lado, miramos hacia adelante y no decimos nada. El aire se vuelve más denso por el olor que despide su cuerpo.
Atardece. Hace frío. A la puerta de nuestras bocas se forman volutas de niebla como un humus. Los árboles están desnudos y el aire tiene el mismo color de las placas radiológicas, es de un azul desvaído.
Beba da de comer a los gatos que se van congregando a su alrededor y me pregunta si yo creo que habrá tiempo suficiente, antes de que se acabe el mundo, para que todos los habitantes del planeta puedan salir por la televisión un rato por lo menos:
—¿Tú crees que cuando me toque a mi me dejarán meter también a los gatos? Aunque si te digo la verdad, chica ¿Para qué quiero yo salir por esa cosa si luego no me voy a mirar y si me miro ya no estoy yo allí sino mirándome? ¡Mini! ¡Mini! ¡Gatuso! ¡Mírale! ¡Déjala, no seas egoísta! ¡Déjala comer a la Parda! No puede ya ni con los bigotes y lo rebuña todo como si fuera un tigre. ¡Gatuso! ¡Déjala! ¡Oye!





























