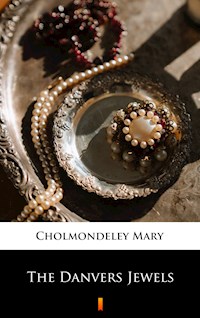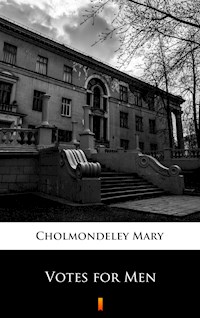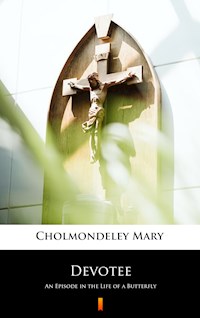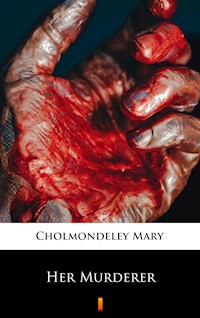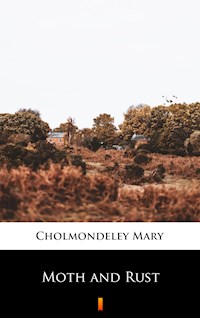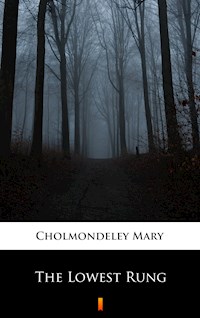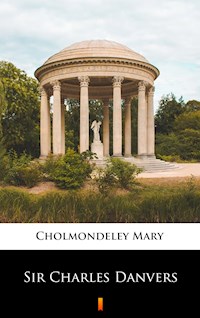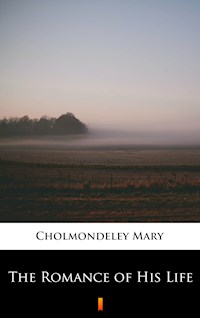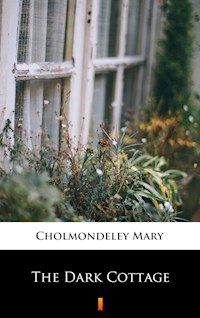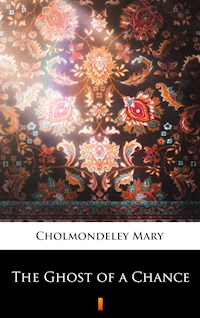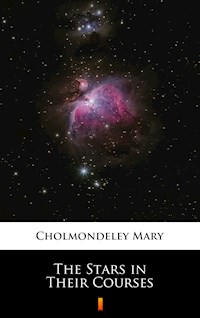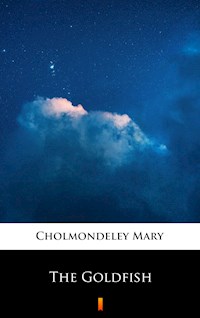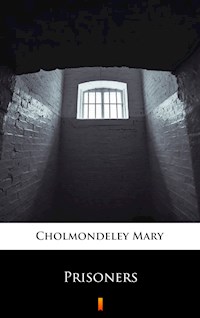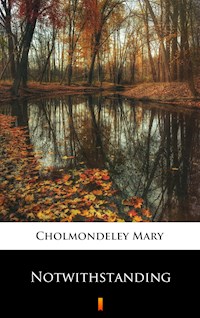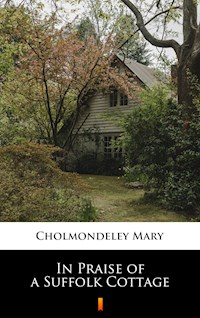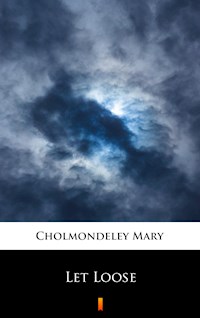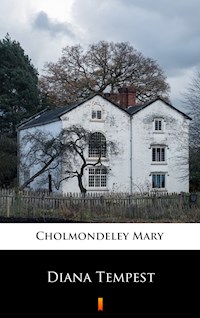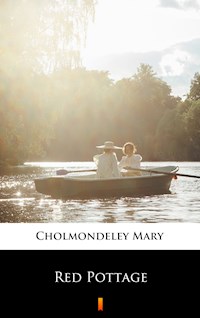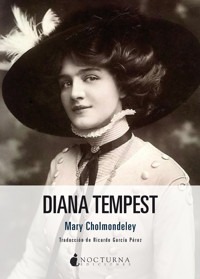
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela que encumbró a la autora de Un guiso de lentejas: herencias, matrimonios y una sorprendente subtrama detectivesca Cuando el señor Tempest fallece, las propiedades de la familia pasan a su hijo John, ilegítimo según las malas lenguas. El coronel Tempest, su despilfarrador hijo Archie y su hija Diana quedan excluidos de la herencia. Una noche, el resentido coronel, presa del estupor de la ebriedad, acepta participar en una apuesta: pagará diez mil libras si alguna vez consigue acceder a la herencia del señor Tempest. Cuando se da cuenta de que eso equivale a poner precio a la cabeza de John, ya es demasiado tarde: el joven heredero empieza a sufrir tentativas de asesinato. Por su parte, Diana, una mujer fuerte e independiente, afirma que no se casará nunca. Sin embargo, a medida que entabla una relación más cercana con John, sus sentimientos empiezan a cambiar... Mary Cholmondeley presenta en la que fuera su novela más célebre una historia de herencias, amor y matrimonio a la manera de una Jane Austen de principios del siglo XX, pero además introduce una subtrama policiaca al más puro estilo de Wilkie Collins o Henry James y una mordaz crítica social centrada en el mundo de la abogacía con tintes dickensianos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original: Diana Tempest
© de la traducción: Ricardo García Pérez, 2022
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: noviembre de 2024
ISBN: 978-84-19680-79-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
A mi hermana Hester
«Ella distancia de tal modo los cuerpos
que a nuestros oídos no llega ningún lamento».1
Los actos del abogado
discurrieron firmes,
vestidos de etiqueta,
para ellos y sus herederos,
que triunfarán
infalibles
para toda la eternidad.
Aquí está la tierra,
enmarañada de bosques,
con su viejo valle,
su promontorio y su riada.
¿Y los herederos?
EMERSON:
Earth-song[«Hamatreya»]
DIANA TEMPEST
Capítulo I
La pire des mésalliances est celle du coeur.2
El coronel Tempest y su réplica de sí mismo en miniatura de diez años de edad se acomodaron todo lo que las circunstancias les permitían, en rincones opuestos del coche de fumadores. Era una gélida mañana de abril y el chico se había envuelto en su manta de viaje, se había levantado el cuello del abrigo y se había calado su gorra de viaje hasta los ojos a imitación exacta, aun inconsciente, de su padre. El coronel Tempest lo miraba de vez en cuando con complacencia paterna. Sin duda satisface vernos repetidos en nuestros hijos. Tenemos la sensación de que no se perderá el carácter. Cada nueva edición de nosotros mismos alivia el miedo natural a que una obra de valor y relevancia pueda quedar fuera de circulación.
A sus cuarenta años, el coronel Tempest todavía era muy apuesto; de joven debió de haber poseído una enorme belleza antes de que el carácter hubiera tenido tiempo de afirmársele en el semblante, antes de que el egoísmo hubiera aprendido a asomar desde los ojos gris claro y una ligera autocomplacencia y falta de resolución hubieran suavizado unos labios bien perfilados.
Por lo general, el coronel Tempest se tomaba la vida con mucha tranquilidad. Si de vez en cuando experimentaba algún arrebato de pasión descontrolada, se le pasaba enseguida. Si sus sentimientos se veían afectados, también se le pasaba enseguida. Pero hoy tenía el rostro nublado. Había probado los antídotos habituales para un ataque inminente de lo que él llamaba «las tristezas», mediante lo cual se refería a cualquier especie de reflexión sopesada que le infundiera ese fastidio pasajero que era la forma más profunda de emoción de que era capaz. Pero Punch y The Sporting Times, y hasta el periódico satírico francés que Archie tal vez no viera, eran incapaces de distraerlo hoy. Por fin, arrojó este último por la ventana para corromper la moral de quienes accedieran de forma indebida a la línea férrea y como, después de todo, causaba menos problema ceder que resistirse, se acomodó en su rincón y franqueó el paso a una serie de reflexiones plomizas y desasosegadas.
Se había empecinado en ver a su hermano, que se estaba muriendo, con la intención de llevar a cabo una misión de relevancia para su casa de toda la vida. Su espíritu se replegaba siempre de forma instintiva ante la idea de la muerte y pasaba con rapidez a otra cosa. Habían pasado catorce años desde la última vez que estuvo en Overleigh, catorce años desde que tuvo lugar aquel acontecimiento que desde entonces sembró una mortal enemistad de silencio y distanciamiento entre su hermano y él. Y todo había sido por una mujer. Al volver la vista atrás, al coronel Tempest le parecía extraordinario que una disputa que había supuesto tan graves consecuencias —que, en su recuerdo, había echado a perder su propia vida— pudiera proceder de una causa tan baladí. Era como perder la vista de un ojo porque se hubiera introducido en él una mosca. Tal vez el rango mental de un hombre venga determinado, por lo general, por la opinión que tiene de la mujer. Si él se sitúa en una posición baja, la coloca —que el cielo la asista— en una posición como la suya. Si él asciende a lo más alto, lleva consigo su ideal de ella y, para mantenerlo a salvo, la sitúa por encima de sí.
El coronel Tempest se entregaba a las reflexiones que le planteaba un intelecto de calibre medio y exento de gravámenes que él creía profundo. ¡Una simple joven! ¡Cómo arrojaban todo los hombres por las mujeres! ¡Qué locos estaban los hombres cuando eran jóvenes! Después de todo, cuando pensaba en ello encontraba alguna excusa para sí mismo. (Generalmente la había). ¡Qué hermosa era ella con su exquisito rostro pálido, sus ojos inocentes y esa dignidad y orgullo tímidos en aquel porte característico suyo! Sí, cualquier otro hombre habría hecho lo mismo en su lugar. Este último argumento había tenido en el coronel Tempest un peso enorme durante toda su vida. No pudo evitar que ella se hubiera comprometido con su hermano. Fue tan culpa suya como de ella que se enamoraran. Ella tenía diecisiete años y él, veintisiete, pero siempre es la mujer quien «tiene mayor pecado».3
Recordó con algo parecido a la satisfacción el violento galanteo de la quincena que siguió, la recatada adoración de ella a su hermoso amante impaciente. Después llegaron los escrúpulos, la fuga, la casita blanca junto al Támesis, la boda en la oficina de registro local. ¡Qué necio había sido!, pensaba, ¡y cómo la había adorado al principio!, antes de que se hubiera decepcionado con ella; decepcionado con ella como se decepciona el niño con una mariposa cuando la tiene encerrada —y aplastada— en la mano. Ella podría haber hecho de él cualquier cosa, pensaba. Pero, en cierto modo, había un obstáculo en su carácter. No lo había comprendido a él. Había sido incapaz de obrar en él un cambio radical, de convertir la debilidad y la falta de resolución en fortaleza y decisión; y él estaba dispuesto a que se hiciera por él algo de semejante naturaleza. Durante todas esas primeras semanas de matrimonio, hasta que ella contrajo un fuerte enfriamiento que se le agarró al pecho, él creyó que su vida se había transformado clara y deliciosamente. Él era susceptible. Siempre veía afectados sus sentimientos con mucha facilidad. Todo le afectaba durante algún tiempo: la música hermosa o una historia patética, durante media hora; su joven esposa, durante… casi seis meses.
Una obra teatral termina normalmente con una boda, aunque suele haber una continuación cómica que los amantes ignoran, pero el público experimentado imagina. La continuación del drama doméstico del coronel Tempest empezó con lágrimas causadas, creo yo, en primera instancia por una diferencia de opinión acerca de quién era responsable de las tijeretas de su esponja de baño. En la casa de campo blanca había muchas tijeretas. Pero aun después de que el obstáculo de las tijeretas se sorteara con una mudanza a Londres, parecían brotar muchas otras ocasiones para que se derramaran esas lágrimas conocidas por ser el recurso ordinario de las mujeres para salirse con la suya cuando fracasan otros medios; y fracasaron otros, muchos otros, planteados por la juventud y la inexperiencia y por un amor devoto. Si son lágrimas silenciosas o, peor aún, si los párpados delatan que han sido derramadas en secreto, un hombre puede acabar con razón muy irritado ante lo que parece un reproche tácito. El coronel Tempest acabó irritado. Los hombres superficiales tienen la buena suerte de comprender tanto a las mujeres que pueden incluso adivinar el interior de la más noble de ellas; aunque, por supuesto, esa intuición más profunda de la hipocresía de que hace gala ese sexo en su conjunto acerca de males imaginarios y sentimientos inoportunamente heridos por motivos insignificantes solo queda reservada para los hombres egoístas.
Las cosas acaban por ponerse muy feas cuando una caricia no basta para solucionarlo todo enseguida; pero en el curso de los años siguientes, las cosas entre el coronel y la señora Tempest llegaron a ese ofensivo trance y fueron varios pasos aún más allá, hasta que llegaron, por parte de ella, a ese monótono grado inerte de ternura seudomaternal macilenta que es el único sentimiento que algunos maridos permiten que alberguen siempre por ellos sus esposas; el único tipo de amor del que algunos hombres creen que es capaz una mujer virtuosa.
¡Cómo había sufrido él!, reflexionaba; él, que tanto amor necesitaba. Ni siquiera el nacimiento del niño logró aglutinarlos durante más que una temporada. Recordaba lo muy conmovido que se sintió cuando lo depositaron por primera vez en sus brazos, cuán atraído hacia su madre. Pero la semana siguiente la chimenea del salón de fumar estuvo descuidada y él no pudo encontrar ningún sobre grande y la niñera puso restricciones absurdas a que él viera a su esposa cuando se le antojara y la propia Di estaba débil y lánguida y no hizo ningún intento de profundizar en los sentimientos de él ni de mostrarle ninguna simpatía y…
El coronel Tempest suspiró cuando hizo esta apenada retrospectiva de su vida conyugal. Él nunca se ocupó de estar mucho en casa, reflexionaba. No le habían hecho muy agradable la casa; el pobre hogar exiguo en una calle deslucida, en la orilla equivocada de Oxford Street, que era todo lo que podía permitirse un joven de la Guardia Real con gustos caros que había reñido con su hermano mayor. La última noche que pasó en aquella casa le volvió a la mente con un amargo sentimiento de animadversión al recordar la desmedida angustia de su esposa cuando un comerciante se pasó por allí después de cenar para que le pagaran una cuenta muy atrasada que ella entendía que ya estaba saldada. Recordó, invadido por la ira, que no era una factura abultada y que pretendió cumplir su promesa de pagarla tan pronto como le llegara el dinero, pero que cuando ese dinero le llegó, lo necesitó junto con algo más para pagar la cuota de la licencia de pesca de primavera que había suscrito muy barata con un amigo. Como es natural, él no vio al hombre cuya ruidosa voz en el vestíbulo oía preguntar por él y que se negaba a marcharse. Al coronel Tempest le desagradaban los pleitos con los comerciantes. Al final, su esposa, postrada y con la salud delicada, se levantó a duras penas del sofá y bajó al encuentro de las recriminaciones del desafortunado comerciante, quien tras un largo intervalo se retiró dando un portazo. El coronel Tempest oyó el paso lento de ella subiendo de nuevo la escalera y, después, cómo continuó ascendiendo con esfuerzo hasta la habitación de arriba en lugar de detenerse ante la puerta del salón. Le enfureció aquella muestra de carácter tan evidente. Cuando se casó con él, se dijo exasperado, ya sabía que se estaba casando con un hombre pobre.
Ella no regresó; y él finalmente apagó la lámpara y, encendiendo la vela que había preparada para él, subió, abrió la puerta de la alcoba de su mujer y se asomó. Estaba sentada a oscuras junto a la chimenea apagada y con la cabeza entre las manos. En el interior de esa pequeña alcoba parecían haberse concentrado grandes dosis de oscuridad y frío. Ella levantó la cabeza cuando él entró. En sus ojos grandes se veía la mirada de angustia de un animal mudo e irracional que le dejó estupefacto. No había en su rostro rastro de orgullo ni de ira. Él, en su ignorancia, supuso que ella le haría reproches. Todavía no se había dado cuenta de que el tiempo de los reproches y las solicitudes, muy amargo mientras duró, había pasado hacía ya muchos años. El silencio de quienes nos han amado es a veces tan elocuente como la lápida de lo que se ha sepultado bajo ella.
La habitación estaba muy fría. Un leve aroma a caucho recalentado y un abultamiento en el centro de la cama indicaban que una bolsa caliente resultaba más económica que el carbón.
—¿Por qué demonios no tienes encendida la estufa? —preguntó, todavía de pie en la entrada, ofendido por sus economías. Las economías de Di habían sido muchas veces objeto de irritado enfado para él. A veces, un ama de casa adolescente angustiada reduce gastos en el lugar equivocado; por ejemplo, donde es difícil de aceptar para el marido. Di se había curado de ese defecto de los últimos años, pero de vez en cuando afloraba, sobre todo cuando él regresaba a casa inesperadamente, como hoy, y solo encontraba para cenar chuletas de cordero.
—Ha sido por la cuenta de carbón que el hombre trajo esta noche —dijo ella con apatía y, después, cuando el peculiar aire de consternación dejó paso a una expresión más humana y, de repente, tomó conciencia del reproche que sus palabras llevaban implícito, añadió enseguida—: Pero no tengo nada de frío, gracias.
Aun así, se quedó allí un poco; la sensación de maltrato suele requerir ser expresada.
—¿Por qué no has vuelto al salón?
No hubo respuesta.
—Debo decir que tienes facilidad para convertir el hogar de un hombre en un lugar extrañamente agradable para él.
Todavía sin respuesta. Tal vez no quedaba ninguna. A veces, uno puede llegar a agotar las respuestas, como también otras cosas; por ejemplo, el dinero.
—¿Está pedido mi desayuno para las siete y media?
—Sí.
—¿Huevos pasados por agua?
—Sí, y riñones guisados. Espero que esta vez estén bien. Y he dicho a Martha que te despierte a la siete.
—De acuerdo. Buenas noches.
—Buenas noches.
Así fue su separación en este mundo. El coronel Tempest lo recordaba con amargura, pues la mañana siguiente tenía demasiada prisa como para subir corriendo a despedirse antes de partir hacia Escocia. Aquellas fueron las últimas palabras que le dijo su esposa, la mujer por la que había abandonado su libertad. Y allí se fueron el amor y la ternura de ella.
Y cuando el tren emprendió muy despacio la marcha, recordó a su pesar la última vez que regresó a casa después de haber ido a pescar aquel mes y la niebla en la que se introdujo cuando se aproximaba a King’s Cross aquella encapotada mañana de abril de hacía seis años. Recordó su llegada a la casa, cómo entró y subió la escalera. La casa estaba inusualmente silenciosa. En el salón había una mujer sentada e inmóvil junto a la lámpara de gas. Levantó la vista cuando él entró y reconoció en ella el rostro ojeroso y demacrado de la señora Courtenay, la madre de su esposa, a quien jamás había visto antes en su propia casa y que ahora le dirigía la palabra por primera vez desde que se casó su hija.
—¿Eres tú? —preguntó en voz baja, con el rostro crispado—. No sabía dónde estabas. Tienes una hija, coronel Tempest, de unas pocas horas.
Él levantó las cejas.
—¿Y Di? —preguntó—. ¿Está cómoda?
La pregunta era una concesión a la convención por parte del coronel Tempest, pues, al igual que otras opiniones suyas bien fundadas, era consciente, como es natural, de que los dolores del parto no son nada comparados con las punzadas de la gota en el dedo gordo del pie masculino.
—Diana… —dijo la anciana con pasión reconcentrada mientras pasaba a su lado para salir de la habitación—. Diana, gracias a Dios, está muerta.
Nunca perdonó a la señora Courtenay esas palabras. Ahora recordaba incluso con un agudo estremecimiento de autocompasión todo lo que él pasó en los días que siguieron y el callado reproche del semblante que aun en la muerte dejaba ver una apariencia no de descanso, sino de una fatiga severa y paciente y de una valentía que ha plantado cara hasta el final y puede esperar.
Y cuando la señora Courtenay escribió para ofrecerse a apartar de sus manos a la pequeña Diana siempre que él no la reclamara nunca, él se negó indignado. No lo separarían de sus hijos. Pero la niña era frágil y lloraba sin cesar, y él quería olvidarse de la casa y de todo lo que le recordara un pasado que le incomodaba recordar. Dejó al pequeño de pelo rubio en la escuela y, cuando la señora Courtenay le repitió la oferta, la aceptó; y Di, con su moisés y el mínimo vestuario de hilo bordado que su madre le había hecho dentro de su diminuta bañera de estaño, se marchó al instante un día en un coche de caballos lejos de la existencia del coronel Tempest y, muy pronto, de su memoria.
Su matrimonio había supuesto su ruina, se decía mientras pasaba revista a los últimos años. Le había llevado a acabar con su hermano. Había sido un estúpido al sacrificar tanto por una cara bonita; y ella no tenía ni un chelín. Había eliminado todas sus oportunidades al casarse con ella. Podría haberse casado con cualquiera, pero nunca antes, ni después, había visto a una mujer con un cuello y unos hombros que igualaran los de ella. ¡Pobre Di! Ella había arruinado su vida, sin duda; pero, al fin y al cabo, había tenido sus cosas buenas.
¡Pobre Di! Tal vez ella también tuviera sus horas oscuras. Quizá había entregado amor a un hombre que solo era capaz de una pasión pasajera. Quizá ella había vendido su primogenitura de mujer por un plato de lentejas y había soportado el castigo no con un grito amargo, sino en un silencio amargo. Quizá había luchado contra la desilusión y la profanación de la vida, contra la desesperación y el desprecio de una misma que acompañan a la construcción de un matrimonio infeliz. Quizá ante las intensas sombras de la muerte oyera llorar a su niña recién nacida a su lado a través de la oscuridad y la hubiera anhelado desde allí, y sin embargo… y, sin embargo, se hubiera alegrado de marchar.
En cualquier caso, comoquiera que pudieran haber sucedido estas cosas, ella tenía un cuello y unos hombros que vivían en la memoria de su esposo. ¡Pobre Di!
El coronel Tempest se desembarazó de un curso de reflexiones que lo había llevado hasta el lecho de muerte de una persona y, de repente, recordó con un estremecimiento de repugnancia que en este momento iba camino del de otra.
Su hermano no había mandado a nadie para recogerlo. El coronel Tempest se estaba aventurando a hacer una visita no solicitada. Había anunciado su intención de acudir, pero no recibió ninguna autorización para hacerlo. No obstante, cuando llegó la mañana que había fijado para ir a Overleigh, exprimió su naturaleza débil y dubitativa hasta situarse ante el escollo de subirse a sí mismo y a su hijo en el tren.
«Por el bien del viejo apellido y por el bien del chico», se dijo contemplando el delicado semblante bien perfilado contra el cristal. Si Archie hubiera tenido un par de alas plegadas bajo su pequeño gabán, habría sido un modelo perfecto para representar un ángel, con su pelo rubio y su rostro, y con los dulces ojos graves que sin la menor alteración del gesto contemplaban en la capilla, su libro de salmos o las últimas contorsiones esforzadas de una cucaracha atravesada con un alfiler en un estante para aliviar la monotonía del sermón.
«¡Overleigh! ¡Overleigh! ¡Overleigh!», gritó un mozo de equipajes cuando se detuvo el tren. El coronel Tempest se sobresaltó. ¡Ya! ¡Cuánto tiempo había pasado desde que salió la última vez de aquella estación! Había un nuevo jefe de estación y el propio edificio había sido remodelado. Miró con ojos extrañados el pequeño cobijo de latón rojo erigido al lado del maquinista. No estaba allí en su época. No había ningún carruaje para recogerlo, aunque había anunciado el tren en el que pretendía llegar. Se le encogió un poco el corazón cuando tomó a Archie de la mano y se dispuso a caminar. La distancia no era nada, pues la estación se construyó a conveniencia de los Tempest y estaba a menos de quinientos metros de las puertas del castillo. Pero los augurios eran malos. ¿Fracasaría su misión?
¡Qué inalterado estaba todo! Parecía recordar cada piedra del camino. Estaba la curva que subía al pueblo y la torre baja de la iglesia asomándose entre la maraña de árboles de abril. Atravesaron las viejas puertas italianas —en la cabaña había una mujer nueva que las abrió— y entraron en el jardín. Archie respiró hondo. Nunca antes había visto venados sueltos. Supuso que su tío debía de tener un gigantesco parque zoológico privado y se acrecentó la intimidación que le despertaba.
—¿Hay también leones y tigres sueltos? —preguntó con ceñudo interés, pero sin preocupación, mientras seguía con la mirada una pequeña manada de gamos atravesando el pasto.
—No hay ningún león ni ningún tigre, Archie —respondió su padre, apretando con más fuerza la manita. Si el coronel Tempest había querido a alguien alguna vez era a su hijo.
Llegaron a una curva del ancho camino blanco que tan bien conocía. Se detuvo y miró. En lo alto de un risco, asomándose por encima del tapiz de árboles y jardines colgantes, se alzaba el viejo castillo gris, sus largos muros y sus solemnes torres perfiladas ante el cielo. La bandera ondeaba izada.
—Todavía está vivo —dijo el coronel Tempest, recordando cierto regreso a casa hace mucho tiempo, cuando al subir a toda prisa por el empinado y sinuoso camino (de hecho, mientras subía) la bandera cayó a media asta ante sus ojos y supo que su padre había muerto.
Llegaron a la subida al castillo y el coronel Tempest se apartó del camino ancho y dio con un pequeño sendero que ascendía hacia los jardines a través del tapiz de árboles. Era un atajo hacia la casa. Allí fue donde vio a Diana por primera vez y sopesó la fidelidad de su memoria, que tras catorce años era capaz de recordar el lugar exacto. Allí estaba el puente de madera sobre el arroyo donde ella estaba de pie, desde donde su vestido blanco se reflejaba en el agua y el corazón de los bosques de verano la envolvía como el estuche de una joya. Las celindas y los laburnum habían florecido. El aire estaba perfumado. Ella se quedó mirándolo con unos adorables ojos sorprendidos y su exceso de juventud y belleza. Sin querer, su mente pasó de aquel primer encuentro a la última separación, siete años después. El dormitorio frío y oscuro de Londres, la figura inclinada en la silla baja, el aroma gastado de caucho tibio. ¡Menudo abismo entre la joven radiante y la mujer con el rostro extenuado! ¡Qué lástima por los muchos papeles que una mujer tiene que representar en su momento ante uno y el mismo hombre! El coronel Tempest se rio de sí mismo con aspereza y su poderosa mente revertió la vieja cantinela: «¡Qué necios tienen que ser los hombres para casarse!».
Cuando la vio por primera vez era verano, pero ahora comenzaba la primavera. Los bosques estaban muy callados. Dios estaba haciendo una revelación especial en sus corazones, estaba pasando una página más de Su Nuevo Testamento. Había vuelto a caminar por Su jardín y, al contacto con Sus pies, todas las vainas y tallos nuevos de las cosas que crecían se revolvían y se disponían a hacer Su voluntad. El alerce se apresuraba a dejar colgar sus borlas sonrosadas. Las prímulas fueron las primeras flores que recibieron el mensaje divino y ya estaban repitiéndolo en su propio idioma a quienes tuvieran oídos para escucharlo. Las yemas plegadas de las anémonas habían oído susurrado Effatá4 y abrían una tras otra sus ojos puros y vergonzosos. El cuello encorvado del joven helecho aparecía entre sus antepasados parduzcos del año anterior. Las caléndulas del marjal se amontonaban al borde del agua. Todas las zanjas maltrechas y cicatrices de rocas se transfiguraban. Dios estaba haciendo una vez más que todo se renovara.
Solo un topo, en lo alto de su rama funeraria, alzaba a su Creador unas diminutas manos humanas gastadas por un esfuerzo sincero en muda protesta contra una muerte de acero «que la naturaleza nunca siente»5 para los pequeños agricultores. Parecía que la muerte todavía estaba en el mundo, codo a codo con la resurrección de las flores. Archie se detuvo para mirar sin respeto y apartar a su paso el cadáver con un palo. Parecía como si no hubiera podido permitirse muchos juegos antes de morir. El coronel Tempest jadeaba un poco, pues la ascensión era empinada y ya no estaba tan delgado como antes. Se sentó en un asiento de madera circular en torno a un tejo que había junto al sendero. Empezó a disgustarle la idea de continuar. Después de todo, quizá los sirvientes le dijeran que su hermano no quería verlo. Jack era muy capaz de mostrarse desagradable hasta el extremo. En realidad, pensándolo bien, tal vez el mejor curso de acción fuera bajar de nuevo por la ladera. Siempre es mucho más fácil bajar que subir; mucho más agradable cuando se trata de evitar lo que para un espíritu sensible puede ser desagradable.
—Archie —lo llamó el coronel Tempest.
El chico no le oyó. Estaba mirando con atención una pequeña parcela de terreno cercana al asiento del jardín que, al parecer, había sido dispuesta con cuidado por un diseñador de jardines próximo a su edad. Cada brizna de buena o mala hierba había sido eliminada del interior del irregular muro de piñas que delimitaba el recinto. Arena gris traída de cierta distancia, seguramente del arroyo, señalaba allí dentro senderos en proceso de construcción. Un balde hundido bajo un pequeño chorro que caía en el interior indicaba la intención, hasta el momento sin madurar, de añadir una fuente a las bellezas naturales del lugar.
—Usted vaya por aquí, padre —dijo Archie abordando la situación con la gravedad adecuada y señalando las dos conchas que flanqueaban la entrada principal—, después rodee el lago. Mire, tiene preparado un pato. ¡Dios mío! Y mire, padre, aquí está su nombre. Yo lo habría puesto todo con piedras blancas. J O H N. John. Padre, ¿quién es John?
El temperamento del coronel Tempest era como la escopeta de un cura. Nunca se puede saber cuándo podría dispararse ni en qué dirección. Ahora se disparó con un estallido. Llevaba amartillada toda la mañana.
—¿Quién es John? —repitió mientras pateaba con violencia las letras del suelo a derecha e izquierda—. Bien podrías preguntar eso. John es un maldito entrometido. No tiene ningún derecho aquí. ¡Maldito John!
Archie iba siguiendo con la mirada los pisotones paternos con ojos impacientes. El pato de hojalata tenía un costado abollado y el otro abultado hasta el punto de que resultaba doloroso contemplarlo. Sin duda, nunca volvería a nadar. Al pequeño podía llegarle el turno de hablar en cualquier momento. Pero, cuando su padre empezaba a decir «maldito», Archie siempre consideraba que era mejor no interferir.
—Vamos, Archie —dijo el coronel Tempest enojado—, no te quedes ahí haciendo el tonto. —Y empezó a subir por el sendero con energía redoblada. Había olvidado toda idea de dar media vuelta.
Archie volvió la vista con remordimiento ante aquella zona ornamental, ahora devastada. La linde de piñas había quedado derribada por una esquina. Toda privacidad había desaparecido; ahora cualquiera podría entrar y el pato, si se recuperaba, podría salir. Había que lamentarlo mucho.
—Pobre maldito John —murmuró Archie mientras introducía su mano en la del niño grande a quien tenía por padre.
—¡Pobre John! —repitió el coronel Tempest mientras se le ablandaba un poco el temperamento—. Ojalá fuera pobre John y no pobre Archie. Ese era tu jardín, Archie. ¿Me oyes, hijo mío? Tuyo, no suyo. Y lo tendrás, además, si yo puedo conseguírtelo.
—Yo ahora ya no lo quiero —replicó Archie, indignado—, lo has estropeado.
Capítulo II
Y hay quien muere, la amargura en el alma, sin haber gustado la ventura.JOB 21:25
Un conocimiento profundo de la naturaleza humana expresó la norma «no codiciarás la casa de tu prójimo»6 y relegó a la esposa del prójimo a un segundo plano, junto con los siervos y el ganado.
El amor intenso a una casa, sobrepasando incluso al amor a las mujeres prohibidas, es una pasión que quienes «cada noche montan sus tiendas»73 en villas y viviendas de alquiler y consideran que su hogar es el cielo difícilmente pueden imaginar y con frecuencia contemplan con el entretenido desdén de la ignorancia. Pero allá donde el orgullo es una fuerza destacada, los afectos, por lo general, se verán relegados a seguir su estela. En estos tiempos está de moda, sobre todo entre las mentalidades vulgares de buena cuna, denunciar que la cuna no tiene valor. Quienes así lo entienden no logran percibir, al parecer, que con el mero hecho de denunciarlo proclaman su falta de gratitud congénita por las verdaderas ventajas de la finura, los modales y una cierta distinción y fraternidad sentimental de las que la cuna a todas luces los ha privado a ellos personalmente, pero que, en todo caso, solo la cuna puede otorgar. El sólido orgullo hereditario se alimenta en los huesos y aflora en la carne de una generación a otra; va acompañado, por lo general, de un amor apasionado no a las casas, sino a la casa, el hogar, el inaccesible nido, la sede sagrada de la que manó la estirpe.
Entre los Tempest, la devoción por Overleigh había sido un instinto hereditario desde tiempos inmemoriales. Las demás posesiones, los regalos de la realeza o las dotes de las herederas iban y venían. Overleigh se conservó de generación en generación. Los Tempest bribones dilapidaron la fortuna familiar e hipotecaron las propiedades, pero frente a ellos se alzaron otros que, con independencia de lo que quiera que se perdiera, se aferraron a Overleigh. El viejo castillo sobre los riscos había atravesado numerosas vicisitudes. Se construyó originalmente en época de Eduardo II y los restos de la fortificación y el descomunal grosor de los muros exteriores mostraban lo feroces que habían sido las incursiones de escoceses y pueblos limítrofes que con tanta fuerza fue necesario repeler. La inmensa entrada con su arcada, a través de la cual se abalanzó sobre el enemigo el griterío de las hordas de los Tempest y sus siervos con el león negro de los estandartes al viento, quedó condenada en época de los Tudor y el sótano abovedado con sus apuntados arcos biselados convirtieron esa parte de la edificación, más reciente, en mazmorras: las bodegas de la actualidad.
Overleigh había sustentado regiamente a la realeza en su época y la había protegido aún más regiamente. El cañón de Cromwell no se impuso contra ella. Sufrió un incendio parcial y fue parcialmente reconstruido. Allí se alzaba todavía una gloria y una espléndida posesión, en las tierras que se otorgaron mediante el Libro de Winchester a un tal caballero normando Ivo de Tempête, fundador de una estirpe de hierro. Y en el siglo XIX todavía lo ostentaba un Tempest. Tempest se había convertido en un gran apellido. Poco a poco se fue acumulando riqueza en torno a Overleigh igual que el liquen se acumuló en torno a sus piedras grises. Ahora había minas de hierro entre las marismas del favorito de Guillermo el Conquistador, puertos y ciudades a lo largo del litoral marino. Tempest de Overleigh era un potentado, un apellido que podía sentirse, que se había dejado sentir. El apellido ocupaba uno de los primeros lugares de la lista de grandes plebeyos sin título de Inglaterra. De vez en cuando se les ofrecieron títulos y honores de diversa especie. Pero para un Tempest bastaba con ser un Tempest. Y el castillo de Overleigh acabó por ser su solitario lugar de residencia. Se construyeron casas para los hijos menores, pero el cabeza de familia hacía siempre su hogar del propio Overleigh. En Londres y York había villas urbanas, pero las sedes rurales no se multiplicaron. Bastaba con ser un Tempest. Bastaba con vivir y morir en Overleigh.
Ahora se estaba muriendo alguien en Overleigh. El señor Tempest había llegado a ese trance y se lo estaba tomando con mucha calma, como se había tomado todo hasta el momento, desde la fuga de su prometida con su hermano catorce años antes hasta la muerte de su pobre y bonita esposa infiel en la habitación donde él estaba ahora postrado, la habitación circular revestida de madera de roble que seguía el muro exterior de la torre occidental, la habitación en la que él mismo había nacido, donde los Tempest llegaban, partían y establecían su capilla ardiente. Y ahora, tras una vida solitaria, estaba muriéndose como había vivido: solo.
Había descendido ya demasiado por la empinada senda que conduce a nadie sabe dónde como para preocuparse por nada de lo que dejaba atrás. No había leído la carta de su hermano donde le anunciaba su llegada. Descansaba en una pila formada por otras cartas para que alguien, a partir de ahora, las organizara o las quemara. El señor Tempest había acabado con las cartas, había acabado con todo, excepto con la muerte. La presión de la mano de la muerte le pesaba mucho en los ojos, en el corazón. Había sido un hombre puntual durante toda su vida. Confiaba en que no se le hiciera esperar mucho.
El coronel Tempest siguió al sirviente con mucha agitación interior por el vestíbulo de piedra blanca. Lo hicieron pasar de inmediato, pues era sabido que el señor Tempest estaba muriéndose y la única cuestión que tenían en mente la enfermera y el médico y los sirvientes era que su único hermano todavía no había llegado. El sirviente lo condujo a lo largo de la galería de pinturas. Un niño estaba jugando en el extremo más alejado de ella bajo el Velázquez o, para ser más exactos, estaba mirando muy serio por una de las ventanas bajas con parteluz. La voz de un año joven lo llamaba desde fuera como solo la primavera llama a los jóvenes. Pero tal vez hoy no saliera, aunque fuera lo estuvieran esperando los nidos y las glorias de las vacaciones en los bosques y prados que tanto anhelaba su alma. Le habían dicho que debía quedarse dentro por si preguntaba por él su severo y adusto padre, que estaba muriéndose. John no pensaba que fuera a llamarlo, pues ¿cuándo lo había llamado?, pero se quedó en su puesto junto a la ventana y alentó su callado anhelo convirtiéndolo en vaho sobre el cristal.
Cuando el coronel Tempest y Archie se acercaron, se volvió y, entonces, se adelantó con valentía y extendió una firme manita morena.
El coronel Tempest se limitó a tocarla sin decir nada y apartó la mirada. No podía rendirse a volver a mirar a la pequeña y digna figura erguida con su franco rostro moreno. ¿Cuándo había habido algún Tempest moreno?
Los dos chicos, de edades próximas, se miraron a los ojos. Archie era el menor y más alto de los dos.
—¿Tú eres John? —preguntó enseguida.
—Sí.
—¿John solo?
—No. John Amyas Tempest.
—Archie —dijo el coronel Tempest, que había empalidecido—, si quieres puedes quedarte aquí con… hasta que te mande llamar.
Y volviéndose a mirar a los dos un instante, siguió al sirviente hasta una antesala donde el médico se aproximó a él enseguida.
—Soy su único hermano —dijo el coronel Tempest con aspereza—. ¿Puedo verlo?
—Claro, señor, claro, pero al mismo tiempo hay que evitar toda agitación, toda tendencia a la excitación.
—¿De verdad está muriéndose? —lo interrumpió el coronel Tempest.
—Sí.
—¿Cuánto tiempo le queda?
El coronel Tempest tenía la sensación de que una mano estuviera atenazándole la garganta. El médico se encogió de hombros.
—Tres horas. Cinco horas. Podría vivir toda la noche. No sabría decirle.
«Habrá tiempo», se dijo el coronel Tempest; y no sin la corazonada estremecedora de que su hermano podría incluso morir en su presencia sin darle tiempo a cerrar el asunto, entró en el cuarto del enfermo, desde el que el médico hizo señas a la enfermera para que le acompañara fuera y cerró la puerta.
La habitación estaba llena de luz, pues al moribundo le oprimía la oscuridad en la que estaba postrado y se había hecho un vano intento de aliviarlo con el aluvión de luz del sol de abril que se dejaba entrar en la habitación. A través de la ventana abierta llegaba el éxtasis de los pájaros.
El señor Tempest yacía inmóvil, con los ojos entrecerrados. Su rostro abatido guardaba un claro parecido familiar con el de su hermano, despojado de la belleza.
—¡Jack! —lo llamó el coronel Tempest.
El señor Tempest lo oyó desde una lejanía remota y regresó penosamente atravesando extensos eriales y territorios desiertos de recuerdos confusos, regresó despacio a la habitación y a la borrosa luz del sol y a sí mismo y se detuvo en seco, con la sobresaltada sensación de que estuviera viendo sus propias manos largas y débiles extendidas sobre el cubrecama. Las había olvidado, aunque ahora que volvía a verlas las reconocía. ¿Por qué había regresado?
—Jack —dijo de nuevo la voz.
El señor Tempest abrió los ojos y miró a su hermano; al falso, débil y apuesto rostro del hombre que le había ofendido.
Todo regresó, la pasión y la desesperanza, la insoportable agonía de celos y amor desconcertado… y el odio mortal, mortal. ¿Hacía catorce años que le habían arrebatado a Diana? Volvió a cernirse sobre él como si hubiera sucedido ayer. En sus ojos agonizantes se encendió una llama ante la que el coronel Tempest se acobardó.
Todas las frases que se había preparado con antelación parecían fallarle, como tienen por costumbre hacer las frases preparadas por estar hechas para ajustarse a circunstancias imaginarias y, en consecuencia, ser inadecuadas para cualesquiera otras. El señor Tempest, que no se había preparado nada, tenía ventaja.
—Yo te maldigo —dijo en un susurro tenue y arduo—. ¡Maldito canalla!
El coronel Tempest estaba impresionado. ¡Alimentar tanto resentimiento después de todos esos años! ¡Jack siempre había sido vengativo! ¡Y qué actitud tan poco cristiana para alguien que está al borde de esa pesadilla de espanto, la tumba! Fue incapaz de articular palabra.
—¿Para qué has venido? —inquirió el señor Tempest tras una pausa—. ¿Quién te ha dejado entrar? ¿Por qué no se me permite morir en paz?
—¡Oh, no hables así, Jack! —lo regañó el coronel Tempest con voz entrecortada, de forma espontánea, después de revolver en todos los bolsillos vacíos de su mente en busca de algo adecuado que decir—. Te aseguro que siento mucho… —Una mirada le advirtió de que cualquier discreta alusión a un determinado asunto supondría una ofensa—. Pero todo ha pasado ya… y hace mucho tiempo… y tú estás…
—Muriéndome —propuso el señor Tempest.
—… Y —se apresuró a añadir el coronel Tempest, contento del asidero— no he venido aquí en mi propio beneficio. Sino que tengo un chico, Jack; está aquí ahora. Lo he traído conmigo. Un chico bueno y guapo; un Tempest de los pies a la cabeza, la imagen de nuestro padre. No quiero hablar por mí, sino por el bien del chico… y de este lugar… y del viejo apellido.
El coronel Tempest ocultó el rostro trémulo entre las manos. Estaba conmovido.
La boca del hombre enfermo se retorció; al parecer, comprendía las palabras incoherentes de su hermano.
—Hereda John —replicó.
Los dos hombres se apartaron la mirada.
—John no es un Tempest —dijo el coronel Tempest con la voz ahogada—. Lo sabes…, ¡todo el mundo lo sabe!
—Nació en un matrimonio.
—Sí, pero no es tu hijo. Si ella hubiera vivido, te habrías divorciado. Es el heredero legal, por supuesto, si tú se lo consientes; pero, aun así, habría que hacer algo, no es demasiado tarde. Sé que la propiedad, cuando faltes tú y tus hijos, recae sobre mí y los míos. No alimentes rencores, Jack. No puedes tener ningún sentimiento hacia el chico; va contra la naturaleza. Recuerda el viejo apellido y la vieja casa de siempre, que nunca ha estado todavía en manos de alguien que no sea un Tempest. ¡No arrastres nuestro honor por el barro y lo expongas a la vergüenza pública! Piensa cuánto habría afligido eso a nuestro padre. Déjame que llame al médico y a la enfermera y desherédalo ahora ante testigos. Ya se ha hecho antes otras veces y se puede volver a hacer. Así yo puedo impugnar su reclamación; tendré algo para seguir. Y tú debes tener pruebas de su ilegitimidad si las aportas. Pero no habrá ninguna posibilidad si lo defiendes hasta el último minuto y si…, si… mueres… sin hablar.
El señor Tempest no dio más respuesta que mirar a su hermano a la cara. Bastó la mirada. Declaraba con absoluta claridad: «Eso es lo que me propongo hacer».
El coronel Tempest perdió toda esperanza, pero la desesperación sacó una última garra; una postrera apelación desesperada a los sentimientos de su hermano. Una de las desgracias de las personas egocéntricas es que su costumbre, cómoda por lo general, de ignorar lo que está sucediendo en la mente de los demás los lleva a pisotear los sentimientos de estos en el mismo momento en que más desean convencerlos de que les den explicaciones. El coronel Tempest, con las mejores intenciones del egoísmo puro, los pisoteó con energía.
—Pásame por alto, exclúyeme a mí —insistió con una vaga falta de apreciación de los aspectos legales—. Firmaré lo que te plazca; pero deja que el chiquillo la tenga…, que la tenga Archie…, el hijo de Di.
Se hizo un silencio que se podía cortar. Parecía que la proximidad de la muerte daba una gran zancada en esos pocos segundos sin aliento; pero también parecía como si una voluntad decidida estuviera sujetándolo desde poca distancia. El señor Tempest volvió su rostro debilitado hacia su hermano. Tenía la mirada impávida, pero su voz era casi inaudible.
—Déjame —dijo—. Hereda John.
La sangre se agolpó en la cabeza del coronel Tempest y, después, pareció evaporársele del corazón. Un repentino espanto lo apartó de algún cambio sutil que se estaba produciendo en la habitación y, viendo que todo estaba perdido, la abandonó deprisa.
Mientras tanto, los dos chicos habían confraternizado. Parecía que los dos coleccionaban monedas y Archie ofreció una resplandeciente descripción del armario que su padre le había dado para que las guardara. John tenía las suyas en un calcetín viejo que extrajo con solemnidad y pasó el tiempo felizmente chupando las monedas más importantes para darles un brillo momentáneo y comparar sus inscripciones. John se lamentó cuando el coronel Tempest se apresuró a salir, recorrió la galería y se llevó a Archie antes de que tuviera tiempo de decirle adiós o de mostrarle su mejor moneda, que tenía recalentada en la mano con la expectativa de presentársela.
Antes de que tuviera tiempo de recoger su colección, el viejo médico se acercó a él y le dijo con mucha gravedad y amablemente que su padre quería verlo.
John asintió con un gesto y dejó el calcetín de inmediato. Era una persona de pocas palabras y, aunque ahora tenía muchas ganas de hacer una pregunta, solo la formuló con los ojos. Los ojos profundos de John eran muy oscuros y melancólicos. ¿Acaso el remordimiento de su madre había dejado su huella en los jóvenes ojos inconscientes de su hijo? La belleza de sus ojos redimía en cierto modo la fealdad del resto de su cara.
El médico le hizo una caricia en la cabeza y lo llevó con cariño hacia la puerta del señor Tempest.
—Ve y habla con él —lo alentó—. No tengas miedo. Estaré en la habitación de al lado todo el tiempo.
—No tengo miedo —contestó John mientras se aproximaba, y atravesó en silencio la enorme habitación revestida de madera de roble para detenerse junto a la cama.
Había en el rostro y las manos del señor Tempest una mirada tensa, como si estuviera agarrándose con fuerza a algo que, en caso de que lo dejara marchar, jamás habría sido capaz de recuperar.
—John —dijo con un agudo susurro.
—Sí, padre.
El rostro del niño estaba pálido y sus ojos parecían asombrados, pero acudieron con valentía al encuentro de los del señor Tempest.
—Intenta escuchar lo que voy a decirte y recuérdalo. Ahora eres un niño muy pequeño, pero algún día ocuparás una gran posición, cuando seas un hombre. Serás el cabeza de la familia. Tempest es uno de los apellidos más antiguos de Inglaterra. Recuerda lo que te digo —el susurro pareció quebrarse y deshilacharse bajo la intensa tensión ejercida sobre una sola hebra temblorosa—, recuerda… Lo comprenderás cuando seas mayor. Es una gran confianza la que se deposita en tus manos. Cuando te hagas un hombre, se esperará mucho de ti. Nunca deshonres tu apellido; está muy alto. Mantenlo alto…, mantenlo alto.
El susurro parecía desvanecerse, pero una voluntad de hierro lo obligó un instante a retornar a los esforzados labios agrisados.
—Eres el cabeza de familia; cumple con la obligación que se te impone. No tendrás a nadie que te ayude mucho. Yo… no estaré. Debes aprender tú solo a ser un caballero recto y honorable. ¿Entiendes?
—Sí, padre.
—Y… ¿lo recordarás?
—Sí, padre.
Aunque el labio temblaba, la respuesta llegó en todo caso:
—Eso es todo; ya puedes irte.
El chico vaciló.
—Buenas noches —se despidió con gravedad mientras daba un paso para acercarse un poco.
El sol todavía inundaba a raudales la habitación, pero cuando miraba aquel rostro familiar tan poco familiar le parecía que ya era de noche.
—No me beses —dijo el hombre moribundo—. Buenas noches.
Y el niño se marchó.
El señor Tempest suspiró hondo y relajó su asidero en la conciencia de la que estaba listo para escaparse y deambular sin fuerzas por no sabía dónde. Las horas y las voces iban y venían. Su voz quedó sumida en el silencio antes que él. Todavía era plena luz del día, pero iba contemplándola poco a poco «trepando por la ventana»8 y la observó.
Enseguida titiló…, destelló… y se apagó.
Capítulo III
Como la insensata polilla que regresa hacia su Moloch para quemarse dando vueltas a su alrededor, cada vez más cerca, cae por fin en el fuego llama sobre llama; así el alma que del mismo modo empieza a orbitar en torno a un pecado acaba igual.
Era una noche sofocante de junio de poco más de un año después de la muerte del señor Tempest. El coronel Tempest emprendió acciones legales justo después de la muerte de su hermano, cuando se validó el testamento en el que el señor Tempest legaba todo lo que obraba en su poder en beneficio de su «hijo John». La demanda fracasó; nadie excepto el coronel Tempest fue nunca optimista ante la posibilidad de que prosperara. El coronel Tempest fue incapaz de sustentar una afirmación cuya probable verdad muy pocos no reconocían. No había disponible ninguna prueba de la presunta ilegitimidad de John. Su madre murió cuando nació él; sucedió once años antes. El hecho de que el señor Tempest lo mencionara por su nombre en el testamento como hijo suyo era una avasalladora evidencia de lo contrario. El golpe tanto tiempo demorado fue asestado por fin. Se dictó sentencia en favor del pequeño escolar.
—Lo siento por ti, de verdad, lo siento —dijo el señor Swayne mientras contemplaba con serenidad al coronel Tempest lanzándose en todas direcciones por su pequeña estancia, en la que este último acababa de irrumpir, casi fuera de sí ante la sentencia de un tribunal sobornado y perjuro.
El señor Swayne era un hombre rechoncho y rubicundo de entre cuarenta y cincuenta años, con un rostro fuerte como un mohín que hubiera hecho algún otro, que trabajaba bajo la ilusión, no compartida por ninguno de sus congéneres, de que era un caballero. Nadie sabía en qué clase social había nacido. Lo que era ahora cualquiera podía verlo por sí mismo. Los hombres con quienes se asociaba tendían a considerarlo un buen colega como aliado para sacar un pellizco vergonzoso y un tunante cuando el pellizco estaba dado. Todo el mundo miraba a Dandy Swayne con desdén, pero justo por eso se podía ver a «la campanilla de las nieves», que era como se le llamaba de broma, en los despachos y las cenas de hombres que estaban muy por encima de él en la escala social, que probablemente toleraban su presencia por muy buenas razones y lo vilipendiaban a su espalda por razones aún mejores. Tenía una cierta perspicacia y algún conocimiento de la vertiente escabrosa de la naturaleza humana que le servían muy bien. Era un destacado jugador de billar; demasiado destacado, quizá. A sus manos cortas y adornadas con gruesos anillos no les importaba demasiado a qué se agarraban. No le perturbaban los escrúpulos de conciencia. El atractivo del carácter de Dandy Swayne residía en que no se empeñaba en nada. Descendía a cualquier cloaca siempre que hubiera dinero en ella y siempre había dinero en todo lo que cogía entre las manos. La carrera de Dandy Swayne había tenido curiosos altibajos. Nadie sabía cómo vivía. La fortuna privada sobre la que tenía por costumbre pormenorizar solo existía, por supuesto, en su imaginación. A veces desaparecía durante periodos más largos o más cortos; por lo general, tras transacciones monetarias de una naturaleza que requería privacidad y viajes al extranjero. Pero la misma Providencia que atempera el viento para el cordero esquilado cuida también del esquilador y, antes o después, él siempre reaparecía con su chaleco blanco arrugado, su gardenia del día anterior y el pavoneo que le granjeaba el cariño de sus congéneres.
En este preciso instante le iba bien en el mundo, vivía «con estilo» en aposentos elegantes cubiertos de fotografías de actrices y repletos de mobiliario caro a bajo precio desperdigado y cortinas afelpadas que apestaban a rancio y a humo, entre los que el coronel Tempest merodeaba con su deslavazado traje de noche.
—Lo siento por ti, coronel —repetía el señor Swayne, despacio—, pero me gustaría… que te sentaras y no anduvieras corriendo de un lado a otro de ese modo. No es nada bueno afrontarlo de esta manera, aunque… de todos modos ha habido suerte.
La conversación del señor Swayne estaba desprovista de esa severa simplicidad que la sociedad demanda; de hecho, estaba tan incrustada y enriquecida con joyas ornamentales expresivas de asombrosa y dudosa naturaleza que presentar su conversación al lector sin las peculiaridades personales de su elección del tono es hacerle una injusticia que, por inevitable que sea, se debe lamentar mucho. La conversación del señor Swayne sin sus blasfemias y juramentos podría compararse con un pájaro sin plumas: el cuerpo está ahí, pero toda la singularidad y la belleza de su silueta han desaparecido.
El señor Swayne llenó su copa y tendió la botella a su amigo, cuyo rostro enrojecido y mano temblorosa mostraban que ya había bebido suficiente. El coronel Tempest se sentó con impaciencia y rellenó también su copa.
—Es el testamento lo que lo consiguió, supongo —sugirió el señor Swayne—; lo que echó todo abajo.
—Sí —dijo el coronel Tempest, golpeando con el puño cerrado sobre la mesa—. «Mi hijo John», lo llamaba en el testamento; no había modo de superar eso. Él lo sabía cuando incluyó esas palabras. Sabía que yo disputaría la herencia y me odiaba, de modo que cometió perjurio para despojarme de lo que me pertenece y se aferró a eso incluso en el lecho de muerte. John no es más hijo suyo que tú. Un Fane pequeño y moreno, eso es lo que es. Dicen que se parece a la familia de su madre; puede que sea cierto… que se le parece.
El señor Swayne se hizo eco de ese sentimiento con una forma de discurso diferenciada, pero no menos contundente.
—Y mi hijo —prosiguió el coronel Tempest mientras su frágil y bello rostro empalidecía de vehemencia—, tú conoces a mi hijo; míralo, un Tempest hasta la médula, de la cabeza a los pies. No se puede mirar los cuadros de la galería y no ver que es carne de su carne y sangre de su sangre. Es todo lo parecido que se puede ser al Van Dyke del caballero Amyas Tempest. Me saca de quicio pensar en él, ¡desplazado por un bastardo!
El señor Swayne pareció adoptar una actitud meditativa. Contemplaba el humo de su cigarro ascender en el aire rizándose desde el cráter sin afeitar de sus labios.
—Te amarga mucho, supongo —comentó al final.
—Por supuesto que sí. Si mi hermano John fallecía sin hijos, todo tenía que venir a mí y mis herederos. Mi hermano solo tenía interés por esa casa en vida.
—Entonces, haciendo lo que hizo, no entiendo cómo se le puede culpar de nada si todo estaba tan atado y bien atado para su hijo. —El señor Swayne hablaba con un prudente interés.
—Es que nunca tuvo un hijo. Si hubiera desheredado al hijo de su esposa, todo habría venido a mí.
—¡Señor! —exclamó el señor Swayne—. No había entendido que esto fuera tan fácil. Entonces, este chiquillo, este John, es todo lo que se interpone entre tú y la propiedad, ¿verdad? Si él no hereda, ¿sigue siendo para ti?
Los ojos pequeños y muy fruncidos del señor Swayne, con la expresión de remaches de calzado disolutos, empezaban a mostrar un destello de interés profesional.
—Sí, sería para mí; pero John no dejará de heredar —dijo el coronel Tempest con violencia—. Nos dejará al margen. ¡Mientras vivamos, seremos pobres como ratas y lo veremos tirar dinero a diestro y siniestro! —Y el coronel Tempest, que llegado este momento apenas era responsable de lo que decía, apretó los dientes y maldijo a su enemigo en un paroxismo de ira y alcohol.
El señor Swayne lo observaba con atención.
—No lo afrontes así, coronel —respondió con voz tranquilizadora—. ¡Válgame Dios!, ¿qué significa un chiquillo…? ¿Qué supone un chiquillo aquí o allá? —prosiguió con aire reflexivo—, uno más o uno menos… Hay un montón de chiquillos en el mundo; unos deseados, otros no. He conocido casos, coronel —en este momento fijó la mirada en el techo—, casos de padres que quizá cantan alabanzas al cielo y no están atentos, en los que los muchachos no eran deseados, en los que nadie se encariñaba y parecía que… tenían un accidente, desaparecían por un error.
—John no tendrá ningún accidente —declaró el coronel Tempest con vehemencia—. Ojalá… ¡lo tuviera!
—Yo lo veo del siguiente modo —expuso el señor Swayne en tono filosófico—. Hay cosas que los caballeros pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Un caballero es una parte que no puede hacer el trabajo sucio él mismo, aunque haya tantas veces que tenga un asunto entre manos al que hay que darle un pequeño empujón de alguna manera. La cuestión es encontrar otras partes que se tomen lo que yo llamo un interés personal, si se consigue que les merezca la pena. Ahora pasemos a este chiquillo que nadie quiere y no reconforta a nadie. Resultan bastante curiosas las cosas que hacen los chicos pequeños; salen solos en barca, ahora usan canoas, por peligrosas que puedan llegar a ser, o se asoman por la ventanilla de los vagones de los trenes en los túneles. ¡Señor! Uno nunca sabe qué es lo que no estarán dispuestos a hacer esos granujillas. Están hechos a base de travesuras. ¿Son cuarenta mil al año de lo que te está privando? ¿Y tuyos por derecho? Bueno, no digo nada a ese respecto, pero lo único que digo es que tengo amigos con los que puedo contactar que están abiertos a hacer una apuesta. ¿Qué daño causa apostar mil libras contra un soberano a que tú no vas a conseguir nunca esa propiedad? No es probable, como tú dices. ¿Qué daño causa una apuesta, siempre que no te importe arriesgar tu dinero? Digamos por el bien de…, como hipótesis, que hubiera diez apuestas; diez apuestas de mil contra uno a que nunca vas a heredarla. Diez mil libras que habrá que pagar si, después de todo, lo consigues. ¿Qué son diez mil libras para un hombre con cuarenta mil al año? —El señor Swayne chascó los dedos—. Y ningún problema para nadie. Nada más que pagar discretamente cuando llegue el momento. A ti no te importa quién acepta las apuestas ni tampoco los conoces. No sabes nada de ello. Depositas el dinero y fíjate, coronel, recuerda lo que te digo: de un modo u otro, tarde o temprano, ese chico desaparecerá.
Los dos hombres se miraron. Los ojos del coronel Tempest estaban inyectados en sangre, pero el señor Swayne tenía todo su ingenio concentrado en él; el señor Swayne nunca se emborrachaba, aun cuando se lo pagaran los demás, si se podía ganar dinero manteniéndose sobrio.
—¡Maldito sea! —dijo el coronel Tempest con un susurro bronco—. No debería interponerse.
Había que echar la culpa al chico, naturalmente.
El señor Swayne no respondió, pero fue a una mesa contigua sobre la que había plumas, tinta y papel. Hay algunas cosas que, si se van a hacer, es mejor hacerlas deprisa.
Capítulo IV
Después del guiso de lentejas viene el llanto amargo y excesivo.9
Quince años es mucho tiempo. ¡Qué comitiva de reflexiones manidas se agolpan en la mente cuando vuelve la vista atrás por las marismas y las ciénagas y las tierras altas y bajas y los desiertos agotados hasta algún punto que atrapa la mirada en la media distancia! Allí estuvimos una vez. Tal vez retrocedemos con la memoria, todo el camino, hasta esa pequeña ciudad y su chapitel en la verde campiña y rezamos una vez más en la fría iglesia atormentada de visiones y nos asomamos de nuevo a la ventana de la estrecha calle donde se vivió y se observó el Amor, donde la paciencia y el cariño viven ahora juntos. Esos dos siempre fueron amigos.
O quizá volvemos la vista hacia un cruce de caminos que en aquella época no parecía serlo y recordamos un «adiós» que se pronunció a la ligera porque se pensaba que era solo un au revoir. Ahora, desde donde estamos, vemos el punto donde los caminos divergían.
¡Quince años!
No pasaron con facilidad por la cabeza del coronel Tempest. Cada vez que volvía la vista atrás para contemplar las ventosas tierras altas de su bien invertida vida, su mirada evitaba y, sin embargo, se veía inevitablemente atraída con una odiosa fascinación hacia un lugar oscuro en la media distancia, donde…
¿Fue hace quince años o fue ayer?
La vieja pesadilla que mezclaba el estremecedor espanto del ayer con el apelmazado peso de los años podía regresar en cualquier momento…, regresaba siempre.
¡Aquella sofocante noche de junio!