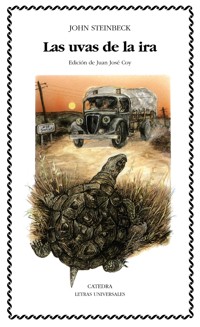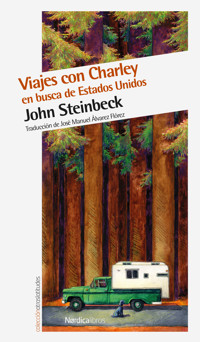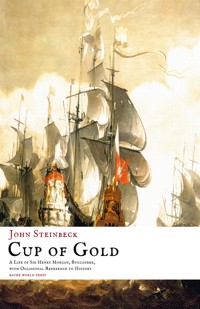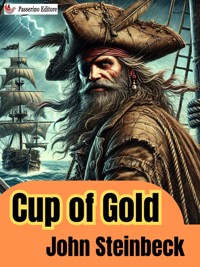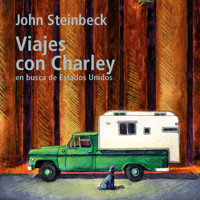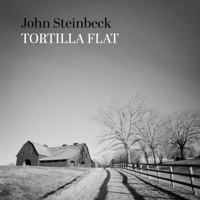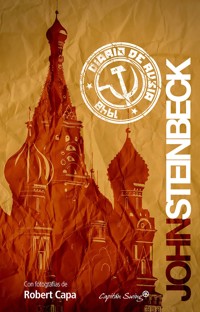
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Entrelíneas
- Sprache: Spanisch
Justo después de que el Telón de Acero cayera sobre Europa del Este, el ganador del Pulitzer John Steinbeck y el famoso fotógrafo de guerra Robert Capa se aventuraron en la Unión Soviética con el fin de escribir un reportaje para el New York Herald Tribune. Esta oportunidad única llevó a los famosos viajeros no solo a Moscú y Stalingrado, sino también por los campos de Ucrania y el Cáucaso. El campo y las ciudades seguían arrasados por la guerra y el transporte por carreteras y raíles devastados resultaba difícil. Todas las familias habían sufrido las consecuencias del conflicto, y su vida cotidiana se veía negativamente afectada por los largos años de ocupación y lucha. Pero el voluntarioso pueblo soviético se estaba reconstruyendo, y en medio de la penuria acogieron en sus casas y en sus vidas a los periodistas occidentales. Este no es un libro sobre ideología política. La elegante escritura de Steinbeck y las brillantes fotografías de Capa captan el espíritu de un pueblo que trabaja heroicamente por reconstruir su patria y aún así, logra sacar un poco de tiempo para divertirse. Diario de Rusia nos ofrece un retrato inolvidable de los primeros años de posguerra y constituye una crónica excepcional y un documento histórico único.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Presentación[1]
Scott Simkins &
Brian Railsback
Publicada en 1948, la guía de viajes que hicieron en colaboración John Steinbeck y el fotógrafo Robert Capa, a menudo irónicamente humorística, describe la «vida privada de las gentes rusas» en la Unión Soviética los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Steinbeck manifiesta en el libro una aparente insatisfacción con el periodismo contemporáneo, así como curiosidad por la Europa de posguerra y un deseo de informar sobre la URSS. «Las noticias se han vuelto una especie de opiniones de expertos —escribe—. Un hombre sentado a una mesa en Washington o Nueva York lee los teletipos y los modifica para adecuarlos a su propio patrón mental y firma.» En poco tiempo quiso comenzar a informar de primera mano; profundizando en la línea que ya había iniciado en un campamento de inmigrantes de California mientras investigaba para Los Vagabundos de la Cosecha [The Harvest Gypsies] o como hiciera en la correspondencia de guerra que acababa de finalizar (que posteriormente se compiló en el libro Hubo una vez una guerra [Once There Was a War]).
Como hizo en sus demás reportajes, trató de evitar también aquí la política y otros grandes temas, tópicos de la prensa oficial por aquel entonces. Bajo los auspicios del New York Herald Tribune, Steinbeck y Capa se embarcaron en un viaje de cuarenta días, de finales de julio a mediados de septiembre de 1947, en el que viajaron a Moscú, Kiev y Stalingrado, pero sobre todo a zonas rurales, visitando las áreas de Georgia y Ukrania. Como escribe Steinbeck, deseaban «evitar la política... hablar con, y entender a, los granjeros rusos, a la gente trabajadora, a la gente del mercado, ver cómo viven y tratar de hablarle de ello a nuestra gente para que se pueda llegar a alcanzar un entendimiento mutuo». Confiando en técnicas novelísticas y haciendo uso de la narración, la anécdota y el diálogo, Steinbeck ve cómo toma forma el proyecto, su lucha con el excedente de aeroplanos de guerra y burocracia, su impaciencia en Moscú, sus intérpretes y sus visitas a ciudades y granjas. Para mostrar el creciente miedo hacía la propaganda sin rostro rusa en los Estados Unidos de posguerra, Steinbeck registra sus encuentros con individuos rusos, ucranianos y georgianos concretos. Por ejemplo, el conductor que les llevó por las tierras de cultivo ucranianas «había sido durante la Guerra piloto y conductor de tanques», observa Steinbeck. «Tenía un gran don: podía dormirse a cualquier hora y durante el tiempo que fuese.» Mamuchka, la mujer de la granja, que preparaba una fiesta en honor a sus visitantes, tenía un gran retrato de su hijo en la pared y, como recuerda Steinbeck, solo lo menciona en una ocasión de este modo: «Licenciado en bioquímica en 1940, movilizado en 1941, asesinado en 1941».
Steinbeck le dedica gran parte del espacio a la narrativa, describiendo los modos de vida y condiciones del ruso ordinario. En breves descripciones, da noticia de la reconstrucción de posguerra, la enorme tristeza por los asesinados en la Guerra, el orgullo soviético de derrotar al fascismo, así como del baile, la bebida, la cosecha, las obras escolares, los combates de lucha y el trabajo fabril. Steinbeck trata de ayudar a sus lectores estadounidenses para que descubran la posibilidad de un «entendimiento mutuo» con sus pares rusos. Da noticia de la ubicuidad de la imagen de Josef Stalin: «Nada en la Unión Soviética escapa a la mirada de escayola y bronce del ojo de Stalin». Da noticia del enorme daño de guerra en Kiev y de que los prisioneros alemanes de guerra eran forzados a ayudar en la limpieza y reconstrucción, los invasores conquistados, a los que los ucranianos ni miran. «Miran a través de esos prisioneros —escribe Steinbeck— y sobre ellos, sin verles.»
La década de 1930 había sentado el precedente para este tipo de periodismo colaborativo, particularmente con el trabajo de James Agee y Walter Evans en Let Us Now Praise Famous Men y el de Erskine Caldwell y Margaret Bourke, White en You Have Seen Their Faces. El mismo Steinbeck experimenta con este tipo de colaboración en sus viajes por los campamentos de inmigrantes con el fotógrafo Horace Bristol y en su cobertura del entrenamiento de los pilotos de bombarderos con el fotógrafo John Swope para el libro ¡Bombas Fuera![2] A diferencia de estos serios proyectos de calidad, Diario de Rusia está penetrado por el humor de Capa y Steinbeck y su tono es más cercano a Viajes con Charley En Busca de América [Travels with Charley: in Search of America]. Por ejemplo, cuando narran el retraso en Moscú a la espera del permiso para viajar y tomar fotografías, Steinbeck registra también los detalles de la habitación de hotel, con su abigarrado cuarto de baño y raquítica bañera. «Era una vieja bañera —escribe—, probablemente pre-revolucionaria, y el esmalte estaba desgastado por el fondo, dejando una superficie como de papel de lija. Capa, que es una criatura delicada, descubrió que empezaba a sangrar después de bañarse, y decidió hacerlo en adelante con los calzones puestos.» El mismo Capa escribe un capítulo del libro, «Una queja legítima», en la que señala que está viajando con varios steinbecks. El de la mañana era tímido, en su mayor parte callado, e incapaz de ayudar con tareas simples como pedir el desayuno. Entonces Steinbeck comienza con las preguntas matutinas: «Es obvio que ha pasado sus tres horas de hambruna inventándose esta tortura, que va desde los hábitos a la mesa de los antiguos griegos a la vida sexual de los peces». Capa se enfrenta a los prolongados silencios en el camino durante el día; pero, al llegar la noche, emerge el Steinbeck social, gregario y se queda allí hasta alrededor de las tres de la mañana, cuando se mete en la cama «agarrando con firmeza un pequeño volumen de poesía de hace doscientos años... su cara está completamente relajada, su boca abierta, y el hombre de voz callada, ronca sin restricción ni inhibición».
Como indica el humor, Steinbeck abandona la perspectiva objetiva de su trabajo de los años treinta. La perspectiva de Steinbeck en Diario de Rusia es claramente subjetiva y, a este respecto, tiene más que ver con Tom Wolfe y el resto de periodistas de las décadas de los sesenta y setenta. Un periodismo así no solo permite a Steinbeck comentar directamente lo que ve de una manera que no puede en su ficción, sino que le permite relatar los efectos que su propia presencia como observador foráneo y celebridad estadounidense tiene en lo que, y en quienes, observa. Steinbeck registra con voz personal la reacción de la gente hacia él y Capa, y viceversa. En efecto, él y Capa se vuelven personajes de la guía de viaje. Esto se hace especialmente evidente en las descripciones de los encuentros ocasionales que Steinbeck tiene con periodistas, poetas y críticos literarios, los cuales le interrogan sobre sus opiniones de los autores rusos, los poetas estadounidenses y la política exterior de su país.
Cuando Diario de Rusia apareció, en la primavera de 1948, las reseñas fueron diversas. Mientras algunos artículos alababan los esfuerzos de Steinbeck y las fotos de Capa, otros encontraban el libro falto de agudeza y un poco autoindulgente. «No me he tomado la molestia de contar las líneas, pero mi sensación es que se dedica más espacio a las ingestas de licor y comida de Steinbeck y a las bromitas de Capa que a aspecto alguno de la vida soviética», declara Louis Fischer para el Saturday Review. En la conclusión del libro, Steinbeck predice este tipo de reacción: «Sabemos que este relato no satisfará ni a la izquierda eclesial ni a la derecha reaccionaria. La primera dirá que es anti-ruso, y la segunda dirá que es pro-ruso. Seguramente será superficial, pero ¿de qué otra forma podría ser?». Lo que apunta Steinbeck en su conclusión es un buen resumen para gran parte de su obra: Steinbeck trasciende la política y reconoce que un hombre solo, o dos, no pueden contener todo lo que es verdadero.
Para seguir leyendo:
Benson, Jackson J. The True Adventures of John Steinbeck, Writer. Nueva York: Viking, 1984.
McElrath, Joseph R., Jr., Jesse S. Crisler, and Susan Shillinglaw, eds. John Steinbeck, The Contemporary Reviews. Nueva York: Cambridge University Press, 1996.
Railsback, Brian. “Style and Image: John Steinbeck and Photography.” En John Steinbeck: A Centennial Tribute. Ed. Syed Mashkoor Ali. Jaipur, India: Surabhi Publications, 2004.
[1]Entrada perteneciente a A John Steinbeck Encyclopedia, Brian Railsback y Michael Meyer (editores), Greenwood editions, 2006.
[2]Recientemente publicado en Capitán Swing.
Diario de Rusia
John Steinbeck
Nota a la Traducción
La intención de Steinbeck cuando se propuso escribir este «reportaje», que deja bien clara en el primer capítulo, se refleja en un inglés puro, sencillo, que quiere mostrar la absoluta ausencia de prejuicios, la mirada desnuda y la buena voluntad del autor. Steinbeck prescinde del estilo y crea uno nuevo que casi es la ausencia de este; cuenta todo lo que ve, bueno y malo, y lo hace como si descubriera cada imagen, como si cada suceso fuera nuevo para él; de ahí, por ejemplo, el continuo recurso a la yuxtaposición de oraciones o de sustantivos mediante la conjunción copulativa, que hemos trasladado al español tal cual aparece en el original. También hemos querido respetar en la traducción el uso de «americano» y «América» en lugar de «estadounidense» y «Estados Unidos», y de «ruso» y «Rusia» en lugar de «soviético» y «Unión Soviética», tal como es frecuente en la escritura norteamericana.
Capítulo I
Será necesario decir en primer lugar cómo empezaron esta historia y este viaje, y cuál era su intención. A finales de marzo, yo, y el pronombre está utilizado por acuerdo especial con John Gunther, estaba sentado en el bar del Hotel Bedford en la calle 40 Este. Una obra de teatro que había escrito se había derretido y se había escurrido entre mis dedos. Estaba sentado en un taburete de la barra, preguntándome qué iba a hacer después. En ese momento entró en el bar Robert Capa; parecía un poco desconsolado. Un proyecto que había estado alimentando durante muchos meses al final se había esfumado. Su libro había pasado a imprenta y se encontraba sin nada que hacer. Willy, el camarero, que siempre se muestra compasivo, nos sugirió una Suissesse, una bebida que él hace mejor que nadie en el mundo. Estábamos deprimidos, no tanto por las noticias como por su manejo. Porque las noticias ya no son noticias, al menos esa parte de ellas que requiere la mayor parte de nuestra atención. Las noticias se han convertido en un asunto de pericia. Un hombre sentado a una mesa en Washington o Nueva York lee los teletipos y los recoloca para que se ajusten a su propio esquema mental y a su firma. Lo que a menudo leemos como noticias no son en absoluto noticias, sino la opinión de uno de entre media docena de expertos respecto de lo que significan las noticias.
Willy puso las dos Suissesses de color verde pálido frente a nosotros y empezamos a hablar sobre lo que quedaba en el mundo que un hombre honesto y liberal pudiera hacer. Todos los días en los periódicos había miles de palabras sobre Rusia. Lo que Stalin pensaba, los planes del Soviet Supremo, la disposición de las tropas, los experimentos con armas atómicas y misiles teledirigidos; y todo eso por gente que no había estado allí y cuyas fuentes no eran irreprochables. Y se nos ocurrió que había algunas cosas que nadie escribía sobre Rusia, y que eran las que más nos interesaban a nosotros. ¿Cómo se viste la gente de allí? ¿Qué sirven para cenar? ¿Hacen fiestas? ¿Qué comida hay? ¿Cómo hacen el amor y cómo mueren? ¿De qué hablan? ¿Bailan, y cantan, y juegan? ¿Van los niños al colegio? Nos pareció que estaría bien averiguar esas cosas, fotografiarlas y escribir sobre ellas. La política rusa es importante, al igual que la nuestra, pero allí debe de haber otra gran parte, al igual que aquí. Debe de haber una vida privada de la gente rusa, sobre la cual no podemos leer porque nadie ha escrito sobre ella y nadie la ha fotografiado.
Willy mezcló otra Suissesse y coincidió con nosotros en que a él también podrían interesarle esas cosas, y en que ese era el tipo de historias que le gustaría leer. Y de esa manera decidimos intentarlo: hacer un simple trabajo de reportaje apoyado por fotografías. Trabajaríamos juntos. Evitaríamos la política y los temas más amplios. Nos mantendríamos lejos del Kremlin, de los soldados y de los planes militares. Queríamos llegar a la gente rusa, si podíamos. Debo admitir que no sabíamos si podríamos o no, y cuando se lo contábamos a nuestros amigos, ellos estaban seguros de que no podríamos.
Hicimos nuestros planes de la siguiente forma: si podíamos hacerlo, estaría bien y sería una buena historia. Y si no, también tendríamos una historia, la historia de no ser capaces de hacerlo. Con esto en mente llamamos a George Cornish del Herald Tribune, comimos con él y le contamos nuestro proyecto. Estuvo de acuerdo en que sería algo bueno y se ofreció a ayudarnos de alguna manera.
Juntos decidimos muchas cosas: no debíamos ir con resentimientos y debíamos intentar no ser ni críticos ni favorables. Intentaríamos hacer un relato honesto, escribir lo que viéramos y oyéramos sin opinar, sin sacar conclusiones sobre cosas acerca de las que no sabíamos lo suficiente, y sin enfadarnos por los retrasos de la burocracia. Sabíamos que habría muchas cosas que no entenderíamos, muchas cosas que no nos gustarían, muchas cosas que nos harían sentir incómodos. Esto siempre sucede en los países extranjeros. Y decidimos que si había críticas sobre alguna cosa se harían después de verla, nunca antes.
A su debido tiempo se envió a Moscú nuestra solicitud de visado y en un plazo razonable llegó la mía. Me acerqué al consulado ruso en Nueva York, y el cónsul general dijo: «Estamos de acuerdo en que esto es bueno que se haga, pero ¿por qué tiene que llevarse a un fotógrafo? Tenemos muchos fotógrafos en la Unión Soviética».
Y yo contesté: «Pero no tienen ningún Capa. Si esto se hace, debe hacerse como un todo, como una colaboración».
Había cierta reticencia en dejar que entrase un fotógrafo en la Unión Soviética, y ninguna en dejarme a mí, y nos pareció extraño, porque la censura puede controlar una película, pero no puede controlar la mente del observador. Aquí debemos explicar algo cuya verdad descubrimos a lo largo de todo nuestro viaje. La cámara es una de las armas modernas más aterradoras, en particular para la gente que ha estado en la guerra, que ha sido bombardeada una y otra vez, porque detrás de cada pasada de los bombarderos hay invariablemente un fotógrafo. Tras las ciudades o los pueblos o las fábricas en ruinas aparece la cartografía aérea, o el espionaje fotográfico, normalmente con una cámara. Por tanto la cámara es un instrumento temido, y de un hombre con una cámara se sospecha, y se le observa por donde quiera que va. Y si no se creen esto, intenten llevar su Brownie n°4 a cualquier parte cercana a Oak Ridge o al Canal de Panamá o a cualquiera de nuestras zonas experimentales. Hoy en día, en las mentes de la mayoría de la gente, la cámara es la precursora de la destrucción; es sospechosa, y con mucha razón.
Durante muchos años ningún americano había cubierto la Unión Soviética con su cámara, así que Capa se procuró el mejor de los equipos fotográficos, y lo duplicó por si algo se perdía. Cogió la Contax y la Rolleiflex que había usado durante la Guerra, por supuesto, pero también cogió otras de más. Cogió tantas de más, y tanta película, y tantas lámparas, que su cargo por exceso de peso en la línea aérea transcontinental fue de unos trescientos dólares.
En el momento que se supo que íbamos a la Unión Soviética fuimos bombardeados de consejos, reprobaciones y advertencias, todo sea dicho, por parte de personas que nunca habían estado allí.
Una anciana nos dijo con tono de pavor: «¿Por qué? ¡Desaparecerán! ¡Desaparecerán en cuanto crucen la frontera!».
Y nosotros respondimos, por el bien de la información fidedigna: «¿Conoce a alguien que haya desaparecido?».
Respondió: «No. No conozco a nadie personalmente, pero ha desaparecido mucha gente».
Y nosotros dijimos: «Muy bien podría ser cierto, no lo sabemos; pero ¿puede darnos el nombre de alguien que haya desaparecido? ¿Conoce a alguien que conozca a alguien que haya desaparecido?».
Y ella replicó: «Han desaparecido miles».
Y un hombre de cejas cómplices y mirada socarrona, en realidad el mismo hombre que dos años antes había proporcionado todos los planes de batalla para la invasión de Normandía en el Stork Club, nos dijo: «Bueno, deben tener muy buenas relaciones con el Kremlin; si no, no les dejarían entrar. Deben haberles comprado».
Nosotros dijimos: «No; a menos que no lo sepamos, no nos han comprado. Solo nos gustaría hacer un buen trabajo de reportaje».
Levantó la mirada y nos miró entrecerrando los ojos. Y él cree en lo que cree, y el hombre que dos años atrás conocía las intenciones de Eisenhower conocía ahora las de Stalin.
Un anciano caballero asintió con la cabeza hacia nosotros y nos dijo: «Les torturarán, eso es lo que harán; les llevarán a una prisión oscura y les torturarán. Les retorcerán los brazos y les dejarán morir de hambre hasta que estén dispuestos a decir cualquier cosa que ellos quieran que digan».
Preguntamos: «¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué propósito podría servir?».
El dijo: «Se lo hacen a todo el mundo. Verán, estuve leyendo un libro el otro día...».
Un hombre de negocios de importancia considerable nos dijo: «¿Así que van a Moscú? Cojan unas cuantas bombas y suéltenlas encima de esos rojos hijos de puta».
Estábamos asfixiados por los consejos. Nos dijeron qué comida llevar, si no nos queríamos morir de inanición; qué líneas de comunicación dejar abiertas; métodos secretos de sacar nuestro material, etc. Y lo más difícil de explicar era que únicamente queríamos informar sobre cómo eran los rusos, y qué ropa vestían, y cómo actuaban, y de qué hablaban los granjeros, y qué estaban haciendo para reconstruir las zonas destruidas de su país. Esta era la cosa más difícil de explicar del mundo. Descubrimos que miles de personas sufren de moscovitis aguda: estado que permite la creencia en cualquier absurdo y el desprecio total de los hechos. Por supuesto, con el tiempo descubrimos que los rusos sufrían de washingtonitis, la misma enfermedad. Descubrimos que al igual que nosotros ponemos cuernos y rabo a los rusos, los rusos nos ponen cuernos y rabo a nosotros.
Un taxista dijo: «Esos rusos se bañan juntos, hombres y mujeres, sin ropa».
«¿Ah, sí?»
Dijo: «Por supuesto que sí. Y eso es inmoral».
Cuando le interrogamos, descubrimos que había estado leyendo un relato sobre las saunas finlandesas. Pero estaba bastante disgustado con los rusos por ello.
Tras escuchar toda esta información llegamos a la conclusión de que el mundo de Sir John Mandeville en absoluto había desaparecido, que seguía habiendo hombres de dos cabezas y serpientes voladoras. Y efectivamente, mientras estuvimos fuera aparecieron los platillos volantes, lo que no ayuda a invalidar nuestra teoría. Y ahora nos parece que la tendencia más peligrosa en el mundo es el deseo de creer un rumor más que el de precisar cualquier dato.
Fuimos a la Unión Soviética con el mejor equipamiento de rumores que se ha reunido jamás en un lugar. Y en este punto insistimos en una cosa: si nos hacemos eco de algún rumor, lo llamaremos rumor.
Tomamos una última Suissesse con Willy en el bar del Bedford. Willy se había convertido en compañero a tiempo completo de nuestro proyecto y mientras tanto sus Suissesses se hacían cada vez mejores. Nos dio consejos, algunos de los mejores consejos que nadie nos había dado. A Willy le habría gustado venir con nosotros. Y habría estado bien que hubiera venido. Nos hizo una Suissesse gigantesca, él también se tomó una, y al fin estábamos listos para irnos.
Willy dijo: «Tras la barra aprendes a escuchar mucho y a no hablar demasiado».
Pensamos un montón en Willy y sus Suissesses en los meses siguientes.
Así fue como empezó. Capa volvió con unos cuatro mil negativos y yo con varios cientos de páginas con notas. Nos hemos preguntado cómo escribir sobre este viaje y, tras hablarlo mucho, hemos decidido hacerlo tal y como sucedió, día a día, experiencia a experiencia, escena a escena, sin compartimentar. Escribiremos lo que vimos y oímos. Sé que esto va en contra de gran parte del periodismo moderno, pero por esa misma razón puede que sea un alivio.
Esto es exactamente lo que nos sucedió. No es la Historia rusa; es simplemente una historia rusa.
Capítulo II
Desde Estocolmo telegrafiamos a Joseph Newman, jefe de la oficina del Herald Tribune en Moscú, con la hora estimada de nuestra llegada, y nos pusimos cómodos, contentos porque tendríamos un coche esperándonos y una habitación de hotel para recibirnos. Nuestra ruta discurría de Estocolmo a Helsinki, a Leningrado, y hasta Moscú. Tendríamos que coger un avión ruso en Helsinki, ya que ninguna línea aérea extranjera entraba en la Unión Soviética. El avión sueco, lustroso, inmaculado y brillante, nos llevó a través del Báltico y, subiendo el golfo de Finlandia, hasta Helsinki. Una azafata sueca muy guapa nos dio unas cositas suecas muy agradables para comer.
Tras un vuelo suave y cómodo aterrizamos en el nuevo aeropuerto de Helsinki, de edificios recién acabados y grandiosos. Y allí, en el restaurante, nos sentamos a esperar la llegada del avión ruso. Después de unas dos horas, el avión ruso, un viejo C-47, llegó, volando muy bajo. Llevaba todavía su pintura de guerra marrón. Golpeó el suelo, su rueda de cola estalló y avanzó por la pista brincando como un saltamontes. Fue el único accidente que vimos en nuestro viaje pero, en el momento en que sucedió, hizo poco por despertar nuestra confianza. Y su pintura marrón arañada, llena de cicatrices, además de su aspecto general de descuido, no quedaba bien al lado de los aviones brillantes de las líneas aéreas finlandesas y suecas.
Fue dando tumbos y tropezones hasta su marca, y de él salió borboteando un grupo de compradores de pieles americanos recién llegados de las subastas en Rusia. Un grupo abatido y silencioso, que afirmaba que el avión había volado a no más de cien metros durante todo el trayecto desde Moscú. Uno de los tripulantes rusos bajó, dio una patada a la rueda de cola pinchada y se acercó despreocupadamente a la terminal del aeropuerto. Y pronto se nos dijo que no despegaríamos esa tarde. Tendríamos que ir a Helsinki a pasar la noche.
Capa reunió los diez bultos de su equipaje y cloqueó alrededor de ellos como una gallina con sus polluelos. Los escoltó hasta un cuarto con llave. Advirtió una y otra vez a los funcionarios del aeropuerto que debían montar guardia delante de ellos. Y no estuvo satisfecho ni un solo momento mientras estuvo lejos de sus bultos. Aunque es desenfadado y alegre por naturaleza, Capa se convierte en un tirano angustiado cuando se trata de sus cámaras.
Helsinki nos pareció una ciudad triste y desangelada, que no había sido bombardeada salvajemente pero que sí había recibido muchos balazos. Sus hoteles eran lóbregos, sus restaurantes bastante silenciosos y en su plaza una banda tocaba una música poco alegre. En las calles, los soldados parecían niños, tan jóvenes, y pálidos, y rústicos. Nuestra impresión era la de un lugar sin vida, un lugar de escasos disfrutes. Parecía que, después de dos guerras y seis años de luchas y batallas, Helsinki no podía volver a ponerse en marcha. No sabemos si todo esto es cierto en lo que respecta a la economía, pero esa es la impresión que da.
En la ciudad nos encontramos con Atwood y Hill, el equipo del Herald Tribune que estaba haciendo un estudio social y económico de los países que se hallaban tras el llamado Telón de Acero. Vivían juntos en una habitación de hotel, rodeados de informes y panfletos y encuestas y fotografías, y tenían una solitaria botella de whisky escocés que habían estado reservando para alguna celebración inimaginable. Resultó que nosotros éramos esa celebración, y el whisky no duró mucho. Capa jugó una partida un poco triste y poco provechosa de gin rummy, y nos fuimos a dormir.
Por la mañana, a las diez, estábamos en el aeropuerto otra vez. Habían cambiado la rueda de cola del avión ruso, pero todavía estaban trabajando en el motor número dos.
Durante los dos meses siguientes volamos mucho en aviones de transporte rusos, y hay varias similitudes entre todos ellos, de modo que este avión bien podría describirse como representativo de todos ellos. Todos eran C-47, con pintura marrón de guerra, restos de un préstamo. Había aviones de transporte más nuevos en los campos, una especie de C-47 ruso con tren de aterrizaje de tres ruedas, pero en esos nosotros no viajamos. Los C-47 están un poco abandonados en lo que respecta a tapicería y alfombrado, pero sus motores se mantienen a punto y los pilotos parecen ser bastante buenos. Llevan una tripulación más numerosa que nuestros aviones, pero ya que no accedimos a la cabina de control no sabemos qué hacían. Cuando se abría la puerta, parecía que allí había seis o siete personas todo el tiempo, entre ellas una azafata. Tampoco sabemos qué hacía la azafata. Parecía no tener relación con los pasajeros. El avión no lleva comida para los pasajeros, pero estos lo compensan llevando grandes cantidades de vitualla por su cuenta.
Las válvulas de ventilación de los aviones estaban invariablemente estropeadas, de modo que no entraba aire fresco. Y si el olor de la comida y de los vómitos esporádicos inundaban el avión, no se podía hacer nada. Nos dijeron que esos viejos aviones americanos se usarían hasta que fueran reemplazados por los aviones rusos más nuevos.
Hay costumbres que parecen un poco extrañas para los estadounidenses habituados a nuestras compañías aéreas. No hay cinturones de seguridad. Se prohíbe fumar en vuelo pero, una vez el avión aterriza, la gente enciende sus cigarrillos. No hay vuelos nocturnos, y si tu avión no puede llegar al destino antes de la puesta de sol, se queda en tierra y espera hasta la mañana siguiente. Excepto con tiempo de tormenta, los aviones vuelan a mucha menor altitud que los nuestros. Y esto es relativamente seguro porque la mayor parte de Rusia es completamente plana. Los aviones encuentran un campo para hacer un aterrizaje forzoso casi en cualquier parte.
La forma de cargar los aviones rusos también nos pareció peculiar. Una vez que los pasajeros están sentados, el equipaje se apila en el pasillo.
Supongo que lo que más nos preocupó aquel primer día fue la apariencia del avión. Era un viejo monstruo arañado y con mala pinta. Pero sus motores estaban en condiciones maravillosas y lo pilotaban magníficamente, así que en realidad no había nada por lo que nos tuviéramos que preocupar. Y supongo que el metal brillante de nuestros aviones no hace que vuelen mejor. Una vez conocí a un hombre cuya esposa aseguraba que su coche iba mejor cuando estaba recién lavado, y a lo mejor nosotros sentimos eso mismo con muchas cosas. El principio fundamental de un avión es que se mantenga en el aire y que llegue a su destino. Y los rusos parecen ser tan buenos en esto como cualquiera.
No había demasiados pasajeros en el vuelo a Moscú. Un simpático diplomático islandés con su mujer y su hijo, un correo de la Embajada francesa con su cartera, y cuatro hombres silenciosos y sin identificar que no abrieron la boca. No sabemos quiénes eran.
Ahora Capa estaba fuera de su elemento, porque Capa habla todos los idiomas menos el ruso. Habla cada idioma con el acento que corresponde a otro. Habla español con acento húngaro, francés con acento español, alemán con acento francés, e inglés con un acento que nunca ha sido identificado. Pero no habla ruso. Después de un mes aprendió algunas palabras de ruso, con un acento que en general se podía considerar uzbeco.
A las once en punto despegamos y volamos hacia Leningrado. Una vez en el aire, las cicatrices de la larga Guerra eran evidentes en la tierra: las trincheras y los socavones de los obuses, que ya empezaban a cubrirse de hierba. Y a medida que nos acercábamos a Leningrado, las cicatrices se hacían más profundas, las trincheras más frecuentes. Las granjas quemadas de paredes negras aún en pie poblaban el paisaje. Algunas zonas donde habían tenido lugar las batallas más duras estaban llenas de picaduras y costras, como la cara de la luna. Y cerca de Leningrado se hallaba la mayor destrucción. Las trincheras y los puestos defensivos y los nidos de ametralladoras eran bien visibles.
Por el camino sentimos intranquilidad acerca de la aduana que tendríamos que atravesar en Leningrado. Con los trece bultos de nuestro equipaje, con nuestras cien lámparas de flash, y con cientos de carretes de película, con la enorme cantidad de cámaras y la maraña de cables para el flash, pensamos que tardarían varios días en cumplir con nosotros. También pensamos que nos impondrían un fuerte recargo por todo este equipo nuevo.
Al fin volamos sobre Leningrado. Las afueras estaban derruidas, pero la parte interior de la ciudad no parecía demasiado dañada. El avión se posó suavemente sobre la pista de hierba del aeropuerto y se dirigió hacia su lugar. El aeropuerto no tenía edificios, salvo los de mantenimiento. Dos jóvenes soldados con grandes fusiles y brillantes bayonetas vinieron y se detuvieron junto a nuestro avión. Entonces los funcionarios de aduanas subieron a bordo. El jefe era un hombrecito sonriente y educado con una brillante sonrisa de dientes de acero. Sabía una única palabra en inglés: «Sí». Y nosotros sabíamos una única palabra de ruso: «Da». De modo que cuando él decía sí, nosotros respondíamos da, y volvíamos al principio. Revisaron nuestros pasaportes y nuestro dinero, y después vino el problema de nuestro equipaje. Tenía que abrirse en el pasillo del avión. No podía sacarse fuera de él. El hombre de aduanas era muy cortés, y muy amable, y extremadamente concienzudo. Abrimos cada una de las maletas y revisamos todo. Pero su proceder nos iba dejando claro que no buscaba nada en particular, solo sentía curiosidad. Volteó nuestro brillante equipo y lo acarició con cariño. Levantó cada rollo de película, pero no hizo nada ni preguntó nada. Solo parecía estar interesado en las cosas extranjeras. Y también parecía tener tiempo casi ilimitado. Al final nos dio las gracias, o al menos pensamos que eso es lo que hizo.
Entonces surgió un nuevo problema: el sellado de nuestros papeles. Del bolsillo de su casaca sacó un pequeño paquete envuelto en periódico y de él extrajo un tampón. Pero eso era todo lo que tenía, no tenía almohadilla de tinta. Sin embargo, al parecer nunca había tenido almohadilla, porque su técnica era de cuidadoso diseño. De otro bolsillo de su casaca sacó un lápiz; tras chupar el tampón de caucho, frotó el lápiz contra el caucho y lo probó en nuestros papeles. No pasó absolutamente nada. El tampón de caucho ni siquiera hizo una sugerencia de estampación. Para ayudarle, sacamos nuestras plumas goteando y mojamos nuestros dedos con la tinta y frotamos su tampón de caucho con ellos. Y al fin tuvimos una bonita impronta. Envolvió su tampón en su periódico y volvió a meterlo en el bolsillo, nos dio un caluroso apretón de manos y bajó del avión. Volvimos a hacer nuestras maletas y las apilamos en uno de los asientos.
Entonces un camión reculó hasta la puerta abierta del avión, un camión cargado con ciento cincuenta microscopios nuevos en sus cajas. Una chica estibadora subió a bordo; la chica más fuerte que yo había visto nunca, delgada y fibrosa, con un ancho rostro báltico. Subió los pesados fardos hasta la cabina del piloto. Y cuando estuvieron apilados por completo, amontonó los microscopios en el pasillo. Llevaba zapatillas de lona y un mono azul y un pañuelo en la cabeza, y sus brazos estaban repletos de músculos hinchados. Y ella, como el hombre de aduanas, tenía brillantes dientes de acero inoxidable, que hacían que la boca humana se pareciera mucho a una pieza de maquinaria.
Creo que habíamos esperado algo desagradable; de todas formas, todas las aduanas son desagradables, una peculiar violación de la intimidad. Y quizá habíamos creído a medias a los que nos habían ofrecido sus consejos y que nunca habían estado allí, y esperábamos que se nos insultase o maltratase de alguna manera. Pero eso no sucedió.
Por fin, el avión cargado de equipaje se elevó en el aire de nuevo e inició su camino hacia Moscú sobre la llanura infinita, un paisaje de bosques y tierras de labranza recortadas, de pequeños pueblos sin pintar y balas de paja de un amarillo brillante. El avión voló bastante bajo hasta que una nube descendió y tuvimos que alzarnos por encima de ella. Y comenzó a diluviar sobre las ventanillas del avión.
Nuestra azafata era una muchacha grande, rubia, de pechos generosos y apariencia maternal, cuya tarea parecía consistir únicamente en llevar botellas de seltz rosa por encima de la pila de microscopios a los hombres de la cabina del piloto. En una ocasión les llevó un pan negro.
Estábamos empezando a morirnos de hambre, porque no habíamos desayunado, y no parecía que hubiera posibilidad de que comiéramos de nuevo. Si hubiéramos podido hablar, le habríamos suplicado una rebanada de pan. Ni siquiera podíamos hacer eso.
Hacia las cuatro bajamos a través de la nube de lluvia y a nuestra izquierda vimos la extendidísima y gigantesca ciudad de Moscú, y el río Moscova que la atravesaba. El mismo aeropuerto era enorme, una parte asfaltada y otra con largas pistas de hierba. Había literalmente cientos de aviones desperdigados, viejos C-47 y muchos de los nuevos aviones rusos con su tren delantero de tres ruedas y su brillante acabado de aluminio.
Mientras rodábamos hacia el nuevo edificio del aeropuerto, grande e impresionante, miramos por la ventanilla en busca de una cara que nos resultase familiar, alguien que pudiera estar esperándonos. Estaba lloviendo. Salimos del avión y reunimos nuestro equipaje bajo la lluvia, y nos cayó encima una gran sensación de soledad. Allí no había nadie para recogernos. No había ni una cara familiar. No podíamos hacer ni una pregunta. No teníamos dinero ruso. No sabíamos dónde ir.
Desde Helsinki habíamos telegrafiado a Joe Newman para decirle que llegaríamos un día más tarde. Pero no había ningún Joe Newman. No había nadie para nosotros. Unos porteadores muy fornidos llevaron nuestro equipaje a la entrada del aeropuerto y aguardaron expectantes a que les pagásemos, y nosotros no podíamos pagarles. Pasaban autobuses, y nos dimos cuenta de que ni siquiera podíamos leer los destinos, y además iban tan llenos de gente en el interior, y de ellos colgaba tanta gente en el exterior que nosotros y nuestros trece bultos no habríamos podido entrar. Y los porteadores, unos porteadores muy fornidos, esperaban su dinero. Teníamos hambre, y estábamos mojados, y asustados, y nos sentíamos completamente abandonados.
Justo entonces el correo de la Embajada francesa salió con su cartera, y nos prestó dinero para pagar a los porteadores, y puso nuestro equipaje en el coche que había venido a recogerle. Era un hombre muy agradable. Habíamos estado al borde del suicidio y él nos salvó. Y en el caso de que llegue a leer esto, nos gustaría darle las gracias de nuevo. Nos llevó hasta el Hotel Metropole, donde se suponía que se alojaba Joe Newman.
No sé por qué los aeropuertos están tan lejos de las ciudades a las que supuestamente dan servicio, pero lo están, y Moscú no es una excepción. El aeropuerto está a kilómetros y kilómetros de la ciudad, y la carretera atraviesa bosques de pinos, granjas, y huertos interminables de patatas y repollos. Había carreteras llenas de baches y carreteras suaves. El correo francés lo había previsto todo. Había enviado a su chófer a por un pequeño almuerzo, así que de camino a Moscú comimos piroschki, y pequeñas albóndigas y jamón. Y para cuando llegamos al Hotel Metropole nos sentíamos mucho mejor.
El Hotel Metropole era un hotel más bien grande, con escalinatas de mármol y alfombras rojas, y un gran ascensor dorado que funcionaba a veces. Y detrás del mostrador había una mujer que hablaba inglés. Preguntamos por nuestras habitaciones, y ella nunca había oído hablar de nosotros. No teníamos habitaciones.
En ese momento Alexander Kendrick, del Chicago Sun, y su mujer nos rescataron. Preguntamos: «¿Dónde está Joe Newman?».
«¡Ah, Joe! No anda por aquí desde hace una semana. Está en Leningrado, en la subasta de pieles.»
No había recibido nuestro telegrama, no había nada preparado, y no teníamos habitaciones. Y era ridículo que intentásemos conseguir habitaciones sin preparativos. Habíamos dado por hecho que Joe se pondría en contacto con cualquier agencia rusa que fuese responsable de ello. Pero ya que no lo había hecho, y no había recibido el telegrama, los rusos tampoco sabían que veníamos. Pero los Kendrick nos llevaron a su habitación y nos alimentaron con salmón ahumado y vodka, y nos dieron la bienvenida.
Un rato después no nos sentíamos ni solos ni perdidos. Decidimos mudarnos a la habitación de Joe Newman para castigarle. Usamos sus toallas, y su jabón, y su papel higiénico. Nos bebimos su whisky. Dormimos en su sofá y en su cama. Pensamos que eso era lo mínimo que él podía hacer por nosotros, para compensarnos por haberse portado tan mal. Sosteníamos que el hecho de que no supiese que veníamos no era excusa para él, y tenía que ser castigado. Y por eso nos bebimos sus dos botellas de whisky escocés. Debemos admitir que en aquel momento no sabíamos el tremendo crimen que era eso. Hay una considerable falta de honradez y bastantes artimañas entre los periodistas americanos en Moscú, pero nunca han llegado al nivel al que entonces lo llevamos nosotros. Un hombre no se bebe el whisky de otro.
Capítulo III
Todavía no sabíamos cuál era nuestra situación. De hecho, no estábamos del todo seguros de cómo habíamos llegado hasta allí, quién nos había invitado. Pero los corresponsales americanos en Moscú acudieron, y nos ayudaron, y nos cogieron de la mano: Gilmore, y Stevens, y Kendrick, y el resto, todos hombres buenos y comprensivos. Nos llevaron a cenar a un restaurante comercial en el Hotel Metropole. Y descubrimos que hay dos tipos de restaurantes en Moscú: el restaurante de racionamiento, donde se usan los cupones de racionamiento y el precio es bastante bajo; y el restaurante comercial, donde el precio es fantásticamente elevado para, básicamente, la misma comida.
El restaurante comercial del Metropole es magnífico. En el centro de la sala hay una gran fuente. El techo está a unos tres pisos de altura. Hay una pista de baile y un espacio elevado para la orquesta. Los funcionarios rusos y sus esposas y los civiles con mayor nivel de ingresos bailan alrededor de la fuente con gran decoro.
Casualmente la orquesta tocaba el peor jazz americano al volumen más alto que nosotros habíamos oído nunca. El batería, un evidente pero distante estudioso de Krupa, se enfervorizaba y hacía malabares con sus baquetas. El clarinetista había estado escuchando discos de Benny Goodman, de modo que aquí y allá se podía oír algo vagamente parecido a un trío de Goodman. A uno de los pianistas le encantaba el boogi-woogie, que tocaba con bastante habilidad y gran entusiasmo.
La cena consistió en cuatrocientos gramos de vodka, un cuenco grande de caviar negro, sopa de repollo, filete y patatas fritas, queso y dos botellas de vino. Y costó unos ciento diez dólares para cinco personas, al cambio de la Embajada de doce rublos el dólar. Además tardaron en servirla cerca de dos horas y media, algo que nos sorprendió un poco, pero que descubrimos que era característico de todos los restaurantes rusos. Y más tarde también descubrimos por qué tardaban tanto.
Dado que todo en la Unión Soviética, toda transacción, se hace bajo el Estado, o bajo monopolios concedidos por el Estado, el sistema de contabilidad es enorme. De este modo, cuando toma nota, el camarero lo escribe muy cuidadosamente en un libro. Pero después no va a pedir la comida. Va al contable, que anota otra entrada acerca de la comida que ha sido pedida y emite un recibo que va a la cocina. Allí se anota otra entrada, y se solicita la comida. Cuando al fin se expide la comida, también se emite un recibo con la entrada de la comida, que se entrega al camarero. Pero este no lleva la comida a la mesa. Lleva su recibo al contable, que anota otra entrada en la que dice que la comida que fue solicitada ha sido expedida y da otro recibo al camarero, que entonces vuelve a la cocina y lleva la comida a la mesa, anotando en su libro que la comida que fue solicitada, registrada y emitida, ya está por fin en la mesa. Esta contabilidad lleva mucho tiempo. De hecho, mucho más que cualquier cosa que se haga con la comida. Y no hace ningún bien impacientarse por conseguir la comida, porque no hay nada en el mundo que se pueda hacer. El proceso es invariable.
Mientras tanto, la orquesta aullaba «Roll out the barrel» y «In the mood», y un tenor se acercó al micrófono, que no necesitaba, ya que su voz bastaba para la sala, y cantó «Old man river» y algunos de los temas más conocidos de Sinatra, como «Old black magic» y «I’m in the mood for love» en ruso.
Mientras esperábamos, los corresponsales rusos nos previnieron sobre lo que podíamos esperar y sobre cómo conducirnos. Y tuvimos mucha suerte de que ellos estuvieran allí para decírnoslo. Señalaron que sería deseable que no nos acreditásemos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Subrayaron las reglas que se aplicaban