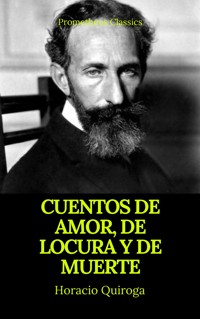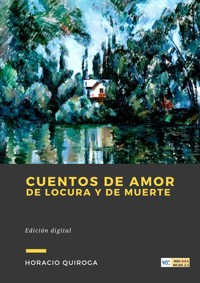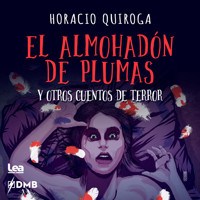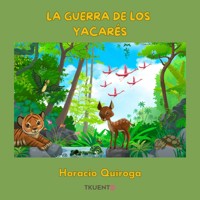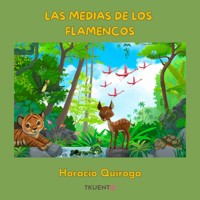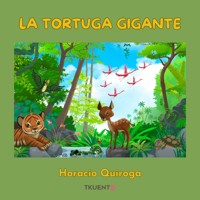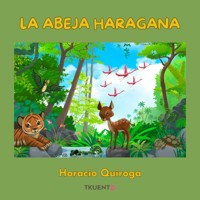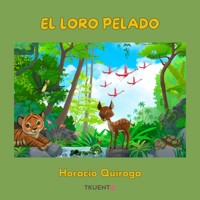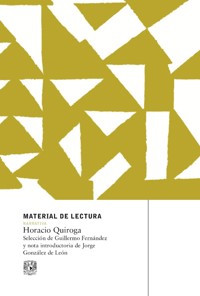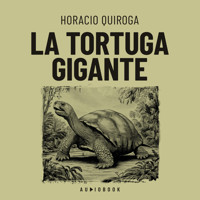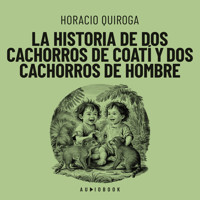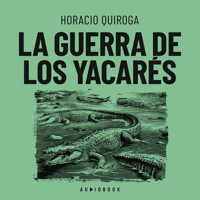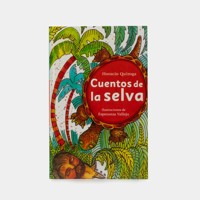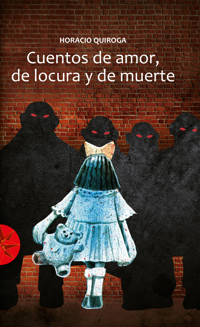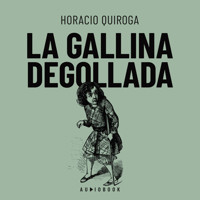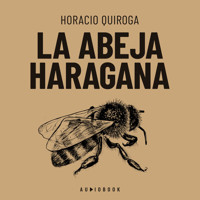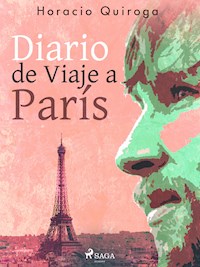
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Diario de viaje a París describe desde un punto pesimista y amargado el salto que el autor Horacio Quiroga hizo desde su Uruguay natal al París de principios de siglo, cuna de artistas y bohemios y que, sin embargo, resultó una experiencia horrible para el autor. La mayor parte de estas páginas están dedicadas a reflejar todos los malos momentos que pasó Quiroga en París.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horacio Quiroga
Diario de Viaje a París
Introducción y notas de EMIR RODRÍGUEZ MONEGAL
Saga
Diario de Viaje a París
Copyright © 1900, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726568264
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
NOTA
Aunque Esta Reedición del Diario de viaje a París de Horacio Quiroga no ha sido preparada, como la primera, para especialistas, conserva las características técnicas de ésta, salvo en la Introducción, en la que depuré los textos transcriptos, dejando únicamente la redacción definitiva, y en el Apéndice documental, cuyas secciones C y D han sido aliviadas ahora de las erratas de las publicaciones originales (Revista del Salto, La Reforma). He aprovechado esta reedición para incorporar algunas notas y un texto olvidado al Apéndice.
La copia, transcripción y cotejo de este Diario de viaje fueron realizados originalmente por las señoritas Elba Diz y Myriam Otero y los señores José Enrique Etcheverry y Raúl Uslenghi, del personal del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios. Dejo, asimismo, constancia de que prestaron su valiosa cooperación, aportando numeroso material informativo las siguientes personas e instituciones: Dr. Alberto J. Brignole, Dr. José María Delgado, Dr. José L. Gomensoro, Prof. Julio E. Payró, D. Alejandro Nácere, Director del Museo Histórico Nacional, Prof. Juan E. Pivel Devoto, Cap. Carlos Olivieri, Director de la Marina Mercante, Capitán de Navío Julio C. Cigliutti, Interventor de la Biblioteca Nacional, D. Dionisio Trillo Pays, Prof. Lauro Ayestarán, Director del Museo Nacional de Bellas Artes, D. José Luis Zorrilla de San Martín, Dr. Miguel Nobelasco, Dr. Héctor Roselló, Prof. Hernán Rodríguez Masone, D. Adolfo Sienra, D. Juan Pivel y Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quiero agradecer especialmente a D. Carlos A. Passos la colaboración prestada al preparar las notas al texto del Diario de viaje; así como al Prof. Roberto Ibáñez, Director del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios, por haber autorizado esta reedición y haber facilitado los clisés necesarios para su impresión.
E. R. M.
Montevideo, agosto 18, 1950.
INTRODUCCIÓN
El Diario llevado por Horacio Quiroga durante su viaje a París en 1900, presenta un estimable aporte para el mejor conocimiento de su juventud, al tiempo que facilita el acceso a su intimidad y contribuye como pieza insustituible al estudio de su iniciación literaria, la que se confunde con los orígenes del modernismo en el Uruguay. A la consideración de este triple valor documental del Diario está dedicada esta Introducción.
I LA AVENTURA
La existencia de este Diario era completamente desconocida, aún para los amigos y biógrafos de Quiroga, los doctores José María Delgado y Alberto J. Brignole. El escritor lo había depositado en manos de D. Ezequiel Martínez Estrada, junto con algunos documentos de su mayor intimidad. En la donación que el ilustre escritor argentino hiciera al Instituto de Investigaciones y Archivos Literarios (Montevideo, Uruguay), se incluían las dos libretas en que Quiroga había llevado la anotación cotidiana de su aventura parisina. Este documento se hace público por vez primera ahora.
La información biográfica más completa publicada hasta la fecha sobre Quiroga es la que proporciona la Vida y obra de Horacio Quiroga, de Delgado y Brignole. 1 En el capítulo VI se encuentra narrado el viaje a París en los siguientes términos:
“Pero, en seguida, otro sueño largamente acariciado, el viaje a París, vendría a arrancarlo de estas antifonías funerarias.2Evidentemente la tarea de su tutor, don Alberto Semblat, que le fuera nombrado al contraer su madre segundas nupcias, se vió bastante dificultada por la índole de un pupilo, a quien no le faltaba ninguna de las condiciones necesarias para turbar la tranquilidad de un severo monitor. Don Alberto era un honorable notario, un hombre de mundo en quien el sentido de la responsabilidad, podía coexistir con una amplia tolerancia para comprender los antojos y turbulencias de la juventud. Quiroga halló en él un amigo dispuesto siempre a tomar sus caprichos por el lado benévolo y a satisfacerlos en la medida de lo posible, aunque muchas veces a regañadientes. Pero hoy una bicicleta, mañana una máquina fotográfica, al otro día un viaje a Montevideo y a cada nueva hora un deseo que obligaba a echar mano de recursos extraordinarios, convirtieron la tutoría en un verdadero presente griego. Tanto como abundaba el mozo en inteligencia y en veleidades, carecía de la menor noción económica y menudeaba sin piedad los asaltos a su mediocre fortuna.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La mayoría de edad trajo para don Alberto un descargo de inquietudes, sin modificar en lo más mínimo la idiosincracia del pupilo. Las muelas del juicio encontraron a éste tan fantasista y desordenado como las de la adolescencia, así es que, en cuanto pudo, recogió el dinero de su herencia, lió las maletas y voló a París, aspiración suprema y obligada de todo joven poeta insurrecto.
Se embarcó como un dandy: flamante ropería, ricas valijas, camarote especial, y todo él derramando una aristocrática coquetería, unida a cierta petulancia de juventud favorecida por el talento, la riqueza y la apostura varonil. No había quien pudiese dejarlo de envidiar. Las quimeras le bailaban dentro del cráneo. ¡París! En cada griseta una Manón, en cada gota de ajenjo un poema, en cada paso por la colina de Montmartre un sueño, y, al fin, la fama, el reconocimiento triunfal en los más célebres cenáculos...
Pasó todo exactamente al revés. Ninguna ocasión de representar el Des Grieux o el Rodolfo. Las Mimí lo llamaban “le joli petit arabe” apodo que le gustaba mucho; pero trascendían demasiado a comercio, y cuando su corazón romántico, sediento de veraz ternura, se apretaba a sus senos mercenarios sentía el entumecimiento de un pájaro tropical entre la nieve.
En los cafés del Barrio Latino hallaba una indiferencia que ni siquiera se disimulaba. Sus cartas, aunque no quejosas, sólo hacen referencia a bagatelas. Hablan de libros muy buenos que se compran baratos, casi regalados. Participan que Rubén Darío está muy grueso, que usa sombrero de paja y que le preguntó si conocía a Rodó. Informan que Gómez Carrillo lo llevó al café “Cyranno” (usted perdone, le escribe a su amigo Ferrando, no recuerdo cuántas n lleva este nombre francés) donde se reúnen literatos y “cocottes”, y concluye desencantado: “me parece que todos ellos, salvo Darío que lo vale y es muy rico tipo, se creen mucho más de lo que son”.
Nada hay que indique un entusiasmo avivado por el contacto con la ciudad maravillosamente soñada, o con los hombres a quienes desde lejos admiraba. Es un fracaso de su imaginación que podía preverse: un alma como la de Quiroga, sustancialmente auténtica y sincera hasta no poder encubrir sus impresiones, nunca llegaría a congeniar con un ambiente supercivilizado, lo que equivale a decir ultra artificial. El inmenso rumoreo que necesitaba para dar vuelo a su vocación no estaría allí sino en el polo opuesto, en medio de las florestas profundas. El lo ignoraba aún y arrastraba por la enorme colmena su desilusión, como una clámide arpiamente desgarrada.
Para colmo, el desatino con que administró sus recursos y otros olvidos y faltas muy suyos, iban a originarle una situación desesperante. Un buen día notó que no le quedaba un centésimo y comenzó el peregrinaje sórdido por las casas de préstamos. Joyas, valijas, ropas, fueron a engrosar las estanterías y vitrinas de los Montes de Piedad, hasta verse más implume que el gallo de Morón. A mayor desgracia había extraviado —¡cuándo no!— la dirección de sus familiares, y los S.O.S. con que los bombardeaba no llegaban a su destino. Solo e indigente en una inmensa ciudad, los días se le tornaron pavorosos. Conoció el hambre y cosas peores, como el tener que pedir a compatriotas duros sumas de mendicante, un franco o dos, apenas lo suficiente para comprar un pan y un pedazo de queso. Tuvo que vivir a Tos saltos en buhardillas. Desterrado de las barberías, el óvalo de su rostro se vió asaltado por barbas, que crecían como malezas alrededor de las ruinas en las tierras tropicales. Fué, en verdad, un áspero aprendizaje del infortunio y la miseria.
Finalmente los familiares se enteraron de sus aprietos y de inmediato lo auxiliaron. Volvió con pasaje de tercera. Su indumentaria revelaba a la legua la tirantez pasada. Un mal jockey encima de la cabeza, un saco con la solapa levantada para ocultar la ausencia de cuello, unos pantalones de segunda mano, un calzado deplorable, constituían todo su ajuar. Costó reconocerlo. Del antiguo semblante sólo le quedaban la frente, los ojos y la nariz; el resto naufragaba en un mar de pelos negros que nunca más, tal vez en recuerdo de su aventura parisina, se rasuraría.
—¿Dónde tienes el equipaje? le preguntaron.
Quiroga respondió con una buena mentira: “Lo perdí en un cambio de ferrocarriles”,
—Seguramente, lo amonestó el viejo Cordero, mientras todos se preocupaban de sus maletas, tú te pasearías por el andén silbando, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de pájaros. Siempre serás el mismo. . .
Y como Horacio sonriera, dando por merecido el reproche, se apresuró a abrazarlo piadoso, como a alguien que jamás podrá andar solo por el mundo.
París quedaría en la memoria de Quiroga semejante a una marcha anodina y borrosa. Cuando las incidencias de la conversación traían a flote el tema de su viaje y de su estada en aquella ciudad, lo dejaba rápidamente languidecer como asunto sin atracción. Y no se presuma en tal indiferencia ningún rencor o deseo de eludir recuerdos de pesadilla. Una vez pasadas, tales peripecias se cuentan como galardones, sobre todo cuando se ha vivido idealizando a los héroes de Murger.
Su repudio traducía, más que una decepción, la inafinidad absoluta de su naturaleza con aquel medio. Ni el paisaje, ni los seres que necesitaba su genio para desarrollarse residían allí. Su espíritu precisaba otras correspondencias y estímulos: de ahí su desdén por aquellos lugares a los que jamás deseó volver”.
A los valiosos datos allí recogidos pueden agregarse ahora los que aporta el estudio de este Diario. La anotación se inicia, en la primera libreta, a las 7 a. m. del 21 de marzo de 1900 —fecha de la partida del Salto, a bordo del Montevideo—, y concluye, en la segunda libreta, en parís, el 10 de junio del mismo año, a las 11 horas y 18 minutos. 3 Es decir: el Diario se interrumpe antes de que Quiroga haya salido de París. En una de las últimas páginas había observado que la libreta se concluía y anunciaba que continuaría sus anotaciones “en un cuaderno de 10 cts.”. 4 Este cuaderno no ha sido encontrado. Quedan en blanco, por lo tanto, los días que transcurren desde el 10 de junio hasta el 12 de julio de 1900, fecha en que llegó a Montevideo en el Duca de Galiera. 5
Al consultar estas libretas es necesario tener un cuidado especial. No hay que olvidar, ante todo, que la anotación cotidiana se presta a la exageración del detalle reciente, al tiempo que puede disimular u olvidar las líneas fundamentales de un proceso o de un carácter. Su valor es, en cierto sentido, estadístico y el lector debe tener siempre presentes los sucesivos toques con que se va revelando un suceso o un alma. Por eso, el que consulte el Diario se sentirá necesariamente perplejo ante el móvil del viaje que no resulta nunca indicado explícitamente. A lo sumo, aparece alguna mención equívoca. Véase, por ejemplo, la anotación de abril 4, a las 18 a. m.: “Acabo de levantarme. He pensado anoche sobre la imbecilidad de este viaje, extraño, perdido, raro, tal vez risible para los pasajeros”. O la de abril 6, a las 5 y 35 p. m.: “Viene á mi cabeza, á veces, por ráfagas, la ilusión de que podría estar en el Salto, en la esquina, viendo pasar gente que conozco, de noche templada y suave, viéndola, ó acaso bailando—. . . En esos momentos reniego formalmente de haber emprendido este viaje, el más estúpido de los que he hecho, estúpido, sí, estúpido; me volveré idiota y genovés. . .”.
Es posible, por lo tanto, preguntarse: ¿Por qué fué Quiroga a París? La respuesta más obvia parece ser: porque París era, entonces, la meta de todos los aspirantes a poetas, la capital natural del modernismo. 6 Pero el Diario es absolutamente reservado al respecto, y en ningún momento Quiroga insinúa que haya intentado participar de la intensa vida literaria de París. La única anotación en este sentido es la del episodio en el Café Cyrano, al que concurrían muchos hispanoamericanos que se agrupaban en torno de Enrique Gómez Carrillo. Pero hasta la misma circunstancia de que Quiroga no haya congeniado con el temperamental guatemalteco y que, por el contrario, le haya opuesto una clara hostilidad, parece señalar más su alejamiento de todo cenáculo. En cuanto al encuentro con Rubén Darío, que mencionan sus biógrafos, debió acontecer (si no es apócrifo) en los días transcurridos entre la última anotación del Diario y su partida de París.
Penetrando ya en el terreno de la hipótesis, y apoyándose en algunas ambiguas indicaciones del Diario, es lícito señalar un motivo —casi inconfesable— para el viaje: la conquista de París. Así enunciado, el proyecto parece demasiado fantástico. Sin embargo, es posible que el joven— que se creía, con razón, destinado a la gloria— lo reservara para su más íntima contemplación y, por lo mismo, no lo confiara al papel, demasiado ajeno. Se explicaría así su silencio obstinado; a esta luz, cobrarían nuevo significado algunas anotaciones. Por ejemplo, la de marzo 30, al partir de Montevideo: “Me parecía notar en la mirada de los amigos una despedida más que afectuosa, que iba más allá del buque, como si me vieran por la última vez. Hasta creí que la gente que llenaba el muelle me miraba fijamente como á un predestinado. . . ”. O la de abril 3, en que confiesa en un momento de exaltación: “. . . me han entrado unas aureolas de grandeza como tal vez nunca haya sentido. Me creo notable, muy notable, con un porvenir, sobre todo, de gloria rara. No gloria popular, conocida, ofrecida y desgajada, sino sutil, extraña, de lágrima de vidrio”. Y hasta en los momentos más duros de la miseria parisina (el 3 de junio, por ejemplo) se compadece de su propio destino con estas palabras: “¡Oh brillante porvenir de literatura, perdido porque faltó un día qué comer!”
La lectura del Diario suministra, en cambio, otros motivos de atracción que permitirán contestar en parte y en términos menos conjeturales la pregunta formulada. Ellos son: la Exposición Universal de París y las competencias ciclistas. En efecto, en los meses en que Quiroga visitó París se inauguró la cuarta Exposición Universal con sede en la capital francesa. Era un esfuerzo gigantesco que impresionó fuertemente al joven como se desprende de sus anotaciones, por lo general tan sucintas. Y lo que evidencia su sensibilidad es que Quiroga haya subrayado más los valores estéticos que el mero progreso material que la Exposición significaba. Una publicación salteña de la época confirma una de estas atracciones al anunciar la partida de Quiroga y expresar que “Horacio como lellamamos sus íntimos se propone visitar la Exposición Universal, habiendo contraído con nosotros el compromiso de relatarnos por carta sus impresiones, las que serán publicadas en nuestra hoja como valiosas colaboraciones”. 7
Rivalizando con esta atracción, y aparentemente igualándola, aparecen las carreras de ciclismo. Quiroga le dedica muchas páginas del Diario y en ellas se puede captar el eco vivo de su entusiasmo. Para el joven, no era el ciclismo sólo un espectáculo. El era, ante todo, un corredor. Sus biógrafos han evocado ya sus hazañas primeras, su contagiosa devoción que le permitió fundar el Club Ciclista Salteño, su fracaso en las competencias montevideanas. Una de sus más comentadas pruebas fué la de unir (en compañía de otro entusiasta, Carlos Berruti) las ciudades de Salto y Paysandú, en un viaje en bicicleta realizado a fines de 1897, La prensa periódica salteña la registró, con verdadera complacencia, calificando a los jóvenes de “esforzados pionneros” y publicando en uno de sus órganos la crónica o diario del viaje, obra —presumiblemente— del propio Quiroga. 8 Y hasta es posible documentar ahora con sus propias palabras la exaltación que le producía la carrera: “Porque el gran atractivo de la bicicleta consiste en transportarse, llevarse uno mismo, devorar distancias, asombrar al cronógrafo, y exclamar al fin de la carrera: mis fuerzas me han traído!”. 9 Con los años este fresco entusiasmo se desplaza hacia otras máquinas, el vértigo de la velocidad aumenta, y así Quiroga cumple el ciclo natural de todo aficionado: de la bicicleta a la motocicleta, luego al automóvil, por fin al avión. Por eso, pueden considerarse como fundamentalmente sinceras, y no como mera boutade, las palabras con que confió a su amigo Julio E. Payró los motivos de su viaje: “Créame, Payró, yo fuí a París sólo por la bicicleta”. Quizá se deba descontar un pequeño margen de exageración en el recuerdo ya que en 1900 la Exposición Universal y la atracción artística de la gran ciudad contribuyeron a decidir fuertemente la realización del viaje. Pero lo que parece indiscutible, es el valor de esta declaración que desnuda, con tanta nitidez, una pasión juvenil. 10
Conviene aclarar, sin duda, que aún en el caso de que Quiroga hubiera ido a París atraído únicamente por el ciclismo, esto no significaría que, a su juicio, la vocación deportiva fuera más poderosa que la literaria. Y precisamente en este mismo Diario se encarga de despejar todo posible malentendido al escribir, en marzo 20: “Noto en esta ocasión que en iguales circunstancias —cuando oigo que hablan de literatura— me crispo como un caballo árabe. Fijo mucho la atención sobre ciclismo, ú otro asunto cualquiera que me domine. Pero la sensación primera es más poderosa, más íntima, más hiriente, como la que sentiría una vieja armadura solitaria que oyera de pronto relatar y juzgar en voz baja una acción de guerra. . . ¿La vocación? . . .
Sin embargo, no basta determinar los motivos del viaje. Para un observador actual uno de los atractivos mayores de este episodio parisino es que se desarrolló de una manera completamente distinta a la que planeara su protagonista. En realidad, la muchachada de irse a París, con pocos pesos, a ver la Exposición; a recorrer pedaleando el Bois de Boulogne, a asistir a las competencias ciclistas y a los museos, a participar en las tertulias de los poetas, se convirtió, por obra del azar, primero, en una decepcionante travesía, 11 y, luego, en una sórdida aventura. Al quedar incomunicado de su familia y sin dinero, París resultaba una cárcel y la vida allí le obligaba a reproducir, involuntariamente, el suplicio de Tántalo. Así lo sentía Quiroga al escribir en junio 6: “Bastante tranquilo. Pero no tengo con qué comer, y espero que cuando baje me den algo. Iré esta tarde á la Exposición. No tanto por verla, como por pasar de una vez la tarde que me mata. Esto parecerá increíble, pero es verdad”; o al apuntar, como resumen, dos días antes: “La estadía en París ha sido una sucesión de desastres inesperados, una implacable restricción de todo lo que se va á coger”.
El hambre había transformado la ciudad, Ya no era más la acogedora, la cálida, que capta esta anotación de abril 29: “En el Bois de Boulogne— Hace un día espléndido, un día de América, sin viento, sin frío, casi calor con un Sol radiante y limpio. ¡Qué grande es París entonces, sin brumas y oscuridades, abierto á los cuatro vientos del bienestar y la gloria”, El hambre lo había acorralado, aislándolo, moldeando su visión. El 8 de junio lo señala él mismo: “¿Es esto acaso vida? Yo he sufrido algunas veces; por amor, por pesimismo, aun por dinero; ¿mas es posible comparar las depresiones, por abrumadoras que sean; la falta de dinero, por más diversiones que nos impida; el amor, por más que nos olviden, con esta existencia sin dinero, sin amor, sin depresión, sufriendo sin medida, sin un momento de sonrisa, avergonzado de entrar al hotel, de tener que esperar todos los días á que me den de comer, como un pobre diablo que viene á las mismas horas á situarse en un paraje, por donde sabe pasará un caritativo cualquiera?”. Por eso podrá escribir, al día siguiente, como conclusión a estas penosas reflexiones y como exprimiendo la esencia de esta enseñanza de la miseria: “En cuanto á París, será muy divertido pero yo me aburro. Verdad que no tengo dinero, lo que es algo para no divertirse. De todos modos, es hermosa ciudad aquella en que uno se divierte, ya se llame París ó Salto. Un poeta griego de la decadencia, dijo: ‘La patria está donde se vive bien’. Es un gran pensamiento. ¿Por qué he de decir yo que no hay como París, si no me divierto? Quédense en buena hora con él los que gozan; pero yo no tengo ninguna razón para eso, y estoy en lo verdadero diciendo que Montevideo es mejor que París, porque allí lo paso bien; que el Salto es mejor que París, porque allí me divierto más. ¿Qué da que otros digan lo contrario, porque aquí lo han pasado bien? Cada cual vive la vida que le es posible; y el cazador que vive en su bosque, el rural que goza con su escopeta y sus soles, tiene razón cuando afirma que el monte ó el pueblo es mejor que París. ¿Qué tenemos que decir á eso? Gócese en buena hora, ya sea donde sea. El lugar que nos ha visto felices y contentos, es el mejor de todos. En París se divierten los demás; yo en Salto, ¿Diré por lo tanto que esto es mejor que aquello? Sería una estupidez”.
Incidentalmente, el Diario contribuye a completar en pequeños detalles la narración de sus biógrafos. Así, por ejemplo, de sus discretas indicaciones se desprende que el comercio del joven con las grisetas le dejó algo más material que “el entumecimiento de un pájaro tropical en la nieve”. Así, también, sus páginas aclaran que si el joven se dejó crecer la barba fué por decisión voluntaria, quizá por capricho, no por carecer de recursos para acudir al barbero. 12 Hay muchos otros ejemplos que sería ocioso enumerar ya que están al alcance de cualquier lector curioso en las notas al Diario.
Si la nueva información aportada por el Diario no llega a cambiar el signo del conocido retrato juvenil de Quiroga, ella permite, por lo menos, una visión más coherente e íntima de la aventura parisina, al tiempo que con los motivos que incorpora —la Exposición Universal de París, los museos, las competencias ciclistas— modifica y reorganiza el cuadro total en torno de un nuevo eje de simetría.
II EL PROTAGONISTA
El interés del Diario no se reduce a su aporte biográfico. Sus anotaciones constituyen, cronológicamente, el primer documento que permite el acceso a la intimidad de Quiroga. En tal sentido, su importancia es fundamental. No corresponde realizar aquí un examen exhaustivo; apenas si es oportuno subrayar las tendencias dominantes en el carácter del joven Quiroga, tal como las acerca su propia anotación cotidiana.
Ante todo, es preciso señalar la naturaleza especial de este Diario. Por indicaciones reiteradas parecería que Quiroga registró las incidencias de su aventura para comunicarlas luego a sus amigos del Salto —a aquellos muchachos con los que actualizara el grupo de los mosqueteros—. 13 En algunos momentos se dirige directamente a ellos, como si los tuviera presentes. Así, por ejemplo, anota en abril 8, nostálgico ya, y extrañando a la novia: “Pienso en este momento que Vds. están en el cuarto, hoy Domingo, tal vez tomando mate, tal vez conversando, fumando y comiendo pan y queso; pero de cualquier manera, ahí, en el Salto, con la tranquila seguridad de que de tarde, cuando quieran, saldrán á pasear, sin pensar en nada más de lo que quieran, y que Vds., todos Vds., pueden verla, que la verán y no sentirán siquiera la más leve emoción, cuando yo, que estoy á 1000 leguas, tiemblo sólo de pensar que algún día la veré...”. O cuando se pregunta, el 13 de abril: “¿Qué haré mañana, Sábado de gloria, en este maldito vapor, cuando Vds., esten tan tranquilos parados en la calle Uruguay y Sarandí viendo salir la gente de la Iglesia?”. O cuando en París, durante una de sus crisis de angustia, anota (el 3 de junio): “Acabo de levantarme. Hasta ahora he conseguido dormir bien. Me despierto varias veces á la noche, y, sueñe lo que sueñe, en seguida se me aparece la situación ésta. ¡Ah, amigo Brignole! ¡Depresiones nerviosas y musculares que nos hacen buscar con ansia la recta incomprendida de nuestro Destino! ¡Qué poco es todo eso, cuando lo que se examina no es el porvenir, sino el momento, cuando se cambiara la Gloria por la seguridad de comer tres días seguidos!”.
Podría creerse que esta forma, casi oral, responde únicamente a la costumbre, ya arraigada, de dialogar con los amigos, de confiarse a ellos en los momentos de mayor intimidad, lo que tendería a transformar el Diario en un largo monólogo. Pero el propio Quiroga se ha encargado de iluminar el punto, al escribir —en uno de sus momentos más patéticos, cuando se ha visto obligado a aceptar la limosna de unos francos— el 5 de junio: “A Vds., mis amigos, que leerán todas estas líneas, les deseo que nunca pasen por lo que estoy pasando yo”.
Sin embargo, lo cierto es que nunca confió la existencia de este documento a sus amigos y que hasta hoy les era completamente desconocida. Aun más; como sus mismos biógrafos lo indican, Quiroga fué siempre extremadamente reservado sobre su aventura parisina. ¿Qué pudo haber cambiado su primera decisión? El mismo Diario se encarga de contestar esta pregunta. El jueves 7 de junio escribe: “Estoy en el Jardín de Nôtre-Dame. Lo paso regular, habiendo acabado de comer un vintén de pan y leyendo mi libro. Logro sustraerme por ratos con la lectura. Pero un recuerdo cualquiera de allí,el Uruguay, un vals que tocaba la Orquesta del Liceo Slava, la laguna de Palma Sola, me ponen en un estado de dolorosa “revêrie”, como si nunca más volviera á ver eso. Al solo pensamiento de que eso no está perdido para mí, un profundo suspiro me desahoga. ¡Cómo gozo entonces! Yo quiero toda la tierra en que he vivido, mis árboles, mis soles, mi lengua. No la patria, porque eso es una entidad, y si yo hubiera nacido en Alemania, extrañaría la Alemania. Pero todo diferente como es esto, solo, solo, no conversando con nadie, nadie que me consuele, es horrible. No soy un solitario; todo lo opuesto. Ahora comprendo á mi pobre madre que en casa, en el Salto, todo el día solita en los cuartos helados, paseaba amargamente su tristeza. ¡Oh mi América bendita, donde todo es grandeza y hospitalidad! ¡Cómo te adoro en París! Creo que si de un golpe me transportara á esa, lloraría, sí, lloraría abriendo los brazos á mi Madre, á mis amigos, á las tardes y á las noches. Pero todo concluirá. Aunque cuando llegue allí, sentiré mucho menos por haber satisfecho parte de mi ansia en la desaparición de esta vida, y en la progresión creciente del viaje que cada vez me acercará más, y, por lo tanto, me hará perder la emoción de la brusca traslación, aun entonces, digo, tendré horror del recuerdo de París, y estaré donde está lo que quiero”. Aquí está, en este horrordel recuerdo de París, la causa de su reserva, de su silencio, sólo alterados por la comunicación de alguna trivialidad, de alguna rápida confidencia.
La anotación casual y diaria permite captar el ser humano en su espontaneidad, pero, también, en su incoherencia. Por eso es necesario reiterar aquí las advertencias —ya formuladas— a propósito de su utilización como ejemplos. Hay que saber distinguir entre los numerosos rasgos, no jerarquizados, aquellos que son permanentes, y aquellos que son meramente accidentales. A esta dificultad, inherente a todo diario, se suma, en este caso, la dificultad accesoria de que Quiroga esté registrando sus reacciones en una época de transición, mientras se va formando su carácter.
Cualquiera que recorra cuidadosamente el Diario advertirá en seguida que en su autor cohabitan dos personalidades: la de un muchachón orgulloso y mimado, amante del juego, del baile, del flirt, del ciclismo, y la de un poeta decadente, que se sabe destinado a la más alta gloria, que sutiliza sus sensaciones, que transforma en literatura sus percepciones y hasta sus sentimientos. El primero, se regocija jugando al burro tiznado (marzo 31); confiesa con toda sinceridad que baila porque le gusta, no para distraerse y olvidar a su amada (abril 11); anota, con puerilidad, primitivos retruécanos en italiano o en francés (abril 7, mayo 29); y después de mucha hambre y de mucho orgullo herido, reconoce con franqueza: “No tengo fibra de bohemio” (junio 8).
El otro es mucho más complejo y merece atención preferente, ya que en sus rasgos se superponen auténticos sentimientos y auténtica angustia con la estilización literaria de esos sentimientos, de esa angustia. Y es necesario, en cada caso, separar cuidadosamente la pintura sin dañar el rostro. Porque Quiroga no sólo vive su aventura decadente. También se contempla vivir. Así, desde las primeras páginas, ofrece esta estampa de sí mismo: “He sentido algo nuevo. Estoy abordo, pronto á partir para un largo viaje; tener un cielo nublado en los ojos, y en el alma el retrato de una niña queridísima que se queda en la ciudad; ponerse en marcha el vapor y sentir de pronto las tres pitadas del buque, desgarradoras é interminables, como una desmesurada despedida al cielo y la tierra y es cosa que angustia recordarlo, recostado en la borda, inmóvil y mirando fijamente la ciudad por despertarse, con las ojeras de una angustiosa noche de asma y en el corazón la irremediable certidumbre de que no la veremos más, ni hoy, ni mañana, ni dentro de un mes, ni quien sabe cuando, y que no hemos podido despedirnos de ella . . .” (marzo 21).
En muchos casos la retórica finisecular le hace convertir sus impresiones en ejercicios literarios. Por eso le hablará a su novia ausente en estos términos: “. . . estoy seguro de que en ese angustioso momento no dudabas de mí y hallabas las más olvidadas oraciones de niña para angelicar tus lágrimas”; y añadirá, más tarde: “En días como éste se vive mucho y hondamente, en el hondo de los nervios, en el epigástrico desfallecimiento de las emociones continuadas y nostálgicas” (marzo 21). O al comunicar algunas de sus reflexiones sobre el amor no podrá dejar de anotar: “No sé hasta que punto la visión de una belleza repetida puede operar en nosotros el olvido hacia lo que amamos. Antes bien, el cariño se afirma, tanto más cuanto que la nostalgia —esa suprema pálida— acompaña siempre nuestros movimientos y realidades. Y aún en el caso de que lleguemos á amar á otra, será una metem [p] sícosis bizarra, deponiendo sobre la plasticidad que está delante nuestro, el cariño y ternura que ofreceríamos a la otra” (marzo 25). Y en algunos casos pontificará, pretendiendo dar trascendencia a estas trivialidades: “Realizo el sueño de que hablaba a Alberto: Una buena mañana ó tarde de primavera, pasearme por el buque con el cigarro en la boca, pasearme á grandes pasos, sonriendo y si acaso mirando el mar azulado y sereno. . . Lo cumplo ahora, en este momento; pero no estoy “contento”; miro el mar, fumo con gusto; más qué diferencia de lo que uno se figura antes de partir, de conocer el hecho, cuando uno inconscientemente poetiza todo en la hermosura de lo que va á venir, que, como lo que pasó, tiene el encanto de lo dulce de la lontananza azulada ó en el desastre anterior, porque nos transportamos tal como sentimos en el momento, tal vez venturosos, tal vez nostálgicos —pero alejados de la acción— á lo muerto á lo que á su vez espera impasiblemente el tiempo que ha de estelarlo en nuestra vida. ¡Ley eterna de impotencia y de angustia, que nos hace siempre abjurar de lo que nos hemos prometido de bueno, porque hoy como ayer hemos deseado otra cosa, otro algo que la existencia no cumple, llegando á formar la vida de intuiciones y retrocesos, marcados dolorosamente en nuestra memoria por la pena de lo que pasó ó espera á [su] vez la hora de deslizarse. Contraste eterno de lo existente, herencia fatal que pone en nuestros nervios el germen de una esperanza que será semilla muerta, y que á su vez tendrá en nuestra memoria la vida de una semilla fértil, porque pasó, porque no es más. La gran dicha es figurarse que el momento en que deseamos ó recordamos algo, es el instante feliz de nuestra vida. Ser una extensa florescencia, sin esperar el fruto que será podrido y sin desear la cosecha anterior que está anulada. No vivir más que de eso, exprimiendo de la esperanza todo el jugo que pueda dar, beberlo de un sorbo, y no buscar ni en sueños la germinación de lo que abortará de seguro” (abril 3). Y con una curiosa mezcla de insincera idealidad y verdadero egotismo analizará su capacidad erótica, considerando unas veces a la mujer un instrumento de placer, como cuando escribe, el 25 de marzo: “. . . siento un infinito deseo de caricias, de ternura que sea para mí, de brazos blancos y suaves que me abracen amorosamente”; o intentando precisar, otras veces, sus verdaderos sentimientos: “. . . estoy convencido de que —en mí— el amor es solo uno, prolongado á través de los olvidos y de las fisonomías. Después de querer á la que quiero, querré a cien más, como si vuelvo á ver á las que he querido, las vuelvo á amar de nuevo—” (junio 1ọ). 14
Detrás de esta retórica y de esta verdad se encuentra un joven para quien la soñada aventura ha de convertirse en amarga burla, un señorito criado entre sus familiares, mimado y protegido. París lo acoge con esa impersonal indiferencia de la gran ciudad extranjera. Quiroga, que en Salto —y aún en Montevideo— era alguien, se encuentra aquí entregado a su soledad, anonadado. Y antes de que haya podido endurecerse en tal aprendizaje, lo acosa el hambre y debe mendigar. Y aunque su orgullo (su honor) le impedirá el ruego, no le evitará el bochorno de la limosna aceptada. Al leer las páginas en que Quiroga anota su miseria, se siente, por detrás de la auténtica desazón, del grito incontenible o de la fría cólera, el orgullo encendido y lastimado. Por eso escribe, el 5 de junio, después de recibir las primeras monedas, profundamente herido: “Es algo como si todo el pasado de uno se humillara, y en todo el porvenir tuviéramos que vivir del mismo modo”. Y al día siguiente, hirviéndole la sangre, apuntará: “De estos quince días que llevo así, sé decir que no tienen comparación con ninguna otra etapa, y los recordaré, siempre que se pase vergüenza é infelicidad. ¡Tener que tragar de ese modo la baba y el desprecio! Tener que aceptar lo que me dan de mala gana —estoy seguro—, y enrojecer y dar las gracias y salir ligero para no insultar y llorar!”.
La soledad lo acosa, al tiempo que lo revela a sí mismo. El joven decadente se despojará de todo lo que es máscara, recordará los sencillos paseos, las emociones más claras, la amistad compartida. Y se hará más hombre, más auténtico. Puede asegurarse que Quiroga no se maquilla para escribir estas páginas. Aún cuando cae en la literatura es sincero: él no advierte que eso sea literatura. Y tantos momentos de sobria o ardida verdad rescatan ocasionales deslices hasta que la impresión dominante que se desprende de este Diario es la de un ser —entero— que vive.
III LA INICIACIÓN LITERARIA
El Diario