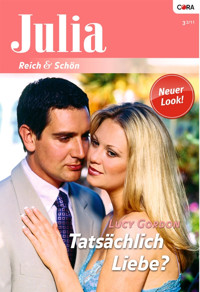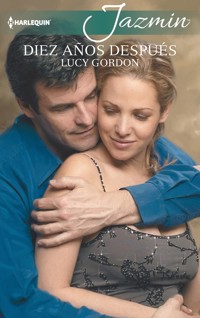
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Casados en todo… menos en lo más importante. Elinor tenía que tomar una difícil decisión, ya que el cirujano Andrew Blake le había pedido que vivieran juntos... Sabía que solo se trataba de un favor: era un padre soltero muy necesitado de ayuda. No era como si le hubiera pedido que se casara con él. El problema era que eso ya lo había hecho una vez y habían estado a punto de casarse... ¿Debería arriesgarse e irse a vivir con el hombre al que una vez tanto había amado, el hombre que le había salvado la vida a su hija? Por otra parte, vivir bajo el mismo techo como marido y mujer sería una tentación demasiado grande...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Lucy Gordon
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Diez años después, n.º 1767 - marzo 2016
Título original: His Pretend Wife
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8025-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Nunca la habría reconocido.
La habría reconocido en cualquier sitio.
Andrew solo captó la imagen de la mujer un segundo, al fondo del pasillo del hospital, pero fue suficiente para refrescarle la memoria, como si el ala de un pájaro le rozara el rostro.
No se parecía en nada a Ellie, que había sido joven y seductora. La mujer era pálida y delgada; tenía aspecto de que la vida la había tratado mal, dejándola exhausta. Pero había un rastro de Ellie en la postura resuelta de su cabeza y en el ángulo de su mandíbula. Volvió a sentir la caricia de una pluma de recuerdo.
No podía permitirse ser sentimental. Era un hombre ocupado, el segundo de a bordo de la Unidad de Cardiología del Hospital Burdell. En última instancia, solo lo satisfaría dirigir el equipo, aunque no era ninguna vergüenza ser segundo cuando el jefe era Elmer Rylance, una eminencia mundial. Pronto se retiraría y Andrew ocuparía su lugar.
Había ascendido muy rápidamente, entregándose a su trabajo sin distracciones, como demostraba la ruptura de su matrimonio. Era joven para el cargo, pero no lo parecía. Era alto y delgado, con rasgos atractivos; seguía teniendo el pelo oscuro, pero su rostro estaba demacrado tras demasiadas horas dedicadas al trabajo y no las suficientes a vivir. Sus ojos daban la sensación de que estaba agotado interiormente.
La mujer iba con una niña de unos siete años, a la que miraba con una angustia posesiva que le resultaba muy familiar. Había visto a miles de madres mirar a sus hijos así. Normalmente conseguía que volvieran a casa felices, pero no siempre.
Entró a su despacho; su secretaria lo esperaba con una lista de citas, los informes necesarios y el café recién hecho, exactamente como le gustaba. Era la mejor. Siempre contrataba a los mejores.
La primera paciente tenía diecisiete años, la edad que había tenido Ellie entonces. El parecido acababa allí. Su paciente estaba agotada por la enfermedad. Ellie había sido una ninfa vibrante de vida, que se reía del mundo con la confianza de quien se sabe bendecida por los dioses.
–¿Señor Blake? –la señorita Hastings lo miró con preocupación.
–Perdone, ¿decía algo?
–Le he preguntado si ha visto los resultados de las pruebas. Están aquí…
Él gruñó, molesto por ese momento de falta de atención. Era una debilidad y siempre ocultaba sus debilidades. La señorita Hastings tenía demasiada disciplina para notarlo; era una máquina perfecta, como él.
La belleza de Ellie había sido salvaje y desbordante, y lo había hecho pensar en vino y sol, en libertad y esplendor: todas las cosas buenas de la vida, que fueron suyas durante un breve periodo de tiempo. Desterró el pensamiento con la misma facilidad con la que habría apretado un interruptor. Tenía un largo día de trabajo por delante.
Además, no había sido ella.
–Es hora de que empiece con la ronda de visitas –le dijo a la señorita Hastings. A continuación le dio las instrucciones para el resto del día.
Cuando salió al pasillo, la mujer no estaba y eso lo alegró.
Capítulo 1
Lo habría reconocido en cualquier sitio, siempre. Al fondo del pasillo. Años después.
Años que habían convertido a una jovencita, frívola y convencida de que el mundo giraba a su alrededor, en una mujer amargada y dolida que sabía que el mundo era un sitio donde librar batallas. Que nunca se ganaban.
Había visto su nombre en el listado de médicos del hospital. Andrew Blake era un nombre común, y podría no haber sido él, pero supo que lo sería. Al leer su nombre pensó en aquel hombre alto, tenso y pensativo; un reto para una chica que sabía que cualquier hombre podía ser suyo si chasqueaba los dedos. Los chasqueó y fue suyo; ambos pagaron un duro precio.
Ella se había imaginado desempeñando una profesión sofisticada, ganando mucho dinero y viviendo en una mansión. La realidad era «acogedora y pequeña»: una destartalada casa de huéspedes en un barrio venido a menos de Londres. La pintura estaba descascarillada y olía a repollo; lo único acogedor era la amabilidad de la casera, Daisy Hentage.
Daisy miraba por los raídos visillos cuando llegó el taxi; Elinor ayudó a su hija a bajar. En otros tiempos, Hetta habría protestado: «puedo sola, mamá», y Elinor se habría desesperado. Pero Hetta ya no discutía, se limitaba a hacer lo que le decían, y eso era mil veces peor.
–El té está a punto –dijo Daisy, abriendo la puerta mientras subían los escalones–. Venid a mi habitación.
Era una mujer de mediana edad, viuda y redonda como un cojín. Sobrevivía gracias a la casa de huéspedes en la que, además de Elinor y su hija, se alojaban un matrimonio joven, varios estudiantes y el señor Jenson, con quien estaba siempre en guerra por su hábito de fumar en la cama.
Cuando la casa estaba llena, Daisy solo se quedaba con una habitación pequeña para ella. Pero tenía el corazón muy grande, y Ellie y su niña tenían sitio en él. Cuidaba de Hetta mientras Elinor salía a trabajar como esteticista autónoma, y era la única persona a la que habría confiado a su preciada hija.
Tras la tensión del viaje, Hetta tuvo que tumbarse en el sofá. Cuando se quedó dormida, las mujeres fueron a la cocina.
–¿Viste al gran hombre en persona o te colocaron a otro? –preguntó Daisy.
–Me atendió Elmer Rylance. Dicen que siempre atiende personalmente cuando las noticias son malas.
–Es demasiado pronto para hablar así.
–El corazón de Hetta está dañado y necesita uno nuevo. Pero tiene que ser una pareja exacta y lo suficientemente pequeño para un niño –Elinor se tapó los ojos con la mano–. Si no encuentran uno antes de…
–Lo encontrarán, ya lo verás –Daisy abrazó a la delgada mujer, que sollozaba–. Aún hay tiempo.
–Eso dijo él, pero lo ha dicho demasiadas veces. Fue amable y optimista, pero no hay garantías. Hace falta un milagro y no creo en los milagros.
–Yo sí –dijo Daisy con firmeza–. Estoy segura de que ese milagro llegará.
–¿Has estado echando las cartas del tarot otra vez, Daisy? –Elinor soltó una risa nerviosa.
La vida de Daisy se repartía entre las cartas, las runas y las estrellas. Creía ciegamente en todas sus predicciones hasta que resultaban ser erróneas; después creía en otras. Según ella, eso la mantenía alegre.
–Sí, las he echado –dijo–, y todo irá bien. Puedes reírte, pero más vale que me creas. Llega buena suerte, y te pillará por sorpresa.
–Ya nada me pilla por sorpresa –replicó Elinor, secándose los ojos–. Excepto…
–¿Qué?
–Es solo que me pareció ver un fantasma hoy.
–¿Qué tipo de fantasma? –preguntó Daisy, excitada.
–Nada, me estoy volviendo tan fantasiosa como tú. ¿Tomamos otra taza de té?
–No es justo que tengas que enfrentarte a esto tú sola –comentó Daisy sirviendo el té.
–No estoy sola, te tengo a ti.
–Me refiero a un hombre. Alguien que te apoye. El padre de Hetta, por ejemplo.
–Cuanto menos hables de Tom Landers, mejor. Era un desastre. No debí casarme con él. Mi primer marido también era un desastre. Y antes… –Elinor calló.
–¿Ese también fue un desastre?
–No, lo fui yo. Quería casarse conmigo y lo rechacé. No pretendía ser cruel, pero le rompí el corazón.
–Era imposible evitarlo si no lo querías.
–Sí que lo quería –musitó Elinor–. Lo quería más que a nadie en el mundo, excepto a Hetta. Pero entonces no me di cuenta. Lo comprendí años después, demasiado tarde –se estremeció de angustia–. Oh, Daisy. Tenía lo mejor que podía desear una mujer, y lo desprecié.
Había más de una clase de fantasmas. A veces era otra persona la que hacía recordar lo que podría haber sido. Pero a veces era el espíritu de uno mismo, que regresaba del pasado preguntando con reproche cómo uno se había convertido en lo que era.
Para Ellie Foster, a punto de cumplir los diecisiete, la vida había sido un paraíso: un paraíso sin lujos, ya que nunca había sobrado el dinero en su casa. Pero tenía la libertad de haber abandonado los estudios. Su madre había intentado convencerla de que continuara, incluso de que fuera a la universidad, pero a Ellie la había horrorizado la idea. Prefería trabajar en la sección de cosmética de unos grandes almacenes antes que asistir a clases. Tenía trabajo, un sueldo y cierta independencia.
Además, era preciosa. Lo sabía sin llegar a ser engreída; los chicos la perseguían, intentando robarle un beso o limitándose a mirarla con adoración. Medía un metro setenta, era esbelta, sensual y con unas piernas larguísimas. Tenía una melena rubia, larga y espesa, que solía llevar suelta. Además, sus ojos eran de un azul profundo y sus labios, carnosos, se curvaban con una sonrisa esplendorosa. Solo tenía que sonreír para derretir a cualquier hombre.
Lo que consternaba a Elinor, cuando miraba hacia atrás, era su ignorancia. Había creído que con esas herramientas conseguiría tener el mundo a sus pies y nadie le había dicho lo contrario.
Tenía una pandilla: Pete, Clive, Johnny y Grace, su hermana, y otra chica que iba con ellos porque Ellie siempre era el centro de atención. Era una líder nata y sabía que no se quedaría mucho tiempo en Markton, la aburrida ciudad provincial en la que había nacido. Lograría ser lo que quisiera: modelo, presentadora de televisión o, simplemente, una persona famosa. La sección de cosmética solo era algo temporal, después llegaría la ciudad, y luego el mundo.
Grace y ella cumplían diecisiete años la misma semana, así que los padres de ambas habían decidido hacer una fiesta para las dos en casa de Grace, que era más grande. Ellie se había comprado un vestido dorado, demasiado sofisticado y revelador; su madre, escandalizada, había protestado.
–Mamá, es una fiesta –afirmó Ellie–. Así es como se viste la gente en las fiestas.
–Es demasiado escotado –dijo su madre con voz átona–. Y demasiado corto.
–Bueno, si se tiene algo que lucir, hay que lucirlo. Yo lo tengo.
–Y lo luces, de eso no hay duda. En mis tiempos, solo una clase de mujer se vestiría así.
–Cuando tenías mi edad, ¿no te lucías? –Ellie, riendo, abrazó a su madre.
–No tenía nada que lucir, cariño. Si lo hubiera tenido, bueno, quizá también habría sido alocada. Pero entonces habría perdido a tu padre. No le gustaban las chicas que «lo enseñaban todo».
–¿Insinúas que era tan seco entonces como ahora? –Ellie soltó un gritito alborozado.
–No hables mal de tu padre. Es un hombre bueno y agradable.
–¿Cómo puedes decir eso si quería coartarte e impedir que te divirtieras?
–No era así. Quería que me divirtiera con él. Y lo hice. Nos amábamos. Algún día lo entenderás, cuando conozcas al hombre adecuado.
–Vale, vale –dijo Ellie, sin creer una palabra, pero de buen humor–. Pero no quiero conocer al hombre adecuado hasta que haya vivido un poco.
Fue muy irónico haber dicho eso aquella tarde. Lo comprendió después.
–Vamos a esa fiesta. Solo se es joven una vez –dijo la señora Foster con indulgencia. Ellie la besó, encantada de haber vuelto a salirse con la suya.
La fiesta estaba muy concurrida, ruidosa y alegre. Los padres se quedaron una hora y luego escaparon a la paz del pub, dejando a los jóvenes a solas. Inmediatamente subieron la música y alguien sacó una botella de sidra. Ellie la rechazó, disfrutaba más de la vida con la cabeza despejada.
Poco después pusieron música más lenta. En el centro de la habitación las parejas bailaban, sin agarrarse, porque eso no estaba de moda, pero acercándose mucho. Pete empezó a bailar con ella, mirando con adoración sus curvas sinuosas. Ellie era grácil y se movía como si la música fuera parte de ella.
Al principio, apenas se fijó en el desconocido que había en el umbral, pero en un giro vio que era más alto que los demás y parecía mayor. Llevaba una camisa y vaqueros, un atuendo bastante conservador en comparación con la estrambótica ropa adolescente de los demás.
Lo que más la impresionó fue su expresión; sus labios se curvaban con una sonrisa irónica, como un hombre que mirara a unos niños con indulgencia. Era obvio que pensaba que una fiesta de adolescentes no estaba a su altura, y eso la molestó.
No le habría importado si perteneciera a otra generación. Era comprensible que la gente mayor fuera aburrida, pero era un veinteañero, demasiado joven para ser tan altivo. Tampoco le hubiera importado si fuera poco atractivo. Pero que un hombre con esos labios tan sensuales se sintiera por encima de ellos era un insulto mortal. Tenía unas facciones ligeramente irregulares, que le daban un aspecto intrigante. Sus ojos eran oscuros, brillantes y expresivos; deberían estar mirándola con admiración, en vez de observar la habitación con aire divertido.
–¿Quién es ese? –le gritó a su pareja por encima de la música.
–Es el hermano de Johnny, Andrew –gritó él–. Es médico. No suele venir por aquí.
Johnny estaba acercándose hacia su hermano. Ellie no oyó lo que se decían, pero adivinó que Johnny le pedía que se uniera a la fiesta y vio la mueca de desagrado de Andrew. Leyó en sus labios que decía «yo no juego con niños».
Niños. Ella reaccionó de manera infantil al oír la palabra. Comenzó a menearse de forma más sensual, provocando gritos de admiración de los chicos y miradas de odio de las chicas. Quería demostrarle que no era ninguna niña, pero cuando alzó la cabeza había desaparecido.
Lo encontró en la cocina media hora después, comiendo pan y queso y bebiendo una taza de té. Ellie decidió cambiar de táctica y utilizar el encanto.
–¿Qué haces escondido aquí? –le preguntó con una sonrisa–. Es una fiesta. Deberías estar divirtiéndote.
–Perdona, ¿qué has dicho? –él alzó la cabeza del libro que estaba leyendo. Tenía los ojos desenfocados, como si parte de él siguiera inmersa en las páginas, y no pareció fijarse en su sonrisa.
–Es una fiesta. Ven a divertirte. No seas aburrido.
–Mejor ser aburrido aquí que ahí fuera –dijo él, ladeando la cabeza hacia el ruido.
–Disfruta de la vida un poco.
–¿Le llamas «disfrutar» a beber demasiado y hacer el tonto? No, gracias. Eso ya lo hice en el primer año de universidad, no necesito repetir la experiencia –volvió a mirar su libro, sin ocultar el hecho de que no le parecía que Ellie estuviera a su altura.
–Lo que quieres decir es que nosotros somos aburridos, ¿no? –exigió ella, irritada.
–Lo siento, he sido un poco grosero –se disculpó él, alzando la vista del libro y dedicándole su atención–. ¿Qué se celebra?
–Es mi cumpleaños, y el de Grace.
–¿Cuántos años tienes?
–Diecinueve –dijo ella. Él la miró con la cabeza ladeada–. De acuerdo, no son diecinueve –admitió. Volvió a mirarla de arriba abajo, y ella pensó que por fin empezaba a admirarla, pero se equivocaba.
–Tampoco son dieciocho –comentó él.
–Cumplo diecisiete –confesó ella.
–No lo digas con tanta desilusión. Diecisiete es una edad fantástica.
–¿Cómo lo sabes? Apuesto a que nunca tuviste diecisiete años.
–Los tuve –él soltó una risa–. Pero se pierden en la neblina del tiempo.
–Sí, ya veo que eres muy viejo –se burló ella, pensando que era muy atractivo cuando sonreía–. Debes tener al menos veintiuno.
–Veintiséis. Soy un anciano.
–Nada de eso. Me gustan los hombres maduros –ella se sentó al borde de la mesa y cruzó las piernas, luciendo su perfección.
–¿En serio? –preguntó mirándola a los ojos.
–En serio –afirmó ella con voz ronca y sugerente.
–Vuelve a tu fiesta, nenita –dijo él volviendo a su libro–. Y ten cuidado con lo que bebes.
–Creo que eso es asunto mío –desafió ella.
–Claro. Disfruta de la resaca.
Ella le lanzó una mirada asesina, pero él no la miraba. No le quedó otra opción que salir de la cocina dando un portazo tras de sí.
–Tu hermano es insufrible –le dijo a Johnny, que estaba bebiendo sidra.
–Eso te lo podía haber dicho yo. Aburrido como agua estancada. No sé por qué habrá decidido venir precisamente esta noche. Se supone que está estudiando para sus exámenes.
–Creí que ya era médico.
–Lo es. Acabó este verano. Estos exámenes son para otra cosa. Siempre está estudiando. Olvídalo y diviértete. Toma –sirvió sidra en un vaso y ella se la bebió de un trago. Johnny rellenó el vaso inmediatamente y Ellie volvió a vaciarlo.
Con disimulo, se agarró al borde de la mesa. Por nada del mundo habría hecho algo tan descastado como demostrar que el alcohol la había afectado. Inspiró con fuerza para despejarse la cabeza y ofreció su vaso.
–Llénalo –ordenó con bravuconería. Él obedeció y se oyeron unos aplausos de admiración. Envalentonada, Ellie tomó la botella de plástico y la vació.
Cuando volvió a la pista de baile, comprendió que le había ocurrido algo. Sentía las piernas extraordinariamente ligeras y bailó como si flotara en el aire; todo su cuerpo parecía imbuido de sensualidad. Las parejas iban y venían. No sabía ni con quién bailaba, pero sí que ninguno de ellos era a quien deseaba.
–Eh –exclamó al notar que un par de brazos desconocidos la rodeaban y la llevaban hacia la puerta–. ¿Quién eres tú?
–Me conoces –susurró alguien contra su boca. Era un hombre, pero no sabía cuál–. Y te gusto, ¿no?
–¿Me gustas?
–Claro que sí. Estás a punto, lo sé. Eh, ¿qué haces? –le dijo a alguien que había aparecido de repente y estaba liberando a Ellie de sus brazos–. Lárgate.
–No, lárgate tú –replicó la voz de Andrew.
–Oye, escucha…
–Piérdete antes de que te haga algo muy doloroso –ordenó Andrew con tono desenfadado.
–Lo hará –comentó Ellie sin dirigirse a nadie en particular–. Es médico, así que sabría cómo hacerlo –de repente, todo le pareció muy divertido y empezó a reírse. Unos fuertes brazos la sujetaron, pero esa vez eran los de Andrew.
–Gracias, amable caballero –dijo con dignidad–, por venir a rescatarme con tu resplandeciente armadura.
–¿Qué diablos has bebido? –exigió Andrew con una voz que distaba mucho de la de un caballero.
–No sé –contestó ella con sinceridad–. Es una fiesta.
–Y como es una fiesta, tienes que beber un montón de porquería y hacer el ridículo, ¿no? –dijo él, cáustico.
–¿A quién llamas ridícula?
–A ti, con toda la razón.
–Vete –rezongó ella. La escena no se estaba desarrollando como quería–. Sé cuidar de mí misma.
–¡Oh, sí! –exclamó él, sin ni siquiera simular educación–. He visto a niños que saben cuidarse mejor que tú. Venga –la sujetó con firmeza, pero no como lo hacían otros chicos. Parecía un hombre que fuera a sacar la basura.
–¿Qué demonios haces? –exigió Ellie al ver que la conducía hacia la puerta.
–Llevarte a casa.
–No quiero irme a casa –intentó escabullirse, pero él sujetaba su cintura con firmeza–. ¡Suéltame!
–No malgastes tu energía –aconsejó él con amabilidad–. Soy mucho más fuerte que tú.
–¡Socorro! –gritó ella–. ¡Abducción! ¡Secuestro! ¡Ayuda!
Eso consiguió que todo el mundo los mirara, para su alegría. Peter se interpuso entre ellos.
–¿Dónde llevas a mi chica? –preguntó con desafío.
–¿Quién ha dicho que soy tu chica? –protestó ella–. Yo nunca…
–Callaos los dos –ordenó Andrew–. No es tu chica porque no sabes cuidarla. Y tú… –sujetó con más fuerza a Ellie, que intentaba zafarse–. Tú no tienes edad para ser la chica de nadie. No eres más que una niña tonta que se pone ropa extravagante y el maquillaje de su madre y se cree mayor. Nos vamos de aquí.
–No quiero irme.
–¿Acaso te he preguntado lo que quieres? –dijo él con indiferencia.
–¡Te arrepentirás de esto!
–Ni la mitad que tú si no lo hago.
Ella redobló sus esfuerzos por escapar, pero él se limitó a alzarla del suelo y, mientras ella pataleaba, apartó a Pete y siguió su camino. Ellie tenía la mente nublada por la sidra y empezaba a marearse, pero vio que sus amigos se reían de su situación. Para su alivio, Johnny apareció y los detuvo.
–¡Déjala! –exclamó–. Es mi chica.
–¿Otro más? –dijo Andrew con ironía–. Escucha, Johnny, hablaré contigo después. Ahora voy a llevar a Ellie a casa, donde estará a salvo. ¿Dónde vive?
–No se lo digas –rugió ella.
Pero Johnny había visto la expresión de su hermano y optó por obedecer. Le dio la información a Andrew con una docilidad que desesperó a Ellie. Un momento después, sintió cómo la sacaba de la habitación. Cuando la puerta se cerró a su espalda, le pareció oír un estallido de carcajadas que la enfureció aún más.
Fuera estaba la furgoneta más vieja y destartalada que había visto nunca. No se podía creer que pretendiera llevarla en algo así, pero él la metió en el asiento del copiloto de un empujón. Intentó salir, pero le cerró la puerta en las narices.
–Podemos hacerlo de la forma fácil o de la difícil –le dijo él por la ventanilla–. La fácil es que te quedes ahí sentada. La difícil es que te eche en la parte de atrás, cierre las puertas con cerrojo y no te deje salir hasta que lleguemos.
–No te atreverías.
–Ni siquiera tú eres tan tonta como para pensar eso.
–¿Qué quieres decir? ¿Ni siquiera yo?
–Adivínalo.
Él fue hacia la puerta del conductor y ella se quedó sentada en silencio, en parte porque sabía que lo decía en serio, en parte porque cada vez le costaba más moverse. Decidió apoyar la cabeza en el asiento, solo un momento.
Capítulo 2
Estás bien, querida? –el rostro de la señora Foster apareció ante sus ojos.
–¿Mamá? ¿Qué…?
La furgoneta se había convertido en la cama de su dormitorio. Le dolía la cabeza y su madre sonreía con preocupación.
–¿Cómo he…? ¡Ay, Dios! –saltó de la cama y corrió al baño. Llegó justo a tiempo. Después de vomitar se sintió algo mejor, hasta que se dio cuenta de que estaba en ropa interior. Solo llevaba un diminuto conjunto de encaje color melocotón que apenas la tapaba. Se preguntó cómo, dónde y cuándo había perdido las medias y el vestido dorado. Volvió lentamente al dormitorio, donde su madre la esperaba con una taza de té fuerte.