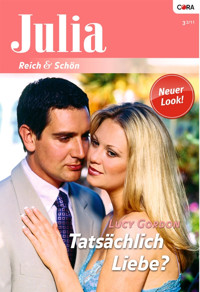6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Jazmín 557 Diez años después Lucy Gordon Elinor tenía que tomar una difícil decisión, ya que el cirujano Andrew Blake le había pedido que vivieran juntos... Sabía que solo se trataba de un favor: era un padre soltero muy necesitado de ayuda. No era como si le hubiera pedido que se casara con él. El problema era que eso ya lo había hecho una vez y habían estado a punto de casarse... Un corazón noble Marion Lennox Como si de un cuento de hadas se tratase, Penny-Rose O'Shea había salido de la pobreza gracias a la ayuda de un guapísimo príncipe que quería casarse con ella. Pero se trataba de un matrimonio de conveniencia. El príncipe Alastair debía permanecer casado durante al menos un año con una mujer que tuviera un pasado irreprochable, si no, su país perdería todos sus derechos y sus habitantes se quedarían sin hogar. Socios por amor Darcy Maguire Inteligente, sexy y soltera, Clare Harrison era una chica que trabajaba demasiado para que le quedara tiempo para un romance. Hasta que un encuentro accidental con el guapísimo millonario Mark King le hizo reconsiderar su vida. ¿Acaso no le sentaría bien una aventura sin compromisos para alejar la mente del trabajo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 557 - enero 2023
© 2002 Lucy Gordon
Diez años después
Título original: His Pretend Wife
© 2002 Marion Lennox
Un corazón noble
Título original: A Royal Proposition
© 2002 Debra D’Arcy
Socios por amor
Título original: Accidental Bride
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-558-3
Índice
Créditos
Índice
Diez años después
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Un corazón noble
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Socios por amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Nunca la habría reconocido.
La habría reconocido en cualquier sitio.
Andrew solo captó la imagen de la mujer un segundo, al fondo del pasillo del hospital, pero fue suficiente para refrescarle la memoria, como si el ala de un pájaro le rozara el rostro.
No se parecía en nada a Ellie, que había sido joven y seductora. La mujer era pálida y delgada; tenía aspecto de que la vida la había tratado mal, dejándola exhausta. Pero había un rastro de Ellie en la postura resuelta de su cabeza y en el ángulo de su mandíbula. Volvió a sentir la caricia de una pluma de recuerdo.
No podía permitirse ser sentimental. Era un hombre ocupado, el segundo de a bordo de la Unidad de Cardiología del Hospital Burdell. En última instancia, solo lo satisfaría dirigir el equipo, aunque no era ninguna vergüenza ser segundo cuando el jefe era Elmer Rylance, una eminencia mundial. Pronto se retiraría y Andrew ocuparía su lugar.
Había ascendido muy rápidamente, entregándose a su trabajo sin distracciones, como demostraba la ruptura de su matrimonio. Era joven para el cargo, pero no lo parecía. Era alto y delgado, con rasgos atractivos; seguía teniendo el pelo oscuro, pero su rostro estaba demacrado tras demasiadas horas dedicadas al trabajo y no las suficientes a vivir. Sus ojos daban la sensación de que estaba agotado interiormente.
La mujer iba con una niña de unos siete años, a la que miraba con una angustia posesiva que le resultaba muy familiar. Había visto a miles de madres mirar a sus hijos así. Normalmente conseguía que volvieran a casa felices, pero no siempre.
Entró a su despacho; su secretaria lo esperaba con una lista de citas, los informes necesarios y el café recién hecho, exactamente como le gustaba. Era la mejor. Siempre contrataba a los mejores.
La primera paciente tenía diecisiete años, la edad que había tenido Ellie entonces. El parecido acababa allí. Su paciente estaba agotada por la enfermedad. Ellie había sido una ninfa vibrante de vida, que se reía del mundo con la confianza de quien se sabe bendecida por los dioses.
–¿Señor Blake? –la señorita Hastings lo miró con preocupación.
–Perdone, ¿decía algo?
–Le he preguntado si ha visto los resultados de las pruebas. Están aquí…
Él gruñó, molesto por ese momento de falta de atención. Era una debilidad y siempre ocultaba sus debilidades. La señorita Hastings tenía demasiada disciplina para notarlo; era una máquina perfecta, como él.
La belleza de Ellie había sido salvaje y desbordante, y lo había hecho pensar en vino y sol, en libertad y esplendor: todas las cosas buenas de la vida, que fueron suyas durante un breve periodo de tiempo. Desterró el pensamiento con la misma facilidad con la que habría apretado un interruptor. Tenía un largo día de trabajo por delante.
Además, no había sido ella.
–Es hora de que empiece con la ronda de visitas –le dijo a la señorita Hastings. A continuación le dio las instrucciones para el resto del día.
Cuando salió al pasillo, la mujer no estaba y eso lo alegró.
Capítulo 1
Lo habría reconocido en cualquier sitio, siempre. Al fondo del pasillo. Años después.
Años que habían convertido a una jovencita, frívola y convencida de que el mundo giraba a su alrededor, en una mujer amargada y dolida que sabía que el mundo era un sitio donde librar batallas. Que nunca se ganaban.
Había visto su nombre en el listado de médicos del hospital. Andrew Blake era un nombre común, y podría no haber sido él, pero supo que lo sería. Al leer su nombre pensó en aquel hombre alto, tenso y pensativo; un reto para una chica que sabía que cualquier hombre podía ser suyo si chasqueaba los dedos. Los chasqueó y fue suyo; ambos pagaron un duro precio.
Ella se había imaginado desempeñando una profesión sofisticada, ganando mucho dinero y viviendo en una mansión. La realidad era «acogedora y pequeña»: una destartalada casa de huéspedes en un barrio venido a menos de Londres. La pintura estaba descascarillada y olía a repollo; lo único acogedor era la amabilidad de la casera, Daisy Hentage.
Daisy miraba por los raídos visillos cuando llegó el taxi; Elinor ayudó a su hija a bajar. En otros tiempos, Hetta habría protestado: «puedo sola, mamá», y Elinor se habría desesperado. Pero Hetta ya no discutía, se limitaba a hacer lo que le decían, y eso era mil veces peor.
–El té está a punto –dijo Daisy, abriendo la puerta mientras subían los escalones–. Venid a mi habitación.
Era una mujer de mediana edad, viuda y redonda como un cojín. Sobrevivía gracias a la casa de huéspedes en la que, además de Elinor y su hija, se alojaban un matrimonio joven, varios estudiantes y el señor Jenson, con quien estaba siempre en guerra por su hábito de fumar en la cama.
Cuando la casa estaba llena, Daisy solo se quedaba con una habitación pequeña para ella. Pero tenía el corazón muy grande, y Ellie y su niña tenían sitio en él. Cuidaba de Hetta mientras Elinor salía a trabajar como esteticista autónoma, y era la única persona a la que habría confiado a su preciada hija.
Tras la tensión del viaje, Hetta tuvo que tumbarse en el sofá. Cuando se quedó dormida, las mujeres fueron a la cocina.
–¿Viste al gran hombre en persona o te colocaron a otro? –preguntó Daisy.
–Me atendió Elmer Rylance. Dicen que siempre atiende personalmente cuando las noticias son malas.
–Es demasiado pronto para hablar así.
–El corazón de Hetta está dañado y necesita uno nuevo. Pero tiene que ser una pareja exacta y lo suficientemente pequeño para un niño –Elinor se tapó los ojos con la mano–. Si no encuentran uno antes de…
–Lo encontrarán, ya lo verás –Daisy abrazó a la delgada mujer, que sollozaba–. Aún hay tiempo.
–Eso dijo él, pero lo ha dicho demasiadas veces. Fue amable y optimista, pero no hay garantías. Hace falta un milagro y no creo en los milagros.
–Yo sí –dijo Daisy con firmeza–. Estoy segura de que ese milagro llegará.
–¿Has estado echando las cartas del tarot otra vez, Daisy? –Elinor soltó una risa nerviosa.
La vida de Daisy se repartía entre las cartas, las runas y las estrellas. Creía ciegamente en todas sus predicciones hasta que resultaban ser erróneas; después creía en otras. Según ella, eso la mantenía alegre.
–Sí, las he echado –dijo–, y todo irá bien. Puedes reírte, pero más vale que me creas. Llega buena suerte, y te pillará por sorpresa.
–Ya nada me pilla por sorpresa –replicó Elinor, secándose los ojos–. Excepto…
–¿Qué?
–Es solo que me pareció ver un fantasma hoy.
–¿Qué tipo de fantasma? –preguntó Daisy, excitada.
–Nada, me estoy volviendo tan fantasiosa como tú. ¿Tomamos otra taza de té?
–No es justo que tengas que enfrentarte a esto tú sola –comentó Daisy sirviendo el té.
–No estoy sola, te tengo a ti.
–Me refiero a un hombre. Alguien que te apoye. El padre de Hetta, por ejemplo.
–Cuanto menos hables de Tom Landers, mejor. Era un desastre. No debí casarme con él. Mi primer marido también era un desastre. Y antes… –Elinor calló.
–¿Ese también fue un desastre?
–No, lo fui yo. Quería casarse conmigo y lo rechacé. No pretendía ser cruel, pero le rompí el corazón.
–Era imposible evitarlo si no lo querías.
–Sí que lo quería –musitó Elinor–. Lo quería más que a nadie en el mundo, excepto a Hetta. Pero entonces no me di cuenta. Lo comprendí años después, demasiado tarde –se estremeció de angustia–. Oh, Daisy. Tenía lo mejor que podía desear una mujer, y lo desprecié.
Había más de una clase de fantasmas. A veces era otra persona la que hacía recordar lo que podría haber sido. Pero a veces era el espíritu de uno mismo, que regresaba del pasado preguntando con reproche cómo uno se había convertido en lo que era.
Para Ellie Foster, a punto de cumplir los diecisiete, la vida había sido un paraíso: un paraíso sin lujos, ya que nunca había sobrado el dinero en su casa. Pero tenía la libertad de haber abandonado los estudios. Su madre había intentado convencerla de que continuara, incluso de que fuera a la universidad, pero a Ellie la había horrorizado la idea. Prefería trabajar en la sección de cosmética de unos grandes almacenes antes que asistir a clases. Tenía trabajo, un sueldo y cierta independencia.
Además, era preciosa. Lo sabía sin llegar a ser engreída; los chicos la perseguían, intentando robarle un beso o limitándose a mirarla con adoración. Medía un metro setenta, era esbelta, sensual y con unas piernas larguísimas. Tenía una melena rubia, larga y espesa, que solía llevar suelta. Además, sus ojos eran de un azul profundo y sus labios, carnosos, se curvaban con una sonrisa esplendorosa. Solo tenía que sonreír para derretir a cualquier hombre.
Lo que consternaba a Elinor, cuando miraba hacia atrás, era su ignorancia. Había creído que con esas herramientas conseguiría tener el mundo a sus pies y nadie le había dicho lo contrario.
Tenía una pandilla: Pete, Clive, Johnny y Grace, su hermana, y otra chica que iba con ellos porque Ellie siempre era el centro de atención. Era una líder nata y sabía que no se quedaría mucho tiempo en Markton, la aburrida ciudad provincial en la que había nacido. Lograría ser lo que quisiera: modelo, presentadora de televisión o, simplemente, una persona famosa. La sección de cosmética solo era algo temporal, después llegaría la ciudad, y luego el mundo.
Grace y ella cumplían diecisiete años la misma semana, así que los padres de ambas habían decidido hacer una fiesta para las dos en casa de Grace, que era más grande. Ellie se había comprado un vestido dorado, demasiado sofisticado y revelador; su madre, escandalizada, había protestado.
–Mamá, es una fiesta –afirmó Ellie–. Así es como se viste la gente en las fiestas.
–Es demasiado escotado –dijo su madre con voz átona–. Y demasiado corto.
–Bueno, si se tiene algo que lucir, hay que lucirlo. Yo lo tengo.
–Y lo luces, de eso no hay duda. En mis tiempos, solo una clase de mujer se vestiría así.
–Cuando tenías mi edad, ¿no te lucías? –Ellie, riendo, abrazó a su madre.
–No tenía nada que lucir, cariño. Si lo hubiera tenido, bueno, quizá también habría sido alocada. Pero entonces habría perdido a tu padre. No le gustaban las chicas que «lo enseñaban todo».
–¿Insinúas que era tan seco entonces como ahora? –Ellie soltó un gritito alborozado.
–No hables mal de tu padre. Es un hombre bueno y agradable.
–¿Cómo puedes decir eso si quería coartarte e impedir que te divirtieras?
–No era así. Quería que me divirtiera con él. Y lo hice. Nos amábamos. Algún día lo entenderás, cuando conozcas al hombre adecuado.
–Vale, vale –dijo Ellie, sin creer una palabra, pero de buen humor–. Pero no quiero conocer al hombre adecuado hasta que haya vivido un poco.
Fue muy irónico haber dicho eso aquella tarde. Lo comprendió después.
–Vamos a esa fiesta. Solo se es joven una vez –dijo la señora Foster con indulgencia. Ellie la besó, encantada de haber vuelto a salirse con la suya.
La fiesta estaba muy concurrida, ruidosa y alegre. Los padres se quedaron una hora y luego escaparon a la paz del pub, dejando a los jóvenes a solas. Inmediatamente subieron la música y alguien sacó una botella de sidra. Ellie la rechazó, disfrutaba más de la vida con la cabeza despejada.
Poco después pusieron música más lenta. En el centro de la habitación las parejas bailaban, sin agarrarse, porque eso no estaba de moda, pero acercándose mucho. Pete empezó a bailar con ella, mirando con adoración sus curvas sinuosas. Ellie era grácil y se movía como si la música fuera parte de ella.
Al principio, apenas se fijó en el desconocido que había en el umbral, pero en un giro vio que era más alto que los demás y parecía mayor. Llevaba una camisa y vaqueros, un atuendo bastante conservador en comparación con la estrambótica ropa adolescente de los demás.
Lo que más la impresionó fue su expresión; sus labios se curvaban con una sonrisa irónica, como un hombre que mirara a unos niños con indulgencia. Era obvio que pensaba que una fiesta de adolescentes no estaba a su altura, y eso la molestó.
No le habría importado si perteneciera a otra generación. Era comprensible que la gente mayor fuera aburrida, pero era un veinteañero, demasiado joven para ser tan altivo. Tampoco le hubiera importado si fuera poco atractivo. Pero que un hombre con esos labios tan sensuales se sintiera por encima de ellos era un insulto mortal. Tenía unas facciones ligeramente irregulares, que le daban un aspecto intrigante. Sus ojos eran oscuros, brillantes y expresivos; deberían estar mirándola con admiración, en vez de observar la habitación con aire divertido.
–¿Quién es ese? –le gritó a su pareja por encima de la música.
–Es el hermano de Johnny, Andrew –gritó él–. Es médico. No suele venir por aquí.
Johnny estaba acercándose hacia su hermano. Ellie no oyó lo que se decían, pero adivinó que Johnny le pedía que se uniera a la fiesta y vio la mueca de desagrado de Andrew. Leyó en sus labios que decía «yo no juego con niños».
Niños. Ella reaccionó de manera infantil al oír la palabra. Comenzó a menearse de forma más sensual, provocando gritos de admiración de los chicos y miradas de odio de las chicas. Quería demostrarle que no era ninguna niña, pero cuando alzó la cabeza había desaparecido.
Lo encontró en la cocina media hora después, comiendo pan y queso y bebiendo una taza de té. Ellie decidió cambiar de táctica y utilizar el encanto.
–¿Qué haces escondido aquí? –le preguntó con una sonrisa–. Es una fiesta. Deberías estar divirtiéndote.
–Perdona, ¿qué has dicho? –él alzó la cabeza del libro que estaba leyendo. Tenía los ojos desenfocados, como si parte de él siguiera inmersa en las páginas, y no pareció fijarse en su sonrisa.
–Es una fiesta. Ven a divertirte. No seas aburrido.
–Mejor ser aburrido aquí que ahí fuera –dijo él, ladeando la cabeza hacia el ruido.
–Disfruta de la vida un poco.
–¿Le llamas «disfrutar» a beber demasiado y hacer el tonto? No, gracias. Eso ya lo hice en el primer año de universidad, no necesito repetir la experiencia –volvió a mirar su libro, sin ocultar el hecho de que no le parecía que Ellie estuviera a su altura.
–Lo que quieres decir es que nosotros somos aburridos, ¿no? –exigió ella, irritada.
–Lo siento, he sido un poco grosero –se disculpó él, alzando la vista del libro y dedicándole su atención–. ¿Qué se celebra?
–Es mi cumpleaños, y el de Grace.
–¿Cuántos años tienes?
–Diecinueve –dijo ella. Él la miró con la cabeza ladeada–. De acuerdo, no son diecinueve –admitió. Volvió a mirarla de arriba abajo, y ella pensó que por fin empezaba a admirarla, pero se equivocaba.
–Tampoco son dieciocho –comentó él.
–Cumplo diecisiete –confesó ella.
–No lo digas con tanta desilusión. Diecisiete es una edad fantástica.
–¿Cómo lo sabes? Apuesto a que nunca tuviste diecisiete años.
–Los tuve –él soltó una risa–. Pero se pierden en la neblina del tiempo.
–Sí, ya veo que eres muy viejo –se burló ella, pensando que era muy atractivo cuando sonreía–. Debes tener al menos veintiuno.
–Veintiséis. Soy un anciano.
–Nada de eso. Me gustan los hombres maduros –ella se sentó al borde de la mesa y cruzó las piernas, luciendo su perfección.
–¿En serio? –preguntó mirándola a los ojos.
–En serio –afirmó ella con voz ronca y sugerente.
–Vuelve a tu fiesta, nenita –dijo él volviendo a su libro–. Y ten cuidado con lo que bebes.
–Creo que eso es asunto mío –desafió ella.
–Claro. Disfruta de la resaca.
Ella le lanzó una mirada asesina, pero él no la miraba. No le quedó otra opción que salir de la cocina dando un portazo tras de sí.
–Tu hermano es insufrible –le dijo a Johnny, que estaba bebiendo sidra.
–Eso te lo podía haber dicho yo. Aburrido como agua estancada. No sé por qué habrá decidido venir precisamente esta noche. Se supone que está estudiando para sus exámenes.
–Creí que ya era médico.
–Lo es. Acabó este verano. Estos exámenes son para otra cosa. Siempre está estudiando. Olvídalo y diviértete. Toma –sirvió sidra en un vaso y ella se la bebió de un trago. Johnny rellenó el vaso inmediatamente y Ellie volvió a vaciarlo.
Con disimulo, se agarró al borde de la mesa. Por nada del mundo habría hecho algo tan descastado como demostrar que el alcohol la había afectado. Inspiró con fuerza para despejarse la cabeza y ofreció su vaso.
–Llénalo –ordenó con bravuconería. Él obedeció y se oyeron unos aplausos de admiración. Envalentonada, Ellie tomó la botella de plástico y la vació.
Cuando volvió a la pista de baile, comprendió que le había ocurrido algo. Sentía las piernas extraordinariamente ligeras y bailó como si flotara en el aire; todo su cuerpo parecía imbuido de sensualidad. Las parejas iban y venían. No sabía ni con quién bailaba, pero sí que ninguno de ellos era a quien deseaba.
–Eh –exclamó al notar que un par de brazos desconocidos la rodeaban y la llevaban hacia la puerta–. ¿Quién eres tú?
–Me conoces –susurró alguien contra su boca. Era un hombre, pero no sabía cuál–. Y te gusto, ¿no?
–¿Me gustas?
–Claro que sí. Estás a punto, lo sé. Eh, ¿qué haces? –le dijo a alguien que había aparecido de repente y estaba liberando a Ellie de sus brazos–. Lárgate.
–No, lárgate tú –replicó la voz de Andrew.
–Oye, escucha…
–Piérdete antes de que te haga algo muy doloroso –ordenó Andrew con tono desenfadado.
–Lo hará –comentó Ellie sin dirigirse a nadie en particular–. Es médico, así que sabría cómo hacerlo –de repente, todo le pareció muy divertido y empezó a reírse. Unos fuertes brazos la sujetaron, pero esa vez eran los de Andrew.
–Gracias, amable caballero –dijo con dignidad–, por venir a rescatarme con tu resplandeciente armadura.
–¿Qué diablos has bebido? –exigió Andrew con una voz que distaba mucho de la de un caballero.
–No sé –contestó ella con sinceridad–. Es una fiesta.
–Y como es una fiesta, tienes que beber un montón de porquería y hacer el ridículo, ¿no? –dijo él, cáustico.
–¿A quién llamas ridícula?
–A ti, con toda la razón.
–Vete –rezongó ella. La escena no se estaba desarrollando como quería–. Sé cuidar de mí misma.
–¡Oh, sí! –exclamó él, sin ni siquiera simular educación–. He visto a niños que saben cuidarse mejor que tú. Venga –la sujetó con firmeza, pero no como lo hacían otros chicos. Parecía un hombre que fuera a sacar la basura.
–¿Qué demonios haces? –exigió Ellie al ver que la conducía hacia la puerta.
–Llevarte a casa.
–No quiero irme a casa –intentó escabullirse, pero él sujetaba su cintura con firmeza–. ¡Suéltame!
–No malgastes tu energía –aconsejó él con amabilidad–. Soy mucho más fuerte que tú.
–¡Socorro! –gritó ella–. ¡Abducción! ¡Secuestro! ¡Ayuda!
Eso consiguió que todo el mundo los mirara, para su alegría. Peter se interpuso entre ellos.
–¿Dónde llevas a mi chica? –preguntó con desafío.
–¿Quién ha dicho que soy tu chica? –protestó ella–. Yo nunca…
–Callaos los dos –ordenó Andrew–. No es tu chica porque no sabes cuidarla. Y tú… –sujetó con más fuerza a Ellie, que intentaba zafarse–. Tú no tienes edad para ser la chica de nadie. No eres más que una niña tonta que se pone ropa extravagante y el maquillaje de su madre y se cree mayor. Nos vamos de aquí.
–No quiero irme.
–¿Acaso te he preguntado lo que quieres? –dijo él con indiferencia.
–¡Te arrepentirás de esto!
–Ni la mitad que tú si no lo hago.
Ella redobló sus esfuerzos por escapar, pero él se limitó a alzarla del suelo y, mientras ella pataleaba, apartó a Pete y siguió su camino. Ellie tenía la mente nublada por la sidra y empezaba a marearse, pero vio que sus amigos se reían de su situación. Para su alivio, Johnny apareció y los detuvo.
–¡Déjala! –exclamó–. Es mi chica.
–¿Otro más? –dijo Andrew con ironía–. Escucha, Johnny, hablaré contigo después. Ahora voy a llevar a Ellie a casa, donde estará a salvo. ¿Dónde vive?
–No se lo digas –rugió ella.
Pero Johnny había visto la expresión de su hermano y optó por obedecer. Le dio la información a Andrew con una docilidad que desesperó a Ellie. Un momento después, sintió cómo la sacaba de la habitación. Cuando la puerta se cerró a su espalda, le pareció oír un estallido de carcajadas que la enfureció aún más.
Fuera estaba la furgoneta más vieja y destartalada que había visto nunca. No se podía creer que pretendiera llevarla en algo así, pero él la metió en el asiento del copiloto de un empujón. Intentó salir, pero le cerró la puerta en las narices.
–Podemos hacerlo de la forma fácil o de la difícil –le dijo él por la ventanilla–. La fácil es que te quedes ahí sentada. La difícil es que te eche en la parte de atrás, cierre las puertas con cerrojo y no te deje salir hasta que lleguemos.
–No te atreverías.
–Ni siquiera tú eres tan tonta como para pensar eso.
–¿Qué quieres decir? ¿Ni siquiera yo?
–Adivínalo.
Él fue hacia la puerta del conductor y ella se quedó sentada en silencio, en parte porque sabía que lo decía en serio, en parte porque cada vez le costaba más moverse. Decidió apoyar la cabeza en el asiento, solo un momento.
Capítulo 2
Estás bien, querida? –el rostro de la señora Foster apareció ante sus ojos.
–¿Mamá? ¿Qué…?
La furgoneta se había convertido en la cama de su dormitorio. Le dolía la cabeza y su madre sonreía con preocupación.
–¿Cómo he…? ¡Ay, Dios! –saltó de la cama y corrió al baño. Llegó justo a tiempo. Después de vomitar se sintió algo mejor, hasta que se dio cuenta de que estaba en ropa interior. Solo llevaba un diminuto conjunto de encaje color melocotón que apenas la tapaba. Se preguntó cómo, dónde y cuándo había perdido las medias y el vestido dorado. Volvió lentamente al dormitorio, donde su madre la esperaba con una taza de té fuerte.
–¿Bebiste demasiado ayer, cariño? Andrew dijo que te habías mareado y que le pediste que te trajera a casa, pero me pregunté si… Bueno, no importa. Es un joven muy agradable.
Ellie pensó que ese joven tan agradable la había desnudado mientras estaba inconsciente. Y había tenido el valor de colgar su vestido. Lo vio en el armario, perfectamente estirado. Todo un atropello.
–¿Qué te contó? –musitó sorbiendo el té.
–Te trajo a casa y te fuiste directa a la cama. Él se quedó en el salón, esperándonos, para explicarnos que ya estabas acostada.
–Es el hermano mayor de Johnny.
–Nos lo dijo. Por lo visto es médico. Siempre pensé que te gustaban los jóvenes algo menos serios.
–No es mi novio. Lo conocí anoche.
–Pero es a quien pediste ayuda cuando te sentiste mal, así que debe haberte impresionado.
–Eso es verdad –murmuró ella.
–Es agradable saber que empiezas a tener más sentido común, ahora que estás creciendo.
–¡Mamá! –exclamó ella, como si fuera un insulto.
–¿Qué, cariño?
–Tengo diecisiete años. Pasarán años antes de que me interese por un aburrido médico. Se lo pedí porque tenía coche.
–¿Te refieres a esa horrorosa furgoneta? Debe haberte impresionado más de lo que creía.
–No me encuentro bien –comentó ella rápidamente–. Creo que voy a dormir un rato más.
Su madre se fue y Ellie se acurrucó, sintiéndose como un trapo. Mientras se dormía, recordó al extraño que había intentado llevársela. Podría haber perdido la consciencia con él, y su instinto le decía que no se habría limitado a llevarla a casa y acostarla, como Andrew.
Por más que lo intentó, no recordó a Andrew desnudándola. Era un grosero insufrible, pero la había salvado de un destino desagradable. Además, la había visto casi desnuda, algo que no había hecho ninguno de sus amigos. Era desesperante pensar que quizá había admirado su cuerpo y ella no había sido consciente de ello.
Se dejó vencer por el cansancio y comenzó a soñar. Iba en un vehículo que se detuvo de repente. La puerta se abrió y cayó sobre un hombre que la levantaba en brazos como si no pesara nada. Oyó el ruido de la puerta y sintió que subía las escaleras. Era agradable apoyarse en él, se sentía segura y cálida. Sin saber cómo, se abrazó a su cuello y apoyó la cabeza en su hombro; oía el latido acompasado de su corazón.
Ya en su dormitorio, él la tumbaba en la cama. Su rostro, delgado y serio, entraba y salía de su campo de visión. Un rostro expresivo que no podía leer.
Después, la oscuridad lo apagó todo y sintió que se hundía en un profundo pozo, dejando el sueño y sus misterios para otro momento.
Su primera resaca fue una experiencia desagradable, pero a última hora de la tarde volvió a sentirse persona. Supuso que Andrew iría a preguntarle cómo estaba. Sus ojos se encontrarían y recordarían la noche anterior.
Se vistió con sencillez, unos pantalones y una camiseta, y apenas se maquilló. Eso le haría olvidar la imagen de chiquilla adolescente que había despreciado. Lo intrigaría; él comprendería que tenía cerebro y personalidad, además de una figura perfecta. Se convertiría en su esclavo; sería su castigo por tratarla como a una niña.
Pero no fue Andrew, sino Johnny. ¡Diablos!
–Hola, Johnny –dijo intentando no sonar tan desilusionada como se sentía.
–¿Estás mejor? La última vez que te vi estabas de color casi verde.
–Me pregunto por qué –comentó ella, cáustica.
–Sí, lo sé –farfulló él–. Fue culpa mía. No hace falta que lo digas. Ya me ha gritado Andrew.
–¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho?
–¡Qué no ha dicho! –clamó Johnny–. «Llenar de sidra a una niña tonta que no tiene ni dos neuronas en el cerebro…»
–¿A quién llama tonta? –protestó ella, indignada. Las cosas no iban en absoluto como debían–. ¿Por qué no vamos a tu casa? –sugirió–. Así podré darle las gracias.
–No está. Esta mañana se fue a visitar a su novia.
–¿Qué? ¿Hasta cuándo?
–¡No lo sé! Lilian también está preparando unos exámenes, así que probablemente lo hagan juntos. Apuesto a que estudian hasta tarde y luego se van a dormir. No creo que hagan más. Mi hermano tiene hielo en las venas.
Como un destello, Ellie vio el rostro de Andrew inclinándose sobre ella mientras le quitaba la ropa: de hielo nada. Un instante después, volvió a la realidad y Johnny le pareció un niño. Se preguntó cómo podía haberla halagado nunca su admiración.
Pero pasó los días siguientes con él, cenando en su casa, por si acaso aparecía Andrew. No lo hizo y, cuatro días después, se rindió. Le dijo a la madre de Andrew que lamentaba no haberlo visto y que le escribiría un nota de agradecimiento. Se sentó en la cocina a hacerlo.
Querido Andrew:
Le daré esta nota a tu madre y le pediré que te la haga llegar. Te doy las gracias por la ayuda que me prestaste en la fiesta la otra noche.
Le pareció muy bien lo escrito. Era digno y comedido, y no daba ninguna pista sobre sus verdaderos sentimientos: «eres un despreciable asqueroso por no venir a verme».
–«Apasionado» se escribe sin hache –dijo la voz de Andrew por encima de su hombro.
–¿Qué…? Yo no –Ellie dio un respingo de sorpresa.
–Lo mismo te digo de «eterno» y de «agradecimiento».
–¿De qué estás hablando? –Ellie se levantó de un salto y se enfrentó a él. Odiaba que la hubiera pillado desprevenida tras sus cuidadosos planes. Una vez más, la vida se saltaba su guión.
El rostro de Andrew la impresionó. Estaba pálido y cansado, como si hubiera estudiado demasiado, pero sus ojos tenían un brillo que hicieron que deseara sonreír.
–Estaba escribiéndote una nota, pero no he utilizado apasionado, eterno, ni agradecimiento.
–Aún no habías llegado a esa parte –sugirió él, quitándole la nota y examinándola con desilusión.
–¡Ni lo sueñes! Cuando una persona intenta ser educada, otra no puede aparecer a su espalda y reírse de ella cuando lo único que esa persona quería es…
–Ser educada –acabó él amistosamente.
–Te hubiera dado las gracias en persona al día siguiente si hubieras estado.
–Me pareció mejor irme –dijo él con voz queda.
Ella sintió una oleada de calor, como si él acabara de referirse a cómo la había desnudado. Volvió la cabeza para que no viera el rubor de sus mejillas. Un segundo después, la familia invadió la cocina. Hubo saludos, risas y sorpresa.
–Creí que estarías fuera hasta el fin de semana –dijo su madre.
–Ya me conoces –comentó Andrew–. Siempre estoy cambiando de planes.
–¿Tú? Cuando decides algo, es como discutir con una roca.
Andrew se limitó a esbozar esa sonrisa tranquila que Ellie empezaba a conocer. Implicaba que le resbalaba la opinión de los demás.
–Lo sentiré por Lilian si se casa contigo –se burló Grace.
–No lo hará –arguyó Andrew–. Tiene demasiado sentido común.
–¿Sentido común? –repitió Grace, horrorizada–. ¿Es eso lo que dices del amor de tu vida? ¿No te excitas cuando la ves? ¿No se te acelera el corazón…?
–Deberían pegarle un tiro a quien inventó a las hermanas pequeñas –observó Andrew con calma.
–¿Quién es pequeña? –protestó Grace–. Tengo diecisiete años.
–Para mí, eso es pequeña –se mofó él.
–Ven, vamos arriba a escuchar música –dijo Grace, agarrando a Ellie del brazo.
–No, vamos a ayudar a tu madre a poner la mesa –replicó Ellie. Cualquier cosa era mejor que seguirle el juego a «la hermana pequeña».
Después de comer, todos salieron al jardín a observar las luciérnagas y a charlar. Cuando los demás entraron, ella se quedó atrás y le tocó ligeramente en el brazo, para que se quedara con ella.
–No te di las gracias de la forma apropiada –le dijo. En la oscuridad solo podía vislumbrar su sonrisa.
–En aquel momento no pensabas eso. Todo eran insultos.
–Bueno… no estaba en mi estado normal.
–Estabas borracha. Algo nada agradable, y sí peligroso.
–Sí, caí en manos de un hombre que me desnudó mientras estaba inconsciente –señaló ella–. Eso es peligroso –no estaba realmente molesta con él, pero quería hablar del tema.
–¿Qué estás diciendo? ¿Me estás preguntando si me aproveché de ti?
–¿Lo hiciste? –ella sonrió provocativa.
–Deja de jugar conmigo, Ellie –dijo él–. Eres demasiado joven e ignorante sobre los hombres para arriesgarte a este tipo de conversación.
–¿Es arriesgada?
–Lo sería con algunos hombres. No conmigo, porque sé lo inocente que eres en realidad, y lo respeto.
–Entonces, ¿no debo preguntarte si te aprovechaste?
–¡Sabes perfectamente que no lo hice! –exclamó él, airado.
–¿Cómo lo sé?
–Porque sabrías lo contrario.
–Entonces, ¿por qué me desnudaste?
–Si te hubiera dejado en la cama vestida, tu madre habría adivinado tu estado. Intenté que pareciera lo más normal posible. Soy médico y estoy acostumbrado a ver cuerpos desnudos; el tuyo no significó nada para mí.
Ella lo miró con rabia. Era desesperante no poder decirle que eso era lo que más la molestaba.
–Andrew, Lilian está al teléfono –gritó Grace sacando la cabeza por la ventana. Ellie no puedo evitar escuchar el principio de la conversación.
–¿Lilian? Sí, cielo, he llegado bien. Pasamos unos días fantásticos, ¿verdad? Sabes que sí… –Andrew soltó una risa suave que estremeció a Ellie.
Se quedó quieta, percibiendo sensaciones que no entendía ni podía controlar. Andrew era un hombre, no un niño. La excitaba e inquietaba, tenía el atractivo de lo desconocido. Pero, sobre todo, la dominaba una infantil sensación de orgullo herido, y decidió que iba a hacer que se enamorase de ella. Así le demostraría que no podía mirarla con superioridad.
«Dios mío», pensó, volviendo a la realidad, «solo tenía diecisiete años. No sabía nada».
La casa estaba apartada de la carretera, casi escondida por los árboles. Era grande y lujosa, la residencia de un hombre rico y de éxito.
Anochecía cuando Andrew llegó; la casa no estaba iluminada. Desde que su esposa y su hijo se habían marchado, pasaba muy poco tiempo allí; tenía un piso de soltero cerca del hospital.
No consideraba la grandiosa casa un hogar, nunca lo había sido. La había comprado tres años antes, para satisfacer a Myra, que se había enamorado de su tamaño y su lujo. Era la esposa del cardiocirujano más joven y renombrado del país, y quería vivir como correspondía a esa situación. Andrew se había resistido a comprar la mansión, de puerta porticada y paredes recubiertas de hiedra. Pero, como era habitual, había terminado rindiéndose ante la insistencia de Myra, en cierto modo para ocultar el hecho de que sus sentimientos por ella, si es que habían existido alguna vez, habían muerto.
Durante un tiempo, Myra había disfrutado actuando como una gran dama. Había llamado a la casa «Los robles», en honor a los dos magníficos árboles del jardín, le había comprado un poni a su hijo, Simon, y le había enseñado a montar. Pero su matrimonio ya había acabado. Ni siquiera había querido quedarse con «Los robles» tras el divorcio.
Andrew estaba sirviéndose una copa cuando sonó su teléfono móvil. Era Myra e, inmediatamente, empezó a dolerle la cabeza.
–Sigues siendo tan difícil de localizar como siempre –dijo ella con sarcasmo–. ¿Dónde estás?
–En casa.
–Llamaba para confirmar lo del fin de semana. Simon está deseando verte.
–Verás, iba a llamarte sobre eso…
–¡No te atrevas!
–Tendré que trabajar el fin de semana. ¿No puedes explicárselo a Simon, hacer que lo entienda?
–Ya lo entiende, Andrew. Eso es lo que debería preocuparte. Entiende que siempre ocupa el último lugar en tu lista de prioridades.
–Eso no es cierto.
–¡Claro que lo es! Me casé contigo sabiendo que tu trabajo siempre sería lo primero. Elegí hacerlo. Pero Simon no. Él espera tener un padre que lo quiera…
–No te atrevas a decir que no quiero a mi hijo –ladró él.
–¿Crees que hace falta que lo diga? ¿No ves que él se da cuenta cada vez que le fallas?
–Pásame con él.
La conversación con su hijo fue un desastre. Simon se limitó a contestar con educación y a decir «sí, papa» y «está bien, papá», aunque era obvio que no era así. Andrew no sabía cómo solucionar el problema.
Estaba agotado. Calentó un plato preparado en el microondas, sin fijarse en lo que era, y se sentó ante el ordenador. Trabajó mecánicamente durante dos horas, y solo lo dejó porque la cabeza le dolía demasiado para pensar. En realidad, no quería pensar.
Se preguntó por qué se sentía tan agotado y fútil. Las exigencias de su trabajo eran aplastantes, pero siempre lo habían sido. La presión, el estrés, las decisiones, la lucha entre la vida y la muerte eran cosas con las que disfrutaba, sin las que no podía vivir. Pero, de pronto, no le parecían suficiente, o quizá le parecían demasiado. Por primera vez en su vida, se preguntó si era capaz de enfrentarse a las responsabilidades que le exigían.
Le parecía absurdo relacionar su súbita falta de confianza en sí mismo con ese breve momento en el pasillo del hospital, y su recuerdo de un pasado que había creído muerto y enterrado.
Sacó una llave del cajón superior de su escritorio y abrió el cajón inferior. Atrás, bajo un montón de papeles, había un sobre lleno de fotografías. Tardó unos minutos en abrirlo, sin atreverse a dar ese último paso. Finalmente, vació su contenido sobre la mesa y lo extendió con una mano. Eran instantáneas baratas, nada especiales, excepto por el brillo radiante de los rostros de los jóvenes que aparecían en ellas.
Una gloriosa melena rubia caía sobre los hombros de la chica y su rostro irradiaba vida. Era esa vida, más que su belleza, lo que la hacía especial. Parecía que toda la juventud y la belleza se habían unido en ella, y que cualquier hombre que se acercara a su sombra dorada sería bendecido para siempre. Sus labios se curvaron con la sonrisa amarga de quien había sentido esa bendición y la había visto morir.
Recorrió el rostro sonriente de la chica, intentando reconciliarlo con la mirada agotada que había visto en la mujer del pasillo del hospital. Solo en una de las fotos miraba al hombre, y estudió su expresión intentando encontrar un rastro del amor en el que había creído.
En cambio, el hombre solo tenía ojos para ella, como si para él no existiera otra cosa en el mundo. Tenía las manos en su cintura, o en su hombro, o acariciaba su rostro con expresión de adoración.
Andrew deseó agarrar a ese hombre, zarandearlo y gritarle que no fuera tonto. Decirle que ella no era más que una manipuladora que le rompería el corazón y se reiría de él.
Ella reía la primera vez que la vio, en la fiesta, mientras bailaba. Tenía la cabeza echada hacia atrás, sus ojos chispeaban y era la viva imagen de todo aquello a lo que había renunciado el día que decidió convertirse en el mejor médico del mundo. Se había entregado a sus estudios, ignorando los placeres mundanos que parecían atraer a los demás. Ese estilo de vida servía para los que quisieran ser médicos vulgares, pero él no deseaba ser eso, sino mucho más.
Pero ese duendecillo resplandeciente había irrumpido en su vida y, de inmediato, lo había asolado un intenso arrepentimiento por haber dejado de lado esa parte de la vida. Se había escapado a la cocina para no verla.
Cuando ella apareció de nuevo, pareciendo aún más joven, comprendió que era peligrosa para su paz mental. Asumió un aire de indiferencia, hablándole sin apartar los ojos del libro, como si no pudiera dejarlo, aunque todo su ser estaba pendiente de ella.
Le hubiera gustado poder creer que tenía diecinueve años, pero su tono bravucón la había delatado. Había flirteado como una niña, cruzando las piernas y diciéndole que le gustaban los hombres mayores. A él le había costado un esfuerzo inhumano decirle que volviera a la fiesta.
Aunque se prometió evitarla, cuando vio que la estaban emborrachando decidió rescatarla. La había llevado a su casa, al que supuso que era su dormitorio. La desnudó para evitar que su madre adivinara la verdad. Había pensado que, siendo médico, no lo afectaría, pero se había equivocado.
Su ropa interior era diminuta y lo asombró comprender que sus manos anhelaban acariciar su sedosa piel y sus curvas perfectas. Había colgado el vestido en el armario, siguiendo las máximas de disciplina, control y orden que regían su vida. Pero hacerlo había sido tan difícil que, asustado, había tenido que escapar de allí.
Había corrido a buscar la supuesta seguridad de Lilian, su novia, tan disciplinada y estudiosa como él. Pero no había encontrado seguridad con ella, ni en ningún sitio. Ya era demasiado tarde.
Capítulo 3
Hetta y Elinor compartían su pequeña habitación día y noche. Eso significaba que Elinor pasaba la mitad de la noche pendiente de la respiración de Hetta, aterrorizada por si su corazón dejaba de latir en la oscuridad. Cada amanecer daba gracias porque siguiera viva, e intentaba convencerse de que no había empeorado. Se iba a trabajar y llamaba a Daisy una hora después, para escucharla decir: «está bien». Por la tarde corría a casa, ansiosa por ver el rostro de Hetta y mentirse diciéndose que la niña no estaba más pálida ni parecía más cansada.
Iban a revisiones regularmente, y el médico de cabecera le aseguraba que Hetta seguía aguantando. También iban al hospital, donde sir Elmer Rylance intentaba tranquilizarla.
–Le prometo que Hetta está en la cabeza de la lista –le dijo una vez–. En cuanto haya un corazón adecuado disponible…
Pero pasaban los días y las semanas y ese corazón no aparecía. Sabía que si llegaba a ocurrir, la llamarían a casa, pero no pudo evitar un destello de esperanza la siguiente vez que fue con Hetta a la unidad de cardiología. Habían pasado dos meses desde la última vez, cuando había visto a Andrew Blake de lejos.
La enfermera era nueva, joven e insegura. Llevó a Elinor y a Hetta a la sala de consulta y pareció sorprenderse al encontrarla vacía.
–Ay, sí –dijo la enfermera–. Debería haberle dicho que…
–Está bien –dijo una voz masculina desde la puerta–. Yo se lo explicaré a la señora Landers.
Ella reconoció la voz de inmediato, igual que había reconocido su rostro, a pesar de los años transcurridos. Él cerró la puerta tras la enfermera y ella se preparó para ver el asombro de sus ojos cuando la viera.
–Le pido disculpas por la ausencia de sir Elmer, señora Landers. Por desgracia, tiene la gripe. Soy Andrew Blake, y estoy a cargo de sus pacientes –explicó. Alzó los ojos, le dio la mano y volvió a mirar sus notas.
No la había reconocido. Tras un momento de asombro, ella sintió un gran alivio. Lo único que importaba era Hetta. No tenía tiempo para otras distracciones.
Él le habló a la niña con voz tranquila y sin emoción, la auscultó y le hizo algunas preguntas. A Elinor la impresionó que le hablara como a un adulto, pero Hetta reaccionó perfectamente, era muy madura.
–¿Te quedas sin aire con más frecuencia que antes? –preguntó.
–Sí, es un rollo –Hetta hizo un mohín.
–Seguro que sí. Supongo que hay muchas cosas que no puedes hacer.
–Montones –afirmó ella–. Quiero un perro, pero mamá dice que sería demasiado «bulli-nosequé».
–Demasiado bullicioso –asintió Andrew.
–Hetta, no es por eso –protestó Elinor–. No podemos tener animales en esa habitación tan pequeña.
–¿Vivís en una habitación? –preguntó Andrew.
–En una casa de huéspedes. Es pequeña, pero todos quieren mucho a Hetta.
–¿Fuma usted?
–No. Nunca he fumado, y no lo haría estando Hetta.
–Bien. ¿Y los demás huéspedes?
–El señor Jenson fuma como una chimenea –confió Hetta–. Daisy está muy enfadada con él.
–Háblame de los demás.
El hombre y la niña siguieron charlando y Elinor tuvo la oportunidad de observar cómo había cambiado en los últimos doce años.
Siempre había sido un hombre alto y delgado. Había ensanchado y eso hacía que pareciera más imponente. Tenía el rostro más afilado y el mentón más fuerte, pero aún conservaba su gran mata de pelo oscuro. A los treinta y ocho años, era la viva imagen del poder y el éxito, exactamente lo que siempre había deseado ser.
–Hetta, ¿conoces la zona de juegos que hay al final del pasillo? –preguntó por fin.
–¡Sí! Tienen un conejito –replicó la niña.
–¿Te gustaría ir a verlo?
La niña asintió y salió de la habitación con tanta rapidez como le permitía su perpetuo cansancio.
–¿Tiene a alguien que la ayude con ella? –preguntó Andrew–. ¿Algún familiar?
–Mis padres han muerto. Daisy, la casera, me ayuda mucho. Es como una segunda madre para mí. Cuida de Hetta cuando voy a trabajar.
–¿Desempeña un trabajo cansado?
–Soy esteticista autónoma. Voy a casa de mis clientes a peinar, hacer la manicura y maquillar. Tiene la ventaja de que organizo mi propio horario.
–Pero si no trabaja, no gana nada, supongo.
–Será distinto cuando ella esté bien. Entonces podré trabajar más y ganar lo suficiente para llevarla de vacaciones. Hablamos mucho de eso… –su voz se apagó.
No sabía por qué le hablaba de esos sueños que nunca se harían realidad. La alegró intensamente que no la hubiera reconocido, que no asociara su imagen a esa historia de fracaso y derrota.
–¿Está peor Hetta? –preguntó con voz desesperada.
–Hay un leve deterioro, pero no hay por qué preocuparse demasiado. He ajustado su medicación –dijo él escribiendo–. Eso facilitará su respiración. Llámeme si le preocupa su estado.
Ella deseó gritarle que siempre estaba preocupada. Que estaba aterrorizada y no podían ayudarla. Que él había querido ser el mejor doctor del mundo, pero su hija estaba muriéndose y él no podía hacer nada.
–Gracias –se limitó a decir.
–Que tenga un buen día, señora Landers.
–Adiós.
Esa noche, como siempre, estuvo junto a Hetta hasta que se durmió. Después fue a la ventana y miró los descuidados patios traseros del deprimente vecindario.
–Una máquina –se dijo–. Se ha convertido en una máquina. Era inevitable. Incluso entonces, tenía su vida planificada, un camino recto, sin distracciones a derecha o izquierda. Él mismo lo decía. No debí preocuparme por él. En realidad, no causé ningún impacto en su vida.
En aquel entonces, había sido sencillo prometerse que conquistaría el corazón de Andrew. Pero con el paso de las semanas, tuvo que admitir que él había regresado con Lilian y la había olvidado. Se los imaginaba juntos, riéndose de ella.
«Deberías haber visto a esa niña tonta que conocí», diría él. «Se creía muy mayor, pero no sabía nada».
Él podría haberla llamado, pero no lo hizo. No podía conseguir que se enamorara de ella si no la veía. Así que, sin nada mejor que hacer, siguió saliendo con sus amigos aunque, después de Andrew, le parecían infantiles y aburridos. Los chicos hablaban de las chicas, ellas suspiraban por las estrellas del pop y flirteaban con los chicos. Hablaban del sexo con excitación e ignorancia.
Entonces apareció Jack Smith. Era mecánico, muy atractivo y tenía veintiún años. Decidió que Ellie era la chica más guapa de la ciudad y su admiración, en ausencia de Andrew, la cautivó.
–Eres una preciosidad –le dijo una noche, cuando estaban todos sentados en la terraza de un pub–. Seguro que podrías conseguir al hombre que quisieras.
–Claro que sí –afirmó Grace–. Deberías haberla visto en nuestra fiesta de cumpleaños. Todos estaban pendientes de ella. Hasta Andrew.
–No, él no –protestó Ellie con sinceridad–. Él me rescató de los demás.
–¡Venga ya! ¿Qué ocurrió cuando os quedasteis solos? Nunca nos lo contaste.
–Ni pienso hacerlo.
–¿Quién es ese Andrew? –exigió Jack.
–Mi estirado hermano mayor –dijo Grace–. Sacó a Ellie de la fiesta echándosela sobre el hombro, como un cavernícola.
–No es verdad –corrigió Ellie–. Sólo me alzó un poco del suelo.
–Pero le habría gustado echarte sobre su hombro, ¿no crees?
Ellie hubiera dado cualquier cosa por conocer la respuesta a esa pregunta.
–Apuesto a que le gustas –insistió Grace.
–No creo –dijo Ellie, aferrándose a la verdad con desesperación. No le resultaba fácil, porque era una afrenta para su orgullo–. Te olvidas de Lilian.
–Apuesto a que podrías conseguir que dejase a Lilian –persistió Grace–. Podrías si te empeñaras.
–Ellie conseguiría quecualquiera se enamorase de ella –apuntó Jack con admiración–. Se empeñe o no.
–Andrew no –replicó Ellie–. Nadie conseguirá derribar sus defensas.
–Apuesto a que tú podrías –repitió Grace.
–Apuesto a que no –replicó Ellie con voz ronca, intentando ocultar que la satisfacía esa idea.
–Apuesto a que sí.
–A que no.
–A que sí.
–Bueno –Ellie se encogió de hombros–, quizá pudiera si me empeñase. Pero no pienso hacerlo.
–¡Anda, venga! Sería divertido ver a mi hermano cuando no tenga razones para ser tan gallito.
–Sí –murmuró Ellie con sentimiento.
–Entonces, hazlo.
–No.
–Eres una gallina.
–No.
–Sí.
–Escucha –dijo por fin, molesta–, puedo conseguir a quien quiera, y eso incluye al estirado de tu hermano. Pero él no me interesa.
–Simula que sí.
–Lo pensaré.
Años después, Elinor pensó que habían sido como niños discutiendo en el recreo. Esa tonta conversación había conseguido destrozar el corazón de un hombre.
Andrew siempre se había preocupado por recordar fechas y detalles, incluso de niño. Era algo muy útil para un hombre de ciencias. Pero habría deseado no acordarse del cumpleaños de su hermano, que era exactamente siete semanas y tres días después de la fiesta de Grace, cuando conoció a Ellie; siete semanas y dos días después de huir de ella, seis semanas y cinco días desde que había vuelto a casa y, al verla, había comprendido que había sido inútil escapar y un error volver.
Sabía que sería aún peor ir a la fiesta de cumpleaños de Johnny y arriesgarse a verla de nuevo. Pero su madre lo consideraba una obligación familiar, y Andrew nunca eludía las obligaciones. Cuando llegó el día, se puso en marcha, con un regalo para su hermano. Al llegar, se le ocurrió comprarle algo a su madre y fue a los grandes almacenes más cercanos.
Allí estaba Ellie, despachando en el mostrador de cosmética, riendo con una clienta y poniéndole perfume en una muñeca. Al principio no lo vio, así que pudo observarla. En ese momento supo que todo el control y disciplina que había utilizado para borrarla de su mente no habían servido de nada; la única verdad era que había pensado en ella día y noche desde que la conoció.
Ella alzó la cabeza y lo vio. Sonrió y él le devolvió la sonrisa. Cuando la clienta se marchó, Andrew se acercó al mostrador con el corazón acelerado. Para disimular su confusión, adoptó una expresión aún más rígida que la habitual.
–Buenos días –dijo con voz fiera.
–Eh, no me muerdas –protestó ella riendo–. ¿Qué he hecho mal?
–Nada –replicó él–. Solo he dicho buenos días.
–Has hecho que sonara como una amenaza –sonrió y él se relajó un poco.
–Busco algo para mi madre –le dijo–. No me parece bien que todos los regalos sean para Johnny.
–¿Johnny?
–Cumple diecinueve años.
–¿En serio? No lo sabía.
–Entonces, ¿no vas a ir a la fiesta? –preguntó él con voz desilusionada.
–Últimamente no veo mucho a Johnny –repuso ella, alzando los hombros–. ¿Quieres perfume, carmín, o…?
–¿Perdona?
–Para tu madre.
–¿Mi madre? Ah, sí, su regalo –dijo él pensando que tenía que recuperar el control, porque estaba farfullando como un estúpido.
–¿Qué tipo de maquillaje usa? –preguntó Ellie.
–Eh… –la miró con los ojos muy abiertos y ella se rio de su confusión, pero con amabilidad.
–Apuesto a que nunca te has fijado.
–No es algo que se me dé bien –confesó él.
–Ni a ti ni al resto de la población masculina.
–¿Qué les sugieres a los demás?
–El jabón perfumado es bastante seguro, sobre todo si va bien envuelto para regalo.
Le mostró una variedad de jabones empaquetados en cajas y él eligió el más grande, una impresionante pastilla de color rosa y malva.
–Sabía que elegirías ese –comentó ella.
–Imagino que lo hace todo el mundo, ¿no?
–No, solo los hombres. La envolveré para regalo gratis. Estoy en deuda contigo y me gusta pagar mis deudas.
–Es una pena, tenía la esperanza de que pagaras la deuda de otra manera.
–¿Cómo?
–Me da vergüenza ir a la fiesta solo. Ya que tú y Johnny no estáis…, bueno, podrías venir conmigo.
–¿No has traído a Lilian?
–¿Por qué preguntas eso? –demandó él–. Mi madre dijo lo mismo. No sé por qué todo el mundo asume que… Le tengo cariño a Lilian, pero no estamos encadenados –explicó él, sintiendo la horrible sensación de que estaba rojo como un tomate.
–El único problema es que hoy no cerramos hasta las nueve –dijo Ellie.
–Estaré afuera, esperándote.
Ella salió tarde, y él empezó a temer que lo había pensado mejor y lo había dejado plantado.
–¿Creías que no iba a venir? –una voz alegre irrumpió en sus lúgubres pensamientos–. Lo siento mucho, pero el jefe me ha entretenido.
–No importa –contestó él, radiante–. Estás aquí.
–¿Has pasado ya por la fiesta de Johnny? –preguntó ella, agarrándose a su brazo.
–Sí, había mucho ruido. Johnny dijo que después irían a la feria; en la casa ya no quedará comida. ¿Por qué no tomamos algo por ahí antes de ir a buscarlos?
–¡Fantástico!
Andrew la llevó a un pequeño restaurante francés, formal pero muy agradable. Ella no parecía fuera de lugar allí; todo en ella parecía más gentil, más encantador que cuando había llevado puesto el vestido dorado.
–¿Le gustó el regalo a tu madre? –preguntó ella.
–Le encantó –dijo él con voz sincera–. Cualquiera habría pensado que le había llevado un balneario entero en vez de unas pastillas de jabón.
–No fue el jabón. Fue el que pensaras en ella.
–Supongo que tienes razón.
–Sé que la tengo. Deberías ver a algunos de mis clientes masculinos, analizan los perfumes como si fueran científicos. Me dan ganas de agarrarlos de los hombros y gritar: «demuéstrale que has pensado en ella. Ese es el regalo». A veces los hombres son tontos.
–Imagino que lo somos –dijo él, encandilado, deseando que siguiera hablando.
Ella lo hizo, entreteniéndolo con una ingeniosa descripción de la vida tras un mostrador de cosméticos, algo parecido a un curso acelerado sobre la naturaleza humana. Volvió a tener la impresión de que era más madura de lo que recordaba; no se percató de que era porque le hablaba de un tema en el que era experta. Le pareció encantadora, y disfrutó con su entusiasmo ante cada plato nuevo que probaba.
–No estás comiendo –comentó ella, alzando la cabeza del solomillo cubierto con la salsa especial del chef.
–Disfruto demasiado viéndote a ti –dijo él sorprendiéndose a sí mismo. Normalmente evitaba cualquier comentario, por trivial que fuera, que revelase sus pensamientos. Supuso que lo hacía porque la franqueza de ella merecía una respuesta equiparable.
–Está delicioso –dijo ella.
–Pues aún queda lo mejor.
–¿Helado?
–Eso es. Tomaremos el menú completo.
–Venga hombre, ya soy mayor –lo miró de soslayo–. Bueno, casi.
–¿Vas a perdonarme alguna vez por todo lo que dije aquella noche? –preguntó él con un suspiro.
–Supongo que tenías razón. Pero moriré antes de admitirlo.
Los dos se echaron a reír. De repente, su primer encuentro se convirtió en una broma compartida.
–Me sorprende que te hayas molestado con una fiesta de niños –dijo ella–. ¿No te parecemos todos algo infantiles?
–Mi madre quería que viniera, y supongo que lo hice para complacerla.
–Eso fue agradable por tu parte. Como lo del jabón.
–En realidad no –dijo él, rindiéndose a un inesperado deseo de ser sincero–. Una parte de mí intenta tranquilizar su conciencia por ser un mal hijo.
–¿Mal hijo, tú? Imposible. Tu madre está muy orgullosa de ti y de lo que has conseguido; has sacado las mejores notas en todos los exámenes.
–Pero, en cierto modo, lo he hecho a expensas de ella, o de la familia, que viene a ser lo mismo. Uno sólo puede entregarse por completo a una cosa. Me he apartado de la familia y me he dedicado al trabajo, y eso es algo que sobre todo me beneficia a mí.
–¿Qué me dices de la gente a la que curas? Tú los beneficias. Si solo te preocuparas por ti mismo, serías banquero u… otra cosa que diese mucho dinero.
–Pero habría sido un banquero terrible y soy buen médico. Lo lógico es que utilice mis habilidades. Con el tiempo, ganaré mucho dinero. Pero quiero ser el mejor. Y lo seré, cueste lo que cueste.
–¿Lo dices en serio? –ella lo miró fijamente.
–¿Sueno demasiado frío? ¿Debería haber hablado de mi deseo de hacer el bien?
–La gente que se pone como meta hacer el bien me asusta –rechazó ella–. Siempre quieren decirles a los demás lo que tienen que hacer. Mientras cures a la gente que está enferma, ¿qué importan tus razones?
–Eso mismo pienso yo –aseveró él, aliviado al encontrar a alguien que lo entendía.
Comenzó a hablarle de su frustración en la infancia, cuando soñaba con escaparse de esa aburrida ciudad en la que sus padres vivían tan contentos.
–Son felices, y eso les basta, pero este lugar no es suficiente para mí.
–¿Qué sería suficiente?
–Lo mejor.
–¿Y qué es eso? Ahora trabajas en un hospital, ¿no?
–Sí. Muchas horas y poco sueldo. Es agotador y no se duerme nunca. No importa. Es fantástico. Estoy aprendiendo y llegaré lejos.
–Y después, ¿qué?
–Tendré todo lo que deseo –dijo él. Mientras lo decía supo que nunca lo conseguiría, a no ser que ese «todo» la incluyera a ella. Pero intentó no pensarlo, no formaba parte de su plan–. Supongo que deberíamos pasar por la feria.
–¡Huy, sí! –exclamó ella, volviendo a parecer una niña entusiasmada.
Se montaron en todo, en el tren, en los coches de choque, en el tiovivo y en la noria. La noria la asustó y él la rodeó con un brazo. Después olvidó su miedo y rio con él. Todo desapareció y solo quedaron ellos dos, en la cima del mundo. Entonces él la besó, con las estrellas brillando sobre ellos, como fuegos artificiales.
–Llevo un montón de tiempo pensando cómo besarte –dijo él cuando finalmente sus labios se separaron–. Soy tan cobarde que esperé hasta ahora, cuando no puedes escapar.
–No quiero escapar –gimió ella–. Bésame, bésame.
Él la besó una y otra vez, disfrutando de la reacción de su cuerpo juvenil, prometiéndose, como el idiota que era, que no se aprovecharía de ella.
Años después, cuando Andrew recordaba aquella noche de hacía años, se recriminaba duramente.
–Estúpido, cerebro de pájaro. No tenías sentido común. Ella estaba jugando contigo, se reía de ti. Picaste como un tonto porque querías creer en los cuentos de hadas, eso fue lo peor.
Pero a veces suspiraba y murmuraba para sí: «a pesar de todo, entonces era mejor hombre que ahora».
Capítulo 4
A los diecisiete años, Ellie creía que la vida debía ser divertida y que el romance era parte de esa diversión. Era fantástico jugar a conseguir al hombre deseado, pero había más hombres en el mundo.