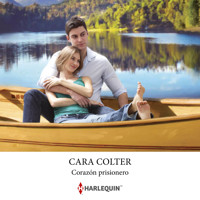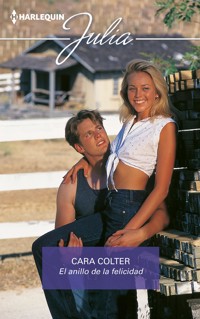2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Cuando era una adolescente, la aplicada y formal Sophie adoraba al apuesto Brandon, que la protegía de los que se metían con ella. Pero él era demasiado impetuoso para una chiquilla de pueblo como ella. Al final, se alistó en el ejército y se fue. Ahora, el chico rebelde había regresado, justo a tiempo para acompañarla a la fiesta de compromiso de su antiguo prometido y evitarle una humillación. Sophie presentaría a Brandon como su nuevo novio y juntos convencerían a todos de estar locamente enamorados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2010 Cara Colter. Todos los derechos reservados. DIEZ CITAS, N.º 2374 - diciembre 2010 Título original: Winning a Groom in 10 Dates Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres. Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9333-6 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Diez citas
CARA COLTER
Prólogo
–Ya veo que ha dejado el estilo hippy, Sheridan, las melenas, la barba, el pendiente…
–Sí, señor –respondió Brand, que llevaba viviendo en la clandestinidad durante tanto tiempo que le costaba trabajo responder cuando le llamaban por su verdadero nombre.
–Ya no necesita parecerse a él nunca más –dijo su jefe con un gesto de satisfacción–. Brian Lancaster está muerto. Hicimos que todo pareciese como si su avión privado se hubiese estrellado en el Mediterráneo por causas desconocidas. Ninguno de los que hayan quedado de la operación Lobby se estará preguntando por qué el señor Lancaster no fue uno de los veintitrés detenidos en siete países diferentes. Buen trabajo, Sheridan. Ninguno de nosotros podría haberse imaginado esto cuando respondió usted a aquel anuncio en Internet. Le dio a FREES una nueva proyección.
FREES, la Brigada de Emergencia para la Erradicación del Terrorismo, era una unidad formada por hombres muy bien adiestrados y con un gran sentido de la disciplina. Brand, reclutado justo después de su primer servicio con los marines, había dado tales muestras de valor y heroicidad que lo habían encumbrado como uno de los mejores especialistas en rescates de escalada de alto riesgo. Esa cualidad, junto con su facilidad para los idiomas, le había llevado a entrar en la FREES.
Su respuesta en Internet a una página europea que ofrecía comprar armas estratégicas de uso restringido lo había cambiado todo. Brand se había visto, de la noche a la mañana, inmerso en un mundo turbio donde él era en parte policía, en parte soldado y en parte agente y espía.
Pero había que pagar un precio. A decir verdad, Brand prefería las misiones más difíciles en las que había que poner en juego la inteligencia y no sólo las grandes dosis de valor y preparación física que había desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años como experto en rescates.
–Aunque parezca que nos hemos deshecho definitivamente de Lancaster, no podemos arriesgarnos a dejar ningún cabo suelto. Necesitas desaparecer por un tiempo. Como si te hubiera tragado la tierra. ¿Conoces algún sitio así?
Brand Sheridan conocía un lugar que reunía perfectamente esas condiciones. Un lugar donde nadie le relacionaría nunca con Brian Lancaster. Un lugar con muchos árboles, con calles en sombra y donde nadie cerraba la puerta de su casa. Un lugar donde lo único interesante que se podía hacer un viernes por la noche era jugar en la Liguilla del Harrison Park.
Era el lugar donde había crecido, pero también en el que se había negado a enterrar su juventud. Sentía pavor de regresar. Pero tenía que hacerlo.
–Señor, tengo aún algunos permisos pendientes.
Era una forma de hablar. Brand Sheridan había estado en la clandestinidad durante cuatro años. Se había tomado tan en serio su nuevo rol que no se había permitido un solo instante de ocio en todo aquel tiempo. Había llevado a cabo su misión con tanta profesionalidad como si su vida hubiera dependido de ello.
Su jefe le miró con cierto recelo.
–Necesito volver a casa –dijo Brand.
La palabra «casa» le sonó tan extraña como segundos antes el oír su nombre en boca de su jefe.
–¿Será un sitio seguro?
–Créame, si un tipo como Brian Lancaster tuviera que esconderse, Sugar Maple Grove sería el último sitio donde le encontrarían.
–¿Un pueblo con cuatro gatos?
–No creo que haya tantos –bromeó Brand–. Está en el estado de Vermont, en la ladera de las Green Mountains. Creo que la gente sigue yendo a por agua a la fuente y los chicos a la escuela en bici. El mayor acontecimiento del año es el certamen de rosas y patios –dudó unos instantes antes de continuar–: Mi hermana está muy preocupada. Teme que mi padre no sepa sobrellevar la muerte de mi madre. Necesito ir a ver cómo está.
Pero sabía que su padre no le recibiría precisamente con agrado.
–Su madre murió mientras usted estaba fuera, ¿verdad?
–Sí, señor.
Sí, ese año ella se había sentido muy orgullosa de haber participado en el certamen de patios y haber recibido el premio a las rosas más bellas de la ciudad.
–Siento que no pudiera ir a su funeral.
–No se preocupe, señor. Es parte de mi trabajo.
Pero eso era algo que sólo podía comprender alguien que tuviera el mismo trabajo que él. Y ése no era el caso de su padre, un sencillo médico de pueblo.
–La operación Chop-Looey ha sido todo un éxito. ¡Excelente trabajo! –dijo su jefe–. Se le ha propuesto para una condecoración.
Brand no dijo nada. Había vivido en un mundo de sombras donde uno era recompensado por sus habilidades para pasar por lo que no era, por su habilidad para traicionar a la gente que había confiado en él. ¿Por ese tipo de cosas se recibía una condecoración? Se le hacía difícil separar lo que era su trabajo de lo que era él como persona. En todo caso, no se sentía precisamente orgulloso de ello.
No quería volver a Sugar Maple Grove. Su padre estaba enfadado con él, y con razón. Su hermana le había encomendado una labor ingrata.
–Creo que mi estancia en Sugar Maple Grove no me llevará más de una o dos semanas –dijo Brand.
–Sería mejor que se quedara un mes. Así nos daría tiempo a diseñar un plan eficaz para su protección personal.
¡Un mes en Sugar Maple Grove! ¿Qué iba a hacer allí tanto tiempo?
–Sí, señor –contestó, pensando que, al menos, allí podría dormir tranquilo por la noche.
Capítulo 1
El cielo oscuro del verano estaba poblado de estrellas. Eran como un enjambre de luciérnagas brillantes bailando resplandecientes en la bóveda celeste antes de desaparecer para siempre. Era la noche perfecta para una despedida.
–Adiós –dijo Sophie Holtzheim en voz alta–. Adiós a mis estúpidos sueños románticos.
Su voz sonó apagada y triste en la quietud de la noche. Era la voz de una mujer que se estaba despidiendo de todos los planes de futuro que con tanto esmero había planeado.
Sophie estaba en el jardín de su vecino. Había aprovechado su ausencia para utilizar su hoyo de quemar rastrojos y basuras, aunque la verdad era que se sentía atraída irresistiblemente por la intimidad y belleza del lugar.
La casa de Sophie pertenecía a un conjunto de construcciones de estilo colonial de los años treinta, ubicadas en un extremo de Sugar Maple Grove. A pesar de la gran cerca que protegía la propiedad, no quería correr el riesgo de que alguien que saliese a pasear al perro a última hora de la noche pudiera ver el resplandor del fuego… ni a una mujer vestida de blanco hablando consigo misma.
Porque eso era ella: una mujer, sola, vestida un sábado a medianoche con su vestido de boda, que anhelaba un instante de intimidad, a salvo de los rumores de la gente.
Sophie Holtzheim había venido alimentando esa idea durante los últimos seis meses.
Respiró profundamente y se alisó con la mano su traje de seda blanco. Era un vestido que le había gustado nada más verlo, con sus tirantes tan finos, su discreto escote de pico, y su elegante caída.
–Nunca me casaré con este vestido.
Las palabras de Sophie sonaban con firmeza y resignación. Esperaba que decirlo en voz alta pudiera servirle de alguna ayuda, pero no fue así.
Suspirando, abrió la caja que tenía junto a ella y examinó su contenido.
–Adiós –dijo en un susurro.
Dentro había una colección de invitaciones de boda con nombres inscritos, diversos patrones de trajes de novia, recortes de revistas con centros de mesa y adornos de flores, y folletos de agencias de viajes con multitud de destinos para pasar una luna de miel de ensueño.
Sophie tomó la invitación que estaba más a la vista.
«No la leas», se dijo para sí. «Arrójala al fuego directamente».
Pero no lo hizo. A la luz de la crepitante llama de la hoguera que había encendido en el jardín del doctor Sheridan, deslizó los dedos sobre las letras historiadas de la cartulina que tenía en la mano. Era la invitación que había elegido para su boda.
–«Dos personas –dijo leyendo en voz alta– unen su amor en este día para convertirse en una sola. Los señores Harrison Hamilton tienen el gusto de invitarle a la celebración de la boda de su hijo, Gregg, con la señorita Sophie Holtzheim».
Con un sollozo, arrojó la invitación al fuego, contemplando cómo sus cantos dorados se tornaban cada vez más oscuros y luego toda ella se plegaba y retorcía pasto de las llamas.
Gregg no iba a unir su vida con la de ella, sino con la de Antoinette Roberts.
Durante los últimos meses, había tratado de mantener viva la esperanza de que todo volviese a sus cauces, de que Gregg recobrase la sensatez.
Pero aquella misma tarde la había perdido definitivamente al recibir una invitación en la que figuraba el nombre de Antoinette Roberts en vez del suyo.
No era una invitación de boda. Era para una fiesta que los padres de Gregg darían en la casa de lujo que tenían en las afueras de Sugar Maple Grove.
–Gregg y yo estuvimos comprometidos pero nunca tuvimos una fiesta de compromiso.
Sophie se sentía menospreciada viendo que todas las miradas y atenciones recaían sobre la nueva prometida.
Era la gota que colmaba el vaso. Dejó brotar todas las lágrimas que había reprimido a lo largo de la tarde y se congratuló de no haberse maquillado para la ceremonia de despedida de sus sueños y esperanzas.
¿Cómo podía Claudia Hamilton, la madre de Gregg, haberle hecho eso? Era demasiado cruel invitarla a esa fiesta donde Gregg presentaría a todo el pueblo a la mujer que la había sustituido. Pero Claudia, que en cierta ocasión había estado ojeando con ella revistas de novias, había dejado bien claros los motivos.
–No quiero que parezca que te hacemos un desaire, querida. Toda la ciudad va a estar allí y tú también debes estar. Por tu propio bien. Hace ya varios meses de vuestra ruptura. No trates de parecer patética. Procura ir acompañada y dar la impresión de que has rehecho tu vida. No podemos seguir toda la vida oyendo a la gente hablar de que Gregg te ha roto el corazón. No sería bueno ni para él ni para Toni. No es agradable que él aparezca en todo este asunto como el villano de la historia, ¿no te parece?
Ella era verdaderamente la única y auténtica responsable de toda aquella catástrofe.
–Si pudiera volver atrás… –dijo dejando caer un torrente de lágrimas por sus mejillas. Si al menos fuera posible desdecirse de algunas de las palabras que había pronunciado.
Las revivió en ese instante, avivando el fuego que tenía delante de ella hasta ver la imagen de una tarta nupcial de tres pisos y un manojo de rosas amarillas adornando los bordes.
–Gregg –le había dicho el día en que él había regresado a South Royalton para terminar su carrera de abogado y la había presionado para que fijasen una fecha para la boda–. Necesito un poco de tiempo para pensarlo.
Ahora tendría toda la vida para hacerlo. Toda una vida para pensar y reflexionar por qué había arrojado todo por la borda sólo por un momento de indecisión.
Había creído conocer bien a Gregg, nunca se había imaginado que reaccionaría de aquella manera. Siempre le había tenido por una persona muy comprensiva. Pero se había puesto muy furioso. ¿Cómo se había atrevido ella a decirle que necesitaba pensárselo?
Los Hamilton eran la aristocracia de Sugar Maple Grove.
Y Sophie Holtzheim era simplemente la simpática niña empollona a quien toda la ciudad había llegado a adorar por haber dado a conocer diez años atrás Sugar Maple Grove en todo el estado, al llegar a la final del Concurso Nacional de Redacción con Los encantos de una pequeña ciudad.
No era de extrañar que se hubiese quedado boquiabierta cuando Gregg Hamilton se fijó en ella. El que a él le preocupase tanto la opinión de los demás y se comportase de un modo poco romántico, eran cosas que no podían considerarse como defectos.
Especialmente ahora, echando la mirada atrás.
Pero no habían sido esas cosas las que le habían molestado. Había sido algo muy distinto, algo que se ocultaba debajo de la superficie y que ella no acertaba a ver, ni se atrevía a nombrar. Algo que al principio le había inquietado, luego enfadado, después desquiciado y finalmente había conseguido derribar todo su mundo.
Porque cuando ella no pudo ignorarlo por más tiempo, cuando comenzó a sentir un dolor agudo en el estómago las veinticuatro horas del día y no podía dormir, le había dicho a Gregg, con tono vacilante, como disculpándose: «No puedo poner la mano en el fuego. Pero creo que algo no marcha bien». Y se quitó del dedo el anillo con aquel diamante enorme y se lo devolvió.
Pero no estaba preparada para la sorprendente y rápida reacción de Gregg. La había reemplazado. Pocas semanas después del incidente del anillo, llegaron a sus oídos rumores de que Gregg estaba saliendo en la universidad con otra chica.
Al principio, había pensado que se trataría sólo de una estrategia para ponerla celosa. La relación que habían mantenido había sido lo suficientemente profunda como para que Gregg pudiera reemplazarla sin más por otra mujer en tan breve espacio de tiempo.
Pero ahora tenía la confirmación en la mano. No, no se trataba de darle celos. Había sido reemplazada. No era ninguna broma, ni cuestión de despecho. Gregg no iba a volver ya con ella. Nunca. Era el final. Todo había terminado entre ellos. Para siempre.
Claudia le había aleccionado para que no fuese patética. ¿No era demasiado tarde para eso? ¿No era así como ya la veían todos?
Si Claudia Hamilton pudiera verla ahora, en aquella ceremonia de sacerdotisa druida, reclinada sobre su caja de sueños y vestida con aquel traje que nunca más se pondría, el cuadro que vería no haría más que confirmar sus palabras.
Patética. Quemando su caja de sueños, reviviendo aquellas fatales palabras y preguntándose una vez más qué habría pasado si nunca hubieran llegado a salir de su boca.
–No pienso ir a esa fiesta –dijo con voz firme y segura por vez primera–. Nunca. Ni aunque me lleven a rastras. Me trae sin cuidado lo que piensen los Hamilton.
Saboreó aquellos breves segundos de exaltación y firmeza.
Y luego se vino abajo.
–¿Qué he hecho? –se dijo entre sollozos.
De repente sintió erizársele el pelo. Le sintió antes incluso de verlo. ¿Era un aroma en el aire? ¿Un cambio casi eléctrico en la textura aterciopelada de aquella noche de verano?
Alguien se había aproximado al jardín. Había llegado en silencio y estaba observándola. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? ¿Quién sería?
Giró la cabeza muy despacio. A primera vista, no vio nada. Luego distinguió la silueta de un hombre. Una silueta más negra que las sombras de la noche.
Estaba de pie en silencio junto a la verja de entrada, y tan quieto que parecía como si no respirara. Tenía una imponente presencia física de un metro ochenta y estaba en una actitud tranquila a la vez que acechante, como un depredador felino.
Su corazón empezó a latir con fuerza. Pero no por miedo.
A pesar de que la oscuridad difuminaba sus rasgos, a pesar de que hacía ocho años que no pisaba aquel jardín, a pesar de que su cuerpo había cobrado un aspecto más maduro y musculoso, no tuvo dificultad en reconocerle.
Era el hombre que había arruinado su vida.
Pero no era el mismo hombre cuyo nombre figuraba junto al suyo en aquella invitación que acababa de condenar a la hoguera.
Era el hombre que había tenido en la mente cuando le había dicho a Gregg que necesitaba un poco de tiempo para pensarlo.
No le había nombrado, ni siquiera en su pensamiento. Pero había sentido un deseo de algo que sólo él, Brand Sheridan, el hijo del médico, el soldado errante, había conseguido despertar en ella.
Había sido ridículo tirar por la borda toda su vida por algo que había pasado cuando era apenas una adolescente. Pero no había nada que pudiera sustituir ese sentimiento. Era como el gusanillo que se siente en el estómago cuando se salta desde lo alto de los acantilados de Blue Rock, en esos breves segundos que median entre que toma uno la decisión de lanzarse al vacío y siente el golpe sobre la superficie helada del agua. Algo vital, intenso. Como si ese momento glorioso fuese lo único importante.
Brand le había hecho sentir eso siempre. Ella tenía sólo doce años cuando su familia se mudó a vivir en la casa contigua a la del doctor Sheridan. Brand tenía diecisiete.
Le bastaba con mirarle una vez a los ojos para sentir todo el día una profunda desazón. Desazón que despertaba en ella unos sueños imposibles de felicidad.
Había amado desesperadamente al hombre que estaba ahora allí de pie en la oscuridad como sólo una adolescente es capaz de hacerlo. De una forma irreal, apasionada y no correspondida.
El hecho de que él no se hubiera fijado apenas en ella, lejos de desanimarla había conseguido avivar sus sentimientos.
Sintió un estremecimiento familiar en el vientre al oír su voz.
–¿Qué demonios pasa aquí?
Sabía que sus ojos eran de un azul más intenso que el zafiro. Pero, en aquellas sombras, parecían tan negros y seductores como esa noche de verano, y cargados de nuevos e insondables misterios.
Por un instante, se sintió completamente paralizada, pero en seguida se rehizo. No iba a permitir que, después de ocho años de ausencia, la viese así.
Se encaminó hacia la salida que le ofrecía la pequeña abertura que había en el seto. Pero se acordó entonces de la maldita caja con sus estúpidos recuerdos románticos.
No podía marcharse, dejándola allí para que él la encontrase. Se dio la vuelta, tomó la caja y entonces… La catástrofe. Se pisó el bajo del vestido, tropezó y cayó al suelo de bruces. Se había dejado aquel vestido demasiado largo con la esperanza de parecer más alta y esbelta cuando tuviese que desfilar por el pasillo de la iglesia el día de su boda.
La caja se le escapó de las manos y todas las cosas que había dentro, papeles y fotos, salieron volando desperdigados por el aire.
Él se acercó solícito a ella. Puso la mano sobre su hombro desnudo y la ayudó a darse la vuelta. Ella sintió su mirada y el calor de su mano y se vio sumergida de pronto en una sensación de embriaguez como si se hubiera tomando una botella entera de champán.
Él la contempló desde arriba, con el ceño fruncido y una expresión que infundía miedo. ¿Era ese hombre realmente Brand?
Entonces, las duras facciones de su rostro se suavizaron levemente, mientras un gesto de interrogación se dibujó en sus cejas.
–¿Dulce Pea?
Su rostro le cautivó. Un rostro que aún podría detener el sol, pero en el que advertía ahora una nueva dimensión: unos rasgos de acero y una mirada más fría. Había algo en su expresión que nunca había visto antes.
Él retiró la mano de su hombro y se la pasó suavemente por la mejilla para quitarle una brizna de hierba. Resultaba difícil imaginar que aquellas manos tan fuertes pudieran resultar tan suaves.
Tratando de evitar nuevas catástrofes, se incorporó sacudiéndose el polvo del vestido. El amor que sentía por él la volvía torpe.
Cerró los ojos en un intento de olvidar la humillación del momento.
Durante su adolescencia, después de que él se alistase en el ejército, se había imaginado más de un millón de veces cómo sería su regreso. El día que volviera a casa y la viese, no como una desgarbada chiquilla, sino como toda una mujer. Se había imaginado su voz ronca diciéndole sorprendido al verla: «Sophie, qué guapa estás».
Pero lo que le dijo fue muy diferente:
–¿Eres tú? ¿La Dulce Pea?
Ella se permitió dirigirle una nueva mirada para embriagarse de su perfume, de su presencia y de su misterio.
Brand Sheridan había sido siempre un hombre muy atractivo. Y no porque fuera especialmente guapo, había muchos hombres terriblemente guapos. Ni porque tuviera una constitución atlética y musculosa, había también muchos hombres con un cuerpo envidiable.
No, era otra cosa, oculta, imposible de definir, primitiva como el sonido de un tambor, que tenía la virtud de dejarla embobada.
Desde el día que su familia se trasladó a la casa vecina a la de los Sheridan, se había dedicado a adorar e idolatrar a aquel vecino suyo cinco años mayor que ella.
Divertido y atrevido, Brand Sheridan había sido siempre demasiado excesivo en todo para el apacible y tranquilo pueblo de Sugar Maple Grove. Demasiado aventurero, demasiado impaciente, demasiado activo y vital.
Su padre, el médico del pueblo, había sido por el contrario un hombre convencional. Algo que Brand había detestado. Para decepción del doctor Sheridan, Brand no había querido seguir la tradición familiar, había dejado la universidad y se había alistado en el ejército, dejando su ciudad natal sin volver la vista atrás.
Sophie se alegró tanto como los propios padres de Brand, cuando éste regresó a Estados Unidos después de un largo período de actividades por el extranjero.
¿Cuándo había sido aquello? ¿Hacía cinco años? No, tenía que haber sido un poco más, porque él estaba fuera del país cuando murieron los padres de ella. La verdad era que Brand nunca había vuelto realmente.
Para desolación de su madre, cuando estaba a punto de celebrar el fin de su arriesgada misión y su vuelta a casa, se había alistado a un grupo internacional de soldados de élite, conocido como FREES. Pasaba la mayor parte del tiempo entrenándose en la costa oeste y en países extranjeros o en arriesgadas misiones de alto secreto.
Sophie sabía que por aquellas fechas él se había reunido con sus padres en California, Londres y París, y ocasionalmente se había dejado ver en alguna que otra reunión familiar en la casa de su hermana Marcie en Nueva York.
Conforme pasó el tiempo, se hizo cada vez más evidente que Brand Sheridan había dejado Sugar Maple Grove y que no regresaría nunca. No le habían convencido los supuestos atractivos de la ciudad que ella había alabado en cierta ocasión en aquel trabajo titulado Los encantos de una pequeña ciudad.
La ciudad entera se sintió conmocionada cuando Brand ni siquiera asistió al funeral de su propia madre. Ese día perdió también el respeto y la admiración de su padre.
–Brandon –dijo Sophie, algo nerviosa, tras su largo examen visual, usando su nombre completo en vez del diminutivo para que viera que estaba dispuesta a tratar con él de forma adulta y que podía dejar a un lado sus expresiones cariñosas como «Dulce Pea»–. No te esperaba.
Nada más salir esas tres palabras de su boca se arrepintió de haberlas pronunciado. Siempre había tenido el don de decir inconveniencias en el momento más inoportuno.
¡Claro que no estaba esperándole! ¡Llevaba puesto a medianoche un vestido de novia!
–¿Esperabas a alguna otra persona entonces? –le dijo él.
Le tendió la mano y Sophie se agarró a ella, tratando de disimular el efecto que producía en su corazón el contacto de aquella mano firme y segura. Brand tiró de ella para ayudarla a incorporarse. Cosa que hizo con gran facilidad.
–No, no esperaba a nadie –dijo ella–. Sólo estaba quemando la basura.
–Quemando la basura… –repitió él, con una leve sonrisa en los labios.
Se dio cuenta entonces de que estaba respondiendo tal como le había dicho la señora Hamilton: de forma patética. Un simple contacto había sido suficiente para hacerle sentir algo que no había sentido durante todo el tiempo de su compromiso con Gregg.
Y a eso se sumaba el hecho de que hacía meses que no se había pasado por la peluquería, ni se había maquillado. De toda la gente que podía haberla sorprendido con su vestido de novia celebrando aquella ceremonia ritual a medianoche, tenía que haber sido él… Brand Sheridan.