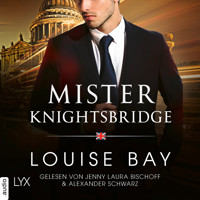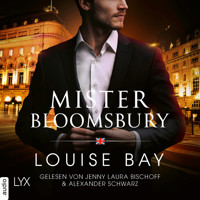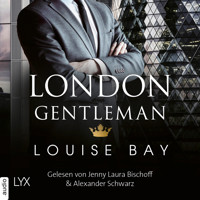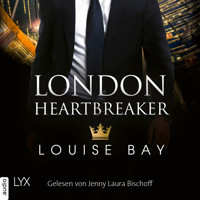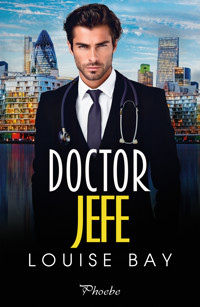
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Doctors
- Sprache: Spanisch
Mi vida era muy tranquila hasta que llegó Vincent Cove, un millonario americano insultantemente sexy. Pensé que lo nuestro solo iba a ser una aventura de una noche y que jamás volvería a verlo, pero ha regresado para convertir la mansión inglesa en la que vivo y trabajo en un glamuroso hotel. Por encima de mi cadáver. Ya sé que solo soy una camarera de una ciudad pequeña, y poco puedo hacer ante la inmensa fortuna de Vincent, pero no me rendiré sin pelear. Voy a vencer a esa apisonadora millonaria. Si hubiera sabido lo que planeaba, no me habría acostado con él, y ahora estoy absolutamente decidida a ignorar la química que hay entre nosotros; pero su encanto me despista, su insistencia me irrita y sus antebrazos, su mandíbula firme y su sonrisa diabólica me exasperan. Al menos, no tengo que preocuparme de que vaya a quedarse: él mismo dice que es un trotamundos incapaz de asentarse en ningún sitio, así que no hay ninguna posibilidad de que me dé tiempo a enamorarme de él…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Dr. CEO
Primera edición: marzo de 2024
Copyright © 2023 by Louise Bay
© de la traducción: Silvia Barbeito Pampín, 2024
© de esta edición: 2024, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-10070-10-3
BIC: FRD
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®
Fotografías de cubierta: SUliana26/freepik.com y TTstudio/Depositophotos.com
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Epílogo
Contenido especial
1
Kate
Incluso después de todos estos años, todavía me hormiguea el estómago por la emoción al abrir la tetería en Crompton Estate, siempre ilusionada por empezar un nuevo día, y no creo que haya mucha gente que pueda decir lo mismo de su trabajo. Cruzo la puerta y pongo el cartel de «Abierto» en el escaparate. Hoy serviremos té, café, pasteles y bollos —por no hablar de la sopa del día de Sandra— a cientos de visitantes felices, que harán una pequeña pausa antes de regresar a casa o continuar su recorrido por los magníficos jardines de Crompton.
El magnolio que hay fuera de la tetería acaba de florecer y sé que la gente entrará y se fijará en esas flores tan grandes como mi cabeza y en el dulce aroma de todos los años, que anuncia que estamos a mediados de mayo. Hoy todo el mundo va a estar de muy buen humor, seguro. ¿Cómo podría alguien no estar de buen humor cuando visita Crompton? Es imposible.
Me llegan los primeros compases de I Feel Pretty, de West Side Story, y, con una gran sonrisa, me vuelvo hacia Sandra, que ha encendido los altavoces y se ha puesto a cantar. Me uno a ella cuando voy hacia el mostrador.
—«Y compadezco a las chicas que hoy no son yo» —canto.
No tengo una gran voz —no habría llegado al West End ni aunque hubiera querido—, pero puedo cantar lo bastante bien como para participar en la producción amateur de Crompton que hicimos el año pasado. Pusimos en escena Frozen: yo era Elsa, y Sandra, aunque tiene treinta años más que yo, era Anna.
—¿Cómo está la abuelita? —pregunta Sandra. Todo el mundo llama «abuelita» a mi abuela. Lleva treinta años viviendo y trabajando en esta finca y forma parte de ella tanto como la casa de campo en la que vive.
—Bien. Ya está recuperada por completo del resfriado. —Echo un vistazo a los comentarios de la página de Instagram de Crompton. Llevo la cuenta oficial y percibo un pequeño extra en la nómina por el trabajo adicional que me supone—. ¿Te gusta esta? —Giro el teléfono y se lo enseño a Sandra para que mire las fotos del magnolio que he hecho al llegar.
—Todas son preciosas —dice.
—Y ese es el problema: hay tanta belleza a nuestro alrededor que no le prestamos atención. No nos damos cuenta de lo afortunadas que somos.
—No corremos el riesgo de olvidarlo —dice Sandra—. Nos lo recuerdas a todas horas.
Me río. Me entusiasma el lugar donde vivimos y trabajamos. No me pregunto si la hierba es más verde en el prado del vecino porque sé a ciencia cierta que no lo es.
—Voy a publicar una y a poner las otras en stories.
La campanilla de la puerta tintinea, me coloco detrás del mostrador y me vuelvo para recibir al primer cliente del día.
Imagino que voy a encontrarme con una pareja de jubilados que quieren entrar en calor con una taza de té antes de empezar su visita autoguiada por los jardines, o quizá con un grupo de turistas japoneses que precisan que los ayude con el mapa, y lo último que espero ver en la puerta es a un hombre tan alto que tiene que agacharse para no golpearse la cabeza con el dintel, un hombre que se ha remangado la camisa blanca hasta dejar al descubierto los antebrazos de una forma que casi resulta provocativa. Se detiene justo delante del mostrador y me mira como si fuera un trozo de la tarta Bakewell de Sandra y quisiera devorarme.
Está claro que el hombre que tengo delante no es el típico cliente de Crompton.
Consigo mantener la sonrisa mientras saludo a nuestro nuevo cliente, a pesar de que estoy convencida de que me he ruborizado solo con mirarlo.
—Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Una expresión divertida se dibuja en su rostro; no quiero saber lo que está pensando de ninguna de las maneras, porque, por el modo en que sonríe, tengo claro que es algo obsceno.
—¿Té? ¿Café? —sugiero, un poco desconcertada—. En la nevera que está en la parte de atrás hay zumo de naranja. —Hago un gesto hacia el mueble que conserva las bebidas frías.
Sandra se acerca y por el rabillo del ojo veo que coloca la tarta de chocolate sobre la encimera. Luego apostaremos sobre a qué hora nos piden el primer trozo. Siempre es el último en salir, pero una vez que servimos la primera porción, es como el Black Friday: no dejan de pedirlo hasta que se acaba. Aparte de eso, lo que más vendemos por las mañanas son las barritas de cereales caseras y la tarta de zanahoria.
—Vaya, pues sí que eres un tiarrón guapo… —le dice Sandra al perfecto desconocido que tengo delante y que ni siquiera me ha dicho todavía si quiere té o café. Sandra pone los brazos en jarras y se acerca a mí y, por tanto, al desconocido, como si pretendiera inspeccionarlo y asegurarse de que está tan bueno como pensaba, aunque no hay duda alguna: el pelo castaño oscuro y brillante, los labios carnosos, esa mandíbula y hasta la arruguita que hay entre sus ojos, que hace incluso más atractivo su rostro.
El cliente esboza una media sonrisa.
—Gracias.
—¡Y estadounidense! —exclama como si acabara de ver un perro verde, aunque aquí paran americanos todos, o casi todos, los días. Sandra me da un codazo—. Es americano.
No puedo reprimir una sonrisa. Sandra es muy divertida sin siquiera proponérselo al menos el cuarenta por ciento del tiempo; el sesenta por ciento restante está cantando, lo que la convierte en la compañera perfecta. Además, no tiene filtros, es una repostera estupenda y la conozco desde que nací. Es como de la familia.
—¿Tarta de zanahoria? —ofrezco, intentando ignorar a Sandra y centrarme en el trabajo —mi trabajo soñado desde que era pequeña y en el que llevo desde los dieciséis años—.
—Un café solo —responde.
En lugar de preparar el café del cliente, Sandra se apoya en el mostrador.
—¿Vives en Estados Unidos? —pregunta—. ¿Has venido de vacaciones?
—El café es una libra con cincuenta y responder a la encuesta de Sandra es opcional.
Se ríe entre dientes y siento un cosquilleo entre los muslos. No hay muchos hombres guapos en Crompton y yo no salgo a menudo de la finca, salvo para acercarme al pueblo porque tenga que ir a la oficina de Correos o al supermercado. No me cruzo con muchos hombres de mi edad que se parezcan al que tengo enfrente, pero mi cuerpo está teniendo una reacción tan visceral hacia él que agradezco no tener que acercarme al pueblo, porque esto debe de ser un subidón hormonal, y podría darme un ataque al doblar una esquina y encontrarme frente a un grupo de hombres.
Aunque dudo que ni una docena de tíos juntos pudieran reunir la confianza en sí mismo que el que tengo delante rezuma por todos los poros. Con tan solo unos segundos de interacción, me ha quedado claro que sabe lo que quiere; que consigue lo que quiere.
—No es una encuesta —protesta Sandra—. Solo intento mantener una conversación. ¿Qué quieres? Me gusta la gente.
—Por ahora vivo en Estados Unidos —responde. Estoy a punto de preguntarle si quiere pagar en efectivo o con tarjeta cuando levanta el teléfono en respuesta a mi pregunta no formulada y asiente cuando le acerco el tpv—. Tengo familia aquí. He quedado con ellos esta mañana para visitar los jardines.
—Qué agradable —comento.
—Un hombre de familia —aprueba Sandra—. ¿Estás casado?
El hombre se ríe, no sé si por la cantidad de preguntas o por lo personal que ha sido esta última.
—No. —Me mira un instante y se vuelve de nuevo hacia Sandra.
—Si quiere sentarse, le llevo el café. Puede elegir la mesa que desee. —Me dan ganas de darme de tortas. Pues claro que puede elegir mesa: no hay nadie más y tampoco es que tengamos un reservado para clientes vip.
—Gracias —responde; da media vuelta y va hacia las mesas, se sienta, estira las largas piernas y se concentra en el móvil.
Sandra y yo cruzamos una mirada.
—Es guapísimo —dice Sandra.
Él levanta la vista de golpe y nos pilla contemplándolo. Sonrojada hasta la raíz del cabello, me concentro en la caja registradora como si fuera un portátil y estuviera haciendo un trabajo importantísimo.
¿Ha oído lo que ha dicho Sandra?
—Nos vas a meter a los dos en un lío —susurro.
—Eso es justo lo que necesitas en tu vida: meterte en líos. Vivir una aventura, disfrutar de un poco de diversión…
—Me gusta mi vida tal como es —respondo. Crompton Estate me ofrece todas las aventuras que necesito. Soy feliz aquí, y eso es lo que importa.
—Hace veinte años habría trepado a ese hombre como si fuera un árbol —anuncia Sandra.
—Estabas felizmente casada —le recuerdo.
Se encoge de hombros.
—Pero tú no lo estás.
—Yo estoy bien así. Soy feliz. —Sé lo que es la aventura y por eso me gusta estar aquí, en la cafetería, cantando temas de musicales y sirviendo tarta de zanahoria.
El desconocido levanta la vista de su teléfono y nuestras miradas se encuentran. Él no la aparta y yo tampoco.
2
Vincent
Jacob y Sutton no llegan tarde: yo he llegado demasiado pronto porque quería ver el lugar antes de que me distrajeran. Visitar la tetería, ver esos manteles rosas a cuadros, escuchar lo que cantan las dos mujeres que están detrás del mostrador… Quiero echar un vistazo a los jardines, hacerme una idea del aspecto que debe de tener la casa cuando no está abarrotada de turistas y escuchar lo que me dice el instinto. Soy un fanático de los datos, pero cuando pretendo invertir en algo, aunque los números parezcan buenos, también tengo en cuenta mi intuición.
La señora del mostrador se pone a cantar el tema de America de West Side Story que suena por el altavoz. Sonrío: parece muy feliz.
El ruido de pasos que se acercan me hace levantar la vista.
—Su café —dice la empleada joven.
—Gracias. —Giro la taza para que el asa quede al otro lado.
—Otro zurdo —sonríe. Lleva un uniforme rosa a rayas con un volante en el cuello y un delantal blanco.
No debería ser tan seductora porque, en realidad, parece muy inocente.
—A su amiga le gusta cantar —digo.
—Nos gusta a las dos —responde—. No podría trabajar en un lugar donde no pudiera cantar —explica, inexpresiva, y no sé si está hablando en serio hasta que una enorme sonrisa aparece en su rostro.
Es deslumbrante: tiene unos brillantes ojos azules y lleva el pelo recogido en una coleta que se mueve al caminar… e imagino que también cuando hace otras cosas.
—¿Puedo ofrecerle algo más?
Entrecierro los ojos.
—Nada de lo que hay en la carta. —Se sonroja, y me reprendo mentalmente por no haber sido más caballeroso—. Nada más, gracias.
Suena la campanilla de la puerta y entran Sutton y Parker, a la que no esperaba, seguidas de cerca por Jacob y Tristan, el novio de Parker.
Me levanto y me aparto de la mesa.
—Hemos venido en cuarteto —dice Sutton—. Tengo que aprovechar para ver al mayor número de amigos posible en mis días libres.
—Cuantos más seamos, mejor —digo, abrazando a Sutton. Con tanta gente, esto se parecerá a la típica reunión familiar, y eso es exactamente lo que busco. Hoy mi familia va a contribuir a mis planes sin ser consciente de ello.
Todo el mundo retira las sillas y se quita los abrigos. Echo un vistazo al mostrador y capto la atención de la mujer más joven. Sin que yo diga nada, coge un bloc y se acerca al grupo.
—Buenos días a todos. Bienvenidos a Crompton. ¿Qué van a tomar?
La observo mientras anota cuidadosamente el pedido, repitiendo lo que dice cada uno. En cada ocasión, me mira un instante como si quisiera comprobar que sigo aquí.
Entonces vuelve a sonar la campanilla y entran mis tíos.
—Me estoy congelando, Carole. Por eso llevo dos jerséis y un abrigo.
Mi tía hace caso omiso de las quejas de mi tío, a las que está más que acostumbrada, y abraza a su hijo, a la futura esposa de este y a sus amigos.
Echo un vistazo al mostrador: mi «amiga» se dirige hacia aquí de nuevo.
—Dos tazas de té y un pastel de zanahoria para John —le pido.
—¿Va a tomar dos tazas de té? —pregunta. Luego sacude la cabeza y se da cuenta de lo que he querido decir. Se queda mirando a mis tíos mientras se retuercen para quitarse todas las capas de ropa y una sonrisita se dibuja en sus labios. Señala a Carole y a John con un movimiento del bolígrafo que nadie, excepto yo, ha podido ver—. ¿Son sus padres?
Sonrío. La señora mayor no es la única que hace demasiadas preguntas.
Me muevo un par de pasos para alejarme de la multitud que forma mi familia, y ella me sigue.
—¿Cómo se llama? —pregunto.
—Kate.
Contemplo las ondas oscuras que se escapan de su coleta, las tres pecas que tiene en el pómulo izquierdo, y disfruto del rubor que le sube por el cuello. No quiero avergonzarla.
—Son mis tíos —explico—. Jacob es mi primo, el hijo mayor de Carole y John. Sutton es su futura esposa.
—Prometida —me corrige.
Sonrío y me meto las manos en los bolsillos para no sentir la tentación de hacer algo con ellas.
—Vale. Entonces, Parker es la mejor amiga de Sutton y Tristan es su prometido.
Asiente como si estuviera satisfecha con mi respuesta.
—Una gran familia. Y todo el mundo está prometido.
Me río entre dientes.
—Yo no. —La miro a los ojos. No sé por qué estoy coqueteando así porque no pretendo pedirle el teléfono o que salga a cenar conmigo, pero la verdad es que me siento inexplicablemente atraído por ella.
—También va a venir Nathan, otro de mis cinco primos. La esposa de Nathan tiene trabajo, así que no va a acompañarnos.
Suspira, se vuelve hacia mí y me pone la mano en el brazo. Hay demasiada familiaridad en ese gesto, pero me parece perfecto.
—Que pase un día estupendo. —La sinceridad con la que lo dice me toma por sorpresa; da media vuelta y regresa al mostrador.
—Gracias, Kate —respondo.
Suena una melodía que me resulta familiar y la reconozco al oír la letra: es Good Morning, de Cantando bajo la lluvia.
—Ya no se hace música así —dice John—. Es un tema estupendo, no como los de Andrew Lloyd Webber. Cantando bajo la lluvia es un musical de verdad.
Siguen hablando y riéndose. Da gusto verlos tan felices, aunque no tenga ni idea de qué se ríen.
—¿Todo bien? —les pregunto.
—Estaría mejor con una taza de té —responde John—. ¿Tenemos que levantarnos a pedir?
—No —digo—, ya he pedido.
—Eres un buen tipo, Vincent. A diferencia de mi familia.
Sonrío, aunque el cosquilleo en la nuca se intensifica.
Kate vuelve con una bandeja de bebidas.
—¿Alguna cosa más? —pregunta en mi dirección.
—Cuando llegue Nathan —respondo.
—Volveré cuando llegue Nathan, entonces. —Me sonríe y regresa al mostrador canturreando.
—Las mujeres británicas son estupendas —afirma Sutton.
Me vuelvo hacia ella; está claro que nos estaba mirando a Kate y a mí.
Me río entre dientes.
—Hay mujeres guapas hay en todas partes, Sutton.
—¿Has estado enamorado alguna vez? —pregunta.
No tengo ningún interés en meterme en esa conversación. Supongo que es normal que las parejas de enamorados quieran lo mismo para todos a los que conocen, pero conmigo pierden el tiempo. Soy un bala perdida y no tengo ningún interés en encontrar a mi media naranja y pasar con ella el resto de mi vida; no tengo ningún interés en nada que sea «para el resto de mi vida».
—Estoy enamorado de la vida misma —respondo. Por suerte para mí se abre la puerta de la cafetería y entra Nathan, del brazo de una mujer que tiene al menos sesenta años más que él, es decir, unos noventa.
—Aquí están, Gladys. Te dije que me esperarían. Vamos a sentarnos. —Nathan levanta la vista y me hace un gesto con la cabeza—. Vincent, ¿puedes pedir una taza de té para Gladys? No, mejor que sean dos tazas de té y un zumo de naranja. Su hija y su nieta están en el baño y vendrán dentro de un minuto.
Me dirijo al mostrador para hacer el pedido. Kate no está, pero entonces se abre la puerta tras el mostrador y reaparece. Nos miramos un instante antes de que se dé cuenta de que han llegado más clientes.
—¡Gladys! —exclama Kate—. La semana pasada no te vi. ¿Va todo bien? —Rodea el mostrador, le toma el relevo a Nathan y acompaña a Gladys hasta la mesa más cercana al mostrador.
Gladys y ella se ponen a charlar, pero no consigo entender lo que dicen por culpa del ruido que hace nuestro grupo al saludar a Nathan. Me siento, bebo un sorbo de café y me divierto atendiendo a las al menos doce conversaciones distintas al mismo tiempo que mantienen mis familiares.
—¿Ya estamos todos? —pregunta Carole, que está a mi lado.
Asiento.
—Que yo sepa, no nos faltan más Cove.
Me da unas palmaditas en la rodilla.
—Me alegro de volver a verte. Hacía meses que no venías. Quizá esta vez te quedes un poco más.
El cosquilleo en la nuca casi ha desaparecido; la beso en la mejilla.
—Vengo siempre que puedo —respondo—, pero reconozco que echo de menos este lugar cuando me encuentro fuera.
—¿Por qué estamos aquí? —pregunta—. Dudo mucho que nos hayas traído solo para pasar el día.
Mi tía era una cirujana de renombre con una importante carrera profesional a sus espaldas. Es, con diferencia, el miembro más listo de nuestra familia, y no se le escapa una.
—Nadie se cree que hayamos venido solo a pasar el día —interviene John.
Me aseguro de que nadie —sobre todo, Kate y la mujer mayor que trabaja en la cafetería— está escuchando.
—¿Podéis fingir que os lo creéis al menos mientras estemos aquí? Os lo contaré todo más tarde.
Lo último que quiero es que Kate y la mujer mayor me escuchen, porque podrían sacar sus propias conclusiones.
—Claro. Si me aseguras que todo va bien —dice Carole.
Recibo mensajes o correos y llamadas de todos mis primos e incluso de mi tío, pero siempre es Carole quien se asegura de que estoy bien. Lo ha hecho desde que yo era niño y fantaseaba con perder el avión de regreso a Estados Unidos después de pasar el verano en Inglaterra con ella y John. Supongo que por eso vine a la universidad aquí y por eso estudié Medicina: quería ser como ellos, tener una familia como la suya.
—Mejor que bien —la tranquilizo—. Ya sabes lo mucho que me gusta encontrar una buena inversión.
Enarca las cejas, pero no dice nada más. Ya los pondré al tanto más tarde. Solo compraré este lugar si el conde acepta el precio que estoy dispuesto a pagar. Lo que ocurre es que no estoy seguro de cuál puede ser ese precio, y hoy he venido hasta aquí para averiguarlo.
John carraspea y mira hacia el mostrador.
—Esa tarta de chocolate tiene muy buena pinta, Carole…
—De eso nada, John. Son las diez y cinco y acabas de comer pastel de zanahoria.
Él refunfuña y da otro sorbo a su té.
Sonrío y me reclino en la silla.
Es estupendo estar de vuelta.
3
Vincent
Cuando mi familia se marcha me quedo un instante en el aparcamiento, después de haber prometido tres veces que iría a Norfolk antes de volver a Nueva York.
Los he utilizado como tapadera, pero me encanta verlos.
Compruebo la hora y me dirijo a la casa. Solo los jardines están abiertos al público, pero si voy a comprar toda la finca, también tengo que ver la casa. Sigo las señales y atravieso una puertecita negra situada en el muro en la parte trasera de la propiedad, donde me espera el agente inmobiliario.
—Brian —saludo.
—Vincent. Me alegro de que hayas podido venir. Siento no poder enseñarte los jardines, pero te mostraré la casa sin problemas.
No tiene por qué saber que ya he visitado los jardines, y mientras exploraba el terreno alrededor de la casa he podido hacerme una idea del estado de la propiedad. Hay que arreglar el tejado, si es que no debo cambiarlo; hay pintura descascarillada en algunos lugares que no se ven a simple vista y malas hierbas creciendo en los canalones. El deterioro no es evidente a menos que lo busques, y yo lo busco, no solo porque quiero saber cuánto voy a tener que invertir para poner la casa en condiciones, sino también para saber lo desesperado que está el conde por vender.
—Adelante —digo.
—Empecemos por la parte delantera de la casa, como si entraras por la puerta. Así te harás una idea de la grandeza del lugar.
Lo sigo desde la parte trasera del edificio, estudiando las paredes agrietadas y el papel pintado de las estancias pequeñas y estrechas por las que pasamos, hasta que llegamos al vestíbulo, que tiene un aspecto muy diferente.
—Imagínate como un visitante al ver estos techos de doble altura, la amplia escalera… Quedas impactado nada más cruzar las puertas.
Me meto las manos en los bolsillos y miro hacia arriba y a mi alrededor. Brian está en lo cierto: la entrada es impresionante y podría llegar a ser grandiosa, pero parece un tanto ajada y descuidada. Las alfombras de las escaleras están desgastadas y el espacio, demasiado vacío. Los muebles y las obras de arte que deberían adornar las paredes y todas las estancias brillan por su ausencia.
—¿El dueño se ha mudado?
—Por supuesto que no. Pero desde que murió la condesa el conde ha perdido el cariño que le tenía a este lugar.
—Murió hace unos cinco años, ¿no? —Brian asiente; es el agente del conde, no el mío. Al parecer, en el Reino Unido no me hace falta tener uno. Me ahorro el dinero, pero al mismo tiempo, creo que se mostraría más abierto si otro agente me representara—. Así que intenta seguir adelante…
—Le duele deshacerse de la propiedad, pero no quiere encargarse del mantenimiento.
—Es comprensible. Cuidar de un lugar como este supone mucho tiempo y dinero.
—Deja que te enseñe la biblioteca —dice.
Giramos a la izquierda y entramos en una sala llena de libros. Hay un par de sillones de cuero a ambos lados de una mesita. Pero, aparte de los libros, la estancia está muy vacía.
—¿Se ha deshecho de los muebles y de las obras de arte? Da la impresión de que han quedado huecos.
—Creo que, con vistas a la venta, ha regalado varios muebles y obras de arte a sus familiares.
Me da que eso no es cierto, sino más bien que el conde los ha vendido para mantener el lugar.
—¿Tener los jardines abiertos al público cubre los gastos de mantenimiento? —pregunto.
—¿Vas a conservar la tetería y las visitas a los jardines? —pregunta.
—Aún no he tomado una decisión al respecto —contesto.
No ha respondido a mi pregunta, lo que significa que está al tanto de que la tetería y los jardines no cubren el mantenimiento de la casa; lo que significa que el conde se lo ha dicho; lo que significa que tanto él como el conde saben que no tienen mucho con lo que negociar.
Por supuesto, de ninguna manera voy a mantener los jardines abiertos al público. Si voy a transformar esta vieja casa decadente en un hotel de cinco estrellas, será exclusivo y lujoso, y no tendrá un jardín trasero lleno de autobuses repletos de excursionistas jubilados en el que se venda tarta de zanahoria.
Brian inspira hondo.
—Si los cierras, la planificación podría ser una auténtica guerra por culpa de los empleos locales que van a perderse. Algunos llevan generaciones trabajando en la finca.
—Es una apuesta arriesgada —comento. Obviamente, ya he estudiado la viabilidad del proyecto. Tengo un equipo que me ayuda a tomar decisiones, y, aunque adquirir una casa como esta sin permiso de obras entraña riesgos, los he asumido mayores. Las autoridades urbanísticas son conscientes de que, si no se les da una nueva vida a estas enormes casas señoriales, caerán en el abandono. La gente se quedará sin trabajo y las comunidades se desmoronarán dramáticamente. Pero no pienso decírselo a Brian.
—Efectivamente —dice—. ¿Has venido desde Londres? —pregunta—. ¿O tienes tu base de operaciones en Estados Unidos? —No sé si Brian se da cuenta de lo terriblemente mal que se le da ocultar lo desesperado que está el conde por vender este lugar.
—Estoy alojado en el pueblo —respondo—. En el pub que está cerca de esta finca.
—¿La Liebre de Oro? Es un lugar lleno de encanto. Me han dicho que las habitaciones son estupendas.
Hago un gesto de asentimiento. No me he registrado todavía, así que no sé cómo son las habitaciones, pero sí es verdad que me alojaré allí esta noche.
—He oído rumores acerca de que el conde lleva tiempo intentando vender.
Brian frunce el ceño.
—La gente ha estado especulando desde que murió la condesa.
Ambos estamos eludiendo la verdadera cuestión: ¿está dispuesto el conde a ofrecerme un precio atractivo?
Si no es así, lo dejaré correr, pero debo reconocer que me gusta el lugar. Me hace falta un nuevo reto. Nueva York ya no me resulta tan atractivo como cuando me fui a vivir ahí, y mudarme a otra zona de la ciudad tampoco ha hecho nada para calmar mi aburrimiento. Necesito algo más que un cambio de aires, y Crompton Estate podría ser la solución.
—Me lo imagino. ¿Seguimos?
—La biblioteca da a la sala de día.
La sala parece sacada de una película de época, con su enorme lámpara de araña colgando del techo y las mesas con ornamentos dorados junto a los suntuosos sofás tapizados en azul lavanda. En todas las paredes hay colgados cuadros dignos de un museo: paisajes y retratos antiguos de hombres y mujeres bien vestidos. Las alfombras parecen suaves y todo está bien cuidado.
—Una estancia muy bonita —comento.
—El conde la emplea como su salón. Es una sala para uso cotidiano, pero el salón formal es maravilloso.
Me lleva de nuevo al pasillo y hacia la parte trasera de la casa.
—Esta es mi estancia favorita —anuncia—. El salón de baile.
Tres pares de puertas acristaladas dan a un patio ajardinado y tres lámparas de araña cuelgan del techo frente a ellas. En cada extremo de la sala hay una chimenea de piedra, ornamentada con esmeradas tallas que representan lo que creo que son animales, aunque tendría que aproximarme para confirmarlo.
La pintura descascarillada de las ventanas se ha cubierto con una capa nueva, aunque nadie se ha tomado la molestia de quitar la vieja. Han vestido a la mona de seda, pero ni siquiera es una seda de calidad.
—Sería un excelente salón de actos o comedor si alguien abriera un hotel —observa Brian, con tono inquisitivo.
Sonrío porque no tengo la más mínima intención de responder a la pregunta implícita. No voy a ponerlo al tanto de mis planes.
—Es una sala preciosa.
Seguimos hasta otra estancia más pequeña, a la que se refiere como «la sala», y después llegamos a otra a la que llama «el comedor», aunque no hay ninguna mesa.
—¿Subimos al primer piso?
Señalo con la barbilla hacia un lugar más allá del comedor.
—Me gustaría terminar antes con este piso. ¿Vamos hasta el lugar por el que hemos entrado?
Aprieta los labios en una línea fina y recta.
—De acuerdo.
Una vez ahí, me queda claro por qué no quería que viera esta zona: las paredes están prácticamente derruidas y todo presenta un aspecto general de abandono. Son cuatro o cinco estancias, entre las que se encuentran lo que parece una sala de billar y quizá otra sala de estar.
—Obviamente, precisa ciertas reformas —dice.
—Obviamente —repito, y me guía de regreso al pasillo principal.
—¿Ha habido mucha gente interesada en comprar este lugar?
Subimos las escaleras, tan espectaculares como cabría esperar en una casa señorial. Ocupan mucho espacio, lo que no es ideal, pero dudo que consigamos los permisos necesarios para deshacernos de ellas.
—Nos dirigimos a un número muy reducido de personas —afirma.
Reprimo una carcajada, no porque me haya hecho gracia su respuesta, sino por el modo en el que evita responder a mis preguntas. Si fuera un poco más comunicativo, tal vez dudaría de mi margen de negociación, pero al mostrarse tan hermético lo único que consigue es que me imagine lo peor de la finca.
No tiene sentido preguntar nada más. Vagamos por la propiedad durante unos minutos, y observo los dormitorios, que nadie se ha molestado en modernizar en los sesenta últimos años. El piso de arriba es más de lo mismo.
Este lugar se está desmoronando y el conde está desesperado por vender, y yo necesito un nuevo reto.
Los planetas se están alineando sobre Crompton Estate.
4
Kate
Me ato el delantal verde a la cintura y pongo los brazos en jarras.
—¡Lista para abrir! —grito, tras comprobar que en todas las mesas haya un cubilete metálico con cuchillos y tenedores envueltos en servilletas y una bandeja con los condimentos.
Me pongo a limpiar las mesas con un producto bactericida, aunque ya estén relucientes.
George, el dueño de La Liebre de Oro, aparece en la puerta.
—Estupendo, porque vamos a abrir estés lista o no.
Le dedico una amplia sonrisa, aunque sé que habla en serio. Me hace gracia lo cascarrabias que es.
—Tú ocúpate de las bebidas, George, que yo ya tengo controlado lo de la comida.
Refunfuña. Sé que da gracias porque he podido venir esta noche. Hay un virus rondando por ahí y Meghan, que estaba de turno, ha llamado para informar de que está enferma. Tenemos una camarera menos, pero puedo encargarme yo sola sin problemas; es lunes, y los lunes son tranquilos; a pesar de que hoy ha venido a la tetería un americano alto y guapísimo. Era de lo más sexy, sí, pero con lo que me ha ganado ha sido con la confianza en sí mismo que demostraba. Esa forma de ser hace que se me caigan las bragas.
Reviso las cartas que hay junto a la caja, compruebo que estén bien y coloco las que están fuera de su sitio. Luego cojo una libreta y un bolígrafo y me los guardo en el bolsillo delantero del delantal. Vuelvo a echar un vistazo para asegurarme de que no se me ha pasado nada por alto y veo en la estantería de roble que rodea la habitación, a unos treinta centímetros por debajo del techo, algo en lo que no me había fijado antes. Está llena de pequeños cuadros y baratijas de la finca: una herradura, una caja de latón, jarrones de barro con flores secas que no hacen más que acumular polvo… De vez en cuando, si no tenemos mucho que hacer, lo saco todo y lo limpio para saber exactamente qué hay, y hoy, al parecer, se ha colado entre todo el revoltijo un plato amarillo.
—George —lo llamo—. ¿Qué hace ese plato amarillo en el estante?
No tiene mucha importancia y, en realidad, no es asunto mío, pero es que en todos los años que llevo trabajando aquí nunca había aparecido ningún objeto nuevo.
George no responde, así que cojo una de las sillas y la pongo debajo de la estantería para subirme a ella y ver mejor lo que es.
Se trata de un simple plato amarillo. ¿Qué hace esto aquí? Destaca entre el resto de los objetos desgastados por el paso del tiempo que llevan toda la vida en este sitio. ¿Por qué iba a ponerlo George en la estantería? Los techos con vigas son bajos y casi puedo tocar la parte de atrás del mueble si me pongo de puntillas. Cojo el plato y, al hacerlo, una voz retumba a mis espaldas.
—Otra vez tú.
Me invaden dos impulsos contradictorios: quiero girarme para ver quién ha hablado y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio y asegurarme de no romper el plato, pero todos mis instintos me fallan y no consigo hacer ninguna de las dos cosas.
Todo se vuelve muy confuso y pierdo el equilibrio; el plato resbala de mis dedos y se me escapa de las manos; todo transcurre a cámara lenta cuando caigo hacia atrás, pensando en cómo voy a aterrizar y si voy a tener que dejar el trabajo esta noche porque tendré que ir al hospital con una herida en la cabeza o una pierna rota; me pregunto si mañana podré hacer mi turno en la tetería y si Sandra sabrá mantener el fuerte sin mí. Los martes suelen ser días muy ajetreados en los que siempre tenemos al menos dos autocares repletos, así que esta caída sería de lo más inoportuna.
Cierro los ojos y me preparo para el impacto, pero no llego a tocar el suelo tal como esperaba. Es como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa y me hubiera detenido en el aire. Tardo un momento en darme cuenta de que alguien me ha cogido.
Abro los ojos: debo de haberme desmayado y estoy soñando con el apuesto desconocido americano, el que ha hecho que se me cayeran las bragas en la tetería. Vuelvo a cerrar los ojos y me doy cuenta de que, si los abro y los cierro a voluntad, quizá no estoy inconsciente.
Me recorre un calor extraño y abro de nuevo los ojos.
—Me has cogido —digo.
—Sí. —Su voz es profunda y sonora y siento su vibración entre los muslos—. ¿Necesitas tomarte un tiempo o puedes ponerte de pie? —pregunta.
—Me encantaría tomarme un tiempo —respondo, mirándolo a los ojos—, pero por desgracia no puedo hacerlo hasta que termine mi turno, así que debería levantarme.
Soy muy consciente de sus manos sobre mí, en la parte superior de mis muslos y bajo mi espalda. Es enorme, como un armario ropero; perfecto para sostenerme en brazos.
—¿Por qué no te relajas unos minutos? —sonríe.
—Ay, sí, gracias. Quizá solo hasta que llegue el primer cliente. Eres muy… —Intento encontrar la palabra adecuada. ¿Sexy? Sí, eso le encaja perfectamente, pero es bastante inapropiado porque es un extraño y un hombre al que probablemente voy a servirle una hamburguesa en menos de una hora.
—Querrás decir «hasta que llegue el segundo cliente» —comenta.
—Bueno, sí, claro, si te cuentas a ti mismo.
—Pretendía ser un cliente, sí, pero puedo esperar hasta que descanses un poco.
La situación ya es lo bastante rara, y no va a mejorar hasta que me suelte, a pesar de que no me importaría lo más mínimo descansar entre sus brazos. O, la verdad, hacer lo que fuera entre sus brazos.
—Ya me siento mucho mejor, gracias. —Me muevo y me deja en el suelo.
—No hay de qué. A tu disposición.
Hago una mueca.
—No deberías decir eso si no es cierto. Me encanta descansar y relajarme tanto dentro como fuera de mi turno.
—Pero es que lo he dicho en serio —replica, y al igual que la última vez, me mira como si estuviera muerto de hambre y yo fuera el plato especial de La Liebre de Oro—. Cuando quieras tomarte un descanso, dímelo.
Me da la impresión de que estamos coqueteando, pero mi radar funciona tan mal que no estoy segura. No parece disgustado por que haya aterrizado sobre él, pero no sé si eso significa que está tirándome la caña, que es un auténtico caballero o ninguna de las dos cosas; o las dos cosas.
—Lo haré —respondo con una sonrisa que él no duda en devolverme—. Mientras tanto, ¿quieres una mesa? ¿Van a venir Nathan y el resto de la cuadrilla?
Esta vez se ríe a carcajadas.
—Voy a estar yo solo. Mi familia ha regresado a… —Hace un gesto vago con la mano—. Yo me he quedado. —Señala con la barbilla para indicarme las habitaciones que alquila George.
—Ah, estupendo —respondo—. Una estancia prolongada.
Estupendo, sí, pero también un poco raro. Los huéspedes que se alojan aquí suelen ser familias que llegan en Range Rovers impecables desde Londres, o parejas que también llegan en Range Rovers relucientes. Básicamente, atendemos a gente que se cree del campo pero vive en la ciudad.
Este tipo es de ciudad y ni siquiera se molesta en disimularlo.
—¿Has venido hasta aquí en un Range Rover? —le pregunto, guiándolo hacia mi mesa favorita, bajo la acuarela del Mathematical Bridge de Cambridge.
—No. ¿Es un requisito?
—Claro que no —respondo. Pero así todo tendría mucho más sentido… y no lo tendría. Aún faltaría una novia o una esposa. ¿Por qué habrá venido solo?—. ¿Va a acompañarte alguien?
—No, a menos que quieras tú sentarte conmigo —replica—. Hoy has estado mucho tiempo de pie.
Ladeo la cabeza, intentando grabarme en la mente la forma de sus pómulos para ver si puedo dibujarlos. Pero ¿en qué estoy pensando? Las pocas veces que he intentado dibujar algo me ha quedado como el culo.
—A decir verdad, los lunes son el día menos atareado en cuestión de clientes. Las cosas empiezan a entrar en calor los martes.
Me sostiene la mirada, y es como si me hubiera envuelto en llamas. Creo que podrían usarme para freír huevos.
—¿Entrar en calor? Cuéntame más.
Este tío puede meterme en un lío muy gordo, y no me interesa. No, borra eso: sí me interesa, pero estoy de turno y tengo que servirle la cena antes de que George salga y se ponga a gritarme, algo que va a hacer de todos modos, pero prefiero no darle motivos.
—Los autocares —digo, sin seguirle el juego—. Si quieres, puedo decirte cuáles son nuestras especialidades.
—No es lo que esperaba, pero adelante —replica.
—El salmón con salsa holandesa casera es increíble. Y, por supuesto, es un pescado graso, así que es rico en omega tres. También tenemos la hamburguesa de pollo con suero de leche. —Hago una mueca—. Tiene bastante menos omega tres, pero, la verdad, está deliciosa y tiene una buena dosis de triptófano.
Me mira a los ojos, y es como si me hubiera metido en un bollo y lo hubiera aderezado con mayonesa: parece a punto de devorarme, y creo que quiero que lo haga.
—Tomaré lo que te parezca más delicioso a ti.
Entrecierro los ojos y anoto el pedido cuidadosamente en el bloc mientras lo repito en voz alta.
—Una hamburguesa de pollo con suero de leche. ¿Te traigo algo de beber? ¿Algo para acompañarla? No sé, ¿brócoli? Para evitar un ligero ataque cardíaco.
Se ríe entre dientes.
—¿Siempre das consejos nutricionales con el menú?
—No siempre, pero eres americano y tal vez no sepas cómo van las cosas en el Reino Unido.
—¿Porque el salmón no tiene omega tres en Estados Unidos?
Me encojo de hombros.
—A lo mejor no, pero no sabría decirte, porque nunca he estado. —Hago una pausa y me recorre una oleada de emoción al pensar en ir a Estados Unidos; o, en realidad, a cualquier país extranjero; o, sin más…, lejos—. Prefiero ser precavida. ¿Brócoli?
—Claro —acepta—. Y supongo que no tendrás tequila, ¿verdad? —Lo dice como si supiera que es una posibilidad remota.
—Te juro que ahora mismo te besaría en la boca —suelto antes de que mi cerebro pueda filtrar las palabras.
—¿Porque he pedido tequila? ¿O tus repentinas ganas de besarme son accesorias frente al pedido de tequila?
—Ambas cosas —respondo, y grito—: ¡George! Me acaban de pedir tequila. —Me vuelvo hacia… No me puedo creer que no sepa su nombre—. Lo convencí para que comprara tequila el mes pasado. Decía que nadie iba a pedirlo.
Este tío es un regalo caído del cielo: esta noche me ha salvado de acabar en el hospital y gracias a él he podido soltarle un «te lo dije» al cascarrabias de mi jefe. Y además coquetea conmigo… Me hace sentir como una modelo de Victoria’s Secret pero sin las alas de ángel. Debería pedirle que me comprara un billete de lotería.
—Me alegro de ser útil —sonríe.
—Voy a traerte también un agua con gas —comento—. Invita la casa por haberme salvado la vida, por ofrecerte a dejarme descansar en tus brazos y por ayudarme a ganarle la mano a George.
Se abre la puerta principal y entran los Radcliff: esta noche su hija cumple catorce años.
Vuelvo a mirar al americano.
—Ahora mismo te traigo las bebidas.
Me acerco a saludar a Carly Radcliff.
—Tengo preparada vuestra mesa. Feliz cumpleaños, Ilana.
Ilana se ruboriza, vergonzosa.
Acompaño a los Radcliff a la mesa y les llevo las cartas. Seguro que ya saben lo que hay, y, de todos modos, van a pedir lo mismo que el miércoles pasado. Solo cambiamos el menú dos veces al año, de verano a invierno. Además, cada dieciocho meses, George añade un plato nuevo y quita otro, momento en el que Meghan, Peter y yo nos quejamos constantemente durante al menos seis semanas hasta que nos acostumbramos. Acabamos de añadir una ensalada Cobb que nadie pide jamás. Me pregunto por qué George no nos consulta antes de hacer estas cosas.
Vuelvo la vista hacia el americano y se me caen las bragas con gran estrépito. Es la leche de guapo. ¿Esas manos? ¿Esos hombros? No sé cómo es posible, pero hasta sus cejas son sexys. Y es muy agradable y cómodo hablar con él. Y no se toma a sí mismo demasiado en serio. Y no le ha importado que cayera en sus brazos y me quedara ahí un rato.
—¿Cómo estáis? —les pregunto a los Radcliff—. ¿Os traigo una jarra de agua del grifo y el pan de ajo con queso para picar? —Es lo que siempre hago con ellos. George va a pegarme un grito por llevar el pan antes de que me digan lo que quieren, porque, según él, la gente debe tener hambre cuando pide o pedirá menos, pero eso es una gilipollez cuando se trata de los Radcliff. Da igual si les sirvo un pan de ajo con queso a cada uno: sé que Carly va a pedir el pollo; Dave, el costillar poco hecho; Joe, la lasaña o la pizza, e Ilana, la hamburguesa de pollo, y solo le dará dos bocados.
—Gracias, Kate —dice Carly, y yo regreso a la caja para hacer los pedidos.
Cuando por fin preparo el tequila del americano, porque George se ha negado, le llevo una bandeja con el chupito y el agua con gas.
—Tequila y agua con gas —explico al dejar las bebidas en la mesa—. Lo querías solo, ¿verdad?
—Por supuesto. Gracias.
—Es un placer —respondo.
Enarca las cejas.
—Ah, ¿sí?, ¿lo es?
Una oleada de lujuria me recorre la espalda y reprimo un escalofrío, pero le sostengo la mirada.
—Sí, lo es.
—Genial —responde.