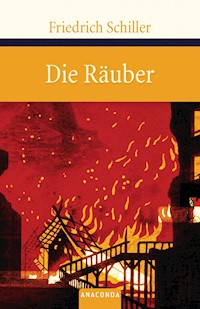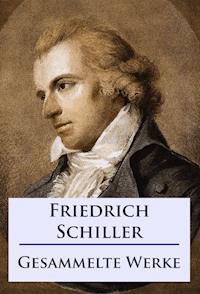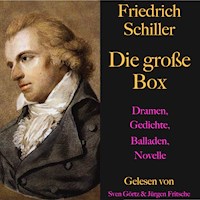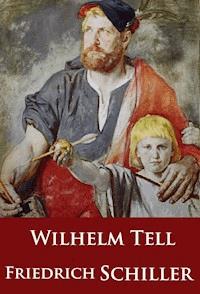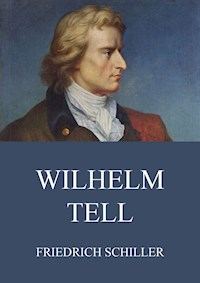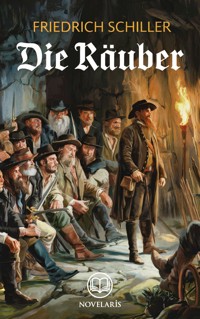Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Durante el reinado de Felipe II, el príncipe Carlos, heredero del mayor imperio de la historia, vive sumido en el desánimo ya que la mujer que ama está casada con otro. Conquistarla no sólo supondría romper los vínculos del matrimonio, sino también contravenir las leyes naturales, ya que ese otro es el mismísimo rey, su padre. Don Carlos es una tragedia amorosa en la que se suceden las intrigas con la sublevación de los Países Bajos como telón de fondo. Esta obra, fruto de uno de los mayores talentos del teatro alemán y universal, sirvió de inspiración para la famosa ópera de Verdi de mismo nombre, y constituye un fascinante canto a la amistad, el amor y la libertad humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de bolsillo / 269
Friedrich Schiller
Don Carlos, infante de España
Un poema dramático
Traducción: Emilio J. González García
Estudió Filología alemana en las universidades de Cáceres, Marburgo y Salamanca. Enseñó Lengua y Literatura españolas, así como traducción en la Universidad de Duisburg-Essen de 2001 a 2005. En la actualidad se dedica a la traducción literaria.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
© Ediciones Akal, S. A., 2012
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3783-5
Introducción
Un joven apasionado y sensible, heredero de un gran imperio, una reina casada en contra de su voluntad por motivos de Estado, un rey anciano y celoso, infeliz como esposo y como padre, y las tenebrosas figuras de un inquisidor y del duque de Alba. Éstos fueron los atractivos que animaron a Friedrich Schiller (1759-1805) a emprender la versión teatral de la obra Histoire de Dom Carlos, de César Vichard, abbé de Saint-Real. La falta de dramas con temática cortesana y la posibilidad de incluir escenas conmovedoras o sorprendentes gracias a este conflicto múltiple entre público y privado, familia y corte o amor y política también pesaron en su ánimo y le llevaron a realizar el primer esbozo de la obra ya en 1783, poco después de conocer la novela de Saint-Real. La pieza, sin embargo, no se estrenó hasta cuatro años más tarde, siendo posteriormente editada por su autor en varias ocasiones hasta el mismo año de su fallecimiento.
La primera aproximación de Schiller al argumento de este retrato de familia en una casa real fue entusiasta, pero su trabajo para el teatro de Mannheim y el estreno de Fiesko e Intriga y amor en 1784 fueron retrasando el desarrollo del argumento. A esto hay que sumarle una larga convalecencia debida a la malaria y una crisis personal causada tanto por unos amores no correspondidos como por el descontento y la opresión que sentía en Mannheim y que acabó provocando su traslado a Leipzig. También cabe apuntar la misma complejidad de la empresa, la grandeza de los personajes, la dificultad de su primera obra en verso o la necesidad de documentación como otros causantes de esta demora, que coincide con una evolución literaria del autor y de su entorno.
El Sturm und Drang (1767-1785) es un movimiento literario propio de Alemania que supone una oposición o, mejor dicho, una evolución de la Ilustración, pues enraíza con tendencias propias de la Ilustración, como el pietismo o el sentimentalismo. Su nombre puede traducirse como «tormenta y empuje» y proviene de la obra homónima de F. M. Klinger. Siendo esquemáticos podríamos decir que es una corriente que trata de escapar de las barreras que impone la razón ilustrada, que aboga por el sentimiento, por una visión distinta de la naturaleza y del hombre y que prefiere la originalidad del genio antes que la tradición y las normas. Su género preferido es el drama, pero apartándose de las reglas aristotélicas, dando lugar, incluso, a trabajos prácticamente irrepresentables, que precisan cambios de escenario frecuentes para, en ocasiones, desarrollar apenas un par de frases de diálogo. En la temática priman personajes jóvenes y arrebatados en conflicto con la sociedad y con un profundo deseo de libertad. Don Carlos está considerada como una obra de transición entre este movimiento y el periodo del Clasicismo de Weimar que le sucedió.
Cuando Schiller abordó el tema del Don Carlos su obra todavía conservaba la exaltación de esta época. Consideraba que el autor debía tener una relación de amistad, de hermandad con sus personajes y se identificaba con Carlos de tal manera que llegó a afirmar que el personaje era un reflejo de su propio corazón. Su situación amorosa también sirve para establecer paralelismos entre el creador y la creación. Sin embargo, durante el largo proceso creativo sus intereses fueron cambiando: Carlos comenzó a parecerle egoísta y la historia de amor fue lentamente pasando a un segundo plano. Poza y su lucha por la liberación de Flandes ocuparon su lugar y el tema llegó a interesarle de tal forma que poco después de finalizar el drama publicó la Historia de la separación de los Países Bajos Unidos del gobierno español (1788). Sin embargo, la obra contaba con dos actos ya aparecidos en la revista Thalia, por lo que no podía iniciar de nuevo su trabajo bajo las nuevas premisas y se vio obligado a cuadrar en una misma obra ambas historias, materializándose este cambio de orientación, de personajes y de intereses en el tercer acto, con la famosa entrevista entre el rey Felipe II y Poza.
Esta transformación resulta tan llamativa que incluso se siente obligado a justificarse, publicando las Cartas sobre Don Carlos en el Teutscher Merkur. En ellas afirmaba que la evolución en sus gustos pudo deberse tan solo a que la diferencia de edad entre él y Carlos había aumentado, dificultando la identificación. Creía que un drama había de ser flor de un único verano y que él había dedicado demasiado tiempo a este. Su tragedia amorosa se convierte entonces en una tragedia política con un amor que abarca ahora a todo el género humano y que supera la época en la que se desarrolla para ser aplicable al presente de su autor y a los monarcas ilustrados. El drama de corte recupera su función educadora, permitiendo que los señores puedan ver críticas que nadie se atrevería a hacerles directamente.
Recurriendo este género histórico, Schiller podía trabajar, además, con grandes personajes ya conocidos por su público. La realidad, no obstante, está supeditada a la trama. Los anacronismos y las inexactitudes son evidentes, desde la coincidencia temporal entre la Gran Armada, más conocida como la Armada Invencible (1588), y la marcha del duque de Alba a los Países Bajos (1567), a la misma diferencia de edad entre Felipe II (1527-1598) e Isabel de Valois (1545-1568). Este argumento aparece en numerosas obras de referencia empleadas por Schiller, pero en el momento del enlace el «anciano» monarca español contaba tan solo con treinta y tres años. Lo mismo se podría decir de la descripción de Carlos (1545-1568): el noble infante conquistador de los corazones femeninos de la corte no solo era cojo y deforme, sino muy inestable mentalmente, con frecuentes accesos de furia. La supuesta relación amorosa con su madrastra también es un mito de origen francés basado en los planes reales de matrimonio entre ambos, aunque la pervivencia de un amor adolescente surgido gracias a un intercambio epistolar resulta ridícula, pues cuando se rompió este enlace político, tanto Isabel como Carlos solo tenían doce años. La figura de Poza, por su parte, está tan plagada de contaminaciones que el que fuera un anodino paje del príncipe apenas resulta reconocible, mostrando en algunas de las fuentes características y anécdotas del conde de Villamediana, lo que ha llevado a muchos críticos a considerarle un personaje inventado. La princesa de Éboli y Antonio Pérez, que adopta el papel de Domingo en aquellos principados en los que un confesor intrigante sería mal recibido, también guardan pocas semejanzas con sus contrapuntos históricos. Muchas de estas malintencionadas confusiones históricas son heredadas por Schiller, mientras que otras suponen recreaciones con intención dramática, manipulándose la historia para desarrollar un argumento, no para denunciar un país o una época.
La figura de Felipe II puede servir para ejemplificar esta interpretación. En la versión de Schiller, el monarca no es el monstruo cruel que retratan sus fuentes. Sus errores de juicio se deben a su entorno, pero no carece de buenas intenciones pese a la severidad de sus actos. Piensa que contribuye a la paz, que es necesario acabar con la sublevación de los Países Bajos, que el ser humano es mezquino, pero la realidad que ha vivido tal vez no le permita ver las cosas de otra forma. Su concepto del hombre se evidencia en la facilidad con la que descubre las intrigas de Alba y Domingo y su ceguera ante los planes de Poza, ya que, al menos al principio, es incapaz de comprender sus motivos, pues no son egoístas. Es posible que la diferencia entre Carlos y su padre radique únicamente en Poza, que actúa de catalizador de todo lo bueno que hay en ellos. En este sentido resulta significativo que Schiller afirme haber expresado su visión de Poza a través del rey, ese gran «conocedor del género humano», según sus propias palabras.
Contemplar exclusivamente Don Carlos desde una perspectiva nacional, como una muestra de la «leyenda negra», supondría una injusta mutilación de una de las mayores obras del teatro europeo. Estamos seguros de que un lector libre de prejuicios sabrá disfrutar de esta joya literaria y advertirá que la visión que ofrece del amor y la amistad, de la libertad del ser humano, del sacrificio o de la función de los gobernantes va más allá de fronteras geográficas o temporales.
Emilio J. González García
Don carlos, infante de España. un poema dramático
Personajes
Felipe II, rey de España
Isabel de Valois, su esposa
Don Carlos, príncipe heredero
Alejandro Farnesio,príncipe de Parma, sobrino del rey
Infanta Clara Eugenia, una niña de tres años
Duquesa de Olivares,camarera mayor
Marquesa de Mondéjar,dama de la reina
Princesa de Éboli,dama de la reina
Condesa de Fuentes,dama de la reina
Marqués de Poza,un caballero de la orden de Malta
Duque de Alba.Grande de España
Conde de Lerma,jefe de la guardia real. Grande de España
Duque de Feria, caballero del Toisón de Oro. Grande de España
Duque de Medina Sidonia,almirante. Grande de España
Don Raimundo de Tassis,correo mayor. Grande de España
Domingo,confesor del rey
El inquisidor mayordel reino
El priorde un monasterio cartujo
Un pajede la reina
Don Luis Mercado,médico de cámara de la reina
Varias damas y grandes, pajes, oficiales, guardias y distintos personajes sin texto
Primer acto
Los Jardines Reales de Aranjuez.
Escena primera
Carlos. Domingo.
Domingo.— Los hermosos días en Aranjuez han tocado a su fin y ahora que nos marchamos, el ánimo de su alteza no parece haber experimentado mejora alguna. Nuestra estancia aquí ha sido en vano. ¡Acabe con este misterioso silencio; abra su corazón al corazón paterno, príncipe! El monarca pagaría cualquier precio por la tranquilidad de su hijo, de su único hijo. (Carlos mira al suelo y calla.) ¿Acaso existe algún deseo que el cielo le haya negado al más querido de sus hijos? Yo estaba allí, tras las murallas de Toledo, cuando el gran Carlos recibió aquella ovación, cuando los señores se agolpaban para besar su mano y entonces, en una... en una única reverencia yacían a sus pies seis reinos. Yo estaba allí y vi cómo asomaba a sus mejillas la sangre joven y orgullosa, cómo su pecho se hinchaba con señorial determinación, cómo sus ojos se pasearon embriagados sobre los allí reunidos y cómo se llenaban de dicha. Príncipe, esos ojos afirmaban «estoy satisfecho». (Carlos aparta la vista.) Este silencio y la solemne preocupación que leemos en vuestros ojos desde hace ya ocho meses, este misterio que desvela a toda la corte, este miedo que sufre el reino ya le ha costado varias noches de preocupación a su majestad y ha provocado algunas lágrimas de vuestra madre.
Carlos.— (Se vuelve rápidamente.) ¡Madre! ¡Oh, cielos, concededme poder olvidar a aquel que la convirtió en mi madre!
Domingo.— ¡Príncipe!
Carlos.— (Se tranquiliza y se pasa la mano sobre la frente.) Venerable señor, he tenido muy mala suerte con mis madres. Mi primera acción al vislumbrar la luz del mundo fue un matricidio.
Domingo.— ¿Es eso posible, príncipe? ¿Esos reproches pueden nublar vuestra conciencia?
Carlos.— ¿Y es que mi nueva madre no me ha costado ya el amor paterno? Mi padre apenas me ha querido. Mi único mérito ha sido ser su único hijo. Ella le dio una niña. ¡Ay! ¿Quién sabe qué nos deparará el destino?
Domingo.— Os burláis de mí, príncipe. Toda España adora a su reina. ¿Seréis vos el único que la contemple con los ojos del odio? ¿El único que la vea y no sienta nada? ¿Cómo puede ser, príncipe? ¿La mujer más hermosa del mundo, la reina, la que fue vuestra prometida? ¡Imposible, príncipe! ¡Increíble! ¡Jamás! Carlos no puede ser el único que odie donde todos aman; Carlos no puede contradecir su naturaleza de una manera tan extraña. Procurad que nunca descubra cuánto desagrada a su hijo; la noticia le causaría gran pesar.
Carlos.— ¿Eso creéis?
Domingo.— Alteza, ¿habéis olvidado el último torneo en Zaragoza cuando nuestro señor fue herido por la astilla de una lanza? La reina estaba sentada junto a sus damas en la tribuna intermedia del palacio y contemplaba la justa. De pronto alguien gritó: «¡El rey está sangrando!». Un murmullo confuso llega a oídos de la reina. «¿El príncipe?», exclama, mientras intenta… intenta arrojarse desde lo alto de la balaustrada más alta. «¡No, el rey!», le responden. «¡Entonces, id a buscar a los médicos!», contesta mientras recupera el aliento. (Tras un silencio.) ¿Os habéis quedado pensativo?
Carlos.— Admiro al divertido confesor del rey, tan versado en historias graciosas. (Serio y lúgubre.) No obstante, siempre he oído que los cotillas y los chismosos han provocado más males en este mundo que el veneno y el puñal en manos de asesinos. Podríais haberos ahorrado el esfuerzo. Si lo que esperáis es algún tipo de agradecimiento, será mejor que acudáis al rey.
Domingo.— Hacéis muy bien tomando precauciones ante la gente, aunque conviene diferenciar. No rechacéis al amigo junto con el hipócrita. Lo he dicho con gran afecto.
Carlos.— No dejéis que mi padre se entere. Si no perderíais vuestra púrpura.
Domingo.—(Desconcertado.) ¿Cómo?
Carlos.— Bueno, ¿es que no os prometió que seríais el primer purpurado de España?
Domingo.— Príncipe, os burláis de mí.
Carlos.— ¡Dios me libre de burlarme del temible hombre que puede condenar o absolver a mi padre!
Domingo.— No pretendo pecar de atrevido y tratar de entrometerme en el noble secreto que causa vuestras cuitas, príncipe. Lo único que os pido es que tengáis presente que la Iglesia ofrece a las conciencias atormentadas un refugio para el que no tienen llave los monarcas, donde incluso los actos más viles están protegidos por el sello del sacramento. Ya sabéis a qué me refiero, alteza… Creo que ya he dicho suficiente.
Carlos.— ¡No! ¡Nada más lejos de mi intención que poner tal tentación en manos del guardián de dicho sello!
Domingo.— Príncipe, esa desconfianza… Estáis juzgando mal a vuestro más fiel servidor.
Carlos.— (Le coge de la mano.) Es mejor que me dejéis por imposible. Sois un hombre santo, lo sabe todo el mundo, pero, ¿por qué no decirlo? Lleváis ya demasiado peso como para cargar con el mío. Vuestro camino hasta llegar a sentaros en la silla de san Pedro es el más largo que hay, venerable padre. Saber demasiado podría resultar un lastre. Comunicadle esto al rey, ya que él os ha enviado.
Domingo.— Que me ha enviado…
Carlos.— Eso es lo que he dicho. Demasiado bien, demasiado bien sé que en esta corte se me traiciona, sé que hay cientos de ojos contratados para vigilarme, sé que el rey Felipe vendería a su único hijo al peor de sus súbditos y que ese mismo hombre, que jamás ha pagado nada por una buena obra, recompensa generosamente a todo informador que le transmita cualquier sílaba que yo pronuncie. Sé… ¡Silencio! Ya basta. Mi corazón está a punto de estallar y ya he hablado demasiado.
Domingo.— El rey tiene la intención de llegar a Madrid antes del anochecer. La corte ya se está reuniendo. Si tenéis la bondad, príncipe…
Carlos.— Está bien. Os seguiré. (Domingo sale. Tras un silencio.) ¡Felipe, eres tan digno de compasión como lo es tu hijo! Ya veo cómo te ha mordido la venenosa serpiente de la desconfianza y que tu alma sangra. Su fatal curiosidad te llevará a descubrir antes la más funesta de las revelaciones y cuando la veas desvelada te volverás loco de ira.
Escena segunda
Carlos. Marqués de Poza.
Carlos.— ¿Quién viene? ¡Qué es lo que veo! ¡Oh, sois vos, espíritu protector! ¡Mi Rodrigo!
Marqués.— ¡Carlos!
Carlos.— ¿Es posible? ¿De verdad? ¿Es cierto? ¿Eres tú? ¡Oh, eres tú! Te abrazo con toda mi alma, siento cómo la tuya late junto a la mía con ilimitado poder. Ay, ahora todo vuelve a estar bien. Este abrazo basta para sanar mi enfermo corazón. Estoy junto a Rodrigo.
Marqués.— ¿Vuestro corazón? ¿Vuestro enfermo corazón? ¿Y qué es lo que vuelve a estar bien? ¿Qué es lo que necesitaba estar bien de nuevo? Sabed que me desconcertáis.
Carlos.— ¿Y qué es lo que os trae aquí desde Bruselas de forma tan inesperada? ¿A quién debo agradecerle esta sorpresa? ¿A quién? ¿Por qué pregunto? ¡Que la noble prudencia me disculpe por estas impertinencias, ya que estoy ebrio de alegría! ¿A quién sino al bondadoso Creador? Sabías que Carlos vagaba sin ángel de la guardia y le enviaste este. ¡Y aún me atrevo a preguntar!
Marqués.— Disculpadme, querido príncipe, si solo correspondo a vuestra efusiva alegría con perplejidad. No esperaba encontrar al hijo del rey Felipe en este estado. En sus pálidas mejillas flamea un rojo artificial y sus labios tiemblan febriles. ¿Qué se supone que debo creer, querido príncipe? Este no es el atrevido y valeroso joven que vengo a ver en nombre de un heroico pueblo oprimido, pues no estoy aquí como Rodrigo, no como el alma gemela del joven Carlos. Os abrazo como representante de toda la humanidad. Son las provincias flamencas las que lloran sobre vuestro hombro y os imploran solemnemente que las salvéis. Si Alba, ese cruel verdugo del fanatismo, llega a Bruselas con leyes españolas, vuestra querida tierra estará perdida. La última esperanza de estas nobles regiones recae en el ilustre nieto del emperador Carlos, pero se desvanecerá si su excelso corazón ha olvidado lo que es latir por la humanidad.
Carlos.— Entonces dala por perdida.
Marqués.— ¡Ay de mí! ¡Qué oigo!
Carlos.— Estás hablando de tiempos pasados. Yo también soñé con un Carlos al que se le inflamaban las mejillas cuando se hablaba de libertad, pero hace tiempo que lo enterré. El que ves aquí ya no es aquel del que te despediste en Alcalá, aquel que en dulce embriaguez tenía el atrevimiento de considerarse el instaurador de una nueva edad dorada en España. Ay, aquella ocurrencia resultaba infantil, pero era divinamente hermosa. Esos sueños pertenecen al pasado.
Marqués.— ¿Sueños, príncipe? ¿Así que no eran más que sueños?
Carlos.— Déjame llorar, déjame verter ardientes lágrimas sobre tu hombro, ya que eres mi único amigo. No tengo a nadie, a nadie, nadie a lo largo y ancho de la tierra. Allá donde llega el cetro de mi padre, allá donde llevan nuestra bandera los barcos no hay ningún lugar, ninguno excepto este donde pueda librarme del peso de mis lágrimas. Oh, Rodrigo, por todo lo que antaño esperábamos obtener del cielo, no me eches de tu lado.
Marqués.— (Se inclina sobre él con callada emoción.)
Carlos.— Imagina que soy un huérfano que has recogido junto al trono por compasión. No sé lo que significa tener un padre: yo soy el hijo de un rey. ¡Oh, si fuese cierto lo que me dicta mi corazón, si tú fueses el escogido entre millones para entenderme, si fuese cierto que la madre naturaleza creó otro Rodrigo en Carlos y, durante el amanecer de nuestras vidas, tañó las suaves cuerdas de nuestras almas al mismo tiempo, si fuese cierto que una lágrima que me proporcione alivio te resultara más valiosa que el favor de mi padre!
Marqués.— Más valiosa que el mundo entero.
Carlos.— He caído tan bajo… Soy tan pobre que me veo obligado a recordarte nuestros años de infancia, que tengo que pedirte el pago de deudas olvidadas hace tiempo, aquellas que contrajiste cuando aún llevabas traje de marinero, cuando tú y yo, dos chiquillos rebeldes, crecíamos como hermanos, cuando mi único dolor era verme eclipsado por la lucidez de tu espíritu, cuando tuve la atrevida determinación de amarte sin medida porque me faltaba valor para intentar igualarte. Entonces comencé a martirizarte con miles de muestras de cariño y con un sincero amor fraternal; tú, corazón orgulloso, me lo devolvías con frialdad. A menudo me quedaba de pie –aunque tú no lo veías nunca–, con amargas y ardientes lágrimas en los ojos, cuando me ignorabas y abrazabas a niños de más baja condición. ¿Por qué solo a ellos?, me lamentaba; ¿acaso yo no te parezco bueno también? Pero tú, tú te arrodillabas ante mí, serio e impasible. Este, me decías, es el comportamiento adecuado con el hijo del rey.
Marqués.— Oh, callad, príncipe, dejad estas historias infantiles que aún me hacen sonrojar.
Carlos.— No me lo merecía. Fuiste capaz de despreciar mi corazón, de desgarrarlo, pero no conseguiste alejarme de ti. Tres veces rechazaste al príncipe, tres veces volvió él como mendigo para rogarte que lo amaras, para obligarte a que lo amaras por la fuerza. Una casualidad logró lo que Carlos jamás había conseguido. En una ocasión, mientras jugábamos, tu bola de plumas fue a dar en el ojo a mi tía, la reina de Bohemia. Ella creyó que había sido a propósito y fue a quejarse al rey con lágrimas en los ojos. Todos los niños del palacio debían presentarse ante él para decirle quién era el culpable. El rey juró castigar de la manera más severa a quien hubiese cometido tan deleznable acto, incluso si se trataba de su propio hijo. Entonces te vi temblando a lo lejos y en ese momento me adelanté y me arrojé a los pies del rey exclamando: yo lo hice, yo. Cúmplase tu venganza en tu hijo.
Marqués.— ¡Ay, qué deudas me recordáis, príncipe!
Carlos.— Y se cumplió su venganza. A la vista de toda la corte, que me rodeaba dando muestras de compasión, castigó a Carlos como si de un esclavo se tratase. Yo miré hacia ti y no lloré. El dolor me hacía rechinar los dientes; no lloré. Mi sangre real corría como si fuera la de un villano bajo los despiadados golpes; te miré y no lloré. Te acercaste a mí. Llorando ruidosamente te pusiste a mis pies. ¡Sí! ¡Sí!, exclamaste, mi orgullo está vencido. Te corresponderé cuando seas rey.
Marqués.— (Le da la mano.) Así lo quiero, Carlos. Ahora, como hombre, renuevo aquel juramento infantil. Quiero corresponderte. Quizá tenga ocasión de que llegue ese momento.
Carlos.— Ahora, ahora. Oh, no dudes, ese momento ya ha llegado. Ya es hora de que te liberes de tu deuda. Necesito amor. Un terrible secreto arde en mi pecho. Tiene que… Tiene que salir. Deseo ver mi condena a muerte en tu pálido rostro. Escúchame, asómbrate, pero no contestes… Estoy enamorado de mi madre.
Marqués.— ¡Dios mío!
Carlos.— ¡No! No quiero miramientos. Dilo, di que en todo el mundo no hay vileza cercana a la mía, habla. Puedo adivinar lo que me podrías decir. El hijo ama a su madre. Las costumbres humanas, el orden de la naturaleza y las leyes de Roma condenan esta pasión. Mis deseos chocan terriblemente con los derechos de mi padre. Lo sé y pese a todo la amo. Este camino conduce a la locura o al cadalso. Amo sin esperanza, en pecado, con miedo a morir, poniendo en peligro mi vida. Lo veo y sin embargo la amo.
Marqués.— ¿Conoce la reina estos afectos?
Carlos.— ¿Acaso podría desvelárselos? Es la esposa de Felipe y la reina, y nos encontramos en suelo español. Está custodiada por los celos de mi padre y encerrada en la etiqueta. ¿Cómo podría acercarme a ella sin testigos? Han pasado ocho aterradores meses desde que el rey me ordenó regresar de la universidad, condenándome a verla a diario y a permanecer callado como una tumba. Ocho aterradores meses en los que este fuego arde en mi pecho, Rodrigo, en los que la terrible confesión ha llegado miles de veces a mis labios, viéndose obligada a regresar arrastrándose a mi corazón, avergonzada y cobarde. Oh, Rodrigo, si solo pudiera pasar unos instantes con ella a solas…
Marqués.— Ay, y vuestro padre, príncipe…
Carlos.— ¡Desdichado! ¿Por qué me lo recuerdas? Háblame de todos los horrores de la conciencia, pero no me menciones a mi padre.
Marqués.— ¡Odiáis a vuestro padre!
Carlos.— ¡No! ¡Ay, no! No odio a mi padre, pero al oír su terrible nombre me invade el temor y la angustia del delincuente. ¿Qué puedo hacer si mi educación aplastó la delicada semilla del amor en mi joven corazón? Tenía seis años de vida cuando vi por vez primera a aquel terrible ser que me decían que era mi padre. Fue una mañana, mientras firmaba de pie cuatro sentencias de muerte. Después solo le veía cuando iban a castigarme por alguna falta. ¡Ay, Dios! Siento que me lleno de amargura. ¡Fuera! ¡Dejemos el tema!
Marqués.— No, deberíais… Deberíais abrir vuestro corazón ahora. Las palabras sirven para aliviar un pecho sobrecargado.
Carlos.— A menudo he luchado contra mí mismo, a menudo me he postrado ante el cuadro de la Virgen a medianoche, mientras la guardia dormía, y le he rogado entre abundantes lágrimas que me concediera un corazón de niño, pero acababa levantándome de allí sin que me hubiese escuchado. ¡Ay, Rodrigo! Resuelve tú este inexplicable misterio de la providencia. ¿Por qué, de entre miles de padres, he tenido precisamente este? Y ¿por qué ha tenido él este hijo de entre tantos miles de vástagos mejores? La naturaleza en toda su inmensidad sería incapaz de encontrar dos opuestos, más antagónicos. ¿Cómo pretende unirnos por medio de un vínculo tan sagrado a nosotros, que somos los dos extremos del género humano? ¡Terrible casualidad! ¿Por qué había de suceder? ¿Por qué dos personas que se evitarían eternamente han sufrido la funesta casualidad de coincidir en un deseo? Aquí, Rodrigo, puedes ver dos astros opuestos, cuyas órbitas tienen un único y destructivo contacto a lo largo de los tiempos y después se alejan para siempre.
Marqués.— Presiento alguna desgracia.
Carlos.— A mí también me persiguen las más espantosas pesadillas como furias procedentes de los abismos. Mi alma lucha dubitativa con horribles planes; mi desdichada inteligencia se arrastra por sofismas laberínticos hasta que al final se detiene, de pronto, al borde de un precipicio. Oh, Rodrigo, si pudiera olvidar que es mi padre… Rodrigo, veo por tu pálida mirada que me has entendido… si pudiera olvidar que es mi padre, ¿qué me importaría que fuera rey?
Marqués.— (Tras un silencio.) ¿Puedo hacerle una petición a mi Carlos? Decidáis lo que decidáis, prometedme que no llevaréis nada a cabo sin contar con vuestro amigo. ¿Me lo prometéis?
Carlos.— Cualquier cosa, cualquier cosa que tu amor me pida. Quedo por completo en tus manos.
Marqués.— Dicen que el monarca tiene intención de regresar a la ciudad. Hay poco tiempo. Si queréis hablar en secreto con la reina, solo será posible en Aranjuez. La paz de este lugar, las costumbres más relajadas del campo…
Carlos.— Esta era también la esperanza que albergaba, pero ha sido en vano.
Marqués.— No del todo. Iré a presentarme de inmediato ante ella. Si ahora que está en España sigue siendo la misma que en la corte del rey Enrique, será franca. En su mirada podré leer si Carlos puede conservar sus esperanzas si encuentro ocasión de sacar el tema. Si sus damas se alejaran…
Carlos.— La mayoría me tiene afecto, en especial la marquesa de Mondéjar, a la que me he ganado haciendo que su hijo sea mi paje.
Marqués.— Tanto mejor. Permaneced cerca para poder aparecer a mi señal.
Carlos.— Eso, eso haré, así que daros prisa.
Marqués.— No quiero perder ni un instante. ¡Así que allí nos veremos, príncipe! (Ambos salen por distintos lados.)
Escena tercera
La residencia de la reina en Aranjuez. Una zona rural y sencilla, atravesada por un paseo que linda con la casa de campo de la reina.
La reina, la duquesa de Olivares, la princesa de Éboli y la marquesa de Mondéjar, que se aproximan por el paseo.
Reina.— (A la marquesa.) Quiero que vos permanezcáis a mi lado. Los alegres ojos de la princesa llevan atormentándome toda la mañana. Miradla, apenas es capaz de ocultar su alegría por despedirse del campo.
Éboli.— No puedo negar que me alegra mucho volver a Madrid, mi reina.
Mondéjar.— ¿Y a su majestad no? ¿Tanto disgusto le causará marcharse de Aranjuez?
Reina.— De… de esta hermosa región, cuanto menos. Aquí me encuentro en mi propio mundo. Hace tiempo que este rincón se ha convertido en uno de mis lugares favoritos. Aquí disfruto de la naturaleza rural, que fue mi mejor amiga durante mis primeros años. Aquí me reencuentro con los juegos infantiles y vuelvo a respirar el aire de mi Francia. No me lo toméis a mal. Todos los corazones añoran su patria.
Éboli.— Pero aquí todo es soledad, todo es tristeza y muerte. Uno creería encontrarse en la abadía de la Trapa.
Reina.— Todo lo contrario. Lo único que me parece muerto es Madrid. ¿Qué opina la duquesa al respecto?
Olivares.— Majestad, yo opino que desde que hay reyes en España, la tradición dicta pasar un mes aquí, otro en el Pardo y el invierno en la residencia.
Reina.— Sí, duquesa, ya sabéis que he desistido de discutir nunca con vos.
Mondéjar.— ¡Y qué animado estará todo en Madrid! Ya han preparado la Plaza Mayor para celebrar allí una corrida y también nos han prometido un auto de fe.
Reina.— ¡Nos han prometido! ¿He oído bien a mi dulce Mondéjar?
Mondéjar.— ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, los que acaban allí quemados son herejes.
Reina.— Espero que la princesa de Éboli piense de otra manera.
Éboli.— ¿Yo? Majestad, se lo ruego, no me consideréis peor cristiana que la marquesa de Mondéjar.
Reina.— Ay, sí, se me había olvidado dónde estoy… Cambiemos de tema… Creo que estábamos hablando del campo. Me da la impresión de que este mes ha pasado volando. Me prometía muchas alegrías durante esta estancia, muchísimas, pero no he encontrado lo que deseaba. ¿Es siempre así con las esperanzas? El caso es que no puedo recordar qué deseo me ha sido negado.
Olivares.— Princesa de Éboli, aún no nos habéis dicho si Gómez puede albergar esperanzas. ¿Os veremos pronto vestida de novia?
Reina.— ¡Ah, sí! Me alegro de que me lo hayáis recordado, duquesa. (A la princesa.) Me han pedido que abogue a su favor ante vos, pero ¿cómo podría hacerlo? El hombre al que la princesa recompense con su mano debe merecerlo.
Olivares.— Su majestad, este hombre lo merece, es bien sabido que nuestro piadoso monarca le honra con su favor.
Reina.— Seguro que eso le hace muy feliz. No obstante, lo que queremos saber es si es capaz de amar y si merece ser amado. Éboli, eso es lo que os pregunto.
Éboli.— (Permanece de pie, en silencio y confusa, mirando al suelo, hasta que al final se arroja a los pies de la reina.)