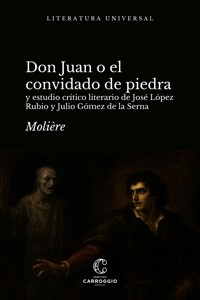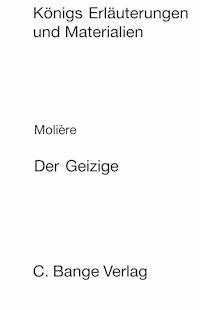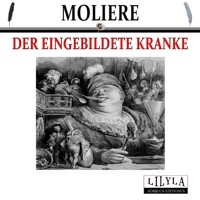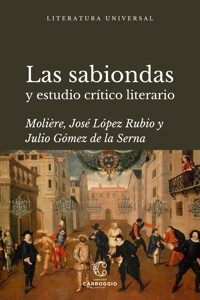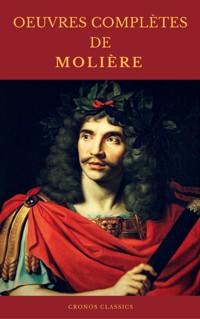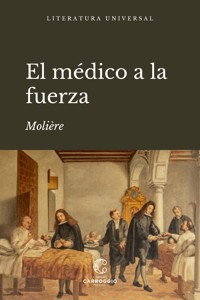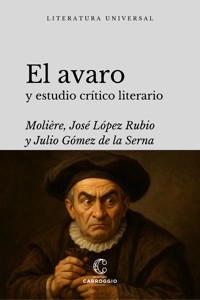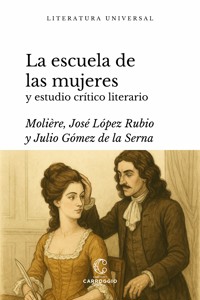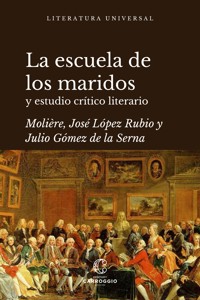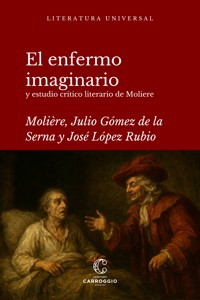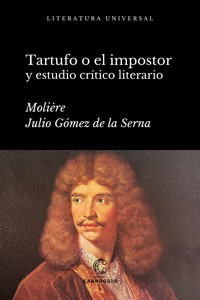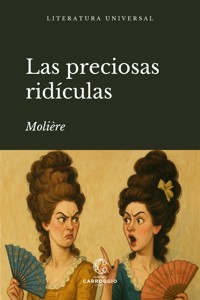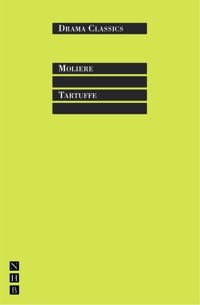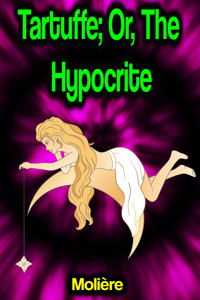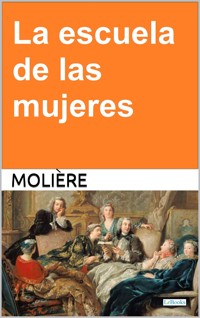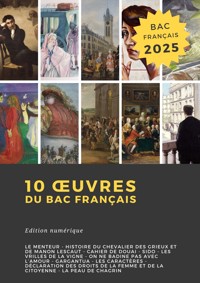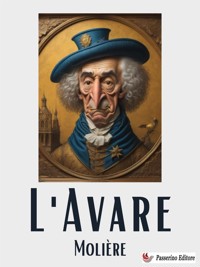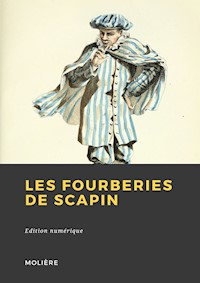Don Juan o el convidado de piedra
y estudio crítico-literario de Moliere
Moliere
José López Rubio
Julio Gómez de la Serna
Century Carroggio
Derechos de autor © 2025 Century publishers s.l.
Reservados todos los derechos de la presente edición.Presentación de José López Rubio, Premio Nacional de Teatro.Estudio preliminar y traducción de Julio Gómez de la Serna.Portada; Don Juan y la estatua del comendador, de Santiago Carroggio con IA.Isbn: 9788472548558
Contenido
Página del título
Derechos de autor
PRESENTACIÓN
ESTUDIO PRELIMINAR
DON JUAN
ACTO PRIMERO
ACTO SEGUNDO
ACTO TERCERO
ACTO CUARTO
ACTO QUINTO
A Moliere,
en el cuarto centenario de su nacimiento
PRESENTACIÓN
PRÓLOGO INFORMAL
por
José López Rubio
Premio Nacional de Teatro.
Premios Fastenrath y Álvarez Quintero,
de la Real Academia Española.
Premio María Rolland.
No es posible penetrar en Moliere de frente. Nadie está a la puerta, con una espada de fuego -ni siquiera un francés- que lo impida. La puerta no está cerrada; pero -atención- es una puerta al campo. Al otro lado, con su concreta inconcreción, el infinito.
Hay que dar, también, la media vuelta, como en el juego en que se han perdido una aguja y un dedal, y llegarle a Moliere por los flancos, dejando a un lado el transitado camino, pero sin perderse, tampoco, por trochas y vericuetos.
La biografía está más que consumida, y no valen los rebrillos de la anécdota. Será preciso esquivar hasta las calumnias, por si, a lo peor, resultan verdaderas.
De Moliere, ¿qué sabemos, si no es lo sabido? Lo poco sabido y, por tanto, sabido a poco. Para tan breve viaje, mejor es dejar a un lado las alforjas y las provisiones, y ensayar la media vuelta ya citada, esa media vuelta con la que, por acá, entramos a los toros difíciles.
«¿Su vida es una novela?», se preguntaba La Bruyere. Y, también todo un carácter, se respondía: «No. Le falta verosimilitud».
Nace nuestro buen hombre Moliere con un destino bien claveteado, a macha martillo -como hijo de tapicero, al fin y al cabo-, y vende su primogenitura, no por el bíblico plato de lentejas, sino por seiscientas libras contantes y sonantes en que se estimó su derecho de sucesión al puesto de tapicero real que disfrutaba su padre, un señor Poquelin -descendiente de la rama de «comerciantes tapiceros» de Beauvais, que se estableció en París un siglo antes-, que nunca aprendió a firmar su apellido con una acordada ortografía y que, al parecer, aparte de sus ganancias de industrial establecido en la calle de San Honorato, prestaba dinero con usuras semanales. Todo ingreso es poco cuando se siente por el oro el natural desmedido apetito del mercadante y se tienen, además, hijos de los que tirar para arriba e hijas que dotar con vistas a ventajas sociales.
Gente toda ella de excelentes principios y mejores auspicios, dentro de la recién nacida especie de los «hombres honrados», su ascensión los aproximaba a la nueva casta que inventaría Luis XIV para servirle de telón de fondo: la de los cortesanos. Tal propincuidad demandaba un nivel de educación más empinado. El señor Poquelin envió, por tanto, a su hijo primogénito de primer matrimonio, Juan Bautista, a cursar en el Colegio de los Jesuitas de Clermont, donde se juntaba, sin mezclarse, con la burguesía la flor y nata de la aristocracia. Latín y otras varias disciplinas para el joven Poquelin. Y, luego, en Orleans, una precaria licenciatura de Leyes, grado para el que, en la época, parecían suficientes seis meses de estudios.
Si el abuelo materno, Cressé -cuya ascendencia de violinista del rey cuadraba mal con la honesta estirpe artesana de los Poquelin- llevó, de niño, a Juan Bautista a las barracas del Puente Nuevo y de la feria de San Germán; si el abuelo Poquelin poseía en propiedad dos palcos en el teatro del Hotel de Borgoña, transmisibles de padres a hijos; si el pequeño escolar de Clermont vio representar, o representó, comedias en los días de reparto de premios, no hay que tomarlo demasiado al pie mismo de la letra que brindan los avispados biógrafos como germen de una vocación que trasportó a Moliere de unas tablas a otras. Miles de niños vieron al gracioso Mondor y a su hermano Tabarin en el Puente Nuevo, y a Gaultier-Garguille y al Gros-Guillaume, en el Hotel de Borgoña. Y cientos asistieron a las funciones del colegio de los jesuitas. Sólo uno resultó Moliere, porque llevaba ya el Teatro en las caprichosas mezcolanzas de la sangre. Ni siquiera el amor por Magdalena Béjart le impulsó a dar el salto que había de llenar de oprobio a la familia.
Pronto olvida el Derecho, sin haber abogado una sola vez. Vuelve -tapicero, a tus doseles- a asistir en el oficio a su padre, para substituirle después en el acompañamiento del rey Luis XIII en el sitio de Perpiñán, sin ir más lejos.
Ya tiene, como diríamos en términos de su industria, -puesta la mesa, hecha la cama y vacante la silla paterna, si le apetece. De ahí en adelante, está expedito para él el sendero fácil, lucrativo, reposado, de la vieja y honrada menestralía.
Pero el joven Poquelin pretende otra cosa, como hemos de ver, si es que ya no está visto. ¿La Gloria, quizá? Demasiada ambición y demasiado tópico. Únicamente los no destinados a la gloria viven obsesionados por ella. (Los gloriosos, de todas las glorias, se sorprenderían si levantaran la cabeza ante sus estatuas). Para el quizá, o el ¿por qué no?, de la gloria, en todo caso.
¿El Dinero? Lo tiene en las manos, sin necesidad de alargarlas más de lo preciso. Lo anota cada día en sus libros y lo recuenta, con igual miramiento, en debes y haberes, regla elemental de todo comercio.
No le atrae principalmente la posesión de dinero. (Más tarde, estigmatizará los excesos del aurívoro). No, no por el dinero. En último extremo, por su problemático quizá, también. Y, para ello, empieza por exponer el suyo, en un dudoso azar.
Todo a una carta. Todo a una aventura. Todo a una pasión. Todo a la matemática incógnita de la X de su quiniela.
A una pasión, o a varias pasiones. Y a un mundo más ancho. A esa suma de seducciones, de todo color y toda especie, que es el Teatro, pagador en engañosos lustres de las más redondas entregas, de los más arrastrados sacrificios.
Profesión solemne, que tiene dos caras opuestas: la del aplauso, con su incomparable fragor, y la de los tropiezos, las privaciones, los desengaños y las miserias, compensadas sólo por la mágica, momentánea, enajenación de ser otro, de ser miles de otros, por fuera y por dentro, con el maquillaje y con el alma. No hay humano afán que produzca tales escapadas, tales superaciones y extravagancias.
El Rey, por muy Sol que lo sea, no puede convertirse en otra cosa. Ni siquiera puede ser Virrey. Y aún menos está en su mano ser Moliere.
El actor dispone de sus horas de Rey, de sus horas de Santo y, así, hasta de sus horas de Actor, de un Actor distinto al que es en realidad, lo que supone un arriesgado juego. Puede sufrir de amores y de desdenes todo el día, y por la noche trocarse en el más gallardo de los seductores. Puede pasar hambre y sed, penurias extremas, y ser a la noche el más lucido y poderoso señor.
Puede descender, en su noble ejercicio, a los peores abismos del alma humana y mostrarlos a los ojos y a los oídos ajenos. Puede excavar en las raíces de lo grotesco y dar con los difíciles resortes de la risa. Puede ser, incluso, su propio espectador porque, si el toque está en transmitir una sensación, el actor ha de ser el primero en percibirla y creérsela, sintiendo cómo va pulsando las tensas cuerdas de sus nervios. Y ha de creérselo totalmente, sin escape, con esa emocionante vanidad, ese yo abultado, esa prodigiosa fe en sí que es el árbol de su profesión, contra la que no cuentan los restantes elementos y, salvo su fuego, el que todo sea previamente prestado, el texto principal, el ropaje provisto, la luminotecnia, la escenografía y la música de fondo, sin olvidar, por otra parte, la propaganda.
Tras ese mundo, ese acá y allá, ese echarle vidas a la vida, corre el joven Moliere a arrojar por la ventana su casa, el orden establecido, la prosperidad garantizada, poniendo, encima, su propio dinero, el de su compraventa. «¡Qué maravilla tener veinte años, ser un genio y marchar con paso resuelto hacia ese arte presentido, adivinado, informe y ya encantador!»
Pero, antes de seguir con los puntales de este tinglado, antes de que nuestro personaje cambie de signo y hasta de nombre, sepamos un poco de su traza.
Ante el retrato de Mignard, Dinfreville describe a Moliere con estas palabras: «Tiene aire de mal muchacho, de fuerte animalidad en la inquietud de los ojos, en las alas de la nariz y los labios insaciables. Pero el espíritu domina los sentidos y dice la última palabra sobre la carne».
Voltaire toma de la actriz madame Croisy esta imagen de nuestro Moliere en los años de su plenitud: «No era muy grueso ni muy delgado, tenía la talla más alta que pequeña; el porte noble, la pierna bien formada; caminaba gravemente; tenía el aire muy serio; la nariz ancha, la boca grande, los labios espesos, la piel morena, las cejas negras y fuertes, y los diversos movimientos que les daba hacían extremadamente cómica su fisonomía... Dulce, complaciente, generoso. Le gustaba perorar y, cuando leía sus obras a los comediantes, quería que trajesen a sus hijos, para sacar consecuencias de sus movimientos naturales».
Este hombre sosegado es aquel joven de veinte años que, un buen día, un extraordinario día de fiesta mayor, conoce a la larga serie de los Béjart, «familia a caballo entre la burguesía y el pintoresco mundo de los cómicos de la legua», con diez hijos, algunos de los cuales han abordado la profesión del Teatro. La mayor de todos, Magdalena, es ya actriz destacada, escribe versos y hasta tragedias enteras. (Una de ellas, Hércules moribundo, produjo los gemidos de las prensas.) Magdalena vive ya por su cuenta, o por la de quien sea. Tiene unos labios bien trazados y muy generosos atractivos, una abundante cabellera pelirroja y un cuello de marfil. Y, al parecer, «muchos de los defectos que encantan y encadenan a los hombres: es débil, ligera, ingrata, inconsciente y mentirosa». Es admirada y deseada con vehemencias. A los dieciocho años, ya se ha comprado una casa en París. A los veinte, ha tenido un hijo del duque de Módena, chambelán del duque de Orleáns, hermano del Rey.
El joven Juan Bautista da con Magdalena y se enamora de ella sin remedio. Ella ha de ser la amiga, la compañera, la protectora, la consejera de Moliere. Y ni que decir tiene que su amante.
De eso a, en menos de un año, representar comedias y tratar de escribirlas por su cuenta, no se puede achacar a su amor con Magdalena. En todo caso, ella fue, sin duda, la que arrancó con su «mano de nieve» las notas que dormían en las cuerdas del arpa abandonada, silenciosa, del poeta. Del arpa-Moliere que, si no dormida en las ramas, como el pájaro, se andaba todavía por ellas.
Pensado, decidido, dicho y hecho. Juan Bautista, el mayor de los hijos de Poquelin, rompe todas sus amarras, quema sus naves, dice adiós a las conveniencias sociales, vuelve la espalda a todas las sólidas paces para sentar plaza en la guerra constante, caliente, del Teatro. Su guerra de los Treinta Años.
Por seiscientas treinta libras -el no despreciable plato de lentejas- vende a su padre sus derechos de «valet de chambre-tapissier du Roi» y se lanza a un arte capaz de enajenar los sentidos, tanto los ajenos como los propios. Para ello, la consiguiente escena de familia. Naturalmente, lo primero, será adoptar un seudónimo, porque sus oficios de actor en ciernes y de autor en potencia no deben deshonrar un apellido ilustre en el honorable gremio de la tapicería.
Moliere. Hay distintas versiones sobre el origen de este nombre de pluma y de palenque, para todos los gustos del cuento. Pero ni la más satisfactoria puede importarnos en este punto, a medias entre la hipótesis y la teoría traída por los pelos. «La rosa, con otro nombre, tendría el mismo perfume.»
Ya está lanzado. Con el dinero por delante. Con Magdalena, con los demás Béjart y otros actores, hasta diez, funda el Teatro Ilustre, que va mal y, de mal, en peor. Pierde su capital, por el que ha vendido su alma al Diablo. Adquiere compromisos, pide dinero prestado, teniendo un prestamista en la familia, que le hubiese dado un trato de favor. Embarga sus futuros imaginarios beneficios y sufre prisión en el Chatelet -que luego, lo que son las cosas, había de dar nombre a un teatro- por el adeudo de ciento cuarenta y dos libras a un cerero. No hay que extrañar la cuantía de este débito si se recuerda que las candelas eran un material indispensable en el teatro de entonces, desde los candelabros a las candilejas, y que la categoría de un actor se establecía, estipulada en el contrato, por el número de velas a que tenía derecho en su camarín.
Después de aquel traspié, del dinero disuelto y, con él, las ilusiones, sólo quedaba el último recurso de la profesión: la pipirijaina, las provincias y sus tribulaciones.
Rojas nos da de ello, como Scarron en Francia, noticia a carta cabal. Doce años pasa Moliere con su compañía a las espaldas, y su Magdalena del brazo, de acá para allá, por tierras del Delfinado, de la Gascuña, del Languedoc y del Rosellón, viviendo del aire, a más de ilusiones y de sueños. El más constante, el más agudo, el más acariciado, el de volver a la Corte, fuese como fuese; a París, «el gran despacho de maravillas, el centro del buen tono y de la cultura», como afirma Madelón en Las preciosas ridículas.
Doce años de trote, con ese afán entre ceja y ceja, suscitando desconfianzas y recelos, expuestos a prohibiciones y anatemas, tratado de infame -que todo esto llevaba consigo el zascandileo de la farándula-, son muchos años de ver cerrarse gallineros al verles llegar, de escuchar truenos en los púlpitos y de ser expulsados de las ciudades en caso de epidemia, por considerárseles causa dimanante de toda plaga y virulencias.
Largo destierro para un parisiense que ha tenido buenos pañales, ha frecuentado las excelencias de la Corte y ha gustado de algunos aplausos. Larga nostalgia, atizada por la contumacia. Pero, también, el más completo y vivaz aprendizaje. Los hilos del oficio, antes que los gajes, para la más sutil urdimbre. Y, para un ánimo dispuesto, para un «contemplador», como le llamó Boileau, la perfecta escuela del comediante, del comediógrafo y del comedido.
Moliere conoció el mundo -o, por lo menos, una parte muy aprovechable- y no supo de pasiones y de vicios, de avaricias, misantropías o imposturas, por lecturas o de oídas, sino por contacto directo, al advertirlas en carnes vivas, dentro de las especies, que ambularon en su derredor, en los hombres y las mujeres que atravesó el rejón de su mirada lúcida. Fue la varia lección aprendida en el espectáculo que ofrece la vida a las despabiladas gentes que han de hacer, con los ejemplos de cada estado, según arte, su universo particular, el censo de sus criaturas, que son, a veces, inmortales.
La Béjart quiere volver a París. (Así lo escribe Tomás Corneille a un amigo.) No se puede culparla de impaciente, y menos si se tiene en cuenta que anda rondando la cuarentena y se ha ido dejando por los caminos y los tablados de feria los atractivos físicos que fueron apreciados y bien retribuidos en París.
Moliere, por su parte, no desea menos, con toda su alma. Les falta el áureo tableteo de las palmas, a ella como primera dama de la escena y a él como actor y como autor en ciernes.
Movilizan amistades e influencias, buscan protecciones, dan una representación en la Sala de Guardias del Louvre, y amparados por Monsieur, Luis XIV les concede el teatro del Petit-Bourbon para su campaña.
Magdalena y Moliere se han hecho mutuamente, unidos por todas las ataduras -el amor, las ilusiones, las esperanzas, las ambiciones, las voluntades...-, que hacen de una mujer y un hombre, juntos, un solo ser indestructible, mientras no falle cualquiera de estos postulados, y los muchos que pudieran añadírseles. Y, sobre todo, uno. Precisamente, cuando el centro de sus sueños, París, se hace real, en todas sus acepciones, algo muy decisivo se rompe entre los dos.
Moliere se lo debe casi todo a Magdalena. Ella le ha dado cuanto puede afirmar en un hombre la seguridad en sí mismo. Cada abrazo suponía un aliento y un estímulo. Cada paso, una enseñanza. A su arrimo, Moliere se ha hecho comediante, dramaturgo, director, empresario, administrador... Hombre, en una palabra.
París va a disolver, si no la unión artística, la íntima identificación, la aleación perfecta. Moliere mira, con marcada insistencia, para otros lados. Alguno de ellos demasiado próximo.
Ya no tiene celos de ella -él, eterno fabricador de celos-, cuando el éxito granjea a Magdalena nuevos admiradores fácilmente convertibles. Moliere no sufre, como años atrás, cuando la constante sospecha o la evidencia misma le traían malparado, y hasta pasaba por los aros del aconsejable y ventajoso consentimiento. Ahora es ella, en el descendente esplendor de su otoño, la que va a sufrir todos los clavos del encelamiento, hasta en la llaga que más podía dolerle. No importa que el talión llegase antes de lo que hubiera imaginado, si es que ya había contado con ello. La furia de Magdalena se sabe terrible, como su decepción, su oposición y su afrenta.
El tiempo quizá le brindó, después, el sabor de la venganza. O esta le llegó tarde para su paladeo, cuando ya estaba resignada, acomodada, aburguesada y entrada en carnes, en su casa frente al Palais-Royal, viendo los toros desde la barrera de sus opulencias, con las cómodas llenas de vestidos, su vajilla de plata, su collar de perlas italianas y la fortuna bien redondeada, en espera de una muerte noble, acaecida mientras la troupe representaba, aquella noche, en Saint-Germain, ante la Corte, La condesa de Escarbagnas. En su testamento dejó, a perpetuidad, cinco sueldos diarios a cinco pobres de la parroquia de San Pablo, en memoria de las Cinco Llagas de Cristo en su Pasión.
Pero volvamos atrás, como cuando una escena, en el ensayo, resulta mal y se retrocede para volver al punto de partida que la motiva. Al fin y al cabo, no podemos escapar del Teatro que nos rodea y nos comprime.
Presentemos, en la comedia-ballet Los importunos, vestida -es un decir de náyade y dentro de una concha nacarada, a la familiar antagonista de Magdalena, que hace con aquella apoteosis de revista su gran aparición. Se llama, en el cartel, Armanda Béjart y cuenta con una complicada genealogía. Pasa por sobrina de Magdalena y, tras haber cumplido su crianza en una lejanía provinciana, debutó en la compañía por el nombre inexplicado de mademoiselle Menou.
En su partida de boda constará como hija de María Hervé, señora Béjart, madre de Magdalena, que, por cierto, la dota con diez mil libras.
Todo el mundo ha supuesto de sobra que es hija de Magdalena y probablemente del duque de Módena. Pero las malas lenguas de París y de Versalles, calculemos que un ochenta por ciento de la población, se apresuran a propalar que Armanda es hija del propio Moliere, «que se ha fabricado una esposa antes de la cuna». Corren libelos, apoyados en las habladurías. Se promueven procesos. Se prohíben las hojas impresas. Pero la insidia sigue firme, aunque muchos de sus esparcidores admiten, en última instancia -«algo queda»-, que Moliere se casa con la hija de su amante.
Porque Moliere -ya es hora de decirlo- se ha enamorado de Armanda Béjart, perdidamente. Como un personaje de comedia de Moliere. Con sus cuarenta años, que no serían tantos ni tan graves, si Armanda contase más que aquellos espléndidos diecisiete que levantaban ya los cascos de algunos impulsivos cortesanos. Con ese no atender a razones que traen consigo, como funesto bagaje, los años y las pasiones -cuando vienen juntos-; los caprichos que, tal vez por empezar a ser los últimos, no se detienen ante nada, lo quieren todo para sí, tiñendo de egoísmo los más puros sentimientos.
Moliere pierde la cabeza -su cabo, en todos los sentidos, más eminente-, cuando se encuentra en el solio de su gloria, en las alturas de ser furiosamente discutido y, lo que es más substancial, furiosamente combatido.
Por si fuera poco, juega el papel de Júpiter con sus tres Gracias, las tres principales actrices de su elenco, que compartían con él las réplicas en la escena y, fuera de ella, más íntimos favores. Son «las tres diosas a su voluntad»: la Béjart, la Du Pare y la De Brie.
(Dejemos a un lado la pasión secreta, el «despecho amoroso» de otra, una hermana de Magdalena, Genoveva, que se negará a asistir a la boda de Moliere y se casará poco después, a la desesperada, con un tal Leonard de Loménie.)
Moliere lo tiene todo, lo ansiado y lo sobrevenido. Hasta, para estar más ligado a la Corte, recobra, cuando muere su hermano Juan -a favor del que años antes había renunciado-, el puesto de «tapissier-valet de chambre» del Gran Luis, retribuido, por un servicio tres meses al año, con trescientas libras de sueldo y treinta y siete de recompensas.
Tiene cuanto puede desear y, como sucede siempre, cuando la vida consiente más de la cuenta, se desea imperiosamente lo que no se tiene. (Nadie desea con más ímpetu que los favorecidos gratuitamente por la Fortuna. Recordemos a Carlos, en el Hernani, ante la tumba de Carlomagno.) Y peor si se consigue, a veces, porque resulta ser como el cuarto secreto del castillo de Barba Azul, cuya llave es preferible no obtener.
Moliere, en este punto, como un héroe de las tragedias que quiso recitar, antes de doblar hacia lo suyo, parece provocarse a sí mismo, provocar a un Destino que parecía apaciblemente adormecido sobre los laureles.
Se casa, contra vientos y tempestades, porque está arrancado, sin recordar a ninguno de los celosos y, lo que es peor, a ninguno de los cornudos -imaginarios o no- que ha interpretado, de su propia minerva, por esos escenarios. Se casa, al año de haber estrenado La escuela de los maridos y cuando ha pergeñado La escuela de las mujeres. ¿Cómo no se ha dado cuenta Moliere, al escribirla en su verbo más brillante, que está llevando al teatro aquella su misma decisión, de la que nadie podrá disuadirle: la del matrimonio desnivelado en años y los vanos remedios con cuya práctica se pretenden evitar las consecuencias con que él mismo ha escarmentado a alguna de sus criaturas?
¿Qué ceguera, qué inconsciente falta de atisbo profético, qué situarse fuera y no dentro de aquella situación dramática que va a ser, irremediablemente, la suya?
Es tan imposible creer que Moliere no haya pensado, al atacar el planteamiento de La escuela de las mujeres, la similitud de las circunstancias, como increíble que no percibiese que Arnolfo y Moliere se iban a fundir en uno solo, al producirse, por los caminos más previstos de la trama, el mismo desenlace.
Nos resistimos a creer que el genio de Moliere acorte todas las prudentes distancias que median entre el autor y su obra -aun en los casos de más intencionada autobiografía-, para exponer el angustioso ridículo de Arnolfo cuando se está cavando su propio ridículo, más dramático cuanto más real e inevitable.
Si Moliere cree, como su Arnolfo, que las mujeres son traidoras, débiles, imperfectas, extravagantes, indiscretas, malas de espíritu, frágiles de alma, imbéciles y algo más, ¿por qué se casa, cuando tiene todas las bazas en contra suya? ¿Es que cree, como Arnolfo, también, que tiene un método infalible y quiere, en el amor, «como en todo», seguir su «propia moda»?
Asombra que pueda meterse tan derechamente en la boca del lobo. El mismo, en persona, va a interpretar el papel de Arnolfo, desafiando todos los elementos.
¿Qué piensa, en esos días de desposorios cuando escribe la desgarradora rendición de Arnolfo, entregado, arrastrado a los pies de Inés?
«Sin cesar, noche y día, te acariciaré;
te besuquearé, besaré, comeré;
tal y como tú quieras te podrás conducir...
En fin, a mi amor, nada puede igualarse.
¿Qué pruebas quieres que te dé, ingrata?
¿Quieres verme llorar? ¿Quieres que me golpee?
¿Quieres que me arranque un mechón de cabellos?