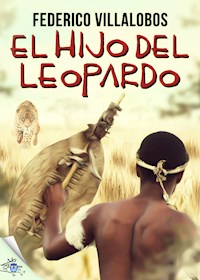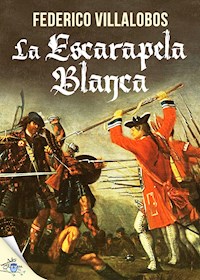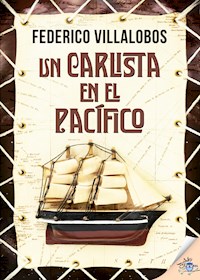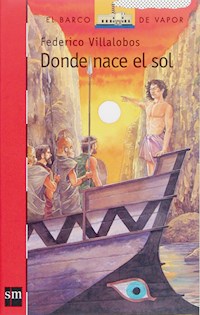
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El Barco de Vapor Roja
- Sprache: Spanisch
Jasón es un joven pescador que vive en Yolco, ciudad griega sometida a la tiranía de Pelias. Ante los abusos de este cacique, Jasón se rebela, y su gesto le costará el destierro. Solo podrá regresar a Yolco si trae consigo el Vellocino de Oro, una piel de carnero legendaria a la que sólo se puede llegar superando numerosos peligros y que aguarda en el lugar donde nace el sol.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
L forastero se llamaba Argos, y era un hombre extraño. Tenía el cabello blanco y el rostro arrugado de un anciano, pero su cuerpo era robusto, y se movía con el vigor y la agilidad de un hombre en la plenitud de sus fuerzas. Sus párpados estaban siempre entornados, como los de quienes han pasado mucho tiempo en alta mar, mas, bajo ellos, sus ojos refulgían con la claridad de dos luceros. Aunque era griego, se decía de él que había vivido muchos años entre los fenicios, una gente que habitaba al otro lado del mar y de la que en Grecia, en aquel tiempo, se sabía muy poco.
Nadie acertaba a adivinar qué se le podía haber perdido en Yolco a aquel extraño viajero, y no tardaron en correr por la ciudad los rumores más inquietantes, hasta que el propio Argos acabó con ellos al revelar que había nacido en el propio Yolco, hacía tanto tiempo que ya no vivía nadie que pudiera recordarlo. Se lo contó a Pelias, el hombre más rico y poderoso de la ciudad, cuando este hizo llamar al viajero y le exigió que explicara el motivo de su llegada.
—Estoy muy cansado –respondió Argos–, y siento que mi tiempo se acaba. ¿Te parece extraño que un hombre desee cerrar sus ojos en el lugar donde los abrió por primera vez?
Pelias tuvo que admitir que aquel era un deseo razonable. El viajero había despertado su curiosidad, y cuando supo que había vivido en Fenicia, despertó también su codicia. Todo el mundo había oído decir que los fenicios amontonaban fabulosas riquezas. A Pelias se le ocurrió que quizá Argos conociera el secreto de la prosperidad de aquella gente, y le pidió que se lo revelara.
—Ya te lo he dicho, noble Pelias: estoy muy cansado. Te ruego que me disculpes.
Argos no dijo nada más. Se levantó y salió de la casa, dejando al hombre más poderoso de Yolco con un palmo de1 narices.
Pelias no fue el único que se sintió decepcionado aquella mañana. Argos conservaba, como si se tratara de un tesoro, un vago recuerdo del lugar donde habían vivido sus padres: una casita con una huerta, que se levantaba entre los olivos a las afueras de la ciudad. El viajero logró encontrar la casa, pero, cuando quiso acercarse, se le echó encima un enorme mastín, y si no llega a acudir en su ayuda un labrador que estaba trabajando en la huerta, lo hubiera pasado muy mal.
—No puedes estar aquí –le dijo el labrador, sujetando al perro–. Estas tierras son de Pelias.
—Debes perdonarme –se disculpó Argos–. En otro tiempo mi familia vivió aquí. Te he visto en la huerta, e iba a pedirte que me dejaras quedarme un rato para evocar viejos recuerdos. Pensé que la tierra sería tuya, ya que eres tú quien la trabaja.
—¿Mía, esta tierra? –el labrador sonrió de un modo triste–. Sí, una vez fue mía. Yo crecí aquí, como criado de los antiguos dueños. Supongo que se trataba de tu familia. El caso es que cuando ellos murieron, como hacía mucho tiempo que no sabían nada de su hijo (y ahora caigo en la cuenta de que ese debes de ser tú ), me dejaron a mí la tierra. La trabajé durante treinta años. Pero hace seis inviernos, la cosecha se perdió, y yo me quedé sin nada que comer. Tuve que cederle la tierra a Pelias a cambio de alimentos. Ahora todo es suyo: la tierra, la casa, el mastín y la azada con la que trabajo. Yo mismo le pertenezco. En realidad, todo Yolco le pertenece. Así que lo siento mucho, pero no puedes quedarte aquí, a menos que Pelias te lo permita.
Argos se despidió del labrador con el corazón entristecido. Regresó a la ciudad, bajó al puerto y se sentó en el muelle. Los pescadores estaban descargando sus capturas. Con sus barquichuelas, de forma redondeada y poco más grandes que un tonel, solo podían faenar en aguas poco profundas. Nunca osaban alejarse de la bahía y salir a mar abierto. Aun así, su trabajo era muy duro, y las capturas cada vez más escasas. Aquel día habían tenido que regresar al puerto antes de lo acostumbrado, pues sobre el mar se estaba formando una tempestad.
Argos oyó a sus espaldas una voz que ya conocía.
—Veamos lo que me trae hoy este hatajo de gandules.
Se volvió, y vio a Pelias rodeado de cuatro o cinco tipos mal encarados armados con bastones. Argos ya había visto a algunos de ellos en casa de aquel hombre que se comportaba como si verdaderamente fuera el dueño de Yolco.
Los pescadores le mostraron a Pelias el producto de su trabajo: peces de roca, camarones y erizos de mar.
—Llevadlo a mis almacenes. Decididamente, no he hecho un buen negocio asociándome con vosotros. Y tú –le dijo a uno de los pescadores, un hombre muy flaco que se mantenía algo apartado, sin levantar la vista del suelo–, ¿no pretenderás hacerme creer que solo has pescado ese pulpo miserable?
—Así es, noble Pelias –respondió el pescador, sin atreverse a sostenerle la mirada–. La mar está revuelta, y hoy no he tenido suerte.
—¡Dioses del Olimpo! –clamó Pelias, alzando los brazos hacia el cielo–. ¡Este miserable pescador me toma por tonto! ¿Crees que voy a seguir proporcionándote leña para tu hogar y aceite para tu lámpara a cambio de un pulpo canijo?
—Ya te lo he dicho, noble Pelias. Hoy no he tenido suerte.
—No la has tenido desde que este chupasangre se convirtió en tu patrón, Crisos –dijo un joven pescador de piel bronceada por el sol y cabellos negros y ensortijados, que acababa de amarrar su barca. Traía en ella una red repleta de sardinas y seis o siete cestos llenos de langostas.
—Vaya, aquí tenemos al afortunado Jasón –dijo Pelias en tono burlón–. ¿Cuándo te vas a decidir a trabajar para mí, querido sobrino?
El joven se echó a reír.
—¿Trabajar para ti? Ni lo sueñes. Entonces dejaría de ser tan afortunado como me consideras. Mira a Crisos: antes era el pescador más hábil de la bahía, y ahora ya ves cómo le va.
—¿De veras crees que soy yo el responsable de su mala suerte? –preguntó Pelias.
Jasón se echó a la espalda la red y los cestos y se encaró con él.
—Te diré una cosa, tío. Cuando uno es su propio dueño, la buena y la mala suerte le tocan por igual. Pero cuando el amo es otro, para él es toda la mala suerte, y el amo se queda con la buena.
Pelias frunció el ceño.
—Eres muy hábil con las palabras, sobrino. Demasiado hábil para ser un simple pescador. Deberías marcharte a Atenas o a algún otro lugar donde aprecien más tu ingenio. Me temo que Yolco es demasiado pequeño para que tú y yo quepamos en él. En cuanto a ti, Crisos, si quieres que sigamos siendo socios, ya puedes salir a pescar otra vez.
—No le hagas caso, Crisos. La tormenta ya está aquí. Salir ahora es demasiado peligroso. Piensa en tu mujer y en tus hijos.
—En ellos pienso, Jasón –respondió el pescador–. Por eso no me queda más remedio que volver a la mar.
Crisos saltó a la barca y se adentró de nuevo en la bahía. El oleaje era tan fuerte que la frágil embarcación tan pronto ascendía hacia las nubes como desaparecía de la vista, a punto de ser engullida por el abismo.
—Has enviado a ese hombre a la muerte –le dijo Jasón a Pelias.
—¿He sido yo o has sido tú, que no has sabido convencerle de que se quedara en tierra? Ya lo ves, sobrino, no eres tan hábil como todos creíamos. Tus palabras no lo pueden todo.
Jasón no dijo nada más. Se quedó de pie en el muelle, contemplando cómo se desataba la furia de la tempestad. Recordaba a Esón, su padre, que había encontrado la muerte en aquella misma bahía diez años atrás, cuando también él desafió a la tormenta para saldar una deuda contraída con su propio hermano, Pelias.
Sentado en el borde del muelle, Argos cerró del todo los párpados para no ver cómo el mar se tragaba a Crisos y a su barca.
2
QUELLA noche, las olas devolvieron el cuerpo del infortunado pescador. Jasón lo recogió con su barca y se lo entregó a su viuda y a sus hijos para que lo preparasen para el viaje al Páis de las Sombras. Al amanecer, volvió al puerto y se sentó en una de las piedras del muelle.
Argos seguía allí, con los ojos cerrados. Parecía dormido. Jasón no quería despertarlo, pero no pudo evitar expresar su rabia en voz alta.
—Crisos no es el primero que muere por satisfacer las exigencias de Pelias, y tampoco será el último. Todo Yolco pasa hambre mientras ese tirano codicioso llena sus almacenes. La gente lo ha perdido todo, hasta la esperanza.
—Entonces, lo primero será devolvérsela.
Jasón se volvió, estupefacto. Argos había abierto los ojos. Ya no entornaba los párpados, y su mirada era clara y luminosa.
—Construiremos una nave –añadió el viejo.
—¿Una nave? –se sorprendió Jasón–. ¿Qué quieres decir?
—Pues eso, una verdadera nave, y no una de vuestras barquichuelas, y no te ofendas, por favor. Un barco auténtico, con mástil, vela y quince remos en cada borda, capaz de surcar las olas y de cruzar el oceáno.
El joven pescador lo miró como si creyera que se había vuelto loco.
—Eso es imposible. Nadie puede cruzar el oceáno. Todo el mundo sabe que está lleno de monstruos terribles.
Argos sonrió.
—Si es imposible, ¿cómo es que estoy yo aquí? Lo he cruzado decenas de veces, y te diré algo: jamás he visto ningún monstruo. Al menos, ninguno tan peligroso como vuestro Pelias.
Jasón se rascó la barbilla, pensativo.
—No tengo por qué poner en duda tus palabras, anciano. Pero ¿cómo construiríamos tu nave? Ninguno de nosotros sabría hacerlo.
—Yo os enseñaré, del mismo modo que los fenicios me enseñaron a mí. He pasado media vida construyendo barcos en sus astilleros de Tiro y Sidón. Pero no será mi nave. Eres joven y valiente, Jasón, y tu corazón sabe lo que es la justicia. Tuya será la nave. Y con ella, devolverás a Yolco la esperanza.
Jasón miraba hacia alta mar. Más allá de la boca de la bahía se abría un territorio para él desconocido.
—¿Y adónde iré? –preguntó –. Sin duda el oceáno ha de ser muy grande.
Argos le señaló el luminoso disco del sol, que empezaba a elevarse sobre el horizonte.
—Cuando el sol se pone y las tinieblas se extienden sobre la tierra, los corazones de los hombres se entristecen. Sin embargo, cada mañana, cuando el sol vuelve a salir, la esperanza renace en ellos. Te dirigirás allí, hacia Levante, hacia la tierra donde el sol nace y emprende su camino. Pero ahora, amigo mío –añadió el anciano, estirando los brazos para desentumecerlos–, pongámonos en pie. Nos espera una dura tarea.
3
ASÓN le mostró a Argos una apartada cala donde podrían construir la nave fuera de la vista de Pelias.
—Es un lugar excelente, y no tendremos que ir muy lejos para conseguir la madera que necesitamos –admitió Argos, observando complacido los pinares que rodeaban la cala y el robledal que se extendía sobre las colinas cercanas–. Pero nos hará falta ayuda. Tú y yo solos tardaríamos un año, y a mí no me queda tanto tiempo.
—Veré lo que puedo hacer –dijo el joven.
Al atardecer, Jasón regresó a la cala con cuatro compañeros. Uno de ellos era el hermano de Crisos, Eufemo, un hombre de pocas palabras que tenía fama de ser el mejor carpintero de la bahía. Los otros eran Zetes y Calais, los hijos de Crisos, y su amigo Linceo, pescador como ellos. Hasta entonces todos habían soportado con resignación la tiranía de Pelias, pero la muerte de Crisos había sido más de lo que estaban dispuestos a tolerar. Eufemo había llevado a la cala sus herramientas, y los demás traían hachas, ganchos y cuerdas.
—Trabajaremos de noche –les dijo Argos, después de darles la bienvenida–. Así nos será más fácil pasar desapercibidos a los espías de Pelias, y durante el día podréis seguir pescando en la bahía. Aunque os advierto que resultará duro. Apenas dispondréis de un par de horas para dormir.
—No nos importa –repuso Linceo en nombre de sus compañeros–. De todos modos, desde la muerte de Crisos ninguno de nosotros es capaz de conciliar el sueño.
Aquella misma noche pusieron manos a la obra. Lo primero fue aprovisionarse de la madera necesaria.
—La luna nos favorece –observó Argos, señalando el cielo estrellado–. La madera cortada en cuarto creciente es más recia y duradera.
Aquella tarde había elegido árboles de la altura y el grosor adecuados y los había marcado con la punta de su cuchillo para poder encontrarlos más fácilmente en la oscuridad. Durante seis noches, Jasón y sus compañeros se convirtieron en leñadores. Talaron robles para el mástil, la quilla y las cuadernas de la nave, y pinos para el casco y los remos. Con ganchos y cuerdas, fueron arrastrando los troncos hasta la cala. Allí, bajo la dirección de Eufemo, empezaron a desbastar la madera quitándole las ramas y la corteza.
—Cuando hayamos cortado y dado forma a los tablones –les explicó Argos–, colocaremos la quilla y plantaremos en sus extremos las rodas de proa y popa. Luego añadiremos las cuadernas y los baos. Una vez completada la estructura, empezaremos a colocar las tablas del casco.
Los pescadores se miraron unos a otros, desconcertados. Sus barcas eran muy sencillas, poco más que balsas, y aquel vocabulario les resultaba incomprensible.
—Disculpa nuestra ignorancia –le dijo Jasón–, pero para nosotros es como si nos hablaras en fenicio.
—Sois vosotros los que debéis perdonarme –se disculpó Argos con una sonrisa.
Desenrolló sobre una gran piedra plana una piel curtida que llevaba en su bolsa, sacó una de las ramas de la hoguera que habían encendido en la playa y empezó a trazar con la punta chamuscada líneas y signos sobre la piel.
—¿Qué es eso? –preguntó Zetes rascándose el cogote, como si ese gesto le ayudara a despertar una mente de por sí bastante perezosa.
—Un plano de nuestra nave –respondió Argos–.
¿Lo veis? Este trazo largo es la quilla, y estos más cortos que salen de ella y se abren en abanico son las cuadernas, es decir, el esqueleto de la nave. Dibujaré varios planos, uno para cada una de las fases de la construcción. Así pieza. sabréis dónde colocar cada Zetes seguía sin ver nada claro, pero los demás en seguida se hicieron una idea de la estructura de la nave. Mientras Argos seguía dibujando los planos, empezaron a cortar tablas de la medida necesaria. Eufemo les enseñó cómo curvarlas, ablandando la madera con el vapor de un caldero de agua puesto al fuego y dándole forma con gubias y otras herramientas de carpintero.
De vez en cuando, Zetes, que no quería que sus compañeros se burlaran de su torpeza, abandonaba el trabajo y echaba un vistazo por encima del hombro de Argos a los planos que este dibujaba, esforzándose por comprenderlos, hasta que el anciano se daba cuenta y lo mandaba con los demás.
Así transcurrieron cuatro semanas, al cabo de las cuales tuvieron terminadas y amontonadas en la cala todas las piezas necesarias para construir la nave. Llegó entonces el momento de ensamblarlas. Pusieron en la arena el mayor de los troncos de roble, tan largo como quince hombres tendidos uno a continuación del otro, y encajaron en cada uno de sus extremos una gruesa madera curva –las rodas de proa y de popa–. A continuación añadieron las cuadernas y los baos, es decir, los maderos que unirían ambos costados, proporcionando solidez a la nave.
En cuanto el esqueleto estuvo listo, Argos decidió conceder a sus ayudantes una semana de descanso. Llevaban más de un mes trabajando muy duro, durante el día en la bahía y por la noche en la cala, y en todo ese tiempo apenas habían podido dormir. Todos agradecieron aquel respiro momentáneo.
—Hay una cosa que me preocupa –le confesó Jasón a Argos mientras volvían a Yolco–. Recuerdo que me dijiste que construiríamos una nave con quince remos por borda. Eso significa treinta remeros. Pero solo somos seis, suponiendo que nuestros compañeros se decidan a embarcar. ¿De dónde saldrán los demás? Porque en la ciudad nadie se atreverá a venir con nosotros. Temen los peligros de la mar aún más que a Pelias.
—No debes preocuparte –respondió Argos–. Recuerda que les he pedido a tus amigos que guarden nuestro secreto.
Jasón se detuvo en medio del camino.
—No te entiendo, Argos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
El viejo constructor de barcos se echó a reír.
—¡Tienen mucho que ver! En una está la solución de la otra. ¿Qué griego sabe guardar un secreto? A Eufemo le gusta empinar el codo, y el vino desata la lengua. Y si no es él, serán tus amigos pescadores. Los jóvenes sois muy dados a jactaros de vuestras hazañas, sobre todo ante las muchachas. ¿De veras crees que tus amigos serán capaces de no contarle a alguna chica que están construyendo una nave, un barco de verdad?
Jasón bajó los ojos. Él mismo había tenido que hacer un gran esfuerzo para no contárselo a Neerea y a Helena, las hermanas de Linceo, dos muchachas de ojos negros con las que paseaba a veces por los alrededores de la ciudad.
—Como te decía –siguió explicándole Argos–, ahí está la solución al problema que tanto te preocupa. Seguro que mucha gente ya sabe lo que estamos haciendo en esa cala. Es posible que el rumor haya salido ya de la bahía. Y los rumores corren casi más que la gente que los difunde. Dentro de poco tiempo, tendrán noticias de él en el otro extremo de Grecia.
—Puede ser. Pero cada uno tiene sus propios asuntos en que pensar –objetó Jasón–. ¿Y a quién puede importarle lo que hagamos en Yolco unos pobres pescadores?