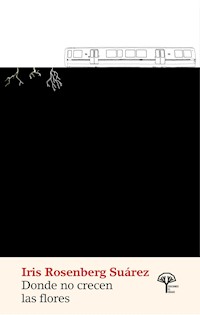
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El Drago
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Los niños olvidados viven donde no crecen las flores tras las ventanas, en aquel lugar donde florecen las malas hierbas, sin luz de sol, a la sombra, bajo techo. “Donde no crecen las flores” es una novela de misterio en la que la protagonista, Susan, intenta descubrir por qué su hermana salió un día de casa para no volver nunca; se arrojó a las vías de un tren. Tras una infancia trágica, solo se tenían la una a la otra para sostener sus miedos y, aún en el pozo de su hogar, cultivar los sueños y los deseos que germinan en la niñez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Donde no crecen las flores
© de los textos, Iris Rosenberg Suárez
© de la fotografía de la autora, José Luis López Carballo
© de la ilustración de portada, Iris Rosenberg Suárez
© de la idea de portada, Corina Candelaria González Torres
Ediciones El Drago
www.edicioneseldrago.com
Edición permanente, 2021
ISBN: 978-84-18813-21-4
DL: M-24001-2021
ISBN ePub: 978-84-18813-06-1
Diseño y maquetación: Montaña Pulido Cuadrado
Impreso en España – Printed in Spain
Impreso en papel reciclado
Se garantiza que el papel empleado en este libro proviene
de bosques sostenibles, y que la pasta de papel no ha sido tratada
con cloro para el proceso de blanqueamiento. El cloro es un
elemento muy contaminante y los desechos del proceso de
cloración de la pasta de papel arrojan al medio residuos
altamente contaminantes. Además, este papel ha recibido
la certificación como producto ecológico por parte de la UE.
La reproducción parcial o total de este libro, mediante
cualquier medio, vulnera derechos reservados. Queda
prohibida toda utilización del mismo sin el permiso previo
y explícito de los editores.
Sinopsis
Me llamo Susan Roth y vivo en el metro. Soy tu reclusa, tu prisionera; me obligaste a quedarme aquí, atada a la visión de las vías olvidadas. Cuando decidiste acabar con todo, cuando decidiste apagar tus ojos hace tres años, ya no pude volver a salir. El solo amago de intentarlo hace que se me comprima el pecho, que no pueda respirar, que me aferre a la barandilla de escaleras mecánicas y luche por volver abajo, en sentido contrario al aire: porque respirar me recuerda a que tú ya no lo haces, y no puedo volver a la calle sin saber por qué quisiste suicidarte.
Los niños olvidados viven donde no crecen las fl ores tras las ventanas, en aquel lugar donde fl orecen las malas hierbas, sin luz de sol, a la sombra, bajo techo.
Donde no crecen las flores es una novela de misterio en la que la protagonista, Susan, intenta descubrir por qué su hermana salió un día de casa para no volver nunca; se arrojó a las vías de un tren. Tras una infancia trágica, solo se tenían la una a la otra para sostener sus miedos y, aún en el pozo de su hogar, cultivar los sueños y los deseos que germinan en la niñez.
Índice
Sinopsis
Prólogo
Agosto 1998
Susan
Lunares
Muñecas
Uñas
Pupilas
Codos
Muelas
Ombligos
Cicatriz
05:31 Natasha
Índices
05:34 Lidia
Corazón
Hombros
05:35 Lidia
05:35 Natasha
Susurro
05:39 Lidia
Pulso
Liv
Mordidas
Pestaña
Arrugas
Muecas
Sombras
Liv
Rizos
Liv
Abrazo
Liv
Herida
Dos horas antes. Liv
Epílogo. Ruth
Nota de la autora
Agradecimientos:
Sobre la autora
Entre los carriles de las vías del tren,
crecen flores suicidas.
Ramón Gómez de la Serna
Prólogo
Tranquila, mamá, sé cuidar de mí misma.
Sé que, si me muero, mi esquela no aparecerá en el periódico, y tú serás libre al fin, como yo, de aquel sueño de humo en el que nos asfixiamos durante tantos años.
Tranquila, mamá, lloraré y no lo sabrás, moriré y no lo sabrás; y todos, absolutamente todos aquellos cristales que se derramaron, esparcidos y difusos, como las pocas estrellas que ves a través de la niebla residual, caerán en el olvido.
¿No quieres olvidar? Quiero olvidar. Despertarme y que la luz del sol choque contra mis párpados dormidos, no que se golpee de bruces contra una fría persiana de metal. Despertarme y no pisar los duros granos de arroz, despertarme y no oír los gritos, despertarme y respirar.
Tranquila, mamá. Algún día perdonaré. Perdonaré y me perdonarán por mis torpezas, por la cobardía de no llamar, de no preguntar, por construir aquella casa de cartón y querer quedarme en ella por siempre. Algún día veré algo más que tus mechones cobrizos esparcidos por el suelo. Algún día escucharé algo más que tus lamentos. Algún día.
Pero ahora tengo que olvidar.
Tranquila, mamá, sé cuidar de mí misma.
Llevo los calcetines a juego, un paquete de pañuelos y la ropa interior limpia. Nadie verá un solo mechón de cabello danzar rebelde tras mis orejas, nadie se fijará en mis ojeras, nadie me verá distinta a los demás. Soy una más, mamá, siempre he sido una más. Una más escondida y temblorosa y frágil y oculta. Solamente una más.
Y solo quiero olvidar.
Tranquila, mamá, sé cuidar de mí misma.
Adiós, mamá.
Agosto 1998
Agosto 1998
Nadie hizo ruido aquella noche.
El mundo estaba en silencio mientras contemplaba sin respirar, mudo, casi muerto, la calle de adoquines rotos.
Nadie miró aquella noche.
Los ojos cerrados, los párpados caídos, las pestañas rojas. Una calle en la sombra. Una ventana rota.
Nadie besó aquella noche.
El aliento contenido, los labios fruncidos, las comisuras tristes. Una puerta abierta. Una persiana cerrada.
Nadie gritó, nadie lo vio, nadie besó el miedo, salvo ella.
Tenía que cerrar la puerta, pero de todas formas… ¿volvería? La pregunta aparecía una y otra vez en su cabeza, como un hálito de vértigo en sus oídos. ¿Volvería? ¿Volvería? El suelo de madera tenía golpes, brechas, se astilló los dedos. Levantó la mirada y, un poco más allá, donde el polvo abrazaba los muebles, como una gruesa capa de tul, vio lo único que podría salvarle de su desconcierto. Lo único que podría salvarle la vida. No sabía por qué, pero quería morir, quería ahogarse, quería sumergirse en los sueños. Así que cogió el lápiz. Y el papel.
¿Volvería? ¿Cerraría la puerta?
No. No iba a volver.
Fuera, donde los charcos se formaban entre las losetas rotas, y tenía que estirar el cuello para ver su ventana y su persiana y lo que le quedaba de vida; fuera, donde caminaba, corría, casi descalza, con su falda a cuadros y su chaqueta de plumas; fuera, donde cruzaba la carretera solo pisando las franjas blancas; ahí, fuera, sabía que querían matarla, que iban a matarla, y que no, no iba a volver.
Nadie gritó, nadie lo vio, nadie besó el miedo, salvo ella.
Se detuvo. Los pies le sangraban. Tenía las uñas partidas. El calor de la noche de verano provocaba a su chaqueta a pegarse en sus brazos, a lamerle la piel. Sentía las extremidades pegajosas. El pelo abrazaba su nuca, firmemente. Unos solitarios mechones danzaron frente a sus ojos. Pero esos cabellos no eran suyos.
Gritó. Ahora lo entendía, y lo recordaba. Ahora lo sabía. Y quería morir, quería ahogarse. Ahora recordaba el por qué.
Aun gritando en aquel mundo vacío y silencioso y ciego, garabateó unas frases en el papel. Perdió el lápiz. Salió corriendo.
Quería morir, quería ahogarse.
Unas débiles gotas de lluvia comenzaron a caer. Aquella noche de agosto, sintió cómo las nubes escupían sobre ella y cómo esa saliva pegaba aún más los cabellos a su cuerpo. No quería refugio, quería soledad.
Siguió corriendo.
Vio unas escaleras a lo lejos que se hundían en la tierra. Resbaló por ellas. Nadie la vio, pero tampoco la habrían ayudado a levantarse. Parecía loca, estaba loca. Horrorizada por lo que había hecho, deshuesada en pocos minutos. Porque la estaban persiguiendo. Y la iban a matar.
Las sandalias empapadas resbalaban sobre la superficie árida del metro, y deslizó varias veces antes de llegar a un andén. Ahí, en un banco, solo dormía un mendigo, que no la miró, sino que se refugió aún más en sus mantas como si ella desprendiera un aroma de sufrimiento y pavor.
«Escóndeme», quería pedirle. Sus rodillas temblaban frente a la franja amarilla. Veinte centímetros, un paso más, y caería a las vías.
Quería morir, quería ahogarse.
Pero un trueno retumbó a lo lejos y la sobresaltó. Las luces cedieron en su parpadeo y, expirando su último aliento, se extinguieron. A oscuras, dejó caer el papel.
Intentó recuperarlo.
Algo le rozó el brazo. Alguien respiró entre sus piernas.
Retrocedió.
No debía retroceder.
A lo lejos, distinguió un chirrido, el brote de unos faros.
Quería recuperar el papel. Quería morir, quería ahogarse.
Los faros estaban más cerca. Y alguien le palpó el pelo.
Retrocedió. La empujaron. Tendría que haber corrido más rápido.
Nadie lo vio, nadie gritó, nadie besó el miedo, salvo ella.
Susan
Agosto 2001
Siempre pensé que serías inmortal como las malas hierbas.
Solo ahora que no puedo verte, ni sentirte, ni oírte tras todas estas pantallas mudas que reflejan mi rostro, idéntico al tuyo, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. De lo equivocada que estábamos las dos.
Siempre pensé que serías inmortal como las malas hierbas; que recorreríamos juntas, cogidas de la mano, el camino de vuelta al jardín: pensé que huiríamos a la vez de aquel callejón. Del moho. De los gatos. Pensé que, una vez fuera, visitaríamos todos los sitios que anhelamos mientras éramos figuras ocultas tras la escarcha que caía poco a poco de las paredes. Pensé que, en un horizonte cercano, nuestros pies correrían sobre el césped y se reirían con la sal y las algas en la orilla de las playas. Pensé que serías inmortal. Que nunca te irías.
Pero me dijiste adiós.
¿Tenías que hacerlo? De todos los sonidos que militan este mundo, ¿por qué susurraste una despedida? De todas las letras que existen en nuestros cuerpos, de todas las letras que acariciaron nuestros dedos, de todas las letras que leímos con los ojos nublados, ¿por qué juntaste esas cuatro? ¿Por qué tuviste que decirlo?
Nadie te obligó, pero lo hiciste.
Culparás a la foto, igual que yo te culpo a ti de abandonarme. Culparás a las horas muertas que provocaron que perdiésemos la esperanza en los besos. Culparás al frío de los abrazos de mamá, culparás a las raídas telas, a los periódicos y al agua.
A la única persona que no culparás es a mí, porque siempre estuve para ti, incluso cuando no podíamos vernos a través de las paredes. Siempre me sentías, al igual que yo sabía que estabas ahí cuando nos sentábamos, espalda con espalda, con esa fina barrera de hielo entre nosotras. Siempre te sentía, como ahora, donde el parpadeo de una insignificante luz roja sobre el teléfono me recuerda al guiño de tus ojos, en aquella foto.
Yo era tu flor, y tú eras la mía.
Pero ahora, dime. Ahora que ya no puedes hablar, dime: dime si de verdad tenías que hacerlo. Dime si de verdad tenías que irte.
—¿Susan?
Por supuesto que, esta voz, grave y dulce, profunda, no es la tuya. Aunque pensándolo bien, tampoco solías hablar mucho. Lo último que oí de ti fueron esas cuatro letras, esa palabra, susurrada, como si te diese miedo lo que estabas apunto de hacer, como si te obligasen a huir, a saltar. Pero nadie lo hizo, Ruth. Nadie te obligó. Pero te fuiste.
—¿Susan?
Chris vuelve a repetir mi nombre. Me aclaro la garganta, aíslo tu voz de la mía, mi voz de la tuya, e intento hablar.
—Estoy aquí.
A través del teléfono de oficina, que yace a un lado de la mesa, iluminando mi rostro y creando sombras con su luz parpadeante, escucho un largo zumbido antes de que Chris conteste.
—Hay un atraco en la línea 2. Justo en los cordones.
En cuestión de segundos una pantalla diminuta se enciende en la esquina del único monitor apagado. Entrecierro los ojos hasta ver la silueta de un hombre corpulento, sudadera verde holgada y vaqueros azules, con roturas en las rodillas e hilos sueltos en las hebillas del cinturón. Los cordones, como lo llama Chris, son las estaciones principales de transbordos. Y allí está él, deslizando por el suelo de baldosas mancilladas gracias a sus sucios pasos, sobre un andén solitario y separado de otro por unas frías y escuálidas vigas de metal. Corre, patina y vuelve a echarse a correr, abrazado a un collar brillante y mordiendo la capucha de su sudadera para que no le reconozcan el rostro. Desaparece de la pantalla. Solo observo a una mujer, que cae al suelo tras correr dos zancadas con sus tacones de aguja, muy cerca de las vías. Ahogo un grito. De haber estado yo ahí, seguramente, no habría podido evitarlo. Tú lo sabes. Aunque en ese momento, cuando te fuiste, cuando me lo dijiste, lo último que hiciste fue gritar. Lo olvidaste. Pasó un solo instante y tú lo olvidaste.
Escucho a Chris maldecir por lo bajo mientras busca la siguiente cámara.
—¿Aviso a seguridad? —pregunto, escrutando al igual que él las cámaras, los pasillos en los que cuelgan anuncios solitarios y focos demasiado brillantes del techo, aunque sin conseguir nada.
—Primero deja que lo encontremos —le escucho murmurar, mientras la estúpida luz incrustada al teléfono sigue latiendo, una y otra vez. Deja de vigilarme. Deja de mirarme—. Oh, dios mío.
Se me hace un nudo en la garganta. ¿Otra vez? No, no puede estar pasando. Casi puedo imaginarlo, mientras tú estás ahí mirándome, riéndote de mí. El chirrido, tu grito mudo, el hedor ácido del metal oxidado, las ruedas bañadas en aceite, la obra de arte abstracta que formó tu cabeza, tus manos, tu piel, tu cabello, tus músculos, tu sangre, tus huesos; tu cuerpo, sobre aquel lugar para ti tan frío. Aburrido. Y mientras tú te ríes de mí, mientras me miras con ese parpadeo absurdo, quiero gritarte. ¡Quiero gritarte! Deja de mirarme. No puedo dejar de pensar en otra mujer indefensa, ahora sin collar, sin pulsera brillante, y en ese ser de capucha verde, corriendo y deslizando, para alejarse del cuerpo que acaba de arrojar sin adornos en el cuello. ¡Deja de mirarme!
Pienso que Chris no respira. Solo le oigo repetir «oh, dios mío, dios mío».
—¿Chris? ¿Chris? ¿Qué ocurre?
—Nada.
—¿Chris?
Tú, deja de mirarme. Deja de mirarme.
—¡¿Chris?!
—Susan… acabo de ver… —a través del zumbido del aire, desde la habitación contigua, le escucho tragar saliva—. Acabo de ver a la chica del paraguas, Susan. ¿Te lo puedes creer? A estas horas, cuando tendría que estar en nuestra cafetería, leyendo uno de sus libros…
No puedo evitarlo y de mis labios brota un grito.
¿Por qué tú no gritaste así?
—¡Chris! ¡Céntrate! —exclamo, casi sin voz—. Pensaba… pensaba que ella, en fin, ¡que se habría caído! Que estaría sobre las vías…
Como tú. Muerta como tú.
—¿Qué? Oh, Susan, lo siento. No pretendía asustarte. Es que ella… —lanzo un suspiro y eso hace que vuelva a la realidad. Al chico de la capucha y a su collar de perlas—. De todas formas, hace unos segundos que le encontré. Y ya avisé a seguridad, no te preocupes, está en el siguiente andén. Sin moverse. No tardarán en llegar.
—Podrías haberme avisado —refunfuño. Igual que tú. Podrías haber dicho simplemente algo más que adiós— y no perder la concentración con alguien que solo ves a través de una pantalla.
—Oh, Susan, ¡es que me hipnotiza! —repone, y yo pongo los ojos en blanco. Mientras le dejo hablar sobre su turbia melena rubia, sus largas piernas, ocultas bajo pantalones de terciopelo, y el paraguas que siempre lleva, ceñido, unido a su mano izquierda, observo la diminuta pantalla que muestra el andén. El hombre de la capucha está de pie, cerca de unas escaleras, con la espalda apoyada en los azulejos claros y rotos y el rostro todavía cubierto. Solo veo un mendigo, un poco más allá, que empieza a desperezarse sobre un banco al oír el tren llegar. Chris sigue hablando mientras el hombre entra en un vagón, desapareciendo —como tú— de nuevo de la pupila de la cámara—. ¿A ti no te hipnotiza nada?
—Chris, acaba de subir a un tren —replico, molesta.
—Lo sé, lo sé. Informo a seguridad —le escucho teclear algo. ¿Podrías dejar de mirarme?—. Ya está. Pobre mendigo: los guardias tendrán que pasar por ese andén para cruzar los cordones, y pensará que van por él —chasquea la lengua. No tardo en ver el tumulto de guardias atravesar los azulejos y los carteles de musicales y las luces y el puente del andén. Imagino el ruido de sus botas al rozar el suelo. Tú me sigues mirando y yo me acuerdo de ti. ¿Acudieron tantos? ¿O estabas sola? ¿O era un cambio de turno? ¿Te sentiste como el mendigo? Por favor, por favor, dime, ¿no te bastaba con huir como ese hombre? ¿No te bastaba con agarrar mi mano y desaparecer conmigo? ¿No nos bastaba con gritar?—. Bueno, acabo de perder la comunicación. Dicen que lo tienen todo controlado. Volviendo a lo de antes… ¿a ti no te hipnotiza nada?
Suspiro.
—La lluvia. Como a todo el mundo.
Se ríe.
¿Y tú? ¿Creíste que yo reiría?
—A todo el mundo no. A mí no. Y yo me considero el mundo, así que… La lluvia es estresante, caducada y borrosa. Hoy, cuando salí de casa, estaba lloviendo, y he tenido que buscar entre la ropa sucia y mojada de ayer el paraguas, para no llegar aquí dejando ríos a mi paso. Pero no lo he encontrado. Así que al llegar no me ha quedado otra que quitarme los zapatos y la camisa.
—¿Y los pantalones?
—¿Quieres verme desnudo?
—Seguro que la tía del paraguas lo prefiere antes que yo.
Exhala un suspiro.
—La lluvia también estropea sus pantalones de terciopelo. Aunque ella siempre lleva paraguas.
—Supón que no sabe usarlo.
—Supón que has visto la lluvia y las tormentas de estos últimos días, inundando calles y las escaleras del metro. Supón que has oído los truenos que no te dejan cerrar los ojos cuando vas a dormir. Y digo «supón» porque tú no sales. ¿Me equivoco, Susan? Hace tres años que no sientes la lluvia de verdad, sobre tu piel. Siempre va a ser hipnótica cuando la ves en tus series de televisión.
¿Para ti también lo era?
—Supón lo que quieras.
Suspira.
Y sé que va a hablar.
Pero no le escucho.
Oigo el retumbar de un trueno.
Su voz no llega hasta mis oídos.
Los monitores desprenden silencio.
Y todo, las paredes, tus ojos, mis ojos, se apagan, tiñéndose de oscuridad. ¿Y tú, tu voz, esa que rara vez escuchaba, esa que solo emitió cuatro letras, cuatro últimas letras, una palabra, antes de desaparecer, acabó así? ¿Fría, rápida, muda? Ni siquiera gritaste. Y eso me hace pensar en que lo sabías, lo sabías y lo querías, pero a mí no, y te odio, te odio por dejarme sola, por decir adiós, por dejarme la foto, ese recuerdo inútil que nunca vi yo. Aparece difusa en mis recuerdos, olvidada pero parpadeante, con el único destello de tus ojos rojos guardando el vacío de la última vez que me miraste.
Grito el nombre de Chris a las paredes negras, al igual que grité el tuyo en la casita del callejón. ¡¿Chris?! Pero ahora, ni siquiera me consuela el saber que está al otro lado, en la habitación contigua, a través del teléfono, porque no hay luz, no hay nada. ¡¿Chris?! Igual que no me consoló pensar que me esperarías en algún sitio, ahora, no me consuela tu ausencia, porque ya no siento que me miras; la alarma está apagada. Por favor, por favor, vuelve. Por favor, por favor, mírame.
Doy contra algo. Lo siento. Me quiero levantar. ¿Por qué no hay luz? Alguien tiene que encender la lámpara, y los monitores, y tus ojos. Alguien tiene que hacerlo. Yo solo me puedo levantar, dar pasos, tropezarme, golpearme el codo, suspirar el nombre de Chris, imaginar el nombre que antes recibía tu cuerpo. Y llorar. Y sentir cómo se deshace cada trozo de bello de mi cuerpo. Cómo cae al suelo. Cómo la piel se me vuelve más vulnerable, cómo todo me duele, me atrapa, y no puedo salir. ¿Así te sentiste tú? ¿Por eso no gritaste? Solo puedo decir, entre sollozos ahogados, casi tan idos como tú: por favor, por favor, lo siento. Lo siento.
De repente, primero lentamente, y después como el amanecer de los faros en un túnel, las luces se encienden. Vuelvo a escuchar a Chris, llamándome: sabe todo lo que temo a la oscuridad. No le he hablado de ti, pero sí le he narrado mis pesadillas, alguna vez.
Vuelvo a ver tus ojos, espiándome: y de nuevo, quiero que se vayan, y no lo siento, porque de algún modo, sé que, aunque desaparezcas, no te irás. Nunca te irás.
Siempre serás mi flor, y yo seré la tuya.
Chris me llama y yo le escucho, pero no contesto.
Solo puedo mirar la pantalla, agazapada en una esquina, con el codo magullado y manchas saladas salpicando mis mejillas.
Y ahí, cerca de donde tuviste que estar tú, en un banco, donde miles de cuerpos más han pasado a su lado, veo al mendigo. Mirando a la cámara. Mudo. Horrorizado. Mirando a la cámara. Mirándome a mí.
Pienso en ti —lo siento, lo siento— mientras le miro a él. Pienso en que, si hay algo más hipnotizante que la lluvia, son los ojos del miedo, sus ojos, mientras se clavan en un papel del suelo. Pienso en por qué lo hiciste. ¿Tenías que hacerlo? Se agacha y recoge el papel. Chris me sigue llamando. Pienso en por qué no gritaste, como él. Pienso en por qué no me miraste, como el mendigo.
Paralizado. Papel en mano. Ya hay un tren en el andén, inmóvil. El mendigo permanece a su lado.
¿Y yo?
Grito en silencio.
¿Y tú?
Dime si de verdad tenías que hacerlo.
Te hundes.
Te hundes, te ahogas. Te ahogas junto a todas esas raíces que no vieron la luz, junto a todos esos bichos que aprenderán a amar tu cuerpo.
Te hundes, te ahogas, te aplastas. Te aplastas junto a todas esas veces que decidiste no rogar, no encogerte de rodillas, y maltratar la mente con tus propios y pérfidos pensamientos. Te hundes, te ahogas, te aplastas, te entierras. Te entierras junto a mí, te entierras en mi perdón. Quizás algún día puedas perdonarme.
Quizás algún día vuelva a visitarte.
Quizás algún día pueda caminar entre estos cipreses, sobre estos hierbajos, cuando ya no te vea, cuando no seas más que perfume de estrellas.
Pero ahora te veo. Y ahí estás.
Te hundes, te ahogas.
Te aplastas.
Te entierras.
Te vas.
Lunares
No se me ocurre nada que decir.
Estamos sentadas en la cafetería del metro, con mi chocolate de siempre, su café de siempre, y mientras Marie me incomoda a preguntas, yo me limito a mover la cabeza de un lado a otro. A poner muecas. A entrecerrar los ojos. A levantar las cejas.
—¿Me estás escuchando?
No, por supuesto que no, pero asiento. Mientras me bombardeaba a preguntas, yo he recordado aquel día que tú y yo fuimos a jugar a la playa. Miraba la nata de mi chocolate caliente, como la espuma nívea y de seda que recorrió nuestros pies en la orilla. Recuerdo las cosquillas del agua entre nuestras uñas, la sal en las heridas. Tu risa. Aquel vestido de lunares blancos. Tu risa. La arena tostada. Y tu risa.
¿Y eso? ¿Dónde queda eso ahora?
Oculto, enterrado, como la nata en el chocolate.
Vacío, lejano, como el sol bajo el que jugábamos.
—¿Susan?
—¿Marie? —respondo con el mismo tono melodioso.
—¿En qué piensas?
—En todo el trabajo que tengo —miento, dando otro sorbo al chocolate.
Ella alza la mirada al cielo. Salvo que aquí, sus ojos solo chocan contra los fluorescentes y las tuberías del techo.
—Cuánta razón tienes. Si supieras todos los carteles de musicales que he tenido que colgar hoy… —sus pestañas de mariposa se clavan en mí—. Oh, por supuesto que lo sabes.
—El que colgaste en el andén 12 se cayó. Junto al ascensor —comento, volviendo a centrarme en mi taza dulce y haciendo un gran esfuerzo por ignorar al camarero de los tatuajes. Limpia unos vasos frente a nosotras, secándolos con un trapo. Noto que sus ojos me miran, me observan, mientras dejo la taza en la barra, robo dos sobres de azúcar de un sucio y viejo cuenco de cristal, busco un reloj, escruto a todos los cuerpos que tengo a mi alrededor con la esperanza de verte. Sus ojos son de color oscuro, como el chocolate; profundos, como la oscuridad, y mucho más pacientes que lo míos; porque al no verte, al no encontrarte de nuevo, me entran ganas de gritar. Pero él ni siquiera habla. Se limita a mirarme mientras me levanto con Marie, que sigue hablando y hablando, y yo solo escucho y escucho.
Antes de hacerme la idea de que no, no voy a verte hoy en ninguna cafetería, ni en ningún andén, ni bailando junto a ningún artista callejero, porque ya no estás, cruzamos el control de seguridad. Unos adolescentes con altavoces se cruzan delante de nosotras cuando giramos en el primer pasillo. Marie sonríe cuando uno de ellos, de coronilla desnuda, aspecto rezagado y rodillas magulladas, se queda mirando con ojos reveladores el dobladillo de su falda. Pasa de largo, más allá de la esquina del pasillo, pero juraría que memoriza cada botón de su uniforme antes de hacerlo. Marie se ajusta la falda mientras habla, como si aquel chico, al parpadear, hubiera descolocado la tela.
—Apenas tengo unos años más que ellos y aquí estoy, pudriéndome bajo tierra —se ríe.
—Al menos el uniforme vale la pena —asiento sin ánimo mientras comparo su ropa ajustada, sus tacones negros y elegantes, con mis pantalones blancos y la camisa de botones, fina y suave, que se aletea como una pluma sobre mi pecho cada vez que respiro. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu último aleteo?
—En fin, Susan, que he recordado que trabajo colgando carteles de musicales, pero que me da asco verlos, y tengo que fingir felicidad. ¿Hay algo peor que eso? —llegamos a mi pasillo, la puerta está a mi izquierda, hay ruido y solo susurro unas palabras sin sentido. Eso a ella no le basta.
—¿Qué has dicho?
Que claro que hay cosas peores, ¿verdad? Y tú, tú lo sabes.
—Nada —repongo, abriendo la puerta.
—Es que es tan absurdo… no quiero malgastar todos los días de mi vida trabajando en algo que detesto, bajo tierra, y luego morirme y volver a estar bajo tierra. ¡No tiene sentido! —yo ya estoy caminando por el pasillo cuando la escucho gritar—. ¿A ti ni siquiera te importa?
—Sabes que no —de todas formas, yo no puedo irme de aquí.
Y la puerta se cierra.
El pasillo que desemboca en las salas de vigilancia está vacío y silencioso. Recorro el entarimado de madera clara, de puntillas, como casi siempre hacía al correr por la playa, pensando, al igual que tú, que la arena nos tragaría, nos quemaría; pensando que nuestros lunares se transformarían en sal y nuestra risa en agua. Y entonces, mientras corrías, buscando refugio en la orilla y la espuma antes que en mis brazos, tú gritabas «¡mira, mamá, mira!». Y ella se acercaba. No la abrazaban las dunas. Se acercaba, con su bañador naranja, a pasos lentos, sintiendo la débil brisa y la arena. Con los pies descalzos, primero su piel jugaba junto a las finas piedras, las finas conchas; luego notaba la espuma, después el mar y, por último, la sal. Recuerdo ver sus muecas cuando lo que nosotras sentíamos eran cosquillas entre los dedos. Recuerdo que sonreía intentando ocultarlas, y que sus mejillas sonrosadas estaban a la sombra por su sombrero de mimbre; pero, aun así, recuerdo que nos escuchaba. Recuerdo tu «¿qué hay al otro lado?» mientras señalabas el mar, las olas. Recuerdo su «¿después del agua? Arena. Tierra. Edificios. Personas». Recuerdo tu «¿Personas como nosotros?». Recuerdo su débil risa, sus dientes pequeños pero perfectos, como las olas que rompían a nuestros pies. Y la recuerdo. Recuerdo que dijo «Personas mejores que nosotros» y tú replicaste «pero tú dices que somos las mejores», y después, tras mirar de nuevo hacia el mar, donde nacen las burbujas y perece la arena, miraste a mamá, que seguía sonriendo, arrodillada. La espuma y el polvo dorado se mezclaban en su piel, y solo susurró «tú sí», antes de levantarse y desaparecer en la toalla.
Tú sí.
Tú.
Llego al final del pasillo y desapareces de nuevo.
La puerta de cristal tintado se abre a mi paso, y entro en una habitación recubierta por madera gris, paredes burdeos, como la camisa de mi uniforme y mis ojeras, y un gran ventanal que ofrece unas fantásticas vistas hacia uno de los andenes. Son las diez de la mañana. El andén está abarrotado.
—¡Tú!
Me sobresalto.
—Chris —saludo, al verlo tumbado sobre uno de los sillones, sin zapatos. Lleva el mismo uniforme que yo, con una camisa blanca mal abotonada, aunque resalta más bajo su cabello rubio y largo. A veces, cuando lo miro sin que se dé cuenta, intento imaginarme en él una puesta de sol; pero es una puesta de sol sucia, teñida de nudos, de nubarrones que entorpecen su visión. Los rizos caen como pequeños rayos sobre sus ojos azules, y me sumerjo en un mar, en un mar que no he visto desde hace años, desde que nos fuimos, desde que te entregaste a la arena.
Dibuja una mueca amarga al darle un sorbo al café que guarda entre sus manos. Estira el brazo y vuelve a señalarme.
—¿Lo tienes?
Busco en mi bolsillo y le lanzo los dos sobres de azúcar aplastados.
—¿Lo dudabas?
Los coge al vuelo. Veo cómo vacía los dos a la vez sobre el café, mientras suspira sonriendo.
—Susan, me salvas la vida todos los días. Eres maravillosa.
Entorno las cejas, dejándome caer en el sofá contiguo. Me quedo mirando la pantalla apagada.
—No cuela, Chris.
—¿Por?
—Eres el único que lo dice.
—Tampoco es que seas amable con alguien más —el cojín que le lanzo está a punto de derramar su café sobre el pantalón y el propio sofá—. ¿Qué? No se puede ser perfecta. Tú sí.
Da otro sorbo al café y yo me levanto.
—¿A dónde vas?
—¿Puede que a trabajar?
—Retiro lo de amable conmigo y maravillosa —dice rápidamente, mirando la hora—. ¡Susan, todavía faltan dos minutos!
Me encojo de hombros y deambulo, arrastrando los pies, hacia el pasillo. Chris es mi sol bajo tierra. Es optimista: cuando yo solo veo las piedras, él ve una isla entera; cuando yo quiero sumergirme en los raíles, en el chirrido de las ruedas, él escucha las olas romper contra la arena. Le llamo poeta. Le llamo estúpido. Nunca podré ver lo que ve él. Nunca podré escuchar como escucha. Siempre seré yo, Susan, su amable y maravillosa Susan, que le trae sobres de azúcar.
Tan solo tardo unos segundos en oír cómo la puerta se abre de nuevo a mis espaldas, cómo se rompe el vaso de plástico contra la papelera y el «te odio» susurrado de Chris antes de que desaparezca en mi pequeña sala de monitores, aire acondicionado, silla con ruedas y tus ojos vigilantes. Solo es una sala de oficina oxidada.
Reclino la espalda en el asiento, saboreando cada segundo, cada movimiento que hay tras las cámaras, cada queja de Chris; cosas que me alejan hacia un mundo irreal, lejos de tu grito mudo.
Cuando estoy a punto de llamar a los guardias para que vayan a separar a dos niños menudos, que desafían a sus abuelos mientras caminan sobre la línea amarilla que no se debe pisar, muy cerca de los raíles, le veo.
Al mendigo.
Ahí está.
El papel que recogió se encoge en su puño.
Inmóvil.
Y me sigue mirando.
Muñecas
Nunca volvimos a la playa.
Pero sigo escuchando cada una de tus réplicas, sigo viendo tus labios fruncidos, sigo sintiendo tu mano, tus dedos envolver los míos y tus uñas acariciar mis muñecas. Sigo sintiendo tu mano, que intentaba volverme a ahogar en el mar, a abstraerme de la orilla, las muecas, las malas caras y todo lo que no era plausible, y que poco a poco se nos vendría encima. Todas esas dunas de arena eran algo distinto a lo que querías encontrar tras el agua. Y si querías encontrar ese algo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué te fuiste? Tú, que sabías nadar, más que yo, más que nadie, pero decidiste ahogarte.
Hoy es demasiado tarde para preguntártelo. Chris llama a mi puerta como todas las tardes a las tres y cincuenta y ocho minutos, para decirme que se va. Asiento con la cabeza mientras me asegura que le veré mañana. Alzo la barbilla fingiendo una sonrisa, a modo de despedida, y él cierra la puerta. Desde la seguridad de mi pequeña sala de monitores cansados, le escucho deambular por la suya, apagar luces, apilar informes y archivarlos en el armario de puertas chirriantes que está en la esquina, justo antes de que cierre la puerta a su espalda.
Hay más voces que me llegan por el pasillo antes de oír a Chris desaparecer. Reconozco alguna de ellas, pero todos los rostros son anodinos y distantes para mí. Igual que tú, prefiero observar el mundo a través de una pantalla, antes de abordar una conversación.
Miro la hora y ya son las cuatro. Intento memorizar todo lo que hizo Chris antes de irse. Poco a poco, lentamente, voy apagando cada monitor. Rostros anónimos y pasos mudos se esfuman de las pantallas a medida que avanzo. Me sorprende la facilidad con la que alguien puede desaparecer. Me aterra la facilidad con la que lo hiciste.
Chris ya se ha ido y las voces van menguando por el pasillo cuando yo estoy a punto de suspirar. ¿Cómo puedo estar segura de que veré a Chris mañana, de que volveré a apilar estos informes y a revivir cuerpos? De repente siento cómo la duna se empieza a derrumbar sobre mí, y vuelvo a odiarte como tantas otras veces. Te odio por haberme transformado en este cuerpo de cera, que arde como una vela, que se consume rápido con el derrumbe de una duna, el aliento de su arena. Te odio, te quiero, te echo de menos.
Y te sigo temiendo.
Como a él.
Ahí, en el último monitor que me falta por apagar, la silueta del mendigo me observa. Está tumbado en uno de los bancos de hormigón, sobre sus mantas sucias y roídas. Me mira. Sé que es demente, pero después de observar durante unos segundos la manta oscura que duerme bajo sus pies descalzos, tintados de mugre, no puedo evitar mirarle a los ojos, que me miran, para después apartar la vista. Sé que no puede verme, que no puede oírme, pero tengo la sensación de que escucha cada uno de mis latidos.
Apago el monitor.
Cierro el armario de la esquina.
Desaparezco tras la puerta y tus ojos se apagan, tal y como hicieron hace tres años, antes de ver cómo el tren se bamboleaba hacia ti, antes de ver cómo intentaba ralentizar, cómo intentaba también apagar sus faros, sus ojos, y cómo acabó cerrando los tuyos.
Abandono la sala de vigilancia por una puerta secundaria, evitando así encontrarme con los guardias y con personas desconocidas que vagan por el metro, de pieles húmedas, sedientas de sol, ajenas a que las vigilan, a que las vigilo. Desfilan por cada túnel, guiados por el pérfido crujir de las ruedas sobre los raíles.
Mis pasos aterrizan directamente sobre un andén uniforme. Los anuncios sobre un nuevo videojuego que saldrá a la venta y de un caro restaurante cuelgan en las paredes del túnel cada pocos metros. No les presto atención, solo los miro desde lejos, sin fijarme en ningún nombre, sin fijarme en dónde comprar el juego, en dónde ir a comer con dinero que no tengo; porque después de todo, eso está lejos de las vías, de los túneles, y yo hace tres años que no visito el sol.
Me llamo Susan Roth y vivo en el metro.
Soy tu reclusa, tu prisionera; me obligaste a quedarme aquí, atada a la visión de las vías olvidadas. Cuando decidiste acabar con todo, cuando decidiste apagar tus ojos hace tres años, y yo te vi, ya no pude volver a salir. El solo amago de intentarlo hace que se me comprima el pecho, que no pueda respirar, que me aferre a la barandilla de las escaleras mecánicas y luche por volver hacia abajo, en sentido contrario al aire. Porque respirar me recuerda a que tú ya no lo haces, y no puedo volver a la calle sin saber por qué quisiste suicidarte.
Hace tres años que no salgo fuera. Aunque al principio el aire cargado hiciese que me ahogase, ahora, incluso acercarme a las cafeterías que se extienden por los cordones, me supone un gran esfuerzo; me hace respirar un aire un poco más fresco, más limpio, más irreal, y me asfixio. Prefiero quedarme aquí, sentada en uno de los bancos de hormigón, mirando sin ver los carteles con las rodillas muy juntas, las manos bajo los muslos y los hombros caídos, antes de acercarme a la superficie. Me siento segura, y a veces me pregunto si tú también lo sentiste. Si lo hiciste porque la libertad de aquella casa te atrapaba más que caminar por estos pasillos.
El vehículo llega. En otros tiempos, estaría ansiosa por subirme a uno de esos vagones, dispuesta a llegar a mi destino. Ahora solo siento desilusión por oír como las ruedas frenan, con ese chirrido nítido, a la hora que anuncian las letras verdes brillantes de los paneles informativos. Las pocas personas que había a lo largo del andén se acercan hacia las puertas correderas del tren con aire esquivo, sin mirarme, a pesar de que yo las observo. Las estudio mientras me alejo arrastrando mis pies hacia un vagón inhóspito. La mayoría va vestida con ropa corta y suave, zapatos abiertos y mochilas pequeñas. Esta mañana, Chris y el apagón me aseguraron que llovía, pero al parecer la tormenta de verano ya ha terminado.
Todavía recuerdo el calor del verano y entiendo por qué el andén está vacío. A estas horas las calles estarán desiertas, el asfalto de la carretera famélico de pies, y las pocas personas que se atreven a dar un paso fuera de sus hogares, lo harán buscando piscinas, playas o mangueras. Buscando agua.
Recuerdo cómo el aire me cortaba la piel, aplastándome, quemándome. No cuando íbamos a la playa: eso fue hace mucho tiempo. Es algo más cercano. Cuando vivíamos en aquella casita del callejón. Perdida. Mamá nunca nos dijo dónde era y a mí no me gustaba hacer preguntas, así que nos quedamos allí, en aquel lugar transitado, pero tan solitario y mudo para nosotras, que daba asco.
Como hay tan poca gente, el tren también está vacío, así que me dejo caer en un asiento de plástico azul de espaldas al andén. Las puertas se cierran con el mismo chasquido de siempre, y escucho la misma voz vulgar de siempre, y el tren se empieza a alejar con su lento traqueteo de siempre. Los colores de los carteles se entremezclan ante mis ojos; pierdo mi última oportunidad de leerlos a través de las moteadas ventanas del vagón, y la oscuridad del túnel me engulle.





























