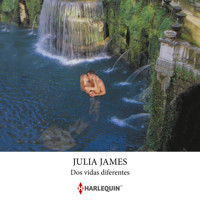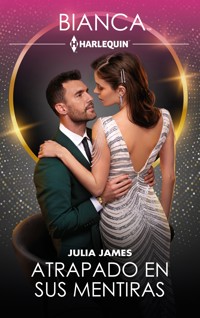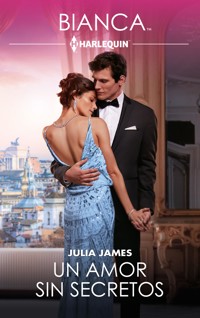9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Sin condiciones Carol Marinelli Era una oferta que no podía rechazar. Sombras de culpa Sharon Kendrick ¡Reclamada por el jeque! Esos días con Ilsa Annie West Una recatada princesa… y el hombre que podría liberarla. Un matrimonio fingido Julia James ¡De traicionada y arruinada a llevar el anillo de compromiso de un multimillonario!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca 2, n.º 328 - noviembre 2022
I.S.B.N.: 978-84-1141-475-3
Índice
Créditos
Índice
Sin condiciones
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Sombras de culpa
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Esos días con Ilsa
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Un matrimonio fingido
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Tenemos que hablar.
Costa Leventis apenas alzó la mirada del ordenador cuando Galen se acercó a su mesa.
–Ahora no.
Era sábado por la mañana, pero Costa tenía trabajo que hacer.
–¿Cómo es que sigues sin tener secretaria?
–¿Por qué habría de tenerla cuando puedo pedirte prestada la tuya?
Era tanto una broma como un motivo de discordia entre ellos. Compartían una amplia oficina en Kolonaki, un cotizado distrito residencial de Atenas. Aunque habría sido más lógico decir que Costa gobernaba su imperio inmobiliario en el mismo edificio que la compañía tecnológica de Galen.
Al principio habían juntado sus escasos recursos para alquilar un cuchitril en un selecto barrio: una dirección elegante que los ayudara a «vender» sus respectivos negocios. Más que amigos, no habían sido en origen más que dos pobres muchachos de Anapliró deseosos de prosperar. El arreglo había funcionado.
–Es precisamente por eso por lo que quiero hablar contigo –dijo Galen–. Kristina se cogerá pronto un permiso de maternidad…
–¿Está embarazada?
–Por Dios, Costa –Galen soltó una reacia carcajada–. ¡Pero si está de siete meses!
–Bueno, si vas a contratar a una nueva secretaria, ¿podría sugerirte que fuera más simpática?
–No te estoy pidiendo consejo. Kristina y yo hemos estado hablando de su vuelta al trabajo después del permiso y tú eres el principal problema. O, más bien, tu extensa agenda de contactos amorosos.
–¡Por favor! Si solo de vez en cuando le pido que envíes flores a alguien o cancele la reserva de un restaurante…
–Acabas de llamarla a su casa, un sábado por la mañana, para pedirle que reserve un vuelo, una habitación en tu hotel favorito de Londres y una mesa en el reservado del mejor restaurante.
–Fue una decisión de última hora. Además, es una cita de negocios. No tiene nada que ver con mi agenda de contactos.
–¿Es cierto que piensas reunirte con Ridgemont? –quiso saber Galen.
Costa frunció el ceño.
–Le dije a Kristina que no cotilleara…
–Fue una queja formal, no un cotilleo–. La firma del contrato de Oriente Próximo es la semana que viene, ¿verdad?
Costa no respondió.
–Solo siento curiosidad por saber por qué vas a reunirte con él esta noche cuando llevas semanas dándole largas. Costa –le advirtió Galen–. No sé lo que andas planeando, pero…
–Dejémoslo así –lo cortó bruscamente y cerró su portátil, dispuesto a salir disparado para tomar el avión–. Ese tipo es un tirano.
–¿Crees que no lo sé?
–Mira, no dudo de que tienes todos los aspectos legales cubiertos, pero si lo que pretendes es vengarte de él…
Costa no pudo menos que sorprenderse. ¡Si hasta Galen se había dado cuenta!
–Es una suerte que haya sido malhechor de joven –repuso Costa, encogiéndose de hombros, porque había sobrevivido en las calles y… sí, en aquel entonces había sido un poquito «matón»–. Pero insisto: no pierdas el tiempo preocupándote de mis asuntos.
–Mantén la guardia alta, Costa…
Pero Costa no necesitaba una advertencia como esa. Llevaba cerca de un cuarto de siglo manteniendo la guardia alta.
Costa había odiado a Eric Ridgemont con toda su alma desde que tenía diez años. Claro que eso era algo que ni Galen ni nadie más sabía. En ese momento se disponía a partir para Londres con un único objetivo en mente. Venganza.
Y empezaría aquella misma noche.
Capítulo 1
Tiempo atrás Mary había sido valiente, osada. ¡Si hasta lo tenía por escrito! Perdida en sus reflexiones mientras barría el suelo de la peluquería, evocó el antiguo informe del colegio que había estado hojeando la noche anterior. Mary puede llegar a ser muy temeraria. Hasta parece regodearse en la maldad…
–¡Mary!
La sobresaltó la voz de Coral, su jefa.
–Necesito hablar contigo.
–¡Por supuesto!
–En la sala de personal.
Mary dejó apoyada la escoba contra una pared y sintió el impulso de atusarse rápidamente su lacia melena rubia, pero se las arregló para fingir indeferencia. Estaba casi segura del motivo de la llamada. ¡Al menos esperaba que fuera ese!
Era su cumpleaños y, por lo general, los empleados lo celebraban con una pequeña fiesta en el salón de peluquería. Hasta el momento, nadie la había felicitado. Ni siquiera su padre.
–¿Tienes algún plan para esta noche? –le preguntó Coral mientras se dirigía con ella a la parte trasera del local.
–No, ninguno –respondió, esperanzada. Quizá, por fin, iban a invitarla a salir con la «peña nocturna de los sábados», como se denominaban a sí mismas algunas empleadas. La gente popular, de la que Mary no formaba parte.
–Me alegro, porque tengo que pedirte un favor –dijo su jefa, abriendo la puerta de la sala de personal.
–¿Un favor? –Mary se preparó para escuchar los gritos de «¡cumpleaños feliz!» que seguro la estarían esperando y se dispuso a hacerse la sorprendida. Estaba esperando ya globos, una tarta, champán…
Solo que la sala de personal estaba vacía. Y, en vez de tarta, solo había un montón de tazas sucias… las mismas que tendría que fregar esa noche.
–Tengo una cita esta noche –dijo Coral–, y no puedo cambiarla. Créeme que lo he intentado…
Mary frunció el ceño.
–El caso es que Costa Leventis está en camino desde Atenas –se sorprendió al ver la expresión perpleja de Mary, que parecía no estar entendiendo nada–. Por favor, no me digas que no has oído hablar de él.
–No sé quién es…
Coral soltó un suspiro de irritación.
–Es un hombre muy importante, extremadamente importante…. y teniendo en cuenta que concertó la cena con tan poca antelación… –nombró un selecto hotel de Mayfair que hizo que Mary desorbitara los ojos–. El problema es que esta noche yo ya tenía un compromiso. Por eso te pido que vayas tú en mi lugar.
–¿Que salga yo con Costa Le…?
–¡Cielos, no! –se rio de la ocurrencia–. Créeme que yo iría muy gustosa… No, la cena es con Eric Ridgemont, que se ha citado con Costa Leventis.
Mary tampoco tenía idea de quién era el tal Ridgemont, pero parpadeó varias veces de asombro cuando Coral contó lo mucho que le habían pagado: bastante más de lo que ella cobraba en una semana de trabajo.
Solo por salir a cenar. Mary carecía de experiencia con los hombres, pero ingenua tampoco era. Sus idas y venidas de casas de acogida, coincidiendo con las entradas y salidas de prisión de su padre, le habían enseñado mucho sobre la vida. El deportivo de Coral y su vestuario de firma no casaban bien con los ingresos de un salón de peluquería que no marchaba particularmente bien.
–¿Solo a cenar?
–A cenar… o a lo que tú quieras. Mira, sé que todo esto es muy precipitado, pero acabas de decirme que no tenías ningún plan esta noche.
–Lo siento –sacudió la cabeza–, pero no.
–Es muy importante –la advirtió Coral.
«No para mí», se sintió tentada de replicar Mary. Pero no quería discutir con su jefa… ni con nadie. Desde la muerte de su madre, cuando Mary solo contaba siete años, la angustia parecía haber anidado en su corazón para convertirse en una especie de residente permanente. Tenía la sensación de encontrarse siempre en la cuerda floja, aterrada por la posibilidad de hacer un movimiento falso y sabiendo que, si caía, no habría nadie abajo para recogerla. Nadie.
El salón de peluquería no era solamente un lugar de trabajo para Mary. Era su casa. Había empezado como temporal, pero cuando terminó su contrato, Coral le había ofrecido un puesto algo más estable con alojamiento incluido. También le había insinuado la posibilidad de un contrato de formación, pero eso nunca había llegado a cuajar. Era demasiado distraída, torpe en las conversaciones con las clientas… Básicamente, no terminaba de encajar allí.
Era mucha la gente la que había calificado de «difícil» o «rara», siempre ensimismada en su dolor, en el trauma de su vida. Cómo se habían reído de ella en la escuela, cuando un día mostró toda orgullosa a sus compañeras el regalo que le había hecho su padre… en la cárcel.
En aquel momento, a sus veintiún años, no tenía una sola amiga de verdad. Carecía de carrera y de un verdadero hogar: solo una cama en la trastienda de aquel salón de peluquería.
–Esta noche tendrás la oportunidad de ganar un buen dinero –le dijo Coral–. Luego te quejarás de que no ganas suficiente.
Aquello le dolió.
–Yo he hecho mucho por ti –le recordó–. Apenas ayer te defendí cuando desapareció el tarro de las propinas.
–Yo no hice nada.
–Mira, últimamente han estado desapareciendo cosas, y si las demás chicas se enteraran de lo de tu padre… –al ver su expresión marchita, suavizó su tono–. Mira, si haces esto por mí, te doblaré el sueldo y te arreglaré el pelo.
La última perspectiva resultaba especialmente tentadora. Pese a trabajar en el salón, Mary nunca solía arreglarse el pelo. Siempre lo llevaba recogido en una coleta. Pero, aun así, se negó.
–Lo siento, pero no.
Coral no pareció registrar su respuesta.
–Piénsatelo –dijo antes de abandonar la sala.
Habría debido defenderse con mayor energía contra las insinuaciones de que había sido ella quien había robado el tarro de las propinas. El problema era que la aterraba la posibilidad de que se supiera lo de su padre. En aquel momento seguía en prisión, por haber cometido un delito de estafa en un intento por pagar las facturas de la casa y del colegio. Pero el delito mayor, anterior a ese… era mucho más grave. William Jones había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol cuando se produjo el accidente en el que murió su esposa y, por ello, había sido acusado de homicidio.
En un intento por desechar esos pensamientos, Mary empezó a recoger las tazas para llevarlas a la pequeña cocina contigua a su dormitorio. Al ver que la leche se había quedado fuera, volvió a guardarla dentro y, al cerrar, la puerta, se quedó parada. Allí, entre notas e imanes, había uno especialmente querido. Era una fotografía de una playa de Cornualles, con un diminuto termómetro que aún funcionaba. Mary miraba la temperatura cada mañana y, cuando lo hacía, casi podía sentir la sonrisa de su madre. Había conservado aquel imán desde que abandonó la casa familiar. Era un pequeño regalo que le había comprado a su madre en las últimas vacaciones que habían pasado juntas. ¿Cómo habría podido prever que, poco después de aquel maravilloso verano, todo su mundo se derrumbaría de golpe?
Acarició con un dedo el termómetro que, después de tantos años, seguía dando la temperatura precisa. Sacó entonces un papel de debajo del imán: un horóscopo, el de su signo del zodiaco, que había recortado ese día de una revista. Empezaba así: si hoy es tu cumpleaños…, y proseguía con que la estaban esperando toda clase de aventuras… solo con que tuviera la valentía de arriesgarse.
Cuando Coral volvió para pedirle otra bebida para las clientas, Mary colocó nuevamente el papel en su sitio, debajo del imán. Preparó las bebidas y las llevó al salón.
–¿A dónde vas a ir esta noche? –preguntó Coral a la clienta a la que le estaba pintando las uñas.
Todo el mundo iba a salir aquella noche. Cenas, copas, cumpleaños…. Mary escuchaba las conversaciones de las clientas por encima del ruido de los secadores, percibiendo de cuando en cuando la incisiva mirada de Coral.
Parecía que la mitad de ellas se estaban acicalando para una cita a ciegas. Y, en realidad, ¿no era eso simplemente lo que le estaba sugiriendo Coral? Con la ventaja de que el dinero que le reportaría podría ayudarla a hacer realidad su secreto plan de marcharse de allí…
–¿Lo has pensado ya? –le preguntó Coral una vez que se hubo marchado la última clienta.
–No puedo.
–Eric necesita una pareja. Leventis se presentará con un bombón… ¡eso te lo garantizo! Y Eric odiará aparecer solo…
Aquello la afectó. Una de las razones por la que nunca se aventuraba a ir más allá de la biblioteca local o de la cafetería más cercana era porque odiaba estar sola.
–Eric es un encanto. Si no tienes nada que ponerte, yo podría dejarte un vestido.
–Tengo algo –dijo Mary, pensando en el vestido vintage que había comprado. Había sido una compra muy poco práctica, pero no había podido resistirse.
–¿Seguro? –Coral la miró dubitativa–. Estamos hablando de un sitio selecto.
–Sí. Lo estaba reservando para una ocasión especial.
–¡Estupendo! Siéntate entonces, que voy a peinarte…
Así lo hizo. No tardó en ver cómo le alisaba el pelo, dejándoselo rizado por las puntas. Se inclinó un poco hacia delante mientras Coral se lo recogía por arriba. Mirándose en el espejo, no pudo evitar pensar en aquel viejo informe del colegio, de cuando tenía siete años. Evocó sus palabras: «Mary es traviesa y temeraria. Tiene que aprender a medir las consecuencias de sus actos».
–Levanta la cabeza –ordenó Coral.
Se encontró con sus ojos azules en el espejo y los cerró cuando Coral empezó a regarla de laca. Llevaba ya muchos años midiendo las consecuencias de sus actos, tantos que, a esas alturas, tenía miedo hasta de su propia sombra. Estaba cansada de ver cómo los demás se divertían mientras ella permanecía al margen. Cansada de estar sola.
Quizá el tal Eric sintiera lo mismo…
–¡Hecho! Te dejaré para que te maquilles tú sola. Tengo que irme ya. Te veré el martes –era el día en que volvía a abrir el salón de peluquería–. Asegúrate de limpiar bien el polvo y de lavar las toallas.
Sonó la campanilla de la puerta cuando salió disparada. Aunque, para entonces, Mary no estaba prestando atención. Esa noche, el día de su vigésimo primer cumpleaños… ¡iba a tener su primera cita!
Capítulo 2
Tú eres Mary?
De pie en el suntuoso vestíbulo del hotel más elegante de Londres, percibiendo el tono incrédulo de la voz de su pareja, Mary tomó consciencia de que había cometido un error fatal. Eric Ridgemont no podía ser descrito en absoluto como un «encanto». Y tampoco estaba solo: detrás tenía a un trío de forzudos de traje que la estaban poniendo aún más nerviosa.
El portero ya se había hecho cargo de su abrigo y de su paraguas. De no haber sido así, se habría planteado marcharse a toda velocidad ante la desaprobadora y desdeñosa mirada con que Ridgemont recorrió su vestido de tweed gris. Liso por delante, con flechas bordadas en el busto, se estrechaba en la cintura, pero el atractivo radicaba detrás: una larga fila de botones bordados que terminaba en una falda de cola de pez.
–Llegas tarde –la recriminó.
–El autobús… –intentó explicarse, pero él no la escuchaba: solo la miraba de una manera que la hacía encogerse dentro de aquellos tacones de aguja que le quedaban demasiado grandes.
–Bueno, ve a maquillarte y vuelve luego.
–Yo nunca me maquillo.
El tipo soltó un silbido de irritación.
–Da igual. Terminemos de una vez
–No –le soltó Mary con voz débil, aclarándose la garganta–. Es obvio que no soy lo que usted esperaba –y se volvió para marcharse, preparada para enfrentarse con la ira de Coral.
–Oh, no. Tú no te vas de aquí –la agarró de un brazo–. Ya es demasiado tarde. No puedes echarte atrás.
Tomándola del codo, la guio a través del vestíbulo hasta el restaurante. En cualquier otra circunstancia, Mary se habría detenido para admirar el entorno, empezando por las grandes arañas de cristal que hacían bailar la luz por todo el comedor. Pero, aunque el lugar era sublime, la compañía no lo era.
–¿Te dijo Coral con quién vamos a cenar? –le preguntó Eric una vez que estuvieron sentados a la mesa.
–Por encima –asintió Mary, aunque estaba demasiado nerviosa para poder recordar el nombre–. Lo siento. Lo he olvidado.
–Costa Leventis. Tiene un montón de propiedades por toda Europa, aunque probablemente a ti te interesen más los cotilleos de las revistas… donde, por cierto, suele salir mucho.
Mary parpadeó perpleja. Algo sí que recordaba haber leído…
–¿Un escándalo en un yate? ¿O fue en un casino…?
–El escándalo lo monta allá donde quiera que va… aunque últimamente ha sentado algo la cabeza. Es un canalla arrogante. Un nuevo rico… –resopló –. Necesita que le recuerden de cuando en cuando quién le dio el primer empujón. Ni dudo de que se presentará con alguna despampanante sirena. Tú entretenla mientras yo averiguo qué es lo que se propone –inclinándose hacia ella, la miró de una manera que la hizo estremecerse–. Puede que esta noche te lleves un premio si lo haces bien…
Una gota de sudor corrió por el valle que se abría entre sus senos. Pese a la opulencia del entorno, en aquel momento habría dado lo que fuera por encontrarse de vuelta en su cama de la trastienda de la peluquería.
–Yo solo acepté cenar… –protestó, desesperada.
Pero el hombre seguía sin escucharla.
–La noche terminará cuando yo te diga. No te olvides de que te pagaré muy bien. Así que desde ya te digo que abandones esa actitud tuya y empieces a sonreír.
Levantarse de la mesa en aquel preciso momento resultaría demasiado obvio. Pero al cabo de un momento se disculparía para ir al baño y entonces se escaparía… ¡solo que los tres forzudos que acompañaban a Eric estaban sentados a la mesa de al lado!
De repente evocó a su antigua profesora de ballet ordenándole que sonriera, con lo que de alguna manera consiguió hacerlo, pese a que, por dentro, seguía planeando su fuga.
–Así está mejor. Y recuerda…
No llegó a terminar la frase, porque algo distrajo súbitamente su atención. La suya y la de la sala entera. Todo el mundo se había vuelto a mirar al hombre que acababa de entrar en el restaurante.
Costa Leventis no era absoluto el hombre que había estado esperando Mary. Era muy alto, de pelo negro y ondulado, algo largo. Iba sin afeitar. Sin corbata, vestido de traje negro y camisa blanca, exudaba, sin embargo, una elegancia natural que superaba a la de cualquier otro hombre en el salón.
Había esperado a alguien más joven; le calculaba unos treinta y pocos años. Por lo demás, parecía que no iba a tener que «entretener» a nadie, como le había dicho Ridgemont… porque se había presentado solo en el restaurante.
–Eric –Costa Leventis estrechó la mano que le tendió Eric y en seguida se volvió hacia ella–. ¿Usted es…?
Eric vaciló por un momento mientras se esforzaba por hacer memoria.
–Mary.
–¿Mary? –repitió, como esperando una presentación más formal.
–Mary de Londres –replicó ella mientras la estrechaba la mano.
–Curioso apellido, Ella frunció el ceño, algo perpleja por sus palabras, y se reprochó su reacción. Pero no había tiempo para rectificar, porque Costa se estaba dirigiendo de nuevo a Eric.
–Se suponía que nos habíamos citado en el bar. ¿Por qué no me dijiste que me estabas esperando en el restaurante?
–Bueno, es tu primera noche de vuelta en Londres y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que cenamos juntos.
–¿De veras? –inquirió Costa, indiferente, mientras tomaba asiento.
–¿Te quedarás aquí mucho tiempo?
–Depende –se volvió hacia el camarero para pedir su coñac favorito.
–Vaya. Yo imaginaba que ibas a pedir champán –Eric soltó una risita nerviosa–. Al fin y al cabo, tenemos mucho que celebrar.
–Champán para el señor Ridgemont –ordenó Costa antes de volverse hacia ella–. ¿Mary?
–No quiero nada, gracias.
–Toma un poco de champán –presionó Eric.
–No, gracias –insistió, ya que nunca bebía. Aunque… ¿no debería pedir algo si pretendían hacer un brindis? – tomaré un agua con gas.
–¡Champán para todos! –ordenó Eric.
Pero Costa simplemente lo ignoró, como si no lo hubiera oído.
–Coñac, agua con gas y una copa de champán para el señor Ridgemont.
–Por supuesto, señor. ¿Les traigo el menú?
–Por mí no hace falta –respondió Costa.
A esas alturas, hasta la inexperta Mary podía darse cuenta de que la cena que había preparado Eric no estaba saliendo según lo planeado. Costa estaba al mando de la situación. Era él quien imponía las reglas. Parecía desprender una energía magnética…
–Yo había reservado un rincón apartado del bar para poder hablar en privado –informó Costa.
–Oh, aquí también podemos hacerlo. Y Mary sabía que íbamos a hablar de negocios, ¿verdad, querida?
Le cubrió una mano con la suya. Cuando se acercó para darle un beso en la mejilla, ella no pudo evitar girar la cara… no lo suficiente rápido, sin embargo, como para poder esquivarlo.
Revuelta por dentro, aprovechó que Eric arrancaba a hablar para limpiarse discretamente la mejilla con una punta de su servilleta.
–Costa y yo nos hemos reencontrado –le estaba diciendo a Mary–. ¿Cuánto tiempo hace que llevas en el negocio, Costa? ¿Quince años?
–Oh, yo diría que más tiempo.
–No puede ser. Apenas tenías veinte años cuando te avalé para ese resort tuyo de Anapliró. ¿Cuántos tienes ahora?
–Treinta y cinco.
–¿Lo ves?
Mary miró entonces a Costa y la leve sonrisa que distinguió en sus labios vino a decirle que le estaba engañando o, al menos, siguiéndole la corriente. Solo por un instante, se encontraron sus miradas. La expresión de Costa era completamente inescrutable, tan difícil de desentrañar como el color de sus ojos: una mezcla de plata, negro y gris… Era un hombre tremendamente guapo… y también peligroso. Lo percibió en el momento en que volvió a distinguir en su mirada un brillo de verdadero desprecio hacia su interlocutor.
–Anapliró. Un auténtico estercolero –continuó Eric para volver a dirigirse a Mary–: ¿Sabes? Costa creció allí.
–¿De veras? –inquirió ella, cortés, y Costa asintió levemente.
–Aunque eso entonces no me lo dijo.
–No me habrías hecho caso.
Eric continuó hablando con Costa… pero a través de Mary. Como si no estuviera presente.
–Eso se lo tengo que reconocer: Costa vio su potencial. Aun así, de no haber sido por mi aval… –añadió, dándose aires a cada oportunidad.
Pero era un intento fútil, Mary estaba segura de ello. Porque el aludido se mantenía impertérrito, en absoluto impresionado.
–Bueno, pero eso ya es historia –terminó Eric–. Si tengo que ser sincero, me alegro de haberme deshecho de aquello –miró a su alrededor–. ¿Qué pasa con nuestras bebidas? Quiero brindar por nuestra incursión en Oriente Medio. Ah, aquí llegan…
Costa tenía la sensación de haber esperado toda la eternidad a que llegara aquel momento. Efectivamente, habían pasado ni más ni menos que quince años.
Evocó su primera compra: una habitación en un hotel de mala fama. En aquel entonces, el único de Anapliró. No había sido en absoluto una compra impulsiva. Y lo que acababa de decirle Eric era verdad. Eric jamás se habría dignado mirar en aquel entonces a un pobre muchacho de Anapliró… O detenerse para no pisar a una pobre y desesperada mujer desmayada en el suelo, por cierto. Oh, eran tantas las razones que había tenido para desear que llegara aquel momento…
Pero mientras desgranaba su bien ensayado discurso, volvió a mirar a la pareja de Ridgemont y supo, sin ningún lugar a dudas, que la maldad de Eric terminaría cebándose con ella. Aquella «Mary de Londres» iba a pagar los platos rotos de lo que terminara ocurriendo aquella noche. Y, fuera cual fuera la relación de ella con el tipo, eso no era justo.
Tampoco terminaba de entender que se hubiera presentado con una joven tan poco sofisticada como Mary, ni alcanzaba a calibrar del todo las consecuencias que podía tener para ella la noticia que estaba a punto de darle a Ridgemont. La miró de nuevo. Llevaba un sencillo vestido gris sin rastro de joyas ni de maquillaje, con el pelo rubio recogido en lo alto. Nada sabía de ella, aparte de que sus ojos azules hablaban de una conmovedora ingenuidad que casaba mal con su acompañante, que seguramente había pagado por su compañía. Aquella pobre chica era como un pajarillo, completamente inconsciente de que se encontraba en medio de dos feroces tigres. De todas maneras, Costa dudaba que se produjera una escena. Le soltaría la noticia y Eric mantendría las apariencias, eso era seguro. Seguiría luego quizá una semana de difíciles reuniones que culminaría en una batalla legal… para la que Costa se había preparado concienzudamente.
El problema era que había surgido un asunto inesperado, uno que no había tenido para nada en cuenta: que aquella noche Ridgemont ventilaría su frustración con aquella chica. Sin duda.
–Salud –dijo Ridgemont al tiempo que alzaba su copa–. ¿Cómo dicen en Grecia? ¡Yamás!
–Yamás –brindó Costa con tibio entusiasmo–. A tu salud.
Chocó su copa con la de Ridgemont y se volvió luego hacia Mary. ¿Cómo diablos iba a brindar con ella también y desearle lo mejor cuando sabía el destino que la esperaba con aquel canalla? Sintió entonces algo que no tenía ninguna gana de reconocer: una especie de instinto de protección hacia una mujer con la que apenas había intercambiado dos palabras.
Costa Leventis no llegó a chocar su copa con la de Mary, un gesto que pasó desapercibido para Eric. Seguía ardiendo de deseos de desaparecer de allí, solo que, en aquel preciso momento se sentía segura, como reconfortada por la presencia de Costa. Lo cual resultaba extraño, porque era evidente que aquel hombre ponía de los nervios a todo el mundo.
–¿Y bien? Supongo que tu temprana llegada tendrá una razón –Eric decidió ir directamente al grano.
–Desde luego…
El camarero se acercó de nuevo por si necesitaban algo más, pero Costa lo despachó con un gesto. Estaba claro que no iba a quedarse. Y de repente Mary temió lo que estaba a punto de decir… así como la más que probable perspectiva de tener que quedarse a solas con Ridgemont.
–No quise escribirte un email –dijo con tono mortalmente tranquilo–. Ya sabes que siempre prefiero hablar cara a cara.
–Nos morimos de ganas de escucharte, ¿verdad, cariño?
Costa vio que Ridgemont volvía a cubrirle la mano con la suya. Incluso se la apretó, con fuerza: pudo ver que las puntas de sus dedos se volvían blancas. Al alzar de nuevo la mirada, reconoció el miedo en los ojos de la joven.
–Preferiría hablar contigo a solas.
–Por supuesto –Mary reconoció de inmediato el cable que le estaba lanzando–. Por favor, disculpadme un momento.
Eric seguía agarrándole la mano, pero no tuvo más remedio que soltársela. Mary dejó su servilleta sobre la mesa, se levantó y murmuró que tenía que ir al baño. Acababa de pedirle a un camarero que la guiara hasta allí cuando se volvió para mirar hacia la mesa… y se dio cuenta de que, desafortunadamente para ella, se había dejado el bolso.
Costa también se dio cuenta, pero para entonces Mary ya se alejaba detrás del camarero. Por su manera de andar podía ver que los tacones le estaban grandes. Vio que se volvía para mirar hacia la mesa y, en aquel preciso instante, sus miradas se encontraron. Supo entonces que ella había estado buscando una oportunidad de escapar. No se había equivocado.
Fue solo un segundo, quizá menos, pero Mary estaba segura de haber visto su casi imperceptible movimiento de cabeza. No lo entendía. ¿Habría sido una manera de agradecerle que los hubiera dejado solos? ¿O una indicación, quizás, de que se tomara su tiempo antes de volver?
Empujó la puerta del baño y se apoyó en el lavabo mientras se esforzaba por tranquilizarse y decidir un curso de acción. Estaba segura de que Costa no iba a darle una buena noticia a Ridgemont, contrariamente a lo que este parecía estar esperando. ¡La velada no iba a terminar con sonrisas y celebraciones!
Aunque sabía que debería largarse de allí, en el bolso llevaba las llaves de la peluquería y el poco dinero que tenía, así como su tarjeta bancaria. Y aquel selecto hotel estaba demasiado lejos de su casa. «Casa», se repitió con una carcajada que sonó casi como un sollozo, porque la verdad era que nunca se había sentido tan sola. En esa noche, la de su cumpleaños, le resultaba particularmente duro aceptar que no tenía a nadie a quien llamar para pedir ayuda, apoyo…
Se pellizcó el entrecejo. Habían transcurrido casi catorce años desde la muerte de su madre y seguía echándola de menos. Cada día. Justo en aquel instante recordó algo: a su padre diciéndole lo que tenía que hacer en caso de que alguna vez se perdiera en una tienda o se separara del grupo de sus compañeras de colegio en alguna excursión: «busca a alguien y pide ayuda. Un agente de policía, una señora…».
Se retiró las manos de la cara, sintiéndose ya más tranquila y consciente de lo que debía hacer. Se dirigiría a recepción y pediría que recogieran su bolso. Luego llamaría a un taxi. Y si Coral la despedía, bueno… De todas formas, hacía tiempo que ya había decidido dejar aquel trabajo.
Ya más compuesta, pero todavía aterrada, se alisó el vestido y se recogió un rizo suelto detrás de la oreja. Aspiró profundo y salió del baño, decidida a abandonar el restaurante.
Solo que una rápida mirada a la mesa le reveló que Costa era el único que seguía sentado allí. Los hombres de Eric Ridgemont tampoco estaban por ninguna parte. Fue eso lo que la decidió a recoger el bolso ella misma. Para luego, entonces sí, marcharse de una vez.
Conforme se acercaba a la mesa, pudo ver que Costa Leventis parecía irritado. Sí, no había la menor duda…
Costa estaba más que irritado. Todos sus planes se habían ido al traste, porque justo cuando estaba a punto de soltarle la noticia de que se había retirado del contrato que habían estado a punto de firmar… le había mandado a una elegante fiesta, asegurándole que en seguida se reuniría allí con él.
¿Por qué? Era una buena pregunta, cuya respuesta le estaba costando mucho aceptar y que tenía que ver con una tal «Mary de Londres» quien, además, nada significaba para él. No se levantó cuando ella llegó hasta la mesa. De hecho, solo cuando ella recogió su bolso, le dijo:
–Se ha ido.
Mary supuso que se refería a que Eric había ido al lavabo, acompañado seguramente de sus hombres. Por supuesto, no reveló a Costa sus planes de huida.
–Me había olvidado el pintalabios –le dijo, dispuesta a retirarse de nuevo, esa vez con su bolso.
–Mary. Ridgemont no se ha ido al lavabo. Se ha marchado –anunció él, levantándose.
Dios, sí que era alto… Mary medía más de uno sesenta, más los tacones de quince centímetros, pero aun así él le sacaba por lo menos una cabeza y media.
–¿Me está esperando allí? –preguntó desviando la mirada hacia la salida.
–No. Le hablé de cierta fiesta privada que estaban celebrando en el Soho. Se supone que tengo que verme con él en ese sitio después.
–Oh.
–Y no es la clase de fiesta en la que uno se presenta con pareja.
–¡Oh!
«Gracias a Dios», exclamó Mary para sus adentros. No tenía idea de lo que había ocurrido entre ellos y tampoco estaba segura de querer saberlo. Aun así, resultaba obvio que la velada había terminado… y ella, ciertamente, era la peor acompañante del mundo, ya que ni siquiera había cobrado. El pensamiento, sin embargo, la llenó de alivio. Su breve y forzada incursión en aquel mundo había quedado oficialmente zanjada.
Había entrado en aquel restaurante con Ridgemont y se marchaba con Costa. Le temblaban las piernas.
–Aquí me despido –dijo Costa después de guiarla hacia el apartado rincón que había reservado en el bar, antes de que Ridgemont lo arrastrara hasta el comedor del restaurante–. Pero antes voy a decirte algo, «Mary de Londres»: no juegues con los poderosos. Sobre todo, cuando no conoces sus reglas.
–No sé de qué estás hablando. En realidad, mi nombre es Mary Jones.
–No me importa cómo te llames –le espetó–. Solo quiero que sepas una cosa: que esta noche te he salvado el trasero.
Capítulo 3
Perdón? –Mary se ruborizó ante tan gruesas palabras.
Pero Costa no se arrepintió.
–Que te he salvado el trasero –repitió.
–Mira, no sé qué es lo que quieres decir –intentó ahorrarse la vergüenza de reconocer que había aceptado cobrar por aquella cita–. Si las cosas se pusieron antes un poquito tensas fue porque Eric y yo estábamos algo nerviosos. Yo había llegado tarde porque había perdido el autobús…
Se interrumpió al ver que alzaba una ceja con expresión escéptica. En otro intento por redimirse, recurrió al calificativo que había utilizado Coral para describirlo.
–Es un encanto.
–¿De veras? –una incrédula sonrisa asomó a los labios de Costa–. Me disculpo entonces por la confusión. Yo le aseguré a Ridgemont que la invitación a esa fiesta del Soho era estrictamente individual. Pero no tendría ningún problema en llamarlo ahora mismo para hacerle saber que te he añadido a la lista de invitados, si es que quieres reunirte con él…
–Er… eso no será necesario –replicó, pálida.
Parecía avergonzada, pero a la vez aliviada de que hubiera acabado aquella pesadilla.
–Tengo que marcharme –dijo, y se dispuso a volverse.
Costa se despidió con un gesto y sacó su móvil. Al principio, solo se había fijado en lo nerviosa que estaba y en lo grandes que le quedaban los tacones. En aquel momento, sin embargo, podía ver que el vestido que llevaba no era tan soso. La leve abertura de la espalda revelaba una franja de piel blanca que acentuaba al mismo tiempo su estrecha cintura. Era la suya una belleza demasiado clásica, como anticuada, pensó mientras la veía atravesar la zona de recepción con paso nervioso. En cualquier caso, Mary Jones tenía algo que llamaba poderosamente su atención.
Había vuelto a concentrarse en la llamada que quería hacer cuando, al alzar la mirada, descubrió que no había llegado muy lejos. Se había detenido, de hecho, junto a una de las mesas. El rubor de su rostro había dado paso a una absoluta palidez mientras miraba nerviosa a su alrededor, jadeante, como si temiera que Ridgemont fuera a aparecer de un momento a otro.
–¿Mary? –se dirigió hacia ella, sorprendido él mismo de su propia reacción–. ¿Te encuentras bien?
–Sí, estoy bien –respondió.
De repente se sentía como abrumada por su propia estupidez, recordando el terror que la había embargado mientras estuvo escondida en los baños, planificando allí su fuga.
–Bueno, no exactamente. He vivido sábados mejores… –soltó una nerviosa carcajada, porque en realidad los sábados solía pasarlos doblando las montañas de toallas del salón de peluquería–. Solo necesito un momento para recuperarme…
–¿Bien, dices?
Parecía que estaba a punto de desmayarse. Ya se había fijado en su esbelta figura y en aquel momento experimentó una súbita punzada de culpa, porque se habían perdido la cena, después de todo, y quizá ella había estado contando con ello. Costa conocía mejor que nadie la verdadera mordedura del hambre y valoraba también mejor que nadie lo que significaba una buena comida.
–¿Te apetece comer algo? –le ofreció.
–No, gracias.
–Podríamos tomar algo en el bar…
–Me advertiste de que no jugara con los poderosos. ¿No es eso lo que me estás proponiendo tú ahora? –se atrevió a replicar Mary. La adrenalina seguía corriendo por sus venas–. Porque deduzco… –por los nervios que había demostrado Eric en su presencia, o la deferencia con que le trataban los camareros–… que tú eres uno de ellos.
–Bueno, al contrario que Ridgemont, yo no pago por compañía femenina. Ahora, puedes considerar esto un insulto y marcharte… o podemos sentarnos aquí tranquilamente y tomar al menos una copa…
Señaló el suntuoso bar con sus escasas mesas y sus sofás y butacones de cuero. A pesar de su tamaño, era un espacio acogedor, donde podría refugiarse o esconderse por un momento.
–¿Solo una copa?
–Sí, Mary. No albergo segundas intenciones.
–¿A qué te refieres?
–Si quisiera sexo, te lo diría a las claras.
Mary soltó otra nerviosa carcajada, pero él permaneció serio. Incluso repitió la invitación.
–¿Qué dices? ¿Te tomarías una copa conmigo antes de marcharte?
Finalmente podía respirar. Por primera vez desde que llegó a aquel hotel, podía llenarse los pulmones de aire. Sí, le sentaría bien esa copa.
–Gracias.
Se hundió aliviada en uno de los sillones mientras él hacía lo mismo. Cerró los ojos por un instante. La indecorosa frase que le había soltado Costa había dado en el clavo. Indudablemente, de no haber sido por su intervención, en aquel momento habría podido encontrarse en graves problemas.
–¿Pido la carta? –interrumpió Costa sus pensamientos–. A mí no me importaría comer algo.
–Adelante. Yo solo tomaré… –alzó la mirada al camarero, que estaba esperando–, un chocolate caliente, por favor.
–¿Se trata de algún cóctel desconocido para mí? –bromeó Costa.
Por primera vez, Mary sonrió. Fue una sonrisa leve, sutil, pero espontánea.
–¿Con nata? –inquirió el camarero.
–¡Sí, gracias!
Costa pidió una copa con un aperitivo y empezaron una charla insustancial mientras esperaban. En realidad, fue Mary quien lo intentó. Y mal, porque era pésima en esas cosas.
–Hace un tiempo horrible –comentó.
–Suele hacerlo siempre que vengo a Londres.
–No creo que eso sea muy justo.
Costa se encogió de hombros.
–Solo era una observación, no un juicio de valor. La verdad es que todavía no he disfrutado de un solo día de sol en Londres.
–Bueno, ayer hizo un día fantástico…
No pudo evitar preguntarse por qué sentía la necesidad de defender el tiempo ante él…
–Eso fue ayer. Puedo asegurarte que lloverá durante toda la semana.
–¿Ese es el tiempo que piensas permanecer en Londres?
–Sí –dijo Costa, algo sorprendido por la buena disposición con que le había revelado sus planes, algo impropio de él.
–No me despegaré del paraguas, entonces.
Llegaron las bebidas: coñac para él y chocolate para ella, servido en una delicada taza de porcelana junto con un plato de deliciosas pastas y fruta escarchada.
–Qué maravilla… –bebió un sorbo de chocolate y se deleitó con su sabor.
–Disfrútalo –la animó Costa, agradablemente sorprendido de ver cómo se relamía los labios antes de elegir una pasta–. Bueno. Cuéntame algo de ti.
Aquella mujer lo intrigaba, algo que, al parecer, no podía evitar.
–No hay mucho que contar.
–Lo dudo.
–Trabajo en un salón de peluquería.
–¿Y te gusta?
–Hay días que sí –respondió antes de llevarse otra pasta a la boca.
–¿Tienes a tu familia en Londres?
–No tengo familia –respondió Mary, sosteniéndole la mirada en medio de la mentira.
Una mentira muy ensayada. Y necesaria. Pero que no le ahorraba el sentimiento de culpa que la embargaba cada vez que la pronunciaba.
Una mentira que había significado su supervivencia en el colegio, algo que años después había quedado confirmado cuando su jefa, Coral, la aconsejó que no revelara a nadie que su padre estaba en la cárcel. En cualquier caso, eso era algo que aquel hombre no necesitaba saber. Al fin y al cabo, se trataba simplemente de una conversación trivial.
–¿Nadie?
–Nadie –confirmó antes de beber otro sorbo de chocolate. Pero le temblaron los dedos cuando volvió a dejar la taza en el plato.
Costa también lo notó, aunque no bajó la mirada hasta sus manos. Le bastaba con mirarla a los ojos.
–¿Es duro estar tan sola en el mundo? –le preguntó, para en seguida disculparse–. Perdón. No tenía derecho a preguntar eso.
–No pasa nada. Supongo que me he acostumbrado, en general.
–¿Y en particular?
–¿En particular?
Se sorprendió. Aquel hombre no parecía ya intimidante, impositivo, sino simplemente amable. Y paciente también, porque esperó en medio de un cómodo silencio mientras ella reflexionaba sobre su respuesta. Sí, le había mentido al insinuarle que había perdido también a su padre, pero aquel hombre no tenía derecho a conocer los secretos de su corazón.
En lo que pensó Mary en aquel momento no fue tanto en la soledad concreta de aquella Navidad, o en la de aquel nuevo cumpleaños que pasaría tan desapercibido como los demás, como en el sordo dolor de la sensación de deriva que arrastraba desde hacía años. O en la manera en que se había sentido hacía un rato en el lavabo, consciente de que habría podido desaparecer sencillamente de la faz de la tierra sin que nadie se hubiera enterado…
Finalmente se atrevió a mirarlo.
–Me siento como si estuviera… a la deriva.
–¿A la deriva?
–Quiero decir… como si me costara tomar mis propias decisiones.
–¿Qué estabas haciendo con Ridgemont? –le preguntó él de golpe–. Lo conozco desde hace un montón de años y ni una sola vez oí que nadie lo describiera como un «encanto». Ni siquiera quería verlo aquí esta noche.
–¿Por qué te citaste con él entonces?
–Touché –sonrió–. No esperarás que conteste a esa pregunta, ¿verdad?
–No… –admitió Mary, pero se permitió hacer una observación–. Aunque en la mesa pude percibir que no pensabas darle precisamente una buena noticia.
Costa no dijo nada en un primer momento.
–Lo conoces desde hace más de quince años, ¿verdad?
No le sorprendió tanto su capacidad de percepción como el atrevimiento de su pregunta. Y eso era algo que le gustaba.
–En efecto. Lo conozco desde hace todavía más tiempo. Pero Ridgemont no se acordaba. Ya por aquel entonces no se separaba de sus guardaespaldas.
–¿De veras?
Pero Costa se negó a contarle más.
–Mira, disculpa si te parezco impertinente, pero si no tengo por costumbre interesarme por las citas de otros hombres es, sobre todo, porque se trata de mujeres que saben cuidarse perfectamente a sí mismas. Y ese no es en absoluto tu caso.
Mary se quedó callada.
–¿Me equivoco?
No podía mentirle cuando la verdad resultaba tan evidente. Si no se hubiera dejado el bolso en la mesa, en aquel momento habría estado sentada en un taxi de camino a la trastienda de la peluquería.
–Mi jefa me aseguró…
–Tu jefa necesita revisar mejor a sus clientes…
Oh, Dios… ¡él pensaba que se estaba refiriendo a su madame!
–¿Podría volver? –le preguntó de pronto, refiriéndose a Ridgemont–. Cuando descubra que la fiesta a la que le has invitado no es real…
–Es real. Aunque dudo que esa gente se muestre especialmente encantada de verlo. Tenías razón, nuestro reencuentro no iba a ser nada agradable, pero en lugar de decirle lo que había venido a decirle… le dije lo de la fiesta para alejarlo de ti.
–¡Oh! Pero si yo estaba a punto de escabullirme… –admitió–. Mira, cometí un error y…
Se interrumpió. Él no necesitaba saber lo mucho que la había presionado Coral. Pero también estaba la verdadera razón por la que finalmente había cedido, y Costa Leventis tenía algo que la impulsaba a sincerarse con él.
–Yo solo quería pasar una fabulosa noche fuera… en algún sitio elegante, –Hay maneras más seguras de conseguir un poco de excitación, Mary.
Y él las conocía todas, pensó ella. Reprimió un involuntario suspiro. Era un hombre de mundo, que rezumaba experiencia: todo lo contrario que ella. Vio que recogía su copa de balón y la hacía girar en el hueco de la mano.
–Dime, ¿qué edad tienes?
–Veintiuno –respondió, y soltó un suspiro–. Los cumplo hoy.
Él no dijo nada. Mary se recordó que no había esperado que le cantara el «cumpleaños feliz», pero aun así…
–¿Desde cuándo llevas trabajando para… –titubeó–, tu peluquera?
–Casi cinco años.
–¿Cinco años?
–Sí. Empecé a los dieciséis. No es el trabajo ideal, claro.
–¿Por eso viniste aquí un sábado por la noche? ¿Para intentar conseguir un dinero extra?
Mary permaneció en silencio. De hecho, se estaba esforzando por recordar sus buenos modales y no abalanzarse sobre el aperitivo que le habían servido a Costa con su copa y que ni siquiera había probado…
Costa no quiso insistir. Pero detestaba sobremanera que la gente se aprovechara de los débiles, algo que conocía bien por experiencia propia.
–Podrías conseguirte otro trabajo, ¿no? –le preguntó, a pesar de que en un principio no había tenido mayor intención que invitarla a una copa rápida para luego marcharse–. Uno que te permitiera pagar el alquiler y comer, supongo.
–¿Por qué crees que estoy aquí, Costa?
–Vale, lo entiendo –la entendía e, incluso, la admiraba–. Adelante, sírvete –adelantó el plato del aperitivo hacia ella–. No me gusta.
–¿Por qué lo has pedido entonces?
–A veces me confundo. Pensaba que había pedido meze.
Vio que fruncía el ceño. Evidentemente nunca había oído hablar de aquel sabroso surtido de snacks griegos.
–Pues a mí me gusta.
–Disfrútalo entonces. Me estabas diciendo que no te gusta tu trabajo, que no es precisamente ideal…
Ella soltó una amarga carcajada.
–Está muy lejos de serlo. Me prometieron un contrato de formación cuando empecé, pero no soy muy buena con las clientas. Suelo hacerlo todo mal.
–Ya. Yo no soporto ir a la peluquería. Los peluqueros hablan constantemente… Quizá deberías abrir una peluquería muda, en la que no hablara nadie. Los hombres acudirían en oleadas.
Mary sonrió.
–Bueno, el caso es que no es fácil para una marcharse de allí sin, al menos, una recomendación… –se interrumpió.
–¿Y sin la ropa adecuada para una cita en un hotel tan elegante como este? –sugirió Costa para arrepentirse en seguida, porque sabía que se sentiría criticada–. No me entiendas mal. ¿Puedo decirte que estás muy guapa esta noche? –habría podido decirle muchas más cosas. Quería hacerlo, de hecho, pero se contuvo–. Tu vestido está muy bien.
Costa vio que parpadeaba varias veces, perpleja. Y percibió el movimiento como a cámara lenta: el dorado color miel de sus pestañas cuando las cerró. Fue entonces cuando comprendió que si seguía sentado allí con aquella mujer era porque le había conmovido, le había emocionado de alguna manera.
Y eso era algo que ningún otro ser era capaz de hacer, aparte de su madre. Para eso se había entrenado durante años.
De repente le sonó el móvil.
–Discúlpame un momento –levantándose, se alejó unos pasos para aceptar la llamada–. Hola, Roula.
Como le había dado la espalda, Mary pudo por fin observarlo a placer. Vio que hacía una seña al camarero, presumiblemente para pedir la cuenta. Su primera impresión había sido exacta: no era solo su estatura lo que había llamado su atención. En aquel momento el denso aroma de su colonia flotaba en el aire… Estaba abrumada. Para cuando él finalizó la llamada y volvió a sentarse, Mary tuvo que obligarse a concentrar su atención en las flores del centro de mesa…
Costa seguía sin poder entender por qué estaba prolongando de aquella forma la velada, pero algo había en aquella situación que lo afectaba especialmente. Algo había en Mary, en su actitud y en su vestido algo pasado de moda que le hacía desear… bueno, ayudarla. Y, afortunadamente, estaba en situación de hacerlo.
–Perdón. Por lo general suelo apagar el móvil…
Lo hizo en aquel momento, porque eso era algo que siempre irritaba a Costa, la costumbre que tenía mucha gente de mantener en todo momento el teléfono encendido. Cuando concedía su atención a alguien, lo hacía a fondo. Sin embargo, aquella llamada había sido de lo más importante y, acto seguido, había hecho otra a su vez.
–No pasa nada.
–Quería confirmar una cosa antes de planteártela. Tengo una oferta de trabajo para ti.
«Oh, Dios», exclamó Mary para sus adentros. Había saltado del fuego para caer en las brasas. El pánico que acababa de superar volvió con toda su fuerza.
–No. Yo… –recogió su bolso con la intención de marcharse, pero, antes de que pudiera levantarse, él aclaró sus palabras:
–No me refiero a eso. Hablo de un contrato de formación en uno de mis hoteles. Aunque no tengo ninguno aquí, en Gran Bretaña…
–¿Te refieres a un trabajo normal?
–Sí. ¿No me oíste antes hablar sobre un resort que poseo en Anapliró? Pese a la descripción de Ridgemont, en realidad es muy hermoso. No solemos llevar personal en formación al spa, pero siempre podemos hacer un hueco en la plantilla.
–¿En la sala de masajes? –inquirió, entrecerrando los ojos.
–¿Podemos olvidarnos del tema? –le sugirió, pese a que entendía su desconfianza–. El spa de Anapliró es famoso en todo el mundo. Pese a la… naturaleza de nuestro encuentro, te aseguro que no albergo segundas intenciones contigo. Yo apenas piso el lugar y…
–¿Por qué no?
Esa vez fue Costa quien parpadeó perplejo.
–¿Perdón?
–Si es tan hermoso, y si es propiedad tuya, ¿cómo es que apenas lo pisas?
Evidentemente, pensó, a Mary Jones no se le daban nada bien las entrevistas de trabajo. ¡Había preguntas impertinentes que no tenía ninguna intención de contestar!
–Eso es irrelevante. ¿Hay algo más que quieras considerar?
No, no lo había. Mary ni siquiera se atrevía a pensarlo porque se moría de ganas de dar el salto a Anapliró. Ya.
El problema era otro: sabía que no podía abandonar a su padre. Simplemente, no podía.
Costa podía ver cómo debatía desesperadamente por dentro. ¿Qué era lo que la retenía? Sí, quizás estuviera pecando de arrogante al asumir que de buenas a primeras abandonaría la vida que allí tenía para viajar a Grecia, pero la oferta de un contrato de formación en su resort era tan atractiva… ¿Por qué entonces…?
–Mary, si tienes antecedentes penales, solo tienes que decírmelo, que no…
–¡No tengo antecedentes penales! –replicó con energía.
–Muy bien, entonces –volvió a llamar al camarero–. ¿Qué me dices, Mary? –seguía esperando una respuesta, algo que no estaba habituado a hacer–. ¿Te gustaría que mi plantilla se pusiera en contacto contigo para los trámites?
–No será necesario.
Ella nunca lloraba: no desde el funeral de su madre, y no iba a ponerse a hacerlo ahora. Pero casi podía saborear la sal de las lágrimas que seguro derramaría después, por haber rechazado semejante oportunidad.
–Gracias, pero no.
–Lamento mucho oír eso.
¡No tanto como ella! Le lanzó una mirada furiosa, que ella misma no entendió. Porque estaba dirigida a la única persona que le había ofrecido una verdadera oportunidad en su vida. Le dolía demasiado declinar su oferta. Su máscara había desaparecido de golpe.
Él no la juzgó. Ni siquiera intentó persuadirla, o disuadirla. Se había hartado de ella. Y luego ocurrió algo tan extraño e insólito que Mary no supo identificarlo en un principio: Costa aceptó y asumió sin más su furia. Su tristeza. Su furia y tristeza no ya por haber tenido que rechazar un trabajo ideal, sino porque aquella negativa significaba el final de su compañía, de aquellos momentos que había pasado con él.
Fue como si todas las luces se hubieran apagado y se hubiera hecho el silencio. Todo pareció desvanecerse. No solo la belleza de sus ojos, sino el plateado brillo de sus sienes, su aroma, su estatura, su arrogancia combinada con tanta amabilidad… Efectivamente, Costa Leventis era un hombre maravilloso. El más atractivo que había visto en su vida. Pero todo eso lo había sabido nada más verlo.
Porque solo en aquel momento había descubierto que aquel hombre, además, podía provocarle una reacción que nunca antes había imaginado. Que, pese a todos los problemas que simultáneamente había ignorado y anticipado para aquella noche, aquel era, con certeza, el más sorprendente. Algo que, de repente, la llenaba de un terror mortal.
–Tengo que irme.
–Mary… –se dispuso a detenerla.
–¿Acaso tienes por costumbre ofrecer un empleo a todas las citas de Eric? –«por supuesto que no», se respondió ella misma–. Gracias por el chocolate –recogió su bolso mientras se levantaba, desesperada por marcharse.
–Por favor, espera un momento.
–¿A qué? –le espetó, porque no quería que él adivinara lo que estaba ocurriendo en su interior–. De verdad que tengo que irme –insistió, ruborizada.
–Espera, por favor. Hay otra razón por la cual interrumpí nuestra conversación…
Miró al otro lado del comedor y ella, perpleja, siguió la dirección de su mirada. Y, de pronto, fue como si todo transcurriera a cámara lenta. Como si de repente se encontrara en un plano diferente de existencia. Un camarero se estaba acercando y, justo en aquel preciso momento, el pianista empezó a tocar la melodía deCumpleaños feliz…
Todas las cabezas se volvieron hacia ellos. Ruborizada, Mary se quedó sin habla. Se sentó de nuevo mientras el camarero dejaba ante ella una tarta de fresa con las siguientes palabras dibujadas con chocolate: Felices 21 años, Mary.
–Er… creo que deberías soplar la vela.
–Oh, sí –tomó aire.
–Y pedir un deseo.
Así lo hizo. Su deseo tuvo un súbito tono de urgencia: «por favor, no dejes que este hombre descubra el efecto que ejerce sobre mí…».
Costa se preguntó por el deseo que habría formulado mentalmente. No podía ser, desde luego, el de un nuevo empleo…
–Disfruta –aunque le fastidiaba que hubiera rechazado su oferta de trabajo, no era tan canalla como para dejarla allí con una tarta de cumpleaños y dos tenedores–. Empieza.
–¿Yo?
–Es tu tarta, ¿no?
–Gracias –dijo al fin–. Eres la primera persona que me felicita por mi cumpleaños… Quiero decir que… bueno, ya sé que es una tontería, pero a mí nunca me enviaron una tarjeta de felicitación. Ni siquiera un simple globo.
–Yo no soy de tarjetas de felicitación.
–¿Y de globos?
Mary vio que arrugaba la nariz.
–Bueno –dijo más para sí misma que para él–, los veintiún años no es que merezcan una gran celebración…
Costa pensó que, ahora que sabía que no iban a volver a verse más, porque ella había rechazado su oferta de trabajo, bien podría hacerle una pequeña confidencia.
–Yo sí que la tuve. Pero no fue una fiesta como la que imaginas. Sí que hubo una tarta, que no me gustó; fotos, que aborrezco, y tuve que aparentar agradecimiento cuando mi yaya me regaló el reloj de pulsera de mi difunto papou.
–Qué bonito detalle, ¿no?
–Mis abuelos no eran buena gente.
–No deberías hablar así de los muertos.
–No aprendes nada de la vida de la gente si los conviertes en santos –Costa se encogió de hombros–. Yo sigo teniendo que ponerme ese maldito reloj cada vez que voy a casa.
–Piérdelo –le susurró Mary, inclinándose hacia él–. O métete en el mar con él.
Fue como si un instinto largamente olvidado renaciera en su interior. Esbozó una pícara sonrisa.
–Me gusta tu manera de pensar, Mary Jones. Toma –y, empuñando su tenedor, le acercó un pedazo de tarta a los labios.
–Mmmm… –la masa y la nata, que no podían ser más finas, le dejaron en la lengua un maravilloso sabor a fresa, fuerte y dulce a la vez–. Creo que es la tarta más deliciosa que he probado nunca.
–¿De veras?
Lo dijo con un cierto tono de duda y se llevó otro trozo a la boca para probarla él también. Mary se lo quedó mirando fijamente. Dios, sí que era guapo… Tenía unos ojos impresionantes, con unas oscuras cejas que los enmarcaban a la perfección. Se embebió de sus rasgos, desde sus pómulos como esculpidos en piedra hasta la fuerte mandíbula sin afeitar. Y en cuanto a la boca…
Contempló cómo la tarta desaparecía dentro de aquellos labios perfectos, dejando un leve rastro de nata en el superior. Estaba terriblemente excitada, una sensación absolutamente insólita en ella. Tan distraída estaba por el retumbar del deseo en sus venas bajo su vestido de tweed gris que se sorprendió haciendo lo mismo que él: relamerse el labio superior.
Costa pareció un tanto confuso cuando volvió a probar la tarta.
–Pues sí que está rica.
–¿Te sorprende?
–Sí. No soy particularmente goloso.
–Tendré que recordar eso en el futuro… –se interrumpió, ronca la voz de deseo.
Costa levantó rápidamente la mirada. Esa vez sí que estaba sorprendido de verdad, porque la «dulce» Mary acababa de hacer algo de lo más inesperado: flirtear con él.
El rubor había vuelto a sus mejillas para extenderse por su cuello. Solo que esa vez no nacía de la vergüenza, ni de la incomodidad. Y sus pupilas se habían hecho casi tan grandes como el plato que estaban compartiendo. Costa sabía reconocer el crudo deseo cuando lo veía.
¿Quién era aquella mujer? En el lapso de una hora había arrojado por la borda su plan de venganza largamente planeado, le había ofrecido un trabajo que ella había terminado rechazando, le había regalado una tarta de cumpleaños… y casi se había convencido a sí mismo de que era una completa inocente en el juego llamado «vida». Y, sin embargo, sus ojos le decían que había algo más detrás de aquella fachada. Quizás fuera una auténtica maestra del arte de la seducción…
–No habrá ningún futuro, Mary –le recordó, brutal–. Ya que no volveremos a vernos.
–Por supuesto.
–Te acompaño hasta la salida.
–Gracias.
Sabía que ella debería haber sentido su súbito rechazo. A pesar de su inexperiencia, seguro que había entendido el porqué. Lo desconcertante era la posibilidad de que su flirteo hubiera sido involuntario, ya que ella parecía tan sorprendida como él.
–Buenas noches, Mary –la despidió en la puerta.
–Buenas noches.
Debería darse la vuelta, pero, en lugar de ello, se quedó allí de pie, intentando no fijarse demasiado en su deshilachado abrigo y en el paraguas medio roto que entregó al portero antes de que este le preguntara si quería llamar a un taxi.
–No, gracias.
Recordaba que le había dicho que había llegado en autobús. Intentó no reaccionar. Se recordó que había hecho todo lo posible por ayudarla, además de que ella le había dejado claro que no la necesitaba
Pero entonces, como si se hubiera activado un piloto automático en su interior, se oyó a sí mismo pidiéndole al portero:
–¿Podría conseguirle un coche a la señorita Jones, por favor?
–No hace falta –protestó Mary–. De verdad que no hay necesidad…
–Te he invitado a una copa –repuso mientras el portero procedía a buscarle un coche–. Prácticamente te he interrogado. Es justo que me asegure de que llegues sana y salva a casa.
–No acepté tu oferta de trabajo.
–Y estabas en tu derecho. Pero eso no quiere decir que vaya a consentir que te vuelvas a casa en autobús.
–Bueno, gracias.
La lluvia había cesado, pero todo estaba húmedo y brillante. Londres nunca le había parecido tan hermoso como en aquel momento. Era como si todo hubiera quedado limpio, lavado. El terrible error que había cometido al aceptar la cita de aquella noche había quedado rectificado. Hasta la habían felicitado por su cumpleaños.
Era como un sueño. Solía quedarse dormida soñando que, al despertar, descubriría que su mundo había cambiado por completo. Que encontraría a su madre en la cocina y a su padre anudándose la corbata antes de salir para el trabajo. Que la pesadilla en que se había convertido su infancia no había sido más que un sueño del que, finalmente, había despertado.
–Buenas noches, Mary –se despidió Costa–. Ha sido un placer conocerte. Ojalá te vaya bien, sea cual sea el camino que escojas…
–Te estoy muy agradecida por la oferta que me has hecho. Realmente es la mejor que he recibido en mi vida. Es solo que tengo otros compromisos…
–Solo era una sugerencia.
–Muy bonita. Gracias por haber pensado en mí –tragó