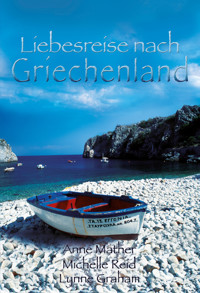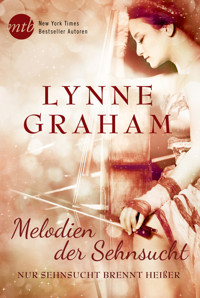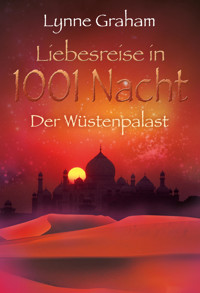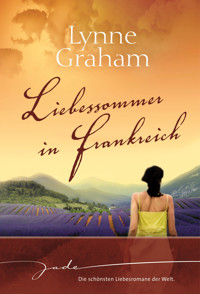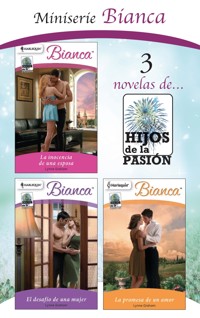
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
La inocencia de una esposa Hacía mucho tiempo que Alejandro Navarro Vázquez, conde de Roda, buscaba la venganza. Su mujer le había traicionado incumpliendo un código que, a ojos de su orgullosa moral, era inquebrantable. La ruptura de su matrimonio era una losa que pesaba sobre él día y noche. Había llegado el momento de hacer justicia. Un detective privado le había informado de que Jemima tenía un hijo de dos años. Su frívola esposa había acabado teniendo un niño ilegítimo y él iba a poder tener su ansiada revancha de una vez por todas. El desafío de una mujer Flora Bennett estaba dispuesta a adoptar a su sobrina a pesar de que Angelo van Zaal ya daba por hecho que la custodia la tendría él. Aunque el deseo que sentía hacia ella le incomodaba, lo que verdaderamente sacaba de sus casillas a Angelo era que ella evitara la atracción sexual que existía entre los dos. Tenía que encontrar la manera de que Flora se plegara a sus deseos. Lo que no sospechaba era que fuera a quedarse embarazada. La promesa de un amor Cesario di Silvestri era más que rápido con las mujeres, era un huracán. Le bastaban unos minutos para llevarse a la cama a las mujeres más sofisticadas de Europa… Con una excepción: Jessica Martin, la tímida veterinaria que se había negado a ser su juguete sexual un fin de semana. Pero cuando los familiares de Jess, en un acto de irresponsabilidad, robaron un valioso retrato en Halston Hall, la mansión que tenía Cesario en Inglaterra, le proporcionaron el arma que necesitaba para tenerla en sus manos. De momento, podría disfrutar de su belleza, pero en el futuro necesitaría un heredero…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Hijos de la pasión, n.º 196 - mayo 2020
I.S.B.N.: 978-84-1348-428-0
ePub: Safekat
Índice
Créditos
La inocencia de una esposa
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
El desafío de una mujer
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
La promesa de un amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 1
A LA sombra de un naranjo y a lomos de su espléndido purasangre negro, Alejandro Navarro Vázquez, conde de Roda, contempló el valle que había pertenecido a sus antepasados desde hacía más de quinientos años. Era una hermosa panorámica que abarcaba miles de hectáreas de bosques y tierra fértil. Hacía una mañana muy agradable de primavera y el cielo estaba azul, limpio y claro. El conde era el dueño de toda esa tierra, hasta donde alcanzaba la vista, pero su rostro, de rasgos apuestos y varoniles, tenía un tinte sombrío como era ya habitual desde que se había roto su matrimonio hacía casi dos años y medio.
Alejandro era un rico terrateniente, pero su familia, muy respetada en toda la comarca, había quedado partida a raíz de su irresponsable matrimonio. Había supuesto un verdadero golpe para un hombre tan fuerte y orgulloso como él.
Llevado por el corazón más que por la cabeza, se había casado con una mujer que no estaba a su altura. Había cometido un grave error por el que estaba pagando un precio muy alto. Marcos, su hermanastro, y su mujer le habían traicionado. Marcos, al que él había cuidado desde niño tras la prematura muerte de su padre, se había ido a trabajar a Nueva York, cortando toda relación con su madre y sus hermanos. Sin embargo, él estaba convencido de que, si se presentara en ese momento, probablemente lo perdonaría y le rogaría encarecidamente que volviese a casa.
Todo lo contrario que con Jemima. Para ella, no había perdón en su corazón, sólo odio y desprecio.
Notó que el teléfono móvil estaba sonando. Lo miró con gesto de contrariedad. Le molestaba que le interrumpiesen en aquellos momentos. Respondió de mala gana y arqueó las cejas al enterarse de que el detective privado que había contratado para encontrar a Jemima había ido a verle. Galopó velozmente hacia el castillo, preguntándose con impaciencia si Alonso Ortega habría conseguido finalmente dar con su ex esposa.
–Su Excelencia, le pido disculpas por venir a verlo sin avisar –dijo el hombre con sumo respeto y una expresión de triunfo en los ojos–. Pero sabía que estaría deseando conocer cuanto antes el resultado de mis averiguaciones. He encontrado a la condesa.
–¿En Inglaterra? –preguntó Alejandro, convencido de que no podría haber ido a otro lugar.
Ortega, tras responder afirmativamente a su pregunta, pasó a comunicarle todos los pormenores de su investigación. Alejandro le estaba escuchando atentamente cuando, de pronto, su madre, la condesa viuda, entró en la sala. Doña Hortensia, con su presencia imponente y majestuosa, clavó sus penetrantes ojos negros en el detective privado, como preguntándole sin necesidad de palabras si había cumplido finalmente con el objetivo para el que le habían contratado. Al oír las noticias del hombre se dibujó una extraña sonrisa de satisfacción en su rostro.
–Aún tengo algo más que comunicarles –dijo Ortega, tratando de eludir la inquietante mirada escrutadora de su noble anfitriona–. La condesa tiene un hijo, un niño de unos dos años.
Alejandro se quedó petrificado al oír la noticia.
La puerta se abrió de nuevo y entró Beatriz, su hermana mayor, disculpándose por la interrupción. Guardó silencio en seguida ante la mirada fría y dominante que le dirigió su madre.
–Esa bruja lasciva inglesa, que en mala hora se casó con tu hermano, ha tenido un bastardo.
Algo avergonzada al oír pronunciar esas palabras delante del detective, Beatriz miró a su hermano con gesto consternado y se apresuró a ofrecer un refresco a aquel hombre para tratar de aliviar la tensión del momento. Alejandro pensó que hubiera hecho mejor quedándose sentada hablando del tiempo mientras él agarraba a Ortega por las solapas y le obligaba a soltar de una vez todo lo que sabía sin tantos rodeos.
El hombre, adivinando seguramente sus intenciones, le hizo entrega de un pequeño dossier y, saludando respetuosamente a todos, decidió abandonar la sala.
–¿Un… niño? –exclamó Beatriz asombrada, nada más salir el detective por la puerta–. ¿Pero de quién es ese niño?
Alejandro, sin inmutarse, se encogió de hombros, sin decir nada. Tenía claro que no era hijo suyo y eso suponía la mayor ignominia que había sufrido nunca. Jemima tenía una habilidad especial para hacer sufrir a un hombre física y emocionalmente.
¡Un hijo con otro hombre!
–¡Si me hubieras escuchado…! –se lamentó doña Hortensia–. En cuanto vi a esa maldita mujer, supe que no era buena. Tú eras el soltero más cotizado de España, podrías haberte casado con la que hubieras querido.
–Pero me casé con Jemima –replicó secamente Alejandro, al que le sacaban de quicio los arranques melodramáticos de su madre.
–Sólo porque te sedujo con sus desvergonzadas malas artes. Para ella, un hombre no era suficiente. Por su culpa, mi pobre Marcos vive ahora en la otra punta del mundo. Cada vez que pienso que ha podido tener un hijo ilegítimo mientras aún llevaba nuestro nombre se me enciende la sangre…
–¡Ya está bien! –exclamó Alejandro–. De nada valen ahora las recriminaciones y los lamentos. Lo hecho, hecho está.
–No, aún no está hecho todo –dijo doña Hortensia con una mirada mezcla de astucia y malicia–. Todavía no has iniciado el proceso del divorcio, ¿verdad?
–Iré a Inglaterra a hablar con Jemima lo antes posible –dijo Alejandro con arrogancia.
–Envía al abogado de la familia. No tienes necesidad de ir tú personalmente –replicó la condesa con autoridad.
–Sí, tengo que ir yo. Jemima sigue siendo mi esposa –replicó Alejandro contradiciendo a la condesa con los modales propios de su refinada educación aristocrática, y añadió luego, a punto de perder la paciencia, al oír el aluvión de reproches de doña Hortensia–: Te tendré informada de todo sólo por cuestión de cortesía. No necesito ni tu aprobación ni tu permiso.
Alejandro se retiró a su estudio y se sirvió un brandy. Un niño. Jemima había tenido un hijo. No podía creerlo. Entre otras cosas porque no podía olvidar que su esposa había sufrido un aborto poco antes de dejarle. Ésa era la razón por la que no era posible que ese misterioso niño fuera suyo. ¿Sería de Marcos? ¿O quizá de otro hombre? Le resultaba sórdido y desagradable especular con esas posibilidades.
Echó un vistazo al informe del detective Ortega. No había gran cosa. Jemima vivía en un pueblo de Dorset, donde llevaba una floristería. Por un momento, se dejó llevar por sus recuerdos junto a ella, pero los desechó en seguida haciendo uso de su autocontrol y su sensatez habituales. Aunque, ¿dónde habían estado aquel día que conoció a Jemima Grey?
No podía poner ninguna excusa. Él había sabido de antemano la gran diferencia que había entre ellos, y sin embargo había decidido casarse con ella. Ciertamente, usando las palabras de su madre, ella le había seducido. Jemima era una mujer increíblemente sexy y él había sucumbido a sus encantos sin pensar en las consecuencias. Posiblemente, la vida le había pasado factura por sus numerosas aventuras con mujeres fáciles. O quizá había sido también una demostración de su debilidad y falta de voluntad para controlar su ardiente deseo sexual por aquella mujer tan excitante. Afortunadamente, el paso del tiempo y la cruel decepción que había sufrido en el curso de su corto matrimonio, habían borrado por completo toda su pasión por ella.
Pero aquel absurdo matrimonio había destruido prácticamente su entorno familiar. Jemima, sin familia y sin ayuda económica de ningún tipo, seguía siendo legalmente su mujer, al igual que su hijo, al que la ley reconocía como su hijo legítimo en tanto no concluyese su proceso de divorcio. Era una situación degradante e ignominiosa. Tenía que ir a Inglaterra a resolverlo todo.
Ningún conde De Roda desde el siglo XV había actuado nunca como un cobarde eludiendo sus deberes y sus responsabilidades, por desagradables que fuesen, y él no iba a ser menos. Jemima tenía suerte de haber nacido en el siglo XXI. En otros tiempos, sus antepasados habrían encerrado a la esposa infiel en un convento o la habrían ejecutado para preservar el honor de la familia. Afortunados ellos, pensó él con amargura, que gozaban de ese privilegio para poder vengarse de las afrentas de sus mujeres.
Mientras Jemima envolvía un ramo de flores en un papel de celofán para regalo, Alfie se asomó por una esquina del mostrador de la tienda, mirando con sus grandes ojos castaños llenos de picardía.
–¡Jola! –dijo con mucho descaro a la clienta que estaba despachando su madre.
–¡Hola! ¡Qué niño tan guapo! –exclamó la mujer fijándose en Alfie, que la miraba con su sonrisa irresistible.
Jemima estaba acostumbrada a oír esos halagos, pero se preguntaba, mientras le cobraba a la mujer, a quién se parecería cuando fuese mayor. Era igual que su padre, pensó con amargura. Sin duda, había heredado sus genes, esos ojos maravillosos de color castaño oscuro, esa tez morena y esa espesa mata de pelo negro, típicamente españoles. Lo único que había sacado de ella era el pelo rizado. Sin embargo, Alfie tenía el mismo carácter cordial y optimista que ella. Sólo en raras ocasiones sacaba a relucir algún destello del temperamento sombrío y apasionado de su padre.
Jemima trató de apartar aquellos pensamientos de su mente. Miró a Alfie, que estaba jugando con unos cochecitos, y se puso a confeccionar un ramo de flores que le había encargado un cliente, siguiendo para ello una foto de una revista especializada en arte floral.
El azar le había llevado a aquella pequeña ciudad de Charlbury St Helens en un momento crítico de su vida, pero no se había arrepentido nunca de haberse establecido allí y de haber construido en aquel lugar los cimientos de su futuro.
Había llegado allí cuando estaba embarazada y lo único que había conseguido encontrar había sido un trabajo como dependienta en una tienda de flores. Había sentido la necesidad de recuperar su autoestima ganándose la vida por sí misma. Tras descubrir sus aptitudes para la floristería, se había entregado con verdadera dedicación a aquel trabajo y había invertido incluso sus horas libres en estudiar sobre esa materia para conseguir una formación cualificada. El azar había querido también que su jefe, debido a su precaria salud, hubiera decidido retirarse por entonces, y Jemima había tenido el valor y la visión necesarios para hacerse con las riendas del negocio y ampliarlo con otras actividades paralelas como regalos de empresas, bodas y actos sociales.
Se sentía tan orgullosa de su negocio que a veces le costaba creer que pudiera haber llegado tan lejos partiendo de unos orígenes tan humildes. Demasiado bien le había ido para ser hija de un delincuente violento e irresponsable, que nunca había trabajado en su vida, y de una madre alcohólica, que había muerto al estrellarse el coche robado que conducía su marido. Jemima nunca había tenido hasta entonces ninguna aspiración en la vida. Es lo que había visto en su casa. Nadie en su familia había intentado nunca mejorar de posición social.
–Ese tipo de ideas no son para gente como nosotros. Lo que Jem necesita es conseguir un trabajo para que nos ayude en la casa –solía decirle su madre al maestro cuando intentaba persuadirla de que Jem se quedase en la escuela preparándose para los exámenes de acceso al instituto.
–Eres tan torpe e inútil como tu madre –le repetía su padre casi todos los días, hasta crearle un complejo que la perseguiría durante muchos años.
Jemima trató de olvidar aquellos momentos tan amargos de su vida.
Aquel día, después de comer, salió de casa con Alfie para llevarlo al parque de juegos. Sonrió al ver cómo llamaba a sus amiguitos a voz en grito para que fueran a jugar con él. Alfie, que había heredado el nombre de su abuelo materno, era muy sociable y vital, y estaba deseando salir al aire libre después de haberse pasado la mañana encerrado en la tienda con su madre. Aunque Jemima le había preparado una pequeña zona de esparcimiento en la parte trasera de la tienda, el niño necesitaba más libertad. Cuando era más pequeño, se había valido de su amiga Flora para que le cuidara mientras ella estaba trabajando, pero ahora que ya estaba en la edad de jugar con otros niños en el parque y ella ya no asistía a las clases de floristería por las tardes, no precisaba de sus servicios. Además, Flora había montado un pequeño negocio de hostelería que le ocupaba la mayor parte del tiempo.
Fue una agradable sorpresa cuando vio a entrar en la tienda, una hora después, a su amiga preguntándole si tenía un rato libre para tomar un café con ella. Mientras preparaban la cafetera, Jemima miró a su amiga pelirroja y creyó ver en ella un cierto signo de preocupación.
–¿Ocurre algo?
–Seguramente, no. Pensaba haber venido el fin de semana, pero tenía un compromiso previo con mi familia y decidí venir a decírtelo esta misma tarde –respondió Flora–. Parece que hay un tipo que anda merodeando por la ciudad con un coche de alquiler desde el jueves pasado y alguien le ha visto sacando unas fotos de tu tienda. Ha estado haciendo también preguntas sobre ti en la oficina de correos.
Jemima abrió como platos sus maravillosos ojos azul violeta, mientras su cara, en forma de corazón, enmarcada por un espléndido pelo rubio rizado, palideció intensamente. Apenas medía un metro sesenta y tuvo que levantar la cabeza para mirar a los ojos a su amiga, bastante más alta que ella. A pesar de ello, Jemima tenía un increíble atractivo sexual para los hombres. Todos volvían la cabeza cuando se cruzaban con ella por la calle. Los vecinos del lugar bromeaban a propósito de ello. Decían que el coro de la iglesia había estado a punto de disolverse, pero que al llegar Jemima y entrar a formar parte de él, había arrastrado con ella a un buen grupo de jóvenes que nunca antes habían demostrado el menor interés. Sin embargo, tras el desengaño sufrido en su matrimonio, los hombres no significaban nada para ella y dedicaba todo su tiempo y sus energías a su hijo y a su negocio.
–¿Qué tipo de preguntas? –exclamó Jemima, sintiendo un profundo vacío en el estómago.
–Cosas como si vivías por aquí o qué edad tenía Alfie. El hombre era joven y apuesto. Maurice, el de la oficina de correos, pensó que sería un conquistador que andaría…
–¿Era español? Flora negó con la cabeza y le hizo señas a su amiga para que estuviese pendiente del café.
–No, según Maurice, era londinense. Estaría tratando probablemente de ver la forma de acercarse a ti.
–No recuerdo haber visto a ningún hombre joven y bien parecido por aquí en toda la semana.
–A lo mejor el hombre perdió todo su interés por ti al enterarse de que tenías un hijo –dijo Flora encogiéndose de hombros–. No te hubiera dicho nada si hubiera sabido que te iba a afectar así. ¿Por qué no agarras el teléfono y le dices a…? ¿Cómo se llamaba tu marido?
–Alejandro –respondió Jemima algo tensa–. ¿Decirle qué?
–Que quieres cortar por lo sano de una vez y que deseas el divorcio.
–Nadie puede decirle a Alejandro lo que tiene que hacer. Él siempre tiene la última palabra. Además no creo que sea nada fácil, si se ha enterado de la existencia de Alfie.
–Ve a un abogado y cuéntale todo lo que te hacía tu marido.
–Él no bebía ni me pegaba.
–No hace falta llegar a esos extremos. Hay otros muchos motivos para el divorcio, como el maltrato psicológico y el abandono. ¿Y qué me dices de la forma en que te dejó a merced de su horrible familia?
–El único problema era su madre. Su hermano y su hermana eran encantadores –contestó Jemima, tratando de ser ecuánime en sus apreciaciones–. Y no creo que sea justo decir que fuera víctima de maltrato psicológico.
Flora, cuyo carácter era tan ardiente como el color de su pelo, miró a su amiga con cara de incredulidad.
–A Alejandro le parecía mal todo lo que hacías, se pasaba todo el tiempo fuera de casa, sin hacerte el menor caso, y te dejó embarazada sin que estuvieras preparada para tener un hijo.
Jemima se sintió profundamente turbada al oír esas palabras en boca de su amiga. Se asombró de lo sincera que había sido con Flora, le había abierto su corazón al poco de conocerla. Le había contado muchas cosas de su vida con Alejandro, aunque se había callado las más íntimas. Y es que se había sentido tan despreciada en su matrimonio, que había sentido la necesidad de abrir su corazón a alguien. O al menos una parte de él.
–Simplemente no era lo bastante buena para él –dijo Jemima muy serena.
Ya de pequeña, tampoco había sido lo bastante buena para sus padres, que estaban a todas horas sacándole defectos. Su madre la había llevado una vez a un concurso de belleza juvenil, pero Jemima, demasiado tímida para sonreír en las fotos y demasiado callada para decir algo simpático en las entrevistas, no hizo un buen papel. Tampoco había conseguido destacar en la academia de estudios donde la envió su madre, soñando que algún día pudiera ser la secretaria de algún millonario que acabase enamorándose locamente de ella. Aquel mundo de fantasía en el que vivía su madre le había servido, junto con el alcohol, como válvula de escape para sobrellevar la carga de su desgraciado matrimonio.
El padre de Jemima era diferente. Su único objetivo era conseguir dinero sin tener que moverse del sofá. A tal fin, había querido que Jemima se hiciese modelo, pero a ella le faltaban algunos centímetros para desfilar por las pasarelas y tampoco tenía las curvas necesarias para salir en las revistas. Después de la muerte de su madre, quiso que trabajara de bailarina en un club nocturno y, al negarse ella a hacer un casting medio desnuda, le pegó y la echó de casa. Pasaron algunos años antes de que ella volviera a ver su padre y fue en circunstancias que prefería olvidar. Sí, Jemima había aprendido a temprana edad que la gente siempre esperaba de ella más de lo que podía dar y, lamentablemente, su matrimonio no había sido una excepción. Por esa razón, había decidido vivir su propia vida y llevar un negocio que conseguía reafirmar su personalidad y la confianza en sí misma. Por primera vez en su vida, había superado sus propias expectativas.
Cuando conoció a Alejandro y él se enamoró de ella, le pareció que todos sus sueños se habían hecho realidad. Sonrió con amargura al recordarlo. El amor la había poseído como un tornado, subiéndola a las alturas y haciéndola creer en lo imposible, para dejarla luego caer y devolverla a la cruda realidad. Sin saber por qué, había creído realmente que podía casarse con aquel extranjero rico y bien educado, y ser feliz con él. Pero en la práctica, las desavenencias y sus diferencias de carácter y cultura habían resultado obstáculos infranqueables. A pesar de todo, su principal y único error había sido entablar una buena amistad con su cuñado, Marcos. Aunque reconocía que Alejandro había hecho todo lo posible por ayudarla a adaptarse a su nueva forma de vida en España, ella no habría conseguido superar la soledad que había sentido allí de no haber sido por la compañía de Marcos. Sí, había adorado Marcos, reconoció abstraída en sus pensamientos, recordando el dolor que había sentido, tras la ruptura de su matrimonio, cuando él no hizo el menor intento de volver a acercarse a ella.
–Todo lo contrario, eras demasiado buena. Ese marido tuyo no te merecía –le dijo Flora haciendo énfasis en cada palabra–. Pero deberías contarle lo de Alfie en vez de esconderte como si tuvieras algo de lo que avergonzarte.
Jemima, con las mejillas encendidas, volvió la cabeza hacia a su amiga.
«Si tú supieras…», se dijo para sí.
Pero no. Decirle toda la verdad, cruda y dura, sería probablemente perder a su mejor amiga.
–Creo sinceramente que, si Alejandro se enterase de la existencia de Alfie, haría cualquier cosa por conseguir su custodia y se lo llevaría a España con él –dijo ella apenada–. Alejandro se toma muy en serio todo lo referente a la familia.
–Está bien, si piensas que puede llevarse a Alfie, me parece prudente que no le digas nada a tu marido –replicó Flora, conservando un cierto recelo en la mirada–. Pero, en todo caso, es algo que no puedes mantener en secreto toda la vida.
–Al menos, por ahora, creo que es lo mejor –dijo Jemima, dejando su taza de café en la encimera al oír la campanilla de la puerta, señal de que acababa de entrar algún cliente.
Minutos después, salió a entregar un pedido para una fiesta en una lujosa mansión de la zona residencial de la ciudad. De camino a casa, recogió a Alfie, que parecía haberse desfogado tras un par de horas jugando con sus amigos.
Tenía alquilada una casita en las afueras de la ciudad, con un jardín en el que había instalado un columpio y un corralito de arena para que jugase el niño. Aunque era pequeña, con las paredes mal pintadas y con muy pocos muebles, estaba muy orgullosa de su casa. Era la primera vez, desde la infancia, que sentía tener un verdadero hogar.
Estando allí, le parecía un cuento de hadas haber estado viviendo en un castillo. El castillo del Halcón, la fortaleza feudal construida por los antepasados de su marido, era una mezcla de estilos árabe y gótico, llena de historia y objetos de valor incalculable. Doña Hortensia, la condesa viuda, no permitía que nadie tocase, y menos aún cambiase de sitio, ninguno de los cuadros o muebles del castillo. Jemima se había sentido allí desplazada, como una extraña, teniendo que cambiarse de ropa a todas horas para las comidas, tratar con los sirvientes y atender a los invitados importantes. Cosas que no le agradaban lo más mínimo.
¿Había habido algo positivo en su matrimonio?, se preguntó. Le vino al instante la imagen de Alejandro. Aquel hombre le había parecido tan apuesto, que se había casado con él creyendo haber ganado el premio gordo de una lotería. Pero siempre había tenido la sensación de que no estaba a su altura y que él se merecía algo mejor que ella. Eso había reforzado la idea que tenía de que todas las cosas buenas que le habían pasado en la vida habían sido sólo caprichos del destino. Bastaba como ejemplo el nacimiento no buscado de Alfie, el que su coche se hubiera ido a estropear precisamente en Charlbury St Helens cuando regresó de España, y por supuesto su matrimonio y la forma en que conoció a Alejandro.
Él la había tirado de la bicicleta en un aparcamiento. Bueno, para ser más exactos, había sido el conductor de su Mercedes, con su forma tan agresiva de conducir. Ella estaba trabajando por entonces de recepcionista en un hotel y aquél era su día libre. Había aprovechado para darse una vuelta en la bicicleta que se había comprado para poder ir a trabajar a una empresa ubicada en el extrarradio, ya que no podía desplazarse de otra forma hasta allí, pues en aquella zona los autobuses eran más bien escasos. El lujoso Mercedes se había detenido en seguida y Alejandro y su chófer habían salido para comprobar los daños causados mientras ella trataba de contener el dolor que sentía en las rodillas y en la cadera, magulladas al caer al suelo tras el golpe. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que había pasado, la bicicleta estaba ya en un taller de reparaciones y ella arrellanada en la parte de atrás del Mercedes, camino del hospital más cercano, junto al hombre más apuesto que había visto en su vida. Fue una pena que no se hubiera dado cuenta en aquel momento de lo dominante y absorbente que Alejandro podía llegar ser. Se había negado a escucharla cuando le dijo que no quería que la llevasen a ningún sitio y que no era necesario que la mirase ningún médico. Al final, la habían llevado a urgencias. Le habían hecho unas radiografías, curado y vendado. Y quizá le hubieran administrado también algún medicamento. Sería la única forma de explicar lo embobada que se sintió al ver la sonrisa deslumbrante de Alejandro a unos centímetros de ella.
Amor a primera vista, se dijo Jemima con un gesto de disgusto aquella noche mientras se revolvía inquieta en la cama sin poder dormir. Nunca había creído en esas cosas. De hecho, se había jurado a sí misma no dejar que ningún hombre ejerciera nunca sobre ella el poder que su padre había ejercido sobre su madre. Pero, a pesar de todas sus promesas y de las lecciones que había aprendido de su madre, había caído rendida ante la irresistible mirada de Alejandro Navarro Vázquez.
Sin embargo, hasta que él la sorprendió un buen día con su propuesta de matrimonio, ella tuvo que sufrir durante meses multitud de ofensas por parte suya. No la llamaba por teléfono cuando había quedado en hacerlo, cancelaba sus citas a última hora o se veía con otras mujeres e incluso salía en las revistas fotografiado con algunas. Ella había llegado a ese matrimonio con el corazón roto y la dignidad por los suelos. Pero, pese a todo, había comprendido la situación. Alejandro era un conde, un miembro de la nobleza española, mientras que ella trabajaba, según él, en un pequeño hotel de mala muerte. Él había sabido desde el principio que ella no era de su misma clase social y eso le había molestado mucho. No obstante, seis meses después de haberse conocido, Alejandro parecía haber depuesto esa actitud.
–Sol y sombra, querida mía –le había dicho Alejandro en su idioma en una ocasión, comparando la blancura de su piel con la tez morena de su cara bronceada por el sol de España–. No puede existir una cosa sin la otra. Es lo mismo que ocurre con nosotros.
Pero no había estado muy acertado en la comparación. Ellos habían sido más bien como el aceite y el agua, imposibles de juntar.
Jemima recordó resignada todos aquellos momentos amargos con los que había tenido que aprender a vivir y, después de dar algunas vueltas más en la cama tratando de encontrar la postura más cómoda, se quedó dormida a eso de las dos de la mañana con la mente puesta en el pedido que iba a recibir al día siguiente.
Apenas había quedado espacio libre en la tienda después de haber descargado las flores frescas de la furgoneta de reparto. Jemima tenía los dedos entumecidos por la brisa fresca de aquella mañana de primavera después de haberlos tenido en contacto con el agua y los tallos húmedos de las flores. Se frotó las manos en los pantalones vaqueros tratando de evitar los temblores porque sabía que a un escalofrío seguiría otro y otro, y acabaría sintiendo cada vez más frío. La verdad era que, independientemente de que fuera invierno o verano, aquella tienda era muy fría. Era un viejo caserón con mal aislamiento. Trató de consolarse pensando que si hiciera más calor podrían estropearse las existencias. Se dirigió a la trastienda, tomó una chaqueta de lana negra que había colgada de un gancho de la pared y se la puso. Alfie estaba en el patio jugando con su triciclo mientras imitaba cómicamente con la boca el ruido de un motor. Ella sonrió al verlo, pasando por alto lo temprano que el niño se había levantado y el frío que hacía aquella mañana.
–Jemima… –dijo una voz a su espalda.
Era una voz que ella había esperado no volver a oír nunca más. Una voz bien timbrada, melódica, profunda y tan sensual que se estremeció. Cerró los ojos con fuerza, tratando de negar la realidad, diciéndose a sí misma que algo extraño había conseguido hacer que su mente retrocediese peligrosamente al pasado, haciéndole imaginar cosas…
Haciéndole imaginar que despertaba en la cama con Alejandro a su lado, con su pelo negro alborotado, la barba de la mañana y todos sus encantos masculinos…
Alejandro, el hombre que podía despertar su deseo con una simple mirada de sus impresionantes ojos, tan profundos como la noche, y encenderlo con sólo decir su nombre.
Pero aun cuando la explosión de aquellas imágenes del pasado pareció nublar su cerebro por un instante, no fue capaz en cambio de hacerle olvidar el vacío de su cama tras quedar embarazada y la amargura al advertir que él había perdido todo su interés por ella. Como movida por un resorte invisible, se dio la vuelta.
Allí estaba él.
Alejandro Navarro Vázquez, su esposo, el que le había enseñado a amarlo y a desearlo para luego torturarla. Abrió sus ojos azul violeta como platos, como si no pudiera dar crédito a lo que estaba viendo. Era él, con su abundante pelo negro azulado peinado hacia atrás, sus prominentes pómulos de patricio romano y su arrogante nariz coronando una boca perfecta, sensual y masculina. Era un hombre muy atractivo y lo parecía aún más con aquel impecable traje oscuro y los zapatos tan brillantes que llevaba. Siempre estaba así de arreglado… salvo en la cama, recordó ella, cuando, presa de deseo, le hundía las manos en el pelo y le arañaba apasionadamente la espalda.
Quiso gritar para alejar de sí aquellos recuerdos que no la dejaban en paz y la martirizaban.
–¿Qué estás haciendo aquí? –exclamó ella casi sin aliento.
Capítulo 2
TENEMOS asuntos pendientes –contestó Alejandro en voz baja, mirándola de arriba abajo.
Jemima pareció pasar del frío al calor, como si le hubieran puesto un soplete delante. Se ruborizó porque sabía que no estaba muy presentable en aquel momento. Llevaba el pelo suelto y estaba prácticamente sin maquillar. Por no hablar de su indumentaria, unos pantalones vaqueros bastante gastados, una chaqueta de lana y unas botas viejas de tacón bajo. Se sintió incómoda y resentida por la forma tan fría y descarada como la estaba mirando. Se apoyó en el marco de la puerta, realzando con aquella postura la esbeltez de su figura y consiguiendo que destacasen sus seductoras curvas bajo la prenda de lana y los pantalones vaqueros. Echó luego la cabeza atrás y dejó que su melena rubia le cayera por los hombros como una cascada dorada.
Alejandro la contempló con el rostro contraído y un brillo especial en la mirada. Jemima comprendió entonces que él había captado su mensaje de desafío con la misma claridad que si lo hubiese pregonado por un altavoz. El ambiente se hizo muy tenso. Ella pareció perder de pronto parte de su valor y retrocedió un paso al empezar a sentir los pechos inflamados, los pezones cada vez más duros debajo del sujetador y un calor intenso y húmedo entre sus muslos. Le sorprendió que un hombre, al que ahora odiaba tanto como había amado en otro tiempo, pudiera tener aún un efecto tan poderoso sobre su cuerpo.
–Siempre tan provocadora –exclamó Alejandro, arrastrando las palabras con aspereza–. ¿Tengo yo acaso aspecto de desesperado?
Era una voz fría y tan cortante como el filo de una navaja, pero Jemima observó que él no podía apartar los ojos de su cuerpo. Tampoco ella pudo evitar entonces bajar la mirada desde aquel rostro varonil al bulto que había entre sus muslos por dentro de sus ajustados pantalones. Sintió un calor intenso en las mejillas y en otras partes de su cuerpo.
–¿Qué estás haciendo aquí? –le preguntó por segunda vez.
–Quiero el divorcio. Necesito tu dirección para los trámites –replicó Alejandro muy sereno–. ¿O es que pensabas que esto iba a seguir así? Te comportaste de un modo egoísta e irresponsable abandonando tu hogar.
Jemima estuvo tentada, al oír esas palabras, de agarrar uno de los ramos de flores y estampárselo en la cabeza.
–Tú me obligaste a ello –replicó ella con vehemencia.
–¿Perdón? –exclamó Alejandro, con las manos apoyadas en el mostrador y el cuerpo algo inclinado hacia adelante.
–Tú no escuchabas una sola palabra de lo que te decía. Habíamos llegado a un punto muerto. ¿Qué otra cosa podía hacer?
–Te dije que saldríamos adelante y conseguiríamos superarlo –le recordó Alejandro en un tono más condescendiente.
–A lo largo de todo nuestro matrimonio, no hiciste nunca nada para tratar de que las cosas fueran mejor entre nosotros. ¿Cómo podías hacerlo si ni siquiera me hablabas? ¿Hiciste acaso algo cuando te dije lo infeliz que me sentía? –preguntó Jemima con los ojos violeta echando fuego de indignación recordando que ella hubiera cambiado sin pensarlo todos los regalos que le había hecho por un poco más de atención.
Alejandro, muy enfadado, la miró con sus profundos ojos dorados que parecían despedir llamaradas de oro. Hizo ademán de acercarse a ella, pero en ese instante, sonó la campanilla de la puerta y entró en la tienda Sandy, la dependienta de Jemima. Se hizo un silencio tan tenso, que la mujer mayor los miró sorprendida pensando si ella podría tener la culpa de aquella situación.
–¿Llego tarde? ¿Esperaba que hoy viniera antes?
–No, no –respondió en seguida Jemima para tranquilizarla–. Lo que si tendrá que hacer es quedarse a cargo de la tienda durante una hora. Tengo que volver a casa a solucionar un asunto.
Salió al patio en donde estaba jugando Alfie. Volvió al poco con el niño en brazos y dijo entonces sin apenas mirar a Alejandro.
–Vivo ahí abajo, en el número cuarenta y dos, a menos de cien metros de aquí.
Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un joven de hombros anchos y con el pelo cortado al cero irrumpió en la tienda con una bolsa en la mano.
–¡Recién salidos del horno, Jemima! –exclamó con una sonrisa de satisfacción–. Bollos tiernos para el almuerzo.
–¡Oh, Charlie, me olvidé por completo de que ibas a venir hoy! –exclamó Jemima consternada, pues había quedado con el chico la semana anterior durante el ensayo del coro de la iglesia–. Mira, ahora tengo que salir un rato. Será mejor que te enseñe ese enchufe de la luz que no funciona.
Jemima, apoyando a Alfie en la cadera, se dirigió al otro lado del mostrador y mostró a Charlie el enchufe que había estado fallando toda la semana.
–Creo que será mejor que vuelva mañana cuando estés aquí –dijo el chico con una sonrisa.
–No, no hace falta, Charlie. Hoy es perfecto –insistió ella, mirando desde la puerta a Alejandro, que permanecía en silencio con la mirada clavada en el inoportuno electricista–. Sandy estará aquí por si necesitas algo.
Jemima salió a la calle, sintiendo a su lado la presencia de Alejandro y preguntándose extrañada por qué no le habría dicho nada sobre el niño.
–Te veré en casa –le dijo a Alejandro, bajando a Alfie al suelo, pues ya le pesaba mucho en los brazos.
–Os llevaré en el coche –replicó él.
–No, no hace falta, gracias.
Y sin más preámbulos, Jemima cruzó la calle y se alejó rápidamente con el niño dando saltitos detrás de ella. Fuera del horario de trabajo, solía usar la furgoneta para moverse por la ciudad, pero cuando la tienda estaba abierta, se necesitaba para entregar los pedidos.
No habrían andado más de veinte metros cuando un lujoso sedán negro se detuvo al llegar a su altura. Un hombre alto, muy bien trajeado, abrió la puerta y salió del coche.
–¿Vas a casa? –preguntó el hombre–. Sube, os llevaré.
–Gracias, Jeremy, pero está tan cerca, que prefiero ir andando –contestó ella.
Trataba de disimular, pero no podía dejar de pensar en Alejandro y en el divorcio que le había planteado.
¿Habría conocido a otra persona? ¿Alguna mujer hermosa, de buena familia y con dinero? Se preguntó con cuántas mujeres habría estado desde que le había dejado y sintió al pensarlo una angustia y un dolor agudo en lo más hondo de su corazón. No quería volver con Alejandro, de ningún modo, pero por alguna extraña razón, tampoco quería que estuviese con otra mujer. Pero, conociéndolo como lo conocía, era difícil creer que no hubiera estado con ninguna mujer desde entonces. Conocía mejor que nadie su insaciable deseo sexual. Al menos, así había sido hasta que a ella se le agrandaron los pechos y se le ensancharon las caderas con el embarazo, y comprobó con gran amargura que su cuerpo había pasado a tener para él el mismo atractivo que un botijo de barro.
–Venga, subid –insistió Jeremy abriendo la otra puerta del coche–. Os estáis mojando.
Efectivamente, había empezado a llover. Tomó al niño y subió al coche. Jeremy arrancó y se dirigió a la casa de Jemima. Al llegar, vieron un elegante deportivo aparcado a la entrada. Jeremy lanzó un silbido de admiración.
–¿De quién demonios puede ser esa maravilla de coche?
–Es de un viejo amigo –respondió ella, saliendo del coche–. Gracias, Jeremy.
El hombre se bajó también y le puso la mano en el brazo con gesto amistoso.
–Ven a cenar conmigo esta noche –le propuso él mirándola fijamente con sus ojos azules–. Sin compromisos ni ataduras, sólo como amigos.
Jemima, algo turbada, dio un paso atrás, viendo allí cerca a Alejandro espiando su conversación.
–Lo siento, no puedo –respondió ella nerviosa.
–Está bien, lo seguiré intentando –dijo Jeremy dirigiéndose de nuevo al coche.
Jemima sonrió sin ganas. Sabía muy bien que Jeremy, el agente inmobiliario, divorciado y de unos treinta y tantos años, era duro de pelar y no se daba por vencido fácilmente.
La había invitado a salir con él al menos una docena de veces desde que vivía en aquella casa.
Jemima, algo nerviosa por la mirada inquisitiva de Alejandro, se apresuró a meter la llave en la cerradura de la puerta.
–¿Por qué no le dijiste que estabas casada?
–Ya lo sabe. Todo el mundo lo sabe –respondió Jemima algo irritada, mostrando al abrir la puerta la alianza que llevaba en el dedo–. Como también sabe que estoy separada de mi marido.
–No hay nada oficial sobre nuestra separación –dijo él, pasando al pequeño vestíbulo de entrada y luego a la también reducida sala de estar–. Me sorprende que aún sigas llevando la alianza.
Jemima se encogió de hombros, le quitó la chaqueta a Alfie y la colgó luego junto a su rebeca.
–Zumo –dijo Alfie, tirando a su madre de la manga.
–Se dice, por favor –le recordó Jemima.
–Po favó –dijo el niño muy obediente.
–¿Quieres café? –le preguntó Jemima a Alejandro de mala gana.
Alejandro se había apoyado junto a la ventana y con su estatura y la anchura de sus hombros no dejaba casi pasar la luz.
–Sí.
–Po favó –le dijo Alfie muy sonriente–. Se dice po favó.
–Gracias –dijo Alejandro en su propia lengua, arrogante como él solo, sin mirar apenas al niño.
Jemima se quedó sorprendida una vez más por su falta de interés hacia su hijo. No parecía sentir la menor curiosidad por saber quién era.
–¿No tienes ninguna pregunta que hacerme sobre él? –dijo ella mirando el pelo negro rizado del niño, que había sacado sus cochecitos de la caja de los juguetes y los estaba poniendo todos en fila.
A Alfie le gustaba que todo estuviera en su sitio. Jemima recordó entonces lo ordenado y limpio que Alejandro tenía siempre su escritorio en el castillo y se preguntó si no habría más cosas en común entre ellos que ella no había querido ver.
–Ya se encargará mi abogado en su momento de hacer todas las preguntas que considere oportunas –respondió Alejandro secamente.
–Por lo que veo no crees que sea tuyo, ¿verdad?
–Eso sería imposible –replicó él con una sonrisa irónica y despectiva.
Jemima sintió una mezcla de frustración e indignación. Por un instante, tuvo la tentación de saltar sobre él y propinarle una buena tunda de patadas y puñetazos hasta obligarle a que la escuchara. Pero ella no era una mujer violenta y pensó que si, después del tiempo que habían estado juntos, nunca la había escuchado ni había confiado en ella, probablemente ya nunca lo haría. Ésa era una de las razones por las que le había dejado. No podía seguir intentándolo una y otra vez eternamente. Era como darse de cabeza contra un muro. Por no hablar de lo imposible que se le hacía seguir con un hombre que estaba completamente convencido de que ella había tenido una aventura con su hermano.
Mientras esperaba que se hiciera el café en la cocina, se le ocurrió llamar a su amiga Flora por teléfono para ver si podía hacerse de cargo de Alfie durante una hora.
–Alejandro está aquí –le dijo escuetamente.
–Dame cinco minutos y pasaré a recoger a Alfie –respondió Flora.
Jemima sirvió una taza de café a Alejandro y se la dejó al lado. Se produjo un silencio tenso y prolongado que rompió la pronta llegada de Flora. Jemima se puso a charlar con ella mientras le ponían entre las dos el abriguito a Alfie.
–Alejandro... Flora –dijo Jemima haciendo, de forma rápida, las presentaciones.
–He oído hablar mucho de usted –dijo Flora mirando fijamente a Alejandro–. Y nada bueno.
Él dirigió a Jemima una mirada de reproche y ella se ruborizó, deseando que su amiga hubiera sido más discreta y no hubiera dejado en evidencia lo mucho que sabía de sus problemas conyugales.
Al salir Flora con el niño, se hizo de nuevo un silencio que rompió Jemima.
–Odio tener que decir esto de nuevo, pero no me dejas otra elección. Jamás me acosté con tu hermano.
–Él al menos tuvo el valor de no negarlo –dijo Alejandro con una mirada sombría.
–¡Ah, vaya! Si Marcos no lo negó, eso quiere decir que yo estoy mintiendo, ¿verdad?
–Mi hermano nunca me ha mentido, cosa que no puedo decir de ti.
–¿De qué mentiras estás hablando? –exclamó ella con los puños apretados.
–Gastaste miles y miles de euros mientras estabas conmigo, todo era poco para tus extravagancias, y sin embargo no tenías suficiente para cubrir tus propios gastos, a pesar de la asignación tan generosa que te pasaba. No me cabe duda de que mentías cuando te pedía explicaciones por tanto despilfarro.
Jemima se quedó blanca como la pared, ante aquellas acusaciones que no podía negar. Era cierto que le había dado mucho dinero, pero no se lo había gastado en ella. De hecho, había tenido serias dificultades para pagar sus facturas durante las últimas semanas de su matrimonio. Parecía como si él quisiera sacar todos los trapos sucios a relucir, y todo por una simple e ingenua mentira que le había dicho cuando se habían conocido.
–¿Le diste todo ese dinero a Marcos? –le preguntó Alejandro con aspereza–. Conozco lo manirroto que puede llegar a ser mi hermano y podría haberse acercado a ti para pedirte un préstamo.
Por un segundo, Jemima estuvo tentada de decirle una mentira para tratar de tapar la auténtica verdad de los hechos, pero agachó la cabeza avergonzada, incapaz de sostener su mirada. Aunque estaba enfadada con el hermano de Alejandro por no haber tenido el valor de salir en su defensa, seguía sintiendo hacia él un gran afecto y no quería vengarse de él desvelando toda la verdad.
–No, Marcos nunca me pidió dinero.
Alejandro se puso tenso. Su mirada era tan aguda y cortante como el filo de un cuchillo de caza.
–Supongo que seguirás en contacto con mi hermano, ¿no?
–No. No he vuelto a hablar con Marcos desde que me fui de España.
–Me sorprende mucho, con lo amigos que erais… –replicó él con marcada ironía.
Jemima tuvo que morderse la lengua para no contarle toda la verdad y acabar de una vez con todo aquello. Sabía que las consecuencias podrían ser graves y además le había prometido a Marcos que nunca lo traicionaría. Después de todo, ella había visto por sí misma, y en más de una ocasión, por qué el hermano de Alejandro estaba tan decidido a mantener aquel secreto. El egoísmo de Marcos no la liberaba de su promesa de mantener la boca cerrada. Y en cualquier caso, se dijo para sí con tristeza, lo de Marcos no había sido la única causa del fracaso de su matrimonio.
–Marcos ha estado trabajando en nuestra galería de arte de Nueva York durante estos dos últimos años –dijo Alejandro muy sereno–. Me cuesta creer que no hayáis tenido ningún contacto en todo ese tiempo. Aunque supongo que, en todo caso, estará ayudando económicamente a su hijo.
–¡Alfie no es hijo suyo, maldita sea! ¿Cómo quieres que te lo diga? –exclamó Jemima fuera de sí.
–No hace falta que grites, ni que digas palabras feas –replicó él impertérrito.
Jemima, por el contrario, estaba temblando y luchaba por dominar su temperamento, que amenazaba con jugarle una mala pasada. Tras dejar a Alejandro, había vuelto de España con los nervios destrozados, pero en los dos últimos años se había recuperado un poco.
–Alfie no es hijo de Marcos –volvió a decir, ahora más calmada.
–Tu hijo no es la única causa de discordia entre nosotros. Ni la más importante –afirmó Alejandro con una voz seca y grave y un brillo especial en la mirada.
–¿Ah, no? –exclamó Jemima molesta de que su hijo no tuviera para él ninguna importancia.
–Me asombra que sepas tan poco de los hombres –dijo él con una amarga sonrisa–. Me interesa mucho más lo que hiciste en la cama con mi hermano y por qué razón lo hiciste.
Con aquella frase, Alejandro había corrido el velo de sus modales pretendidamente educados para dejar al descubierto la realidad de sus principios. Se quedó consternada ante ese ataque tan directo y frontal. Sabía por experiencia lo impredecible y cambiante que podía ser la conducta de Alejandro, pero nunca había llegado a saber las razones y los motivos que le llevaban a sacar aquel temperamento tan exaltado.
–¿Te acostaste con él en nuestra cama? –preguntó Alejandro, apretando las manos contra los costados con tanta fuerza, que casi se le transparentaban los huesos de los nudillos.
Algo intimidada, Jemima se apartó de él unos pasos hasta sentir la puerta del armario en la espalda. No quería suscitar una nueva discusión que sabía de antemano acabaría con los reproches de siempre y además no conduciría a ninguna parte.
–Alejandro… –murmuró ella en voz baja y con la voz más suave que pudo, para tratar de relajar el ambiente.
Él echó la cabeza atrás, muy altivo, y le dirigió una mirada tan intensa y ardiente, que por un momento cabría pensar que podrían saltar chispas de sus ojos e incendiar el aire. Ella, sin saber cómo ni por qué, se sintió atrapada en la red de su irresistible carisma sensual. Recordó los signos de excitación con los que llegaba a veces a casa a la hora de cenar, y por los que sabía de antemano que acudiría esa noche al dormitorio para transportarla a un mundo de placeres inimaginables que conseguirían por unos instantes hacerle olvidar su soledad y su desdicha.
–Te resulta violento hablar de esos detalles tan sórdidos, ¿verdad? ¿Te has parado a pensar alguna vez el tormento que ha sido para mí imaginar a mi esposa en brazos de mi hermano? –dijo Alejandro muy enfadado.
–No –admitió ella.
Porque la verdad era que nunca se había acostado con Marcos y por tanto tampoco podía imaginarse las sospechas infundadas que Alejandro había albergado y seguía albergando sobre ella. Lo único que llegó a pensar fue que quizá le había desilusionado. Ella nunca llegaría a comportarse como una verdadera condesa española.
–No, claro, ¿para qué ibas a hacerlo? –refunfuñó él–. Marcos fue una simple víctima de tu vanidad y tu egoísmo, y un medio repugnante que utilizaste para vengarte de mi familia y de mí.
–¡Eso es absurdo! –replicó Jemima casi escupiendo las palabras.
–¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué le dejabas que te tocase? No sabes la de veces que os he imaginado a los dos juntos –dijo Alejandro con amargura–. Lo que he sufrido imaginándote desnuda a su lado. Sollozando de placer en sus brazos. Gritando extasiada mientras llegabas a…
–¡Ya basta! –le suplicó Jemima, avergonzada por las imágenes escabrosas que le estaba presentando–. ¡Deja de hablar de eso de una vez!
–Eres demasiado sensible para escuchar ese tipo de cosas, ¿verdad? ¡Tú, que no eres más que una mujerzuela adúltera y mentirosa…! ¡Y deja de mirarme con esos ojos de asombro! Ya me engañaste una vez haciéndote pasar por una mujercita frágil y delicada. Ahora sé muy bien lo que eres.
Jemima se giró hacia la ventana para no mirarlo. Aquellas duras y crueles palabras habían causado un dolor muy hondo en su corazón. Nunca pensó que unos insultos pudieran afectarla hasta ese extremo. Dos años atrás, cuando él le reprochó por primera vez su supuesta infidelidad con Marcos, había estado bastante frío y sereno, comportándose como si, a pesar de todo, ella le resultara indiferente. Había creído entonces que Alejandro no sentía realmente nada por ella y que eso podría ser una buena excusa para poner fin a su desdichado matrimonio. Sólo ahora se daba cuenta de lo ingenua que había sido aceptando esa máscara superficial de un hombre tan apasionado y emocional como era él.
–Yo no soy una mujerzuela, ni he tenido nunca una aventura con tu hermano –afirmó Jemima con mucha firmeza, girándose de nuevo hacia él y mirándolo fijamente–. Y ahora creo que deberías saber que mi hijo, Alfie, es también hijo tuyo.
–Supongo que es una broma, ¿verdad? –exclamó él con una expresión de desconcierto–. Sé que sufriste un aborto antes de salir de España.
–Sí, eso pensamos todos –replicó ella–. Pero cuando llegué aquí a Inglaterra y fui a ver a un médico, me dijo que aún estaba embarazada. Sugirió la posibilidad de que inicialmente hubieran sido gemelos y hubiera perdido a uno de ellos en España, o que la hemorragia que sufrí hubiera sido un amago de aborto más que un aborto real. Fuera lo que fuese, el caso es que estaba embarazada cuando llegué a Inglaterra y cinco meses después nació Alfie.
–Eso no es posible –dijo Alejandro con un gesto de incredulidad.
Jemima se fue entonces derecha al aparador, abrió un cajón y se puso a revolver los papeles hasta que encontró la partida de nacimiento de Alfie. Odiaba tener que hacer lo que estaba haciendo, pero veía que no le quedaba otro remedio. El niño era hijo de Alejandro, y ella no podía permitir que eso se pusiera en duda. Alfie querría saber en el futuro quién era su padre. Le gustara o no, tenía que decir la verdad. Sacó el certificado del cajón y se lo mostró a Alejandro.
–Esto no tiene sentido –exclamó Alejandro, arrebatando el papel a Jemima con unos modales impropios de su esmerada educación.
–Pues si tienes una explicación mejor para decirme cómo he podido arreglármelas para tener a Alfie en la fecha que lo tuve sin que sea tuyo, me gustaría oírla –replicó ella en tono desafiante.
Alejandro leyó el documento con todos los músculos de la cara en tensión. Luego alzó la vista. Tenía los ojos relucientes como cuchillos recién afilados y parecían igual de peligrosos que ellos.
–Lo único que demuestra esto es que debías estar embarazada cuando me dejaste y te marchaste de España, pero de eso a decir que el niño sea mío hay un abismo.
Jemima negó con la cabeza y suspiró profundamente.
–Sé que no te gusta la noticia, yo tampoco quería decírtela. Ha llovido mucho desde que nos separamos y ahora cada uno ha rehecho su vida. Pero no puedo mentirte sobre este punto. Algún día, Alfie querrá conocer a su padre.
–Si lo que acabas de decirme es verdad, si se prueba que ese niño es mío –dijo él echando fuego por los ojos–, lo único que demostraría es lo vengativa y egoísta que has sido manteniéndome en la ignorancia.
–Cuando me fui, no tenía la menor idea de que siguiese embarazada –protestó ella.
–Creo que dos años es tiempo más que suficiente para haberme informado de que podría ser su padre –replicó él con dureza–. Pediré la prueba del ADN antes de tomar ninguna decisión.
Jemima apretó la boca tratando de contener su indignación. Aquello era un nuevo insulto. Era una forma implícita de decirle que era una esposa infiel y que por eso tenía derecho a poner en duda la paternidad de su hijo.
–Haz lo que quieras –contestó ella secamente–. Yo sé quién es el padre de Alfie y eso no lo puede cambiar nadie.
–Trataré de que las pruebas se hagan cuanto antes. Nos veremos otra vez cuando estén los resultados –dijo Alejandro arrastrando las palabras, con su arrogancia de noble español.
–Me pondré en contacto con un abogado para iniciar el proceso de divorcio –replicó Jemima, decidida a no dejar que se fuera con la impresión de que él era el único que podía tomar decisiones.
Alejandro frunció el ceño y la miró con los ojos entornados en actitud desafiante.
–No tiene sentido hacer nada hasta que no tengamos los resultados del ADN.
–No opino igual –contestó Jemima devolviéndole la mirada–. Debería haber solicitado el divorcio el mismo día que te dejé.
–¿Y por qué no lo hiciste? –preguntó Alejandro arqueando una ceja.
Jemima le miró de una forma como si quisiera fulminarle con la mirada, pero no dijo nada. Se dirigió a la puerta y la abrió de golpe en un gesto inequívoco de que quería que se saliera de su casa. Estaba harta de su prepotencia y de que quisiera quedar siempre por encima de los demás, sin escuchar siquiera sus opiniones.
–Seguiremos en contacto –dijo él mientras salía por la puerta.
–Te agradecería que me avisaras la próxima vez –le dijo Jemima, entregándole una tarjeta de visita de una cajita que había sobre la mesa–. Telefonéame y dime cuándo vas a venir.
Con un gesto de pocos amigos, cerró la puerta a su paso y se quedó luego mirando, a través de las cortinas, cómo subía a su coche y se marchaba calle arriba.
No había cambiado nada, pensó con tristeza. Desgraciadamente, la conversación con Alejandro sólo había conseguido hacer revivir en ella todas las dudas e inseguridades que creía haber dejado atrás al salir de España.
Capítulo 3
JEMIMA dejó a la canguro a cargo de la casa y cerró la puerta muy despacio al salir. Los jueves por la noche, Flora y ella iban a ensayar al coro de la iglesia y pasaban un rato agradable en compañía de algunos amigos. Jemima solía esperar con impaciencia aquel día para salir a distraerse con su amiga y romper así un poco la monotonía diaria, pero últimamente no estaba de muy buen humor.
–Anímate, mujer –le dijo Flora mientras se dirigían a la pintoresca iglesia medieval que había en aquel pueblo, que hacía de Charlbury St Helens uno de los más bellos de la zona–. Esa dichosa prueba del ADN te está amargando.
–No lo puedo evitar. Me siento humillada públicamente –replicó Jemima con amargura.
–No tienes de qué preocuparte, tanto el notario como el médico están sujetos al secreto profesional –le dijo Flora tratando de tranquilizarla–. No creo que puedan comentar tu caso con nadie, sobre todo teniendo en cuenta que puede terminar en los tribunales.
Jemima, no muy convencida, pero agradeciendo las buenas intenciones de su amiga, decidió no insistir más sobre el asunto para no parecer demasiado pesada, aunque lo cierto era que veía aquella prueba del ADN como una violación de su intimidad.
El caso podría acabar efectivamente en los tribunales. Un abogado de Londres muy estirado, que actuaba en nombre de Alejandro, le había telefoneado para ponerle al corriente de los trámites. Jemima había tenido que hacer una declaración jurada ante un notario público, y había tenido que hacerse unas fotos para demostrar su identidad a fin de que su médico pudiera hacerles legalmente las pruebas a Alfie y a ella. Había sido cosa de unos segundos. Les habían tomado sólo unas muestras de la saliva, pero ella había pasado mucha vergüenza por el hecho de que tanto el notario como el médico estuviesen al tanto de las dudas que su marido tenía sobre la paternidad de su hijo. Nunca le perdonaría a Alejandro haberla obligado a someterse a ese proceso tan degradante. Y todo porque estaba ofuscado en que le había sido infiel. En cualquier caso, ella no podía haberse negado a hacerse las pruebas, se habría visto como una aceptación implícita de su delito.
Entró en la iglesia y saludó a sus compañeros de coro con una amable sonrisa.
El sentido común le decía que había hecho lo correcto. Por el bien de Alfie, su padre tenía que saber toda la verdad y no podía dejar que nadie tuviera la menor duda de su paternidad.
Tras intervenir en varios cánticos y hacer luego de solista en un pasaje con su hermosa voz de soprano, pareció alejar aquellos pensamientos tan amargos. Se sintió definitivamente más relajada cuando, acabado el ensayo, ayudó a colocar las sillas en su sitio. Fabian Burrows, uno de los médicos locales, un hombre muy atractivo de unos treinta y tantos años, le acercó la chaqueta y la ayudó a ponérsela.
–Tienes una voz maravillosa –le dijo.
–Gracias –contestó ella algo turbada por el cumplido.
El joven acompañó a Flora y a ella a la salida.
–¿Vais a tomar algo? –preguntó él, poniéndole una mano en el brazo en un gesto de cortesía para ayudarla a bajar la escalinata de la iglesia.
–Sí.
–¿Qué os parece The Red Lion? Sólo por cambiar –propuso él, mientras el resto de los miembros del coro cruzaban la calle en dirección al bar de siempre.
–Gracias, pero estoy con Flora –contestó Jemima muy serena.
–Estaría encantado de haceros compañía –dijo él.
Jemima miró a su amiga y vio un gesto extraño en su cara.
–Creo que deberíamos dejarlo para otra ocasión –replicó Flora con cierta brusquedad, señalando discretamente con la mirada hacia la acera de enfrente.
Jemima miró en la misma dirección y vio un coche deportivo aparcado y a un hombre alto y moreno con un abrigo de cachemira, apoyado en el capó, que parecía estar esperándola. La sorpresa y la indignación se reflejaron en su rostro. Le había dejado bien claro a Alejandro que le avisase con antelación cuando quisiese volver a verla. ¿Cómo se atrevía a aparecer por allí sin previo aviso?
Pero, nada más verlo y sin saber cómo, sintió una oleada de calor por todo su cuerpo, en especial por sus lugares más íntimos. Sintió el poder de su masculinidad penetrando en ella como la punta de un cuchillo. Vio en la oscuridad sus ojos dorados brillando en su cara morena de ángel negro y de repente sintió que le faltaba la respiración. Pareció olvidarse en un instante de lo enfadada que estaba con él. Seguía viéndolo como el hombre más atractivo y sexy que había conocido en su vida. Contempló su cuerpo musculoso y atlético, apoyado en el coche, en aquella postura elegante y varonil. Quiso pasar de largo como si no le hubiera visto, pero una fuerza irresistible pareció atraerla poderosamente hacia él.
–¿Cómo averiguaste dónde estaba?