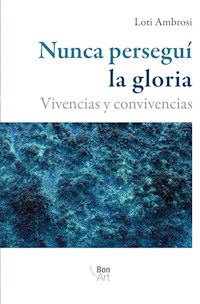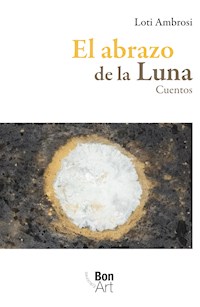
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BONART
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En este nuevo trabajo, Loti Ambrosi nos conmueve con su percepción amorosa de las cosas, de los lugares, de la gente. El presente volumen de cuentos nos transporta a la mirada interior de esta escritora polifacética, con su humor ácido, su fantasía, su ternura. Entrañable lectura para los que aprecian los buenos detalles de la vida y el valor de vivirla intensamente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El abrazo de la Luna
Primera edición en papel 2022
Edición ePub abril 2022
De la presente edición:
D.R. © Loti Ambrosi
D.R. © Bonilla Distribución y Edición, S.A. de C.V.,
Hermenegildo Galeana 111
Barrio del Niño Jesús, Tlalpan, 14080
Ciudad de México
Teléfono: 55 5544 7340
www.bonillaartigaseditores.com
ISBN 978-607-8781-96-6 (impreso)
ISBN 978-607-8781-97-3 (ePub)
Responsables en los procesos editoriales
Cuidado de la edición: Bonilla Artigas Editores
Diseño editorial y de portada: d.c.g. Jocelyn G. Medina
Realización ePub: javierelo
Imagen de portada: Bosco Sodi
Artista nacido en la Ciudad de México (1970). Reconocido internacionalmente, se caracteriza por sus ricas texturas, colores vivos y obra de gran formato. Ha descubierto una gran fuerza emotiva dentro de los crudos materiales que usa para crear sus pinturas. Considera que posee la influencia del arte informal de Tápies y Dubuffet, el colorido de Kooning y Rothko, y los colores nativos de nuestro país. Reside en Nueva York, donde ha expuesto, así como en Italia, Japón, España, México, Reino Unido, Chile, Puerto Rico y Brasil, entre otros países. Bosco Sodi Ambrosi es hijo de la autora.
Impreso y hecho en México / Printed in Mexico
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de la autora y de los editores.
Contenido
El abrazo de la Luna
El Polaco
La viejecita
Jacaranda
El incidente
Fernando El Figurín
El baile tropical
La cena
Raquel y el hombre que surgió de la máquina
Un domingo en la lancha
Aeropuerto
Billy
Ya ni llorar es bueno
Maruca
La Flaca y el policía
El teléfono
El internado
La invitación al cine
Una familia como tantas
Debí suponerlo
Sobre la autora
Escritos por y para ellos,
Bob, mi compañero de vida. Mis hijos: Juan Bosco, Carla, Lucía, Jorge. Mis nietos: Sam, Jorge, María José, Bosh, Jimena, Mariana y Álvaro.
Mis agradecimientos a Marisol, Martha y Sonia, por sus acertados comentarios y propuestas.
El abrazo de la Luna *
El Sol se tapó la cara con una manta oscura cuando la Luna vino a visitarlo. Se sentía avergonzado porque por varios días se había escondido tras las nubes y sabía que no había hecho bien su trabajo. Por otro lado, la belleza de la Luna era tanta, que no se atrevía a mirarla a los ojos, menos aún, teniéndola tan cerca.
–¿Por qué pones esa cara avergonzada querido Sol?– le preguntó la Luna, con su dulce voz femenina.
–Me siento mal porque me fui a descansar algunos días y no hice bien mi trabajo –dijo el Sol–. Además, Luna, eres tan, pero tan bella, el astro más bello de mi territorio, que me sonrojo al verte. Por todo esto es que me pongo esta manta oscura en la cara.
–Todos tenemos derecho a descansar de vez en cuando –dijo la tan amable y siempre cariñosa Luna–. Sol –continuó la Luna–, tú también eres muy guapo y tan, pero tan cálido, que de vez en cuando, aunque no sea muy seguido, vengo a ponerme muy cerca de ti–. Sol querido –siguió la Luna–, no te sientas tan culpable y avergonzado. Tú no estás cubriéndote la cara con una manta oscura, soy yo la que te está abrazando con cariño, porque se me antojó hacerlo. De ahí que, en este momento, desde el planeta Tierra no te veas, porque estoy tapándote con este fuerte abrazo.
El Sol sonrió y se le iluminó la cara.
El Polaco
Todo comenzó cuando uno de sus compañeros de trabajo reportó su ausencia, alarmado, al jefe de personal del pequeño hospital del Bronx. Él nunca faltaba, pero ahora llevaba una semana sin que le vieran un pelo. El encargado del hospital decidió, entonces, dar parte de su desaparición a las autoridades. La policía tomó los datos y se encaminó hacia la dirección que había en el archivo bajo el nombre de Tom Ruvinsky.
El Polaco, así lo apodaban sus compañeros de trabajo, hablaba muy poco y muy rara vez. Era un hombre en extremo hermético. Nadie en el trabajo sabía mucho sobre él, sólo que era polaco y que había emigrado a Nueva York hacía ya muchos años, nada de dónde vivía ni con quién. El Polaco era todo un misterio.
Se le veía llegar siempre muy puntual y, a su avanzada edad, seguía haciendo su quehacer con gran esmero. Limpiaba los pisos, las paredes y los baños con una dedicación casi obsesiva. Por donde pasaba El Polaco parecía espejo, de ahí que se notara, y mucho, su ausencia. Se iba siempre, también puntual, con una bolsa plana y grande llena de papel de envoltura que recogía en el sótano del hospital, de los cientos de paquetes que llegaban. Todos allí suponían que lo vendía.
Nadie era ajeno a la noticia, que lo mismo se comentaba en las mesas de café que en los quirófanos. Su peculiar estilo de ser o de vivir, su callada invisibilidad de muchos años lo habían hecho, de pronto, evidente, notorio. Sorprendidos e inquietos por aquella falta a la costumbre, muchos aventuraban que el viejo estaba enfermo, Pero si era así, ¿por qué no usar la prestación del trabajo para atenderse ahí mismo de cualquier mal que tuviera? Ese detalle les parecía aún más preocupante.
La policía llegó a la dirección señalada en la ficha de Tom Ruvinsky. Un cuartucho de azotea muy retirado del último piso del edificio. Un oficial tocó insistentemente sin ningún resultado. Preguntaron a los vecinos y ninguno lo había visto últimamente. De hecho, lo veían muy poco. Llegaba del trabajo con una bolsa grande que no se sabía qué contenía y otra bolsa chica con sus viandas y se metía a su cuartucho y no salía hasta el otro día. Saludaba inclinando la cabeza y nada más. No hablaba con nadie. Hasta donde sabían, vivía solo, pero tampoco podían afirmarlo. Llevaba muchos años allí y ninguno de los vecinos conocía siquiera el tamaño del cuarto aquel, menos aún su interior.
Los policías regresaron a la comisaría para investigar quién era el propietario de ese lugar. Por fin lo detectaron, lo llamaron por teléfono, le contaron lo sucedido y le pidieron de buena manera que les abriera la puerta inmediatamente. El propietario, un reconocido fotógrafo neoyorquino, acudió al edificio tan pronto pudo.
Llegó con la llave para abrir la cerradura del cuartucho, mientras daba a los policías todo tipo de explicaciones, como curándose en salud. Les decía que él le había rentado ese “espacio”, porque a departamento no llegaba, a ese hombre polaco hacía ya muchos años y lo había hecho porque el hombre le había rogado, le había asegurado que sería por poco tiempo y que además no le alcanzaba para algo un poco mejor. El Polaco había pagado mes con mes la renta correspondiente durante todo ese tiempo, y jamás se había quejado de nada, ¿por qué entonces no seguir rentándoselo? Y cuando él le había preguntado si no necesitaría algo más grande y mejor, el inquilino decía que estaba bien allí. El fotógrafo le repetía a la policía que ésa había sido su primera y única habitación desde que llegó a Nueva York. Aseguraba que había visto a aquel hombre en muy pocas ocasiones, dos o tres, ya que le dejaba un sobre con el dinero de la renta en su buzón de correo mes con mes, puntualmente, y siempre lo había notado muy reservado, un dato que confirmaban todas las versiones.
Los policías lo miraban intrigados y le señalaron que abriera la cerradura de inmediato, cosa que el fotógrafo no dudó en hacer. Metió la llave y uno de los policías intentó abrir la puerta, pero la encontró muy pesada, como si hubiera algo detrás de ella que le impidiera deslizarse fácilmente. Después de varios fuertes empujones se abrió un poco, empujaron con todas sus fuerzas y la puerta se abrió por completo. Al entrar, el fotógrafo reculó ante el asombro. Miles y miles de hojas de papel dibujadas y pintadas de múltiples colores y con todo tipo de detalle. Eran unos dibujos preciosos. Esos papeles eran los que atoraban la puerta.
El Polaco se había acostado en su cama para esperar la muerte, envolviéndose, como le había sido posible, muy apretado en muchos, muchos de sus papeles pintados. Había hecho el mismo ritual que los antiguos, se había ido con lo más preciado para él: sus dibujos. A pesar del horror de la escena, había en ella un encanto fascinante. Sin duda, El Polaco se había cubierto con las piezas que él consideraba más bellas, y realmente lo eran. Extrañamente, la maravillosa envoltura había evitado la descomposición de su cuerpo, así que todo el ámbito únicamente despedía un fuerte olor a pintura y a papel. Y allí y así estaba El Polaco, postrado en su muy pequeño espacio e inmerso en su vasto universo.
Un espacio muy reducido en el que, fuera de aquellos millares de dibujos por todos lados y en pilas hasta el techo, lo demás estaba impecable, como sus pisos del hospital. La cama donde yacía, una silla, una mesa, un roperito con sus ropas y pertenencias, una hornilla eléctrica, dos platos, un tenedor, un cuchillo y una cuchara, una gran caja con una variedad infinita de colores pastel. En una esquinita un pequeño escusado y una regadera de teléfono con su respectiva coladera en el suelo. Eso era todo, absolutamente todo lo que El Polaco tenía allí dentro. Era tal lo frugal pero también lo estético del lugar, que ver todo aquello era un espectáculo fascinante.
Mientras la policía daba aviso a las autoridades forenses para que recogieran el cadáver, el fotógrafo no salía de su asombro y miraba una y otra vez todos los papeles pintados y los observaba a través de su lente de creativo. Con todo cuidado, tomaba uno, otro. Los contemplaba con absoluta admiración. El trabajo allí plasmado era fuera de serie. Cada una de las obras demostraba una mano precisa y preciosa, y una mente febril, quizá atormentada por la soledad, el encierro, por la imposibilidad de vivir el mundo de los demás. Las consideraba verdaderas obras de arte. ¡La meticulosidad del trabajo era absolutamente maravillosa!
Se buscó por doquier algún documento que señalara a algún pariente cercano, y nada. No había nada que diera una pista de quién era, de dónde venía, de su familia. Su historia se había ido con él.
El fotógrafo seguía allí, boquiabierto y tratando de dilucidar el porqué de aquella enorme creatividad y se preguntaba si sería justamente por la soledad, el aislamiento, el hermetismo. Obviamente, no tenía respuesta. Tenía frente a él al misterioso Polaco y su obra, toda y mucha.
¿Qué hacer con todo aquello? Se quedó pensativo mientras llegaban por Tom Ruvinsky. Respetaron su extraordinaria envoltura pictórica y, así de maravilloso como estaba, se lo llevaron.
La obra de Tom Ruvinsky fue expuesta y admirada por mucha gente, años más tarde, en el Museo de Arte Bruto, de Lausana, Suiza. ¡Nada más ajeno a lo que hubiera deseado o buscado aquel obsesivo e introvertido Polaco!
La viejecita
Caminaba hacia su trabajo. Eran cinco largas cuadras hasta ahí. Hacía mucho frío y nevaba. El viento le penetraba, filoso, en el pecho. Con las manos en los bolsillos del abrigo, apretaba los hombros hacia delante como queriéndose cubrir, aún más, consigo misma. La bufanda la traía hasta los ojos, lo único que traía destapado. Caminaba lo más rápido que podía, para entrar en calor y llegar pronto a su destino. Sin embargo, no podía ir muy rápido por lo resbaladizo del piso. Venía, como casi siempre, ensimismada, reflexionando sobre lo que le pasara por la cabeza, que era mucho y todo el tiempo.
El cielo gris... y, del sol, ni sus luces. Los edificios, grises también y la nieve ya no era blanca, como las primeras nieves, sino color café, lodosa. A pesar de aquellas no gratas circunstancias, Alicia se sentía bien.
A lo lejos, vio a una viejecita parada en el semáforo de peatones esperando la luz verde para cruzar la ancha avenida. Era justo el semáforo donde ella cruzaría. La viejecita, encorvada por la edad, vestía de blanco. Con la cabeza baja miraba de un lado al otro. Se veía dudosa de lo que pretendía. Parecía tener miedo de poder atravesar esa ancha avenida con su corto paso.
Alicia salió de su ensimismamiento. La observaba deseando poder llegar a tiempo para apoyarla. Apretó el paso lo más que pudo sin arriesgarse a un resbalón. No le quitaba la vista.
–¡Que se espere... si le da miedo mejor que se espere! ¡Ya casi llego a tomarla del brazo para ayudarla a cruzar!– pensaba.
Y sí, allí seguía la mujer, como esperando, y hasta parecía leerle el pensamiento, sus buenas intenciones.
–¡De tan avanzada edad y sola por las calles! ¡Qué triste llegar así a vieja: sola y asustada!– pensaba Alicia.
Finalmente, llegó y la viejecita seguía allí. La tomó suavemente del brazo, picó el botón para que les diera luz verde y, sin forzarla ni presionarla, atravesaron juntas la avenida, con el tiempo suficiente para el paso de la mujer.