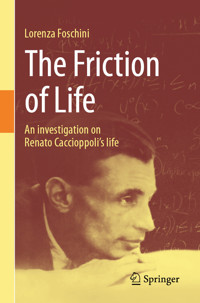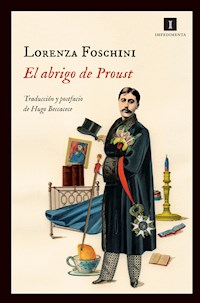
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Jacques Guérin, magnate parisino de los perfumes, vive obsesionado por los libros y por los manuscritos raros. En 1929, por azar, conoce a Robert Proust, hermano del célebre escritor de la monumental "En busca del tiempo perdido", que ha muerto no hace mucho. Tras entablar relación con la familia del novelista, descubre que sus miembros, avergonzados por los textos de Proust y por su homosexualidad, se proponen destruir todos sus cuadernos, sus cartas y sus manuscritos, y malvender sus muebles. Poco a poco, a lo largo de décadas, y con ayuda de un ropavejero de aires filantrópicos, Guérin irá rescatando uno a uno los efectos personales de Proust, incluyendo, por fin, la reliquia que había llegado a codiciar más que ninguna otra cosa: el viejo y carcomido abrigo de piel de nutria con que Proust solía vestirse, y que usaba como manta por las noches mientras escribía la "Recherche" tumbado en su cama. "El abrigo de Proust" es la crónica de una obsesión literaria, una fascinante intriga bibliófila que desvela uno de los misterios más extraños de la reciente historia de la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El abrigo de Proust
Lorenza Foschini
Traducción del italiano y postfacio a cargo de
Hugo Beccacece
A mi familia, una rara historia de familia.
Premisa
Este no es un relato imaginario. Todo lo que se consigna en él ocurrió en realidad. Los protagonistas de esta historia existieron de verdad, peromientras reconstruía los pasajes, leía las cartas y conocía más de cerca a las personas que habían participado en ella, descubrí la importancia que revisten los detalles mínimos: los objetos sin valor, los muebles de gusto dudoso, hasta los viejos abrigos descosidos. Las cosas más comunes, de hecho, pueden revelar escenarios de inusitada pasión.
I
La belleza siempre es rara.
—Charles Baudelaire—
Extraen la caja de cartón. La bajan con cuidado, pero con cierto desapego, como si no les correspondiera a ellos exhumar objetos tan humildes. Estoy allí de pie, en medio de ese enorme cuarto iluminado con lámparas de neón, como un pariente a quien convocan para reconocer el cadáver de un ser querido.
Apoyan la caja encima de la mesa, en el centro de la habitación, levantan la tapa y, de pronto, el olor a alcanfor y a naftalina invade el ambiente. En un abrir y cerrar de ojos, monsieur Bruson y su ayudante se cubren con delantales blancos: dos fantasmas que gesticulan, los brazos levantados, agitando inmaculadas hojas de papel de seda.
Me acerco lentamente a la mesa, a pequeños pasos, sonriendo incómoda. Y allí, delante de mí, está el abrigo. Acomodado al fondo de la caja, apoyado delicadamente encima de una gran hoja de papel como sobre un sudario, rígido por el relleno; parece como si, realmente, estuviera cubriendo a un muerto. De las mangas, también hinchadas, sobresalen manojos de papel de seda. Me inclino un poco más, doblándome sobre el tablero de metal donde está apoyada la caja, y al mirar el abrigo me parece como si en su interior habitara un fantoche sin cabeza y sin manos, robusto, corpulento, con el vientre hinchado.
Me siento algo incómoda por la presencia de monsieur Bruson. Con actitud educada, trata de no mirarme, pero, a escondidas, lo sé, me espía con recelo.
No puedo resistirme y acaricio suavemente la lana color gris tórtola, descosida y raída en los dobladillos.
Es un abrigo cruzado, cerrado por una doble fila de tres botones. Alguien de complexión más delgada debió de cambiar de lugar la botonadura para estrecharlo, así que allí donde estaban los botones quedaron las huellas de las costuras originales, con sus nudos de hilo negro. Un pequeño agujero señala la ausencia del botón que debía de cerrar el cuello. Del forro de piel negra cuelga un cartelito blanco atado con un hilo rojo. Lo levanto y compruebo que no hay nada escrito. Desabotono el abrigo en busca de alguna clave, de la etiqueta de alguna tienda, de algún sastre. Nada.
Audaz, me atrevo a meter las manos en los bolsillos: de nuevo nada. Vacíos. Monsieur Bruson parece impaciente, pero no logro sustraerme de aquel inerte y conmovedor simulacro en que estamos inmersos. El abrigo está ahora abierto, y me deja ver el forro de nutria ralo y comido por las polillas. No me decido a marcharme de allí. En realidad, han pasado apenas unos minutos desde mi llegada, pero poco a poco empiezo a darme cuenta de que allí, delante de mí, está el abrigo con el que Proust se había cubierto durante años, el mismo abrigo que solía extender sobre sus mantas mientras yacía acostado escribiendo En busca del tiempo perdido. Me vienen entonces a la mente las palabras de Marthe Bibesco: «Marcel Proust se sentó ante mí, en una sillita dorada, como si acabara de surgir de un sueño, con su abrigo forrado de piel, su rostro cargado de tristeza y sus ojos que parecían capaces de ver en plena noche».
Le doy las gracias a monsieur Bruson, quien, con exquisita delicadeza, reacomoda el abrigo en su caja. Lo rellena de nuevo de papel, lo abotona, lo cubre con sus amplias hojas de papel de seda blanco y, por último, coloca encima la gran tapa de cartón. Luego levanta la caja y la vuelve a subir a la repisa más alta de la estantería metálica. Antes de irme, echo una mirada detrás de mí. En un costado de la caja, escrito con un marcador negro en grandes letras de imprenta, leo: «Manteau de Proust».[1]
Vuelvo a cruzar entonces el hermoso patio interior del Museo Carnavalet y tomo la salida lateral, por el número 29 de la rue de Sévigné, la misma por la que había entrado gracias a la solícita cortesía del director, Jean-Marc Léri.
II
Todo comenzó con una entrevista que le hice a Piero Tosi para un programa de televisión. Piero Tosi es el célebre diseñador de vestuario que trabajó codo con codo durante años con el célebre cineasta Luchino Visconti. Esa tarde, en la casa de Tosi, a tiro de piedra de la Piazza Navona, pudimos charlar largo y tendido sobre muchas de las cosas extraordinarias que le habían acontecido en su vida. Al final, y a pesar de que ya era tarde, no pude resistir la tentación de preguntarle por Marcel Proust. Sabía que, a comienzos de la década de 1970, Visconti le había encargado que viajara a París para preparar el rodaje de una adaptación deEn busca del tiempo perdido, proyecto que poco después fue abandonado.
Tosi, aun siendo una persona reservada por naturaleza, comenzó a narrarme la historia con gran profusión de detalles: «Al principio estábamos muy entusiasmados. Teníamos la firme esperanza de que el proyecto pudiera llevarse a cabo finalmente. Luchino ya había contactado con algunos de los grandes nombres del cine mundial, y se hablaba de Laurence Olivier, de Dustin Hoffman, incluso de Greta Garbo, actores de fama internacional, cuyos nombres habrían facilitado en buena medida la búsqueda de financiación; pero yo dudaba. Lila de Nobili, la gran diseñadora de vestuario, a quien yo reverenciaba, me decía: “No es posible. Hacer una película basada en Proust no es posible, de ningún modo. El cine es una cosa concreta. No es posible trasladar un recuerdo a la pantalla”. Pero Visconti estaba decidido, así que me envió a París para que empezara a buscar localizaciones. Logré ponerme en contacto con la sobrina de Marcel, Suzy Mante-Proust, y con varios aristócratas que habían conocido a los modelos que inspiraron a ciertos personajes de la Recherche, como la duquesa de Guermantes o el barón de Charlus. Hablé mucho con ellos, aunque sin lograr sacarles nunca un dato que me resultara medianamente útil. Hasta que un día alguien me mencionó de pasada a un tipo… No me acuerdo de su nombre… Bueno, estoy seguro, no obstante, de que por algún sitio debo de tener su tarjeta de visita. Bien. Me dijeron que este tipo era un coleccionista de manuscritos de Proust, y que podría serme de utilidad».
Piero Tosi me dijo que se las arregló para conseguir la dirección de este señor. Y le pidió una cita. Para llegar a su oficina se embarcó en un auténtico viaje a los suburbios, puesto que estaba en las afueras de París. Cuando llegó, ya era de noche. Se detuvo frente a una reja. «Recuerdo», me dijo, «una pared de ladrillos, un jardín de castaños, un taller. El tipo era propietario de una fábrica de perfumes. Me recibió en su despacho, un gran cuarto de paredes rosas cubiertas de estanterías donde se alineaban distintas muestras de jabones. El perfume a lavanda y a violetas era embriagador. Él estaba sentado detrás de un enorme escritorio. A primera vista me pareció un pajarraco nocturno, negro y fantástico. Hablaba un francés pasado de moda, maravilloso, sublime.»
El hombre procedió entonces a contarle a Tosi la extraordinaria historia de cómo una enfermedad que había sufrido en su juventud se había solapado con el amor que desde siempre le habían inspirado los escritos de Proust. Un verano, cuando todavía era joven, se encontraba en París cuando sufrió lo que parecía ser un súbito ataque de apendicitis. Llamaron a un médico, a un prestigioso cirujano, que regresó precipitadamente de Vichy, donde estaba pasando sus vacaciones. El doctor resultó ser Robert Proust, el hermano de Marcel. Poco tiempo después, ya repuesto, el paciente pidió una cita con el médico, y aprovechando la visita a su casa, tuvo oportunidad de contemplar con sus propios ojos algunos de los cuadernos manuscritos del escritor. Esta experiencia le marcaría profundamente. A partir de entonces, su pasión por Proust empezó a crecer hasta convertirse casi en una obsesión. Se hizo amigo de la familia. Se acostumbró a leer cada día los obituarios deLe Figaroy, cuando moría alguien que él pensaba que podía haber formado parte del universo proustiano, corría a su funeral, se colaba en la iglesia fingiendo ser un pariente del finado, identificaba, entre toda la concurrencia, a la persona que podía resultarle de utilidad, se acercaba a ella, entablaba una conversación y empezaba a sonsacarle toda la información que podía.
Tosi escuchaba maravillado aquella historia tan extraña. Poco antes de que se separaran, el hombre le explicó al diseñador que, con los años, había logrado localizar, y luego ir adquiriendo, los muebles de la habitación de Proust (que acabaría donando al Museo Carnavalet). Luego, ya en tono de confidencia, le dijo que aún guardaba en su casa el famoso abrigo de Proust, el mismo que este se ponía en sus andanzas y escapadas, el mismo que solía servirle de manta cuando escribía de noche en su cama.
A Tosi toda aquella historia le parecía poco menos que increíble. Estaba atónito. Pero entonces, adivinando su incredulidad, el caballero «se levantó y de una estantería sacó una caja atada con hilo de bramante. De allí extrajo un abrigo de lana casi negra, gris oscura, forrado de piel de nutria». Tosi, con el ojo del gran diseñador de vestuario que era, me describió la prenda con gran detalle.
«Monsieur,¿cómo consiguió este abrigo?», le preguntó al perfumista. Y entonces el hombre le contó una historia. Una historia que a Tosi le pareció de todo menos verosímil.
Desgraciadamente, ya se nos había hecho muy tarde. Así que saludé a Piero Tosi y me despedí. Estaba fascinada por su relato pero, sobre todo, confieso que me moría de curiosidad por saber más acerca de aquel misterioso coleccionista.
A la mañana siguiente me despertó una llamada telefónica. Era Tosi, tan gentil y discreto como siempre. Era un hombre de pocas palabras, así que fue al grano: «Encontré la tarjeta de visita de la que le hablé anoche. Guérin. El nombre de aquel tipo era Jacques Guérin».
III
Violette Leduc, que lo había amado con un amor imposible, describe a Jacques Guérin en la época de su primer encuentro con él. Jean Genet lo había llevado al pequeño estudio donde residía Leduc, en el número 20 de la rue Paul Bert, a pocos pasos de la Bastilla, una sola habitación iluminada por una única ventana con vistas a los cubos de basura del patio. La escritora vio entrar a un hombre alto, elegante, «tiré à quatre épingles»,[2]a quien afeaba un ligero tic: se acomodaba repetidamente los anteojos sobre la nariz. Leduc reparó en que tenía unas manos impecablemente cuidadas. En los puños de la camisa lucía gemelos de oro en forma de castaña, y un suave colchón de pelo negro corto enmarcaba una cara alargada, hermosa pero distante, iluminada por unos ojos azules vagamente soñadores ymiopes. Sus modales eran muy educados, aunque a primera vista pudieran parecer fríos a causa de la timidez.
Este encuentro aconteció en 1947, unos doce años después de la historia que estoy por contarles. Pero es el primer testimonio, aparte de alguna que otra fotografía, que encontré sobre el aspecto y los modales de Guérin, cuya existencia había ignorado hasta entonces.
La autora de La bâtarde se enamoró al instante de Guérin. Un amor imposible, pues Jacques prefería a los hombres. Violette descubrió en él su propia condición de «bastarda», de hija natural no reconocida. Ese estigma constituiría para ambos un vacío que les resultaría imposible colmar.
Jacques había nacido en París en 1902. Su madre era una mujer hermosa y elegante, Jeanne-Louise Guérin. La señora se había casado en 1890 con Jules Giraud, un adinerado hombre de negocios, comerciante en vinos, muy enamorado de su mujer pero incapaz de demostrárselo: era impotente, no podía consumar el acto sexual. Durante el matrimonio, Jeanne-Louise se había convertido en la amante de uno de los mejores amigos de su marido: Gaston Monteux, un judío adinerado, el rey de los negocios de zapatos Raoul, a su vez legalmente casado y con hijos.
En 1900, Jeanne-Louise decidió vivir libremente su historia de amor. Se separó de Giraud y se fue a vivir sola. Quedó entonces encinta de Monteux y en apenas dos años trajo al mundo a dos niños: Jacques nació en 1902 y Jean en 1903. No obstante, no pudo criarlos. Las convenciones sociales no lo permitían. Los niños crecieron en los alrededores de París, confiados a una nodriza antillana, aunque continuaron viendo a su madre y su padre, quienes los visitaban regularmente.
De acuerdo con lo que el mismo Jacques le contaría al escritor Carlo Jansiti, mi principal fuente en este relato, los padres se amaban apasionadamente y, aunque no convivían, se veían casi todos los días. La correspondencia (que Jacques habría de destruir a la muerte de su madre) revelaría que entre los dos amantes existía un entendimiento sexual extraordinario. Cuando Gaston Monteux quedó viudo, en 1924, Guérin, que en el fondo era un conformista, los presionó para que se casaran. Infructuosamente.
Jeanne-Louise se vestía en Paul Poiret, vivía en el Parc Monceau, en una casa elegante y rica en obras de arte, y solía frecuentar los ambientes artísticos. Erik Satie compuso para ella el valsTendrement. También Gaston Monteux era aficionado a la compañía de los artistas. Una fotografía nos lo muestra en el jardín de su casa en la Costa Azul, rodeado de esculturas de Modigliani; a un lado, su hijo Jacques, y al otro, su amigo Pablo Picasso.
Pero el personaje más interesante del grupo es, sin duda, madame Guérin, una mujer no solo valiente y anticonformista (su divorcio constituyó todo un escándalo en la época), sino también un verdadero portento de los negocios, una capitana de la industria quien, con sus elecciones desprejuiciadas, desafió todas las convenciones de su tiempo y, en plena década de 1920, logró afianzarse como una verdadera mujer