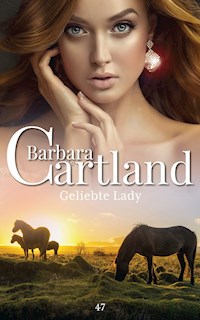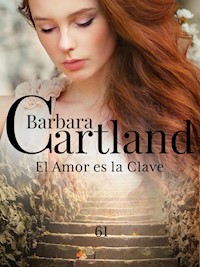
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La Colección Eterna de Barbara Cartland
- Sprache: Spanisch
El bisabuelo de Minerva Linwood gastó todo su dinero en la construcción de un Castillo que el padre de esta, al heredarlo, no pudo mantener. Cuando Minerva y sus hermanos se enteraron de que el nuevo dueño del Castillo había muerto y se lo había dejado a Wogan, Conde de Corleston, un hombre que sentía una fatal debilidad por las mujeres. Entonces, su padre decidió que no era conveniente que la joven se dejara ver por él. Sin embargo, el destino haría que sus caminos se cruzaran, en unas cuantas circunstancias, que los pusieron al borde de la muerte. Como se escaparon, como se enamoraron y como encontraron juntos la felicidad… se relata en esta emocionante novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL AMOR ES LA CLAVE
Barbara Cartland
Barbara Cartland Ebooks Ltd
Esta Edição © 2019
Título Original: “Love is the key”
Direitos Reservados - Cartland Promotions 2019
CAPÍTULO I 1833
Minerva llamó a los niños, que se encontraban en el jardín. Podía verlos a través de la ventana.
Los niños parecían remisos a dejar el Castillo de arena que estaban haciendo a un lado del arroyo.
Esperaba Minerva que no se hubieran mojado, porque, en ese caso, tendría que cambiarlos y, ciertamente, tenía otras muchas cosas que hacer.
Por fin les llamó por segunda vez.
David, que era el más obediente de los dos, depositó su pala en el suelo y caminó hacia la casa.
Era un niño muy bien parecido.
Se parecía a su hermano mayor y a su padre, que había sido un hombre extraordinariamente apuesto.
A Minerva le resultaba difícil ver a cualquiera de sus hermanos sin sentir el agudo dolor de aquella pérdida.
Su padre ya no estaba con ellos, había muerto.
Desde entonces, lo que más echaba de menos era no tener a alguien con quien sostener una conversación seria.
No le era posible mantenerla con su hermano mayor, Anthony, a quien siempre habían llamado, cariñosamente, Tony.
Cuando Tony volvía de Londres a casa, toda su obsesión consistía en hablarle de las actividades en las que había tomado parte, y, especialmente, de las carreras de caballos. Si había algo que Sir Anthony Linwood disfrutara más que de cualquier otra cosa en el mundo era el montar a caballo.
Desafortunadamente, sólo podían mantener en casa a dos caballos y un pony.
Se les utilizaba para llevar a Minerva y a los niños de un lugar a otro. Con la pequeña renta de que disponía, Tony Linwood no podía permitirse el lujo de tener caballos en Londres. Sólo podía pagar las pequeñas habitaciones que tenía en Mayfair.
Como Minerva decía riendo: cuando menos, vivía en un barrio elegante. En lo personal, y aun comprendiendo que a Tony le resultara aburrido, ella prefería vivir en la casa solariega que tenían en el campo. Era mucho más fácil que andar siempre luchando por mantener las apariencias con las amistades que eran mucho más ricas que ellos.
Pero comprendía que, y a sus veintidós años, la vida en Londres resultaba fascinante para Tony.
Todo ello significaba, aunque no lo mencionara con frecuencia, que David, Lucy y ella misma tenían que privarse de cualquier tipo de lujo. No había dinero para diversiones.
Ahora, mientras David avanzaba hacia ella, descubrió que los pantalones empezaban a quedarle pequeños al chico y que había un agujero en su camisa.
Lo que le dijo, sin embargo, fue:
—Ve a lavarte las manos y date prisa, o se enfriará el almuerzo.
Entonces miró a Lucy, que estaba arreglando una rueda de margaritas alrededor del Castillo de arena.
—¡Vamos, Lucy!— gritó—, por favor, queridita, David tiene hambre. ¡Y yo también!
Lucy se puso de pie.
Aunque tenía seis años, era muy pequeña para su edad. Sin embargo, nadie la veía sin pensar que parecía un angelito.
Con su cabello muy rubio, sus ojos azules y su piel blanca, que nunca parecía quemarse bajo el sol, era una niña preciosa. Ante ella, todo el mundo tenía la impresión, en el primer momento, de que no podía ser humana, que debía haber caído del cielo.
En cierto modo, no obstante, y al correr a través del prado con los brazos extendidos, podía parecer una réplica de Minerva.
—¡Lo siento, lo siento!— dijo Lucy—, pero quería terminar mi Castillo de las Hadas.
—Puedes terminarlo después de almorzar— sugirió Minerva.
Levantó a Lucy en sus brazos y la llevó al interior de la casa. Una vez allí, la depositó al pie de la vieja escalera de madera.
—Ahora, date prisa en lavarte las manos— dijo—, porque si tardas, David se comerá todo lo que hay en la mesa y no te dejará nada.
Lucy lanzó un grito, que era a medias una risa, al tiempo que una protesta, y subió corriendo la escalera.
Era una escalera impresionante, de madera de roble, que había sido incorporada a la vieja casa mucho tiempo después de que ésta hubiera sido construida. Los postes, con su remate en forma de extrañas figuras barbadas, habían constituido, desde siempre, la alegría de los niños de la casa.
Minerva bajó a toda prisa varios escalones del vestíbulo y corrió por un angosto pasillo hacia el comedor.
Se trataba éste de una pequeña habitación, que tenía ventanas salientes con cristales en forma de diamante y con vistas al jardín.
Con su techo de pesadas vigas y sus muros recubiertos con paneles de roble, recordaba mucho otros tiempos pasados. Olía a historia. Pero no sólo a la historia de la familia Linwood, que ahora vivía en aquella casa, sino a la de los monjes que la habían construido originalmente formando parte de su priorato.
Mientras Minerva llevaba el estofado hacia la mesa donde David esperaba ansioso, no pensaba, precisamente, en la historia que les rodeaba, sino en su hermano Tony.
Consideraba que, a aquellas alturas del día, ya debería haber llegado a la casa procedente del Castillo.
Sin embargo, Minerva sospechaba que Tony estaba disfrutando tanto de la reunión, que debía considerarse afortunada si iba a verla tan sólo por un momento.
Se dijo a sí misma que lo más probable era que Tony estuviese montando los magníficos caballos del Conde.
Y, sin duda alguna, debía estar coqueteando con las hermosas damas que le había dicho que iban a estar presentes en la reunión.
En realidad, esa idea no se le había ocurrido antes.
Estaba acostumbrada a vivir tranquila y aislada en su hogar.
Desde que sus padres murieron, había cuidado de sus hermanos menores. Ni siquiera en sus sueños más atrevidos se imaginaba el regreso a Londres.
Ni el ser presentado al Rey Guillermo y a la Reina Adelaida, tal y como su madre había planeado para ella. Aquello sucedió hacía mucho tiempo, cuando disfrutaban de mejores condiciones económicas que en la actualidad.
Sólo el Castillo seguía allí, de pie, para recordarles que los Linwood habían sido una vez familia de gran importancia.
—¿Me puedes servir más, por favor?— estaba preguntando David, con el plato extendido.
Quedaba muy poco estofado en la gran fuente de porcelana que tenía grabado el escudo de armas de los Linwood.
Minerva rebañó hasta la última cucharada y añadió una patata que había sido traída aquella mañana de la huerta.
Comprobó que los guisantes se habían terminado.
—Yo no tengo hambre— anunció Lucy.
—Por favor, come un poco más, queridita— suplicó Minerva—, de otro modo, vas a estar demasiado debilucha para jugar con David cuando vuelva de sus lecciones.
—¡Hace un día demasiado bueno como para ponerse a estudiar!
—exclamó David—, y, además, anoche no terminé mis deberes.
—Oh, David— dijo Minerva en tono de reproche—. ¿Es que no sabes lo que le va a disgustar eso al vicario!
—Estaba cansado— contestó David—, me quedé dormido cuando había hecho sólo dos páginas.
Minerva suspiró.
El vicario se había hecho cargo de la educación de David, porque era muy importante que estuviera bien preparado antes de que fuera enviado a una escuela privada. Pero con frecuencia Minerva pensaba que el vicario esperaba demasiado del niño.
En realidad, constituía una gran suerte para ellos el hecho de que hubiese un vicario en un pueblo tan pequeño.
Se trataba de un hombre muy erudito, que se había graduado en Oxford con las mejores calificaciones y sólo porque le había tenido un gran cariño a su padre, aceptó el enseñar a David las materias más complicadas, que se encontraban más allá de la capacidad educativa de la institutriz retirada con la que el chico tomaba el resto de sus lecciones.
Sin embargo, y por otra parte, Minerva se preguntaba cómo podrían pagar la colegiatura cuando David tuviera que asistir a la escuela. Cuando vivía su padre ganaba éste cada año una considerable suma de dinero con los libros que escribía.
La mayor parte de los libros escritos por los historiadores tenían una venta muy limitada.
Eran demasiado pesados para ser considerados como lectura entretenida. Por lo tanto, sólo los eruditos los compraban y los leían.
Sir John, no obstante, se las había ingeniado para escribir la historia con un gran sentido del humor. Hacía que las épocas sobre las que escribía, y las gentes que vi- vieron en ellas, resultaran no sólo interesantes, sino humanas. Había comenzado escribiendo un libro sobre Grecia cuando era sólo un jovencito.
Su obra sólo fue superada unos años más tarde por los escritos que Lord Byron redactó a propósito de ese fascinante país.
Cuando Sir John sentó cabeza, porque se había enamorado, encontró mucho sobre lo que escribir a cuenta de la región donde vivía.
Para quienes compraban y leían sus libros, Norfolk cobraba auténtica vida a través de su hábil pluma.
Fue Sir John quien reveló a los habitantes de Norfolk sus antecedentes y quien también describió en forma apasionante a los daneses que fueron sus verdaderos antepasados.
Los daneses habían invadido durante muchos años la región conocida entonces como Anglia Oriental.
Minerva adoraba los libros de su padre.
Leía y releía las aventuras de Lodbrog, el jefe danés.
Se suponía que había sido éste el primero de los invasores.
Lodbrog era tan real para ella como el Rey Jorge IV, el Monarca que gobernaba Inglaterra cuando ella era niña y de quien se contaban muchas historias.
Fue Lodbrog quien, al ser desviados sus barcos por una tormenta a través del mar del Norte entró en el estuario del Yare, buscando refugio, y fue recibido en Reedham, cerca de Yarmouth, por Edmundo, Rey de Anglia Oriental.
Minerva contaba con frecuencia a los niños cómo el jefe danés se había divertido muchísimo, cazando con el Rey y sus cortesanos.
Era muy hábil como cazador.
Hizo que Bern, el maestro de los cazadores del Rey, se sintiera celoso de sus artes.
Y Bern, en consecuencia, asesinó al danés en un bosque. Pero su crimen fue descubierto por el perro de Lodbrog, que, al encontrar muerto a su amo, atacó a Bern, denunciando así su crimen.
El cazador fue castigado, abandonándosele en el mar en una lancha.
El Rey Edmundo y sus súbditos pensaron que no volverían a verle.
Sin embargo, después de varios días de flotar a la deriva, la lancha fue arrojada a las playas de Dinamarca, con Bern exhausto y medio muerto de hambre y de sed.
No se le ocurrió mejor explicación a Bern que acusar al Rey
Edmundo de haber asesinado a Lodbrog, el jefe danés.
Los daneses montaron en cólera y dos de sus principales dirigentes reunieron un gran ejército.
Conducidos por el verdadero asesino, se cruzó el mar del Norte y se desembarcó en el estuario.
Invadieron y devastaron Anglia a todo su ancho y a todo su largo. Después de años de lucha, hicieron prisionero al Rey Edmundo, y le ataron a un árbol y le mataron a flechazos.
A partir de entonces se establecieron como soberanos en la parte oriental de Inglaterra.
Su padre le había contado a Minerva esta leyenda cuando ella era muy pequeña.
Pero fue después, al leer su libro, cuando Minerva comprendió la emocionante historia en que su padre había convertido todo lo sucedido allí siglos antes.
Muerto su padre, Minerva se la contó a los niños. Tanto David como Lucy la escuchaban con los ojos muy abierto, sobre todo, cuando Minerva procedía a explicarles por qué el Castillo había sido tan importante.
Después de muchos años, los daneses fueron vencidos y obliga-dos a volver a su lejano país.
Los ingleses ya habían comprendido para entonces la necesidad que existía de defender las costas de otras posibles invasiones futuras.
—Fue entonces— les dijo Minerva a los niños— cuando nuestros antepasados construyeron el Castillo. Había vigías día y noche en la torre, atentos siempre al mar, por si se acercaban los barcos daneses.
—¡Debió ser muy emocionante!— exclamó David.
—Tan pronto como veían aparecer las velas— les explicó
Minerva—, encendían fogatas que iban siendo imitadas, con el encendido de otras, a todo lo largo de la costa. Cuando los daneses llegaban, los arqueros ingleses les estaban ya esperando, listos para arrojarlos de nuevo al mar a flechazos.
El Castillo de Linwood, sin embargo, había sufrido muchas alteraciones desde que fuera construido originalmente.
A la torre del vigía, que permanecía todavía allí, se le había añadido una caseta más cómoda en tiempos de la Reina Isabel.
Luego fue demolida por un Linwood más ambicioso, en 1720.
Y en ocho años se concluyeron las obras de lo que ahora era un magnífico edificio.
Se decía que se trataba de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura inglesa de la época.
Sir Héctor Linwood estaba decidido a poseer lo más grandioso.
Empleó a los más afamados constructores y a notables carpinteros, incluyendo a Grinling Gibbons, que era carpintero en jefe de los talleres del Rey.
Para cuando la obra fue terminada, la gente acudía a contemplarla desde muchas millas de distancia. De hecho, desde todos los rincones del país. Pero, por desgracia, su dueño se había arruinado económicamente con su construcción.
Con el viejo Castillo en un extremo y las grandes alas extendida a los lados de un edificio central, se trataba de una construcción muy hermosa, pero semejante a un gran elefante blanco, sin duda alguna.
Los Linwood lucharon por sobrevivir muchos años en la opulencia, hasta que el abuelo de Minerva consideró que ya era imposible resistir más tiempo.
—Tal vez vivamos en la grandeza— dijo—, pero, si morimos de hambre, la magnificencia de nuestra tumba no nos consolará.
Por lo tanto, poco antes de morir, vendió el Castillo, los jardines y otros terrenos de la finca a un noble rico que nunca los disfrutó.
La casa y su mobiliario quedaron como simple monumento a la extravagancia de su constructor.
Sir John, con su esposa, se había mudado a la llamada Casa de las Viudas.
Era una vieja construcción también ubicada dentro de la propiedad.
Resultaba mucho más fácil de administrar, y mucho más económica que el Castillo.
El extravagante Sir Héctor la había hecho renovar y la había convertido en una mansión muy cómoda, al objeto de que la habitara su madre cuando ésta enviudó.
Disponía de una hermosa escalera, varios techos pintados en forma exquisita en los dormitorios y algunas chimeneas muy bellas, aunque, tal vez demasiado pequeñas para tantas magnificencias.
Al mismo tiempo, después de la muerte de Sir John, Minerva descubrió que aún una casa pequeña resultaba difícil de mantener en buenas condiciones si no se invertía dinero en ella.
Con frecuencia pensaba que, a menos que Tony se casara con una mujer rica, tendrían que irse a vivir, irremediablemente, a una de las casitas del pueblo.
No había tenido noticias de su hermano en varias semanas.
Pero, de pronto, recibió una carta suya que fue como una bomba.
Escribió:
No vas a creerlo, pero, cuando estuve ayer en el Club me presentaron a el Conde de Gorleston. Yo no lo conocía, porque, aparentemente, se ha pasado varios años en el extranjero. Vara mi gran asombro, me informó que es el nuevo dueño del Castillo. El propietario anterior, a quien nunca conocimos, murió hace poco y lo heredó el Conde, que era pariente suyo.
Dice que esta encantado con todo lo que ha oído sobre el Castillo. Intenta llevar a un grupo de amigos a alojarse en él y divertirse a lo grande dentro de seis semanas.
Cuando leyó esta parte de la carta, Minerva lanzó una exclamación ahogada de asombro.
Continuó leyendo como si casi no pudiera dar crédito a sus ojos.
Tony había continuado escribiendo:
El Conde es enormemente rico y ha enviado un verdadero ejército de empleados al Castillo a fin de ponerlo en orden. Me ha pedido que sea yo uno de sus invitados, para que le explique todo lo que desea saber sobre su nueva propiedad. Como podrás imaginarte, he aceptado con gran entusiasmo.
Te contaré el resto de la noticia cuando nos veamos.
Minerva leyó la carta dos o tres veces al objeto de asegurarse de que no estaba soñando.
¿Cómo hubiera podido haberse imaginado nunca que iba a suceder algo así, cuando el Castillo había estado vacío, con las ventanas sin abrir durante tantos años?
Las puertas habían permanecido cerradas con llave desde que ella podía recordarlo.
Y, ahora, todo el pueblo se hallaba sacudido por una gran excitación.
Tony no se había equivocado al decir que iba a llegar un verdadero ejército.
Minerva no hubiera pensado que era necesario tanto personal para trabajar en una casa.
Con frecuencia había visitado el Castillo con los niños.
De hecho, en el invierno habían jugado allí, porque había mucho más espacio que en la Casa de las Viudas.
Debido a que su bisabuelo no había reparado en gastos, le encantaba la grandeza del enorme edificio.
Admiraba el gran vestíbulo de piedra, con un balcón que rodeaba todo el esquinazo, así como la entrada.
La gran escalera era de caoba, una madera que acababa de ser introducida en Inglaterra. Le encantaban las estatuas romanas situadas de pie a cada lado de la chimenea de mármol.
En apariencia, no las alteraba para nada el paso de los años.
También suponía un deleite el contemplar los cuadros del gran salón.
Contenía éste una chimenea hermosamente tallada, mesas doradas y muebles de madera policromada tapizados con telas francesas.
La madre de Minerva, antes de que el Castillo fuera vendido, se había llevado a la Casa de las Viudas muchas de las cosas que más le gustaban.
Era imposible, sin embargo, mover los grandes cuadros, los enormes espejos de marcos tallados, los gobelinos y los murales.
Todo ello permaneció tal y como fue instalado cuando la casa fue construida originalmente.
Aunque todas estas piezas estaban cubiertas de polvo, éste no las había dañado en forma alguna.
Ahora Minerva pensó que las podría contemplar en todo su esplendor.
Pero no, por supuesto, hasta que el Conde y su grupo se hubieran ido.
Existía siempre, en todo caso, la posibilidad de que su hermano consiguiera que la invitaran al Castillo.
Aunque así fuera, sin embargo, Minerva se vería obligada a rechazar la invitación.
No tenía el tipo de vestidos que estaba segura que llevarían las invitadas del Conde.
David y Lucy eran mucho más explícitos respecto a lo que deseaban:
—Nosotros queremos ir al Castillo, Minerva— le decían, insistentes—, queremos ver qué está haciendo toda esa gente allí.
—Tendremos que esperar hasta que nos inviten— dijo Minerva con firmeza.
—Pero... ¡Nosotros siempre hemos ido al Castillo!
—Lo sé, pero eso se debe a que en un tiempo fuimos sus dueños. Sin embargo, a decir verdad, estábamos invadiendo una propiedad privada, aunque a nadie le importara si lo hacíamos o no.
De hecho, los viejos cuidadores del Castillo eran vecinos del pueblo, que habían sido contratadas por el propietario ausente.
Siempre recibieron de buena gana a Minerva y los niños.
—¡Está esto siempre tan solo, señorita Minerva!— solía comentar la señora Upwood—, y a mí eso me pone nerviosa. ¡Como le digo a mi esposo, lo único que oímos aquí son los ruidos que deben hacer los fantasmas!
—Yo no creo que haya ninguno— la tranquilizaba Minerva.
Pero algunas veces, cuando caminaba por las magníficas habitaciones y abría las ventanas que no estaban tapiadas para que entrara el sol, ella misma se sentía como un fantasma.
En cierta forma, podía comprender lo mucho que su bisabuelo debió disfrutar al terminar de construir un edificio tan perfecto y de llenarlo con los mejores muebles y las más finas pinturas que pudo obtener.
Fue una de las primeras personas que trajo muebles adquiridos en Francia durante la Revolución.
Como Lord Yarmouth habría de hacerlo años más tarde, fletó un barco para que llevara sus compras hasta Lowestoft, desde donde fueron trasladadas al Castillo.
Ahora, en lo que parecía muy poco tiempo, la gran casa estaba lista para su nuevo dueño.
Tony había escrito una nota diciendo:
El Conde ha decidido que sería más cómodo viajar por mar que por tierra. Por lo tanto, iremos en yate hasta Lowestoft, y de ahí los carruajes nos llevarán al Castillo .
Estoy ansioso ya de verte.
Tu afectuoso hermano,
Tony.
Aunque los invitados habían llegado con el anfitrión, Minerva no había visto a Tony.
Tenía tanta curiosidad por saber lo que estaba sucediendo, que si Tony no volvía pronto a casa, iría ella misma a espiar el Castillo a través de los arbustos.
Estaba segura de que eso era lo que estaban haciendo muchos vecinos del pueblo.
—¡Quiero ver los caballos que hay en el Castillo!— anunció David cuando se terminó todo lo que había en su plato—. ¿Puedo ir allí cuando salga de la vicaría?
—Como te dije ayer —contestó Minerva—, tienes que esperar a que Tony venga a vernos. Entonces le preguntaremos si es posible que veas los caballos. Sería una grosería imponer nuestra presencia sin haber sido invitados.
—Pero si nunca nos invitan— intervino Lucy—, no veremos cómo de bonito han dejado el Castillo. Y yo quiero verlo con las velas encendidas.
Minerva sabía que la niña se refería a los grandes candelabros que había en el salón. Le hubiera gustado contestar que ella también estaba deseando verlos encendidos.
Pero tuvo que decir lo que ya había repetido una docena de veces antes: que los niños tendrían que esperar hasta que su hermano volviera a casa.
Después de comer una considerable cantidad de budín, David partió de mala gana hacia la vicaría.
Lucy, a quien Minerva tenía que presionar para que comiera cada bocado, volvió al jardín y a su Castillo de arena.
—¡Trata de no ensuciarte, queridita!— le dijo Minerva—, te he lavado tu otro vestido y todavía no está seco.
—Ven a contarme un cuento sobre mi Castillo — suplicó Lucy.
—Lo haré tan pronto haya terminado de lavar los platos del almuerzo.
Minerva llevó los platos vacíos a la cocina.
Estaba llenando el fregadero con el agua caliente que tenía en la tetera, encima de la estufa, cuando oyó el sonido de ruedas sobre la grava que cubría el sendero de la entrada.
Segura de que debía ser Tony, corrió hacia el vestíbulo.
Y Tony, en efecto, abrió la puerta del frente en el momento en que ella salía por debajo de la escalera de madera.
—¡Tony!— gritó Minerva, y corrió hacia él.
Tony se quitó el sombrero de copa y lo puso sobre una silla antes de besarla.
—Pensé que te habías olvidado de nosotros— dijo Minerva.
—Sabía que era eso lo primero que ibas a decirme— comentó
él—, pero no he tenido un minuto desde que llegamos, y ha sido muy difícil conseguirlo, apenas esta tarde cuando le he podido pedir al Conde que me prestara un faetón.
Minerva se abstuvo de decir que no resultaba tan difícil recorrer la distancia a pie, ya que la casa no estaba excesivamente lejos del Castillo.
Pero fue al observar más detenidamente a su hermano cuando comprendió que vestía de forma demasiado elegante como para ir caminando por los polvorientos senderos.
Sus botas altas brillaban como si fueran espejos.
Sus pantalones color champaña, bajo su bien cortada chaqueta, eran todavía más elegantes de lo que le parecieron la última vez que le vio.
Su corbata estaba anudada en un estilo nuevo y complicado que ella no había visto con anterioridad.
Le pareció que las puntas del cuello de su camisa se hallaban más arriba de su barbilla que de costumbre.
—¡Qué elegante estás!— exclamó Minerva.
—¡Debías ver a Su Señoría y al resto del grupo!
—Eso es lo que estoy esperando hacer.
Para sorpresa suya, la expresión de su hermano dio un brusco cambio.
—¡Eso es imposible!
—¿Imposible? Pero, ¿Por qué?
Habían entrado, mientras hablaban, en la sala que Minerva usaba cuando estaba sola.
Era, en realidad, más cómoda y acogedora que el salón.
Tony miró a su alrededor. Luego, con todo cuidado, se dejó caer en un sillón que necesitaba volverse a tapizar.
Sin embargo, se trataba del sillón predilecto de su padre.
A Minerva le parecía muy correcto que ahora Tony lo considerara como el suyo, puesto que era el cabeza de la familia.
—Pensé que considerarías poco amable de mi parte el que tardara tanto en venir a verte —dijo Tony—, pero la verdad es, Minerva, que no quiero que el Conde sepa de tu existencia.
Minerva le miró con asombro, el color subió a sus mejillas al preguntar:
—¿Quieres decir que... te avergüenzas de nosotros?
—¡No, claro que no!— dijo Tony—. ¿Cómo puedes pensar tal cosa?
—Entonces... ¿Por qué? No entiendo.
—Es muy simple— contestó su hermano—, cuando te dije que me habían invitado a la reunión de Su Señoría , ni siquiera me imaginaba de cómo sería con exactitud.
Minerva se sentó en la orilla del sofá, cerca de él.
—¿Qué es lo que sucede?— preguntó.
—Nada... exactamente... malo— contestó Tony—, es sólo que no es el tipo de fiesta a la que, si mamá viviera, querría que tú asistieras.
—Explícame qué estás diciendo.
Su hermano la miró detenidamente antes de contestar:
—Quiero que veas el Castillo ahora que lo han limpiado. ¡Y es realmente magnífico! El Conde me dice una y otra vez que no puede entender cómo alguien pudo separarse de algo tan bello.
—¿No le has dicho que el abuelo no tenía dinero para sostenerlo?
—Más o menos. Pero Gorleston es él mismo tan rico, que no tiene la menor idea de cómo vive la gente pobre.
Se hizo el silencio. Entonces Minerva dijo:
—¡Vamos, continúa!
—Supongo que fui muy ingenuo— admitió Tony—, pero en principio creí que se trataba sólo de una reunión de los amigos de Gorleston y de las bellas mujeres de la alta sociedad con quienes se les ve todas las noches en Londres.
—¿Y no es así?
—No exactamente— dijo Tony—, todas las damas son casadas y, con toda franqueza, te sentirías fuera de lugar entre ellas.
—¡Yo no veo por qué!
—Yo sé que no te divertirías, aun cuando me fuera posible el sugerir que te invitaran a cenar, o una cosa así.
—Todavía sigo sin entender.
Para sorpresa de Minerva, en lugar de contestarle, Tony se puso en pie y caminó hacia la ventana.
Vio el jardín descuidado, lleno de hierbas.
Aunque Minerva hacía todo lo posible por mantener arreglados los lechos de flores, no había tiempo suficiente para hacerlo con toda pulcritud.
Entonces Tony dijo:
—Sé que soy un perfecto egoísta, Minerva, divirtiéndome en Londres tanto como lo hago; pero como soy tu hermano mayor, tengo que cuidar de ti. Y como te pareces a mamá, ¡debes darte cuenta de que eres muy bonita!
Los ojos de Minerva se agrandaron.
Tony nunca le había hablado así antes, y Minerva no podía comprender por qué lo estaba haciendo ahora.
—Gorleston es un hombre extraño— continuó él—. No le entiendo, y la mayor parte de la gente le tiene miedo.
—¿Miedo?
—Es un hombre muy importante, muy rico. Y si tú le vieras, comprenderías lo que estoy insinuando.
—¿Qué tendría yo que comprender?
—Bueno, se porta como si el mundo hubiera sido creado para su lujo. Cree que la mayor parte de la gente está muy por debajo de él, por decirlo de algún modo.
Minerva escuchaba con los ojos muy abiertos y su hermano continuó diciendo:
—Se ha rodeado, en Londres, de hombres que son casi tan ricos e importantes como él mismo y, sin embargo, él brilla entre ellos como si fuera un Rey.
—¡Envió a un verdadero ejército de gente a renovar el Castillo!
— dijo Minerva—, jamás había visto a una cantidad tan enorme de hombres, todos trabajando como si su vida dependiera de terminar la tarea que les había sido encomendada!
—Eso te dará una idea de cómo es el Conde— argumentó Tony—.
Es el efecto exacto que tiene en todas las personas... las galvaniza y las obliga a hacer lo que él quiere que hagan.