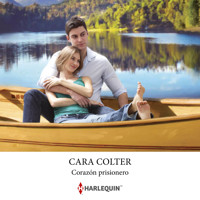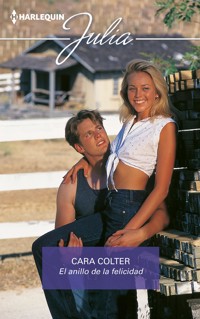3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín Fantasias Prohibidas
- Sprache: Spanisch
Encontraría el verdadero amor para sus hijas... aunque para ello tuviera que hacer de casamentero. Rand Peabody irradiaba fuerza y poseía una habilidad especial para controlar situaciones en las que otros se habrían acobardado, aptitudes que lo hacían perfecto para Chelsea King. O eso era lo que pensaba su padre, que había contratado al soldado convertido en guardaespaldas con el convencimiento de que podría cuidar de su hija y ver más allá de su belleza. Y así fue, porque Rand no tardó en darse cuenta de que, tras esa impresionante fachada, se ocultaba una mujer a la que necesitaba tanto como ella a él. Sin embargo, el amor estaba completamente fuera de sus planes, pues sabía que eso podría hacerle olvidar la regla principal: debía proteger el regalo de valor incalculable que le habían encomendado, pero sin perder su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Cara Colter
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El amor no tiene precio, n.º 1 - febrero 2022
Título original: Priceless Gifts
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Este título fue publicado originalmente en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1105-396-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
JACOB King se quedó mirando la carta. El papel temblaba en su mano. Era obsceno que una hoja de papel pudiera provocar en él tanto miedo y tanta furia. Dejó la carta y miró al jefe de seguridad, Cameron MacPherson.
–¿Cuántas como ésta le han enviado a ella? –le preguntó Jacob a Cameron.
–Una docena, cada una más agresiva que la anterior. Ésta en particular nos concierne porque parece que el acosador ha estado en su casa y conoce todas sus rutinas diarias.
«Demente», pensó Jacob con asco. No quería que se usara una palabra como ésa relacionada con su preciosa hija menor, su bebé, su Chelsea.
Con veintidós años, a Chelsea no le gustaría que la llamara bebé, pero Jacob no se había sentido nunca tan protector con su hija como en ese momento.
–¿Ella está a salvo?
–Sí –repuso Cameron, tras titubear durante una fracción de segundo.
–¿Pero?
–Su ritmo de vida es un poco complicado. Lleva una vida demasiado pública. Tenemos que ocultarla un poco hasta que lleguemos al fondo de este asunto –señaló Cameron–. Una de las criadas de la casa de Kingsway me dijo que un hombre se le acercó y le ofreció cien dólares por el cepillo de dientes o por el peine de Chelsea.
–¿Crees que tiene que ver con las cartas? –preguntó Jacob, sintiendo un escalofrío.
–No lo sabemos todavía –admitió Cameron–. Me he estado ocupando de la seguridad personalmente desde la llegada de la sexta carta, pero espero poder encontrar a otra persona para que se ocupe del asunto.
–¿Por qué?
–La conexión familiar hace que sea embarazoso.
El hermano de Cameron, Clint, estaba casado con la hermana de Chelsea, la hija mayor de Jacob, Brandy. Sin duda, Chelsea estaba de alguna manera convirtiendo aquello en una situación difícil para Cameron, pensó Jacob.
–¿Es una manera diplomática de decir que mi hija está siendo cabezota, rebelde y que no escucha tus sugerencias, Cameron?
–El hombre que tengo en mente trabajaba… umm… para el gobierno. Es brillante, duro y está muy bien entrenado –afirmó Cameron, sin responder.
–Hará buena pareja con mi hija –comentó Jacob secamente.
Hacía sólo unos momentos, Jacob había estado vanagloriándose de sus éxitos como celestino y había estado maquinando su último esfuerzo. Tenía ochenta y tres años y se estaba muriendo. Su único deseo era ver felices a las tres hijas que había tenido en la última parte de su vida. Había disfrutado tanto en intervenir en las vidas de Jessica y Bradgwen que iba a echar de menos esa actividad cuando al fin consiguiera emparejar a Chelsea. Pero encontrar una buena pareja para su hija menor estaba siendo una tarea más difícil de lo que había calculado. Aunque Chelsea poseía una exquisita belleza, capaz de detener una conversación al verla llegar, había elegido vivir una vida que apenas le requería implicarse. Para ella, todo parecía tratarse sólo del aspecto, la ropa y las fiestas.
¿Cómo podía Jacob encontrar a un hombre para ella, alguien que supiera ver más allá de su dedicación a lo superficial y lo estúpido y llegar a la belleza de su alma, cuando ella misma se negaba a ver esa belleza? De pronto, le pareció dolorosamente banal haber deseado encontrarle a su hija el amor, la única belleza verdadera, antes de morir. En ese momento, cualquier objetivo que no fuera mantenerla a salvo le pareció insignificante.
Quizá fuera sorprendente que Chelsea no hubiera sido acosada antes, cuando cualquiera podía leer en los periódicos de la mañana lo que había desayunado o qué tipo de zapatos se había comprado.
La gente estaba demasiado fascinada con ella y su estilo de vida.
–Me pregunto si será Sarah –murmuró Jacob y, al instante, se arrepintió de haberlo pensado–. Nada, nada.
Por supuesto que no podía ser Sarah, se dijo Jacob. Pero, ¿qué sabía en realidad de Sarah Jane McKenzie? Habría apostado su vida a que su dulce secretaria no era capaz de robar a nadie, y menos a él. Pero ella había desaparecido antes de que pudiera hacerle la pregunta que lo quemaba por dentro: «¿Por qué?».
¿Habría Sarah envidiado a Chelsea, quien había sido tan amable con ella? ¿La habría envidiado tanto como para amenazarla?
–No es Sarah –repuso Cameron.
Jacob levantó la vista, sorprendido por el tono irritable en la voz del otro hombre. Ay, sí, Sarah había roto otro corazón aparte del suyo, al traicionar su confianza. El corazón de Cameron.
–Queremos llevarnos a Chelsea lejos, a algún sitio donde nadie vaya a buscarla –señaló Cameron, apresurándose a dejar de lado el tema de Sarah.
Jack asintió. Gracias a Jessica y a Garner había redescubierto su santuario y había retomado la relación con viejos miembros de la familia. Antes de su boda, había pasado cincuenta años lejos de las montañas de Virginia, donde se había criado. Estaba seguro de que nadie buscaría a su hija allí.
A Chelsea, naturalmente, no le gustaría nada la idea.
–Adelante –invitó Jacob, cuando oyó que alguien llamaba a la puerta.
Un hombre entró en el despacho de Jacob. Su porte emanaba un poder muy especial. Tenía el pelo negro y unos ojos de color jade que recorrieron la habitación con la mirada antes de posarse en Jacob. Parecía haber sido muy atractivo en un tiempo, antes de que la mitad de su rostro quedara marcado por las cicatrices.
–Rand. Randall Peabody, Jacob King –los presentó Cameron, aliviado por la presencia del recién llegado.
Rand atravesó la habitación con un andar lleno de gracia, felino. Cuando le estrechó la mano, Jacob notó que era dura como el acero.
–Rand es el hombre a quien pedí que considerara encargarse de Chelsea. Hasta que lleguemos al fondo de este asunto. Rand, ya que has venido, asumo que…
Rand miró a Cameron y asintió.
Jacob observó a Rand y sintió un gran alivio. Si había alguien en el mundo capaz de mantener a salvo a su tozuda hija era aquel hombre que tenía delante. Rand irradiaba una voluntad de acero, una terrible fuerza, confianza en su habilidad para controlar cosas de las que otros hombres huirían. Como Chelsea.
Por primera vez desde que había visto aquella carta sucia y mal escrita que prometía un horrible destino para su hija, Jacob se relajó.
–Gracias –dijo Jacob con suavidad.
Chelsea estaría a salvo, pensó Jacob. Observó a Rand de nuevo y, sin querer, esbozó una sonrisa.
Capítulo 1
RAND Peabody pensó que estaba en el infierno. Después de todo, él era un hombre que sabía un par de cosas sobre el infierno. O, al menos, eso creía. Con la mirada al frente, mantuvo una mano firme sobre el volante de su lustroso coche y con la otra se tocó las cicatrices que le recorrían toda la mitad izquierda del rostro, desde la sien hasta la mandíbula.
Oh, sí. Había creído saber lo que era el infierno. Hasta ese momento. Porque en ese momento estaba sentado en un coche que, tan grande y lujoso como era, le parecía demasiado pequeño, y la mujer que tenía en el asiento de al lado le parecía la más hermosa del mundo.
Su cabello tenía un tono rubio platino que Rand nunca había visto antes, y le caía en cascada sobre unos esbeltos y dorados hombros. A pesar de los tiempos que corrían, estaba seguro de que tanto el color de su pelo como de su piel eran naturales.
Decir que sus ojos eran de color avellana no hacía justicia a aquella increíble combinación de colores salpicados de tonos dorados, verdes y castaños. Su estructura corporal sería la envidia de cualquier artista, una perfecta sinfonía de líneas, pómulos exquisitos, nariz delicada, mandíbula fuerte, labios carnosos y rojos. Sólo su postura velaba la sofisticación del resto de su imagen. Sus hombros un poco levantados delataban su juventud y vulnerabilidad y sus brazos cruzados sobre el pecho, su deseo de protegerse.
Llevaba el uniforme de las jóvenes de su edad: pantalones vaqueros de talle bajo, un cinturón ancho y una blusa de tirantes blanca y corta. Pero lo llevaba de forma diferente a la mayoría, o quizá la marca de su atuendo le otorgaba esa etiqueta que decía: «rica». Además, llevaba un juego abundante de cadenas de oro alrededor del cuello, algunas de las cuales le caían hacia los pechos. El aroma que despedía era delicado y ligeramente dulce, como un pañuelo de seda que se hubiera rozado con un jazmín. El olor sugería un cierto tipo de flexibilidad femenina que chocaba con su expresión arrogante, rebelde, enojada.
Por supuesto, había visto fotos de Chelsea King. Era imposible no haberlas visto. El rostro de la más joven de las princesas de Jacob King llenaba las revistas. El público tenía un deseo insaciable por conocer todos los detalles sobre ella: sus peinados, sus mascotas, sus excentricidades, sus amigos. Incluso sus visitas ocasionales a una frutería eran tratadas como dignas de salir en la prensa, como si ella fuera tan importante e interesante como las conversaciones de paz en Oriente Medio o las curas para el cáncer.
Probablemente, Chelsea saliera en la prensa mucho más que el presidente. Y, al estar sentado a su lado en ese momento, Rand comprendió por qué. Las fotos no le habían hecho justicia. Su belleza y su carisma eran impresionantes.
Lo que colocaba a Rand en una especie de infierno. Había jurado protegerla y, al verse sorprendido por su increíble magnetismo, se sintió furioso consigo mismo. Por suerte, él sabía que era un hombre disciplinado. Y también por suerte, aunque le molestara, aquella hermosa mujer no parecía haber reparado en él. Para ella era como si un robot condujera el coche, alguien tan lejos de su mundo que le resultaba invisible. ¿Habría sentido ella lo mismo si lo hubiera conocido antes de que una explosión le quemara media cara?
Chelsea acababa de terminar una llamada cuando su móvil sonó de nuevo. El tono de llamada era discordante, algo que Rand reconoció con vaguedad como hip-hop, un ritmo que él odiaba.
Rand se preparó para lo que seguiría a aquel sonido. Al instante, ella respondió, con voz ronca, llena de la angustia y el dramatismo que las jóvenes de su edad parecían sentir por cualquier cosa.
–Oh, cielos, Lindsay, mi padre se ha vuelto loco.
«No vas a creer lo que ha pasado», adivinó Rand para sus adentros, con cinismo.
–No vas a creer lo que ha pasado…
Y luego el resto de la historia. El plan de su padre, cómo ella se había negado y cómo Jacob King había sacado su as en la manga: le había quitado las tarjetas de crédito y el coche.
«¿Puedes creerlo?», adivinó Rand en silencio.
–¿Puedes creerlo? ¡Me han hecho prisionera!
Rand sabía un par de cosas sobre ser hecho prisionero. Había sido parte de su visita personal al infierno. Pero no tenía sentido intentar educar a Chelsea ni involucrarse con ella en ningún sentido.
La idea que Chelsea tenía de ser prisionera era que la vida era injusta. Estaba siendo llevada a los confines de la Tierra contra su voluntad. Iba a perderse la fiesta por la presentación de la película de Barry, para la que ya había elegido un espectacular vestido de Marchesa.
Rand no sabía quiénes eran Barry, ni Lindsay, ni Marchesa, aunque estaba seguro que lo averiguaría leyendo el grueso fichero que le habían entregado sobre Chelsea.
Rand ya había oído la letanía de quejas de Chelsea al menos media docena de veces, así que se concentró en la carretera. Entonces, notó un pequeño cambio en el tono de voz de ella.
–Virginia –susurró Chelsea.
Rand notó que ella lo miraba de reojo. Lo único que le había pedido a Chelsea era que no le contara a nadie adónde iban. Era una precaución momentánea, le había dicho a ella. Debió haber sabido que las precauciones no le interesaban a Chelsea. Ella no conocía la historia completa.
Rand no había estado de acuerdo con la decisión de Jacob. Era una adulta, le había recordado a Jacob, y le había aconsejado que dejara que ella viera las cartas. Su contenido sería capaz de hacer que la señorita Chelsea King supiera lo que era el miedo. Pero Jacob se había negado. Era un hombre lleno de buenas intenciones pero demasiado sobreprotector y no quería asustarla, aunque estuviera justificado. Y no había dado su permiso para contarle lo de las cartas amenazadoras.
Rand tomó una decisión. Después de cuarenta minutos en el coche con ella, estaba harto de sus lloriqueos. ¿Acaso no sabía Chelsea que en el mundo había personas con problemas de verdad? Sin ni siquiera mirarla, sin darle una pista de lo que iba a hacer, alcanzó el teléfono móvil de ella y, con un solo y preciso movimiento, bajó la ventanilla y tiró el aparato a la autopista.
Hubo un momento de bendito silencio. Por primera vez desde que se la habían presentado, obtuvo toda la atención de la señorita King.
–¡No puedes hacer eso!
Rand no dijo nada, pues era más que obvio que ya lo había hecho.
–Oh, cielos –dijo ella, con los ojos brillantes de furia–. ¡No puedes hacer eso!
Rand se encogió de hombros, concentrado en la carretera pero dándose cuenta al mismo tiempo de que ella abría y cerraba los puños con impotencia. ¿Sería posible que la pequeña princesa quisiera pegarlo?
El mero pensamiento le pareció divertido. Intentó recordar la última vez que había encontrado algo realmente divertido y pensó que no era muy buena señal que no recordara nada.
–Voy a hacer que te despidan –informó ella con tono frío como el hielo.
Rand se obligó a no reaccionar, aunque se estaba divirtiendo demasiado.
–Inmediatamente –añadió Chelsea al ver que no recibía respuesta.
–Será difícil hacerlo sin móvil –dijo él, mordiéndose el carrillo por dentro para no reír–. Al menos, inmediatamente.
Chelsea lo miró con sospecha, como si hubiera detectado que él se estaba divirtiendo. Rand intentó concentrarse en la carretera.
–No sé quién te crees que eres, pero no puedes comportarte de esa manera conmigo –lo amenazó, con la voz temblando por la furia.
–Rand Peabody –repuso él.
Los habían presentado, pero ella había estado tan ocupada supervisando la carga de sus maletas en la parte trasera del coche que no había prestado ninguna atención. Rand mantuvo una mano en el volante y le tendió la otra.
Chelsea lo miró y miró la mano, luego se sacudió su larga melena.
–No puedo creer que me esté pasando esto –le espetó ella.
No le estrechó la mano y, de alguna manera sutil, Rand se sintió agradecido por ello.
–El teléfono móvil –informó ella– contenía números de alto secreto.
«No te engañes pensando que sabes lo que significa el alto secreto, damita», pensó Rand. Pero no dijo nada, lo que ella tomó como una invitación para seguir hablando.
–Tengo los números de teléfono de algunas de las personas más famosas del mundo –señaló ella y empezó a enumerar los nombres de las personas que solían aparecer en las páginas de celebridades de las revistas–. Lindsay. Barry. Ashley. Paris. Orlando.
–Pensé que los dos últimos eran lugares, no personas.
–¡Eso muestra tu cultura! ¡Esas personas son importantes!
–Premios Nobel, seguro –replicó él con un sutil tono de sarcasmo.
Chelsea suspiró con fuerza y habló con el tono en que una princesa hablaría a un plebeyo:
–Si ese teléfono cae en las manos equivocadas, habrá muchas personas muy, muy enfadadas conmigo. Podrías ser denunciado.
Rand sintió de nuevo ganas de reír y trató de contenerse.
–Umm –consiguió decir él.
–Necesito ese teléfono.
Rand sabía de primera mano lo que necesitaban los seres humanos. Comida, agua, cobijo. Todo lo demás, todo, era superficial.
–No tienes que preocuparte por el teléfono. No va a caer en manos de nadie. Un camión pasó por encima de él.
–¿Un camión atropelló a mi móvil? –preguntó ella con indignación –Rand asintió–. ¿Estás seguro? –él asintió de nuevo–. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer sin mis números de teléfono cuando esté en medio de ninguna parte?
–¿Yoga? –sugirió Rand.
–¿Estás insinuando algo? –replicó ella, mirándolo.
¿Que estaba demasiado enredada en el mundo de la frivolidad? ¿Que no estaría mal que pasara unos cuantos días sin un móvil pegado a la oreja? ¿Que no tenía ni idea de cómo era el mundo real y que podía ser hora de que lo aprendiera?
No era asunto suyo decírselo, pensó Rand.
–No, señora.
–No me llames «señora». Me hace sentir vieja.
–Sí, señora –respondió él.
–¿Por qué lo has hecho? –preguntó Chelsea–. ¿Por qué has tirado mi teléfono por la ventana así como así?
–Controlo mal mis impulsos.
–Voy a hacer que te despidan. En cuanto pueda.
–De acuerdo.
–¿No te importa? –inquirió ella, decepcionada.
–Dios sabe que no.
–¿Así que no querías este trabajo? –preguntó Chelsea tras una pausa, mirándolo. Sin poder creer que hubiera alguien en el mundo que no quisiera estar a su lado.
–No especialmente –repuso él, pensando que hacer de niñera de jóvenes ricas malcriadas no era el tipo de misión para un hombre que había vivido casi toda su vida como un guerrero, siempre al filo del peligro.
–¿Y vas a pagarla conmigo por eso?
–No, si haces que me despidan –replicó Rand.
Por desgracia, sabía que ella tenía muy pocas posibilidades de conseguirlo.
Porque él sabía algo que ella desconocía. Sabía que había estado recibiendo cartas amenazadoras. Muchas. Protegida en su pequeño mundo de fiestas y vestidos de marca, ella no las había visto. Su padre no la había obligado a ir a casa de su tía en Virginia por capricho. Y él no le impedía que contara a sus amigos cuál era su destino para atormentarla. Chelsea King iba allí para estar a salvo. Quienquiera que estuviera escribiendo esas cartas sabía demasiado sobre la más pequeña de las herederas del imperio de Auto Kingdom.
Pero nadie parecía saber que Jacob tenía familia en Virginia. La boda de su segunda hija se había celebrado allí, hacía poco tiempo, pero se había mantenido al margen de la prensa. La granja de Hetta King, según Jacob, estaba lo suficientemente escondida como para que nadie que no conociera la zona pudiera encontrarla sin instrucciones específicas. Y el pueblo era tan pequeño que, si un extraño se dejara caer por allí haciendo preguntas, Hetta se enteraría.
Para Rand, no era una situación ideal. Pero rara vez a él algo le parecía perfecto. Sería muy difícil conseguir esconderse en ninguna parte sin que reconocieran a Chelsea King.
En la última carta se hacía evidente que el acosador había estado en casa de Chelsea sin que ella se diera cuenta y sin hacer saltar las alarmas de su sofisticado sistema de seguridad. ¿Se habría vuelto contra ella alguien de su círculo social? Si era así, podría estar a salvo en Virginia. Nadie de su círculo de amigos conocía la existencia de Hetta. Incluso Chelsea había necesitado tomarse su tiempo para recordar a la vieja señora cuando su padre le había informado que iban a llevarla a casa de la tía Hetta.
Lo más probable era que Rand hubiera tenido que privarle del teléfono móvil en algún momento, para controlar con quién hablaba y cuándo, al menos hasta que supieran en quién podía confiar y en quién no.
–No me gustas –le espetó ella con tono caprichoso–. Ni un poco –añadió, al ver que él no respondía.
Rand siguió sin decir nada. Mantuvo el rostro de piedra, la mirada al frente. Pero lo cierto era que, de nuevo, por sexta vez en unos pocos minutos, Rand Peabody tuvo ganas de reír. Y la última vez que había sentido deseos de hacerlo había sido hacía tanto tiempo que había empezado a pensar que la risa se había congelado dentro de él.
Chelsea King quiso gritar. Nadie la había preparado para Randall J. Peabody. ¡De hecho, nada en su existencia la había preparado para Randall J. Peabody! El nombre le había hecho pensar algo equivocado: que su nuevo guardaespaldas sería como el anterior, viejo, paternal, fácilmente sometible. No había esperado encontrarse con un hombre con tanto poderío y tanta fuerza, y tan poco interesado en su posición social y menos aún en sus deseos.
Y eso sin decir nada sobre su aspecto.
El hombre era inmensamente atractivo, de un modo diferente al de las personas glamurosas con las que solía mezclarse, esa gente guapa a la que los paparazzi perseguían de fiesta en inauguración. Rand Peabody era atractivo de forma extraordinaria, del modo más real que ella podía imaginar. No tenía los dientes blanqueados y su bronceado no provenía de un salón de rayos UVA. Incluso las cicatrices que le recorrían el lado izquierdo de la cara le daban un toque especial a su atractivo. Irradiaba una aplastante seguridad en su propio poder y, por alguna razón, aquella forma tan pura de confianza había hecho que ella se sintiese joven y tonta desde el primer momento que lo había visto.
Tenía el cabello negro y corto, con aspecto de haber estado casi al cero hacía poco tiempo. Sus rasgos faciales eran duros y despejados. Estaban llenos de una fuerza implacable, igual que el corte de su mandíbula y su boca.
Era un hombre grande y su cuerpo, bajo un caro traje de chaqueta azul marino, parecía tener una musculatura perfecta. Que tampoco era el tipo de musculatura que provenía de un gimnasio. Aunque Rand parecía tener unos treinta años, y por tanto no era mucho mayor que ella, sus ojos verdes irradiaban una mirada que le hacía temblar. Aquel hombre había visto cosas que no pertenecían a su mundo, pensó.
Desde el instante en que él había dado un paso al frente, entre el grupo de hombres que acompañaba a su padre en su despacho, Chelsea había estado esforzándose por que Randall J. Peabody no se diera cuenta de lo interesada que estaba en él y en su intensa masculinidad.
¡Como si su mundo no estuviera ya lo bastante patas arriba!, se dijo Chelsea. ¿Cómo podía su vida haber cambiado tanto? ¿Cómo podían las cosas enredarse a tanta velocidad, sin ninguna advertencia?