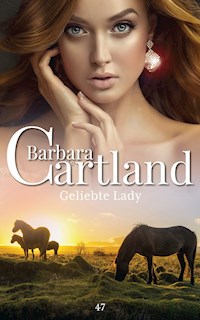Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La Colección Eterna de Barbara Cartland
- Sprache: Spanisch
Lord Heywood regresa de las Guerras Napoleónicas para descubrir que ha heredado un patrimonio, pero no dinero. Cuando visita la propiedad, encuentra a una bella joven viviendo allí, huyendo de su hogar. Mientras está allí, está decidida a ayudarlo a encontrar un artículo valioso, que no forme parte de la propiedad para vender, ¡pero por el camino, también encuentran el amor! Instintivamente, Lord Heywood la apretó en sus brazos y la atrajo aún más cerca, y al hacerlo, se dio cuenta de que la amaba perdidamente. Cuando Miriam levantó la cara para hacer una pregunta, un rayo de luz hizo que Lord Heywood viera sus ojos asustados, su cara muy pálida y sus labios separados. Ella lo necesitaba. Nuestra heroína había estado viviendo en las habitaciones de su difunta madre y estaba decidida a descubrir quién era y por qué había vivido en una casa vacía. A ella le gustaba el color turqués de la ropa de la cama y cuando de repente ve a lord Heywood, se queda mirándolo con recelo a su héroe. Estaba atrapada por el amor de su vida. Una historia de intensa pasión y de incertidumbre, donde el amor al fin, siempre vence…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL AMOR SIEMPRE VENCE
Barbara Cartland
Barbara Cartland Ebooks Ltd
Esta Edição © 2018
Título Original: “Love Wins“
Direitos Reservados - Cartland Promotions 2018
CAPÍTULO I
Al muelle de Dover se encontraba en el más completo caos. Tres barcos descargaban mercancía al mismo tiempo y una larga fila de navíos esperaba su turno. Parecía imposible descargar siquiera un alfiler más en el suelo de Inglaterra.
En una abigarrada confusión se encontraban armas, cajas con municiones y pertrechos, baúles, fardos, arneses y Sillas de montar junto con los caballos, aún mareados y temblando por los terrores de la travesía por mar, conducidos por mozos que parecían estar en las mismas condiciones.
De los barcos descendían en camillas hombres heridos, algunos a punto de expirar, y otros soldados sin brazos o sin piernas, ayudados por ordenanzas que se encontraban en un estado casi semejante.
Más allá, se veían soldados de caballería que habían perdido sus armas y sus alforjas y sargentos que gritaban órdenes que nadie escuchaba.
«Si esto es la paz», pensó el Coronel Romney Wood, mientras descendía por los desvencijados tablones, «por lo menos la guerra estaba mejor organizada».
Aunque se dijo que no era más que sentimentalismo, no pudo evitar sentirse embargado por una gran emoción al pensar que regresaba a su país después de seis largos arios de guerra en territorio enemigo.
Al igual que la mayoría de los hombres del ejército británico esperaba que después de Waterloo y del exilio de Napoleón en Santa Elena podría regresar a su hogar; pero en opinión del Duque de Wellington, el Ejército de Ocupación era esencial para la paz de Europa.
Al principio, el Coronel Wood pensó que la insistencia de su Comandante en Jefe era infundada, especialmente después de la capitulación de París.
Pero Wellington no quería interferir con el gobierno civil francés. Como siempre, después de una batalla, estaba ocupado en proteger a los civiles de los excesos de los militares.
A los prusianos les parecía natural tomar represalias y, después de la victoria en la batalla de Waterloo, se hizo evidente la diferencia entre los ingleses y sus aliados.
Romney Wood había tratado de evitar mezclarse en cuestiones de política, pero el Duque de Wellington lo apreciaba porque sabía que era un hombre excepcional y, sin lugar a dudas, uno de sus mejores oficiales.
Por consiguiente, el Coronel Wood no sólo tenía que cuidar a sus tropas, sino que Wellington constantemente lo enviaba para lidiar con las dificultades, que aparecían como espectros que empañaban el brillo de la victoria.
—¡Demonios!— le decían casi a diario los oficiales más jóvenes al Coronel Wood—. ¿Por qué peleamos, sino para derrotar a Napoleón y poder regresar a casa?
No podían explicarse la insistencia del Duque en mantener una fuerza de ocupación y estaban de acuerdo con los franceses en que alimentar a ciento cincuenta mil hombres requeriría de un milagro de organización.
El Duque había mandado llamar a Romney Wood.
—Quieren que envíe, sin dilación, a treinta mil hombres de regreso.
—He oído decir, su señoría, que esa era la cifra que se había decidido.
—¡Decidido!— había repetido el Duque con petulancia—. ¡Yo soy el que decide!
—Por supuesto — asintió Romney Wood.
—He reducido el ejército de ciento cincuenta mil ochocientos hombres a ciento cincuenta mil— gruñó el Duque.
Romney Wood no contestó nada.
Sabía que los políticos de ambos países no considerarían suficiente esa reducción. En enero de 1817 el Duque le había informado a la conferencia permanente de cuatro embajadores:
—Debo confesar que he cambiado de opinión y propondré una reducción de treinta mil hombres a partir del primero de abril.
La mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que era un primer paso en la dirección correcta, pero madame de Staél y un buen número de atractivas mujeres estaban usando todos los encantos de su repertorio para lograr el final de la ocupación.
Mas las esperanzas se desvanecieron cuando los gabinetes cambiaban continuamente de opinión.
El Duque de Wellington le mostró al Coronel Wood una carta del Conde de Bathurst que decía:
“La impaciencia popular de Francia para librarse de los extranjeros no me inspira el correspondiente deseo de marcharme”. Romney Wood había reído.
—Sé exactamente cómo se siente, Su Señoría. Pero, al mismo tiempo, sería una equivocación extender demasiado nuestra estancia, hasta el punto que se convierta en retirada.
El Duque había asentido.
Él sabía, lo mismo que Romney Wood, que la hostilidad entre los oficiales franceses y británicos era un problema creciente.
Pero ahora, por fin, después de muchas dificultades, un gran número del ejército británico había regresado a su suelo nativo.
Romney Wood pensó mientras cruzaba el Canal, que los últimos tres años no habían sido particularmente agradables.
Sin lugar a dudas, había tenido momentos placenteros, especialmente en París, donde, desde el punto de vista social, la vida había vuelto a la normalidad con mucha más rapidez de lo que hubiera podido esperarse.
Sin embargo, él se había repetido una y otra vez que le desagradaban las intrigas y se sentía más en su elemento en el campo de batalla que en las habitaciones privadas de una dama y prefería el rugido de las armas a los acordes de un vals.
Al mismo tiempo, después de padecer privaciones y entablar desesperadas batallas en Portugal y Francia, había descubierto que no podía ignorar la cocina francesa ni olvidar a las hermosas mujeres de París, aunque las considerara con cierto cinismo.
Pero lo que en realidad le perturbaba era que ahora dejaría de ser soldado.
Había presentado los papeles para su retiro y se había despedido del Duque antes de partir de Francia.
—Lo extrañaré— le dijo lacónicamente Wellington, pero con una sinceridad innegable.
—Mi padre murió hace dos arios— había replicado— y, por consiguiente, es imprescindible que regrese a casa para atender mis asuntos.
—¡Santo cielo!— exclamó el Comandante en Jefe—. ¡Había olvidado que ahora es lord Heywood!
— No deseaba usar mi título mientras perteneciera al ejército, pero sé que su señoría comprenderá que, como soy hijo único, no hay nadie que se haga cargo de mis propiedades durante mi ausencia y la verdad es que no he puesto un pie en Inglaterra desde hace seis arios.
El Duque no había objetado ante ese argumento, pero Romney Wood comprendió con tristeza cuánto extrañaría a sus compañeros de batalla y a las amistades que había hecho durante la guerra, que nunca serían las mismas en tiempos de paz.
«¡He regresado a casa!», se dijo para consolarse mientras trataba de abrirse paso entre el desorden del muelle. Pero olvidó su sentimentalismo cuando fue violentamente empujado por un cargador.
No había posibilidades de salir de Dover esa noche y únicamente por su alto rango, combinado con su actitud autoritaria y su excepcional gallardía, logró encontrar un cuarto donde dormir.
A la mañana siguiente, los hombres de su regimiento le presentaron problemas que se vio obligado a resolver antes de partir.
También tenía que celebrar una entrevista, para la cual le fue muy difícil encontrar, en medio de la confusión general, un lugar tranquilo, apropiado para sostener una conversación.
Antes de partir de Francia, había decidido que no iría a Londres; sino que, al llegar a Inglaterra, cabalgaría hasta su hogar a través de la campiña y, por consiguiente, le había escrito a la firma encargada de administrar los asuntos de la familia pidiéndole que le enviara un representante a Dover.
No imaginaba lo difícil que sería, no sólo encontrar al hombre que lo esperaba en el vestíbulo del hotel, el cual estaba tan lleno de oficiales que hasta se dificultaba respirar, sino conseguir una habitación donde pudieran hablar sin tener que gritar sobre cientos de voces.
Finalmente, el gerente del hotel le ofreció su oficina privada, y cuando la puerta se cerró, parecía como si hubieran entrado en un oasis de quietud.
—No tenía idea, cuando le pedí que viniera desde Londres, señor Crosswaith— le dijo lord Heywood al administrador—, que las condiciones en Dover serían caóticas.
—Eso es comprensible, milord, dadas las circunstancias— replicó el señor Crosswaith.
Era un hombre de edad avanzada, pequeño y enjuto, con cabellos blancos y lentes, y Romney Wood pensó sonriendo que lo hubiera reconocido como uno de sus administradores en cualquier lugar.
—Antes que nada— señaló lord Heywood mientras el señor Crosswaith se sentaba, asiendo con fuerza su grueso portafolios—, deseo agradecerle las cartas que me escribió cuando estaba en Francia. Aunque debo decir, sin embargo, que las que recibí durante los últimos dieciocho meses eran muy deprimentes.
— No me extraña, milord. A muchos hombres jóvenes como usted les sorprende la precaria situación que reina en Inglaterra al dejar el ejército.
— He oído decir que la economía de la guerra sólo ha generado pobreza y sufrimiento— observó lord Heywood con aspereza.
—Es cierto— convino el señor Crosswaith—, y no puedo ocultarle a su señoría que existe gran inquietud social y miseria por todo el país.
Lord Heywood lo sabía por el Duque de Wellington, quien había hecho un viaje relámpago a Inglaterra.
—Vivimos tiempos difíciles— prosiguió el señor Crosswaith—. Han colgado a campesinos hambrientos por saquear las tiendas de alimentos y grupos de obreros destruyen la maquinaria que los ha substituido en el trabajo, pero eso no resuelve nada.
Por el momento, a lord Heywood sólo le preocupaban sus problemas personales.
—Según tengo entendido por su última carta, señor Crosswaith, las finanzas de la familia Heywood están en bancarrota.
—No me gusta usar esa palabra, milord, pero desgraciadamente los campesinos no pueden pagar sus rentas porque no ganan nada y a menos que su señoría tenga otra fuente de ingresos de la que yo no tengo notició será difícil decidir lo que debe hacerse en estos momentos.
—¿Tan mala está la situación?— preguntó lord Heywood, aunque sabía la respuesta antes que el señor Crosswaith la dijera:
—¡Peor si cabe!
— Muy bien. Entonces decidamos qué puede venderse.
— Sabía que su señoría haría esa pregunta y he hecho una lista de todos los bienes disponibles. Desgraciadamente, son muy pocos.
Lord Heywood frunció el ceño.
—¿Qué quiere decir con que “son pocos”?
El señor Crosswaith tosió, como disculpándose.
—Su Señoría debe estar enterado de que, de acuerdo con las disposiciones testamentarias de su abuelo, el tercer barón, es imposible vender los bienes familiares a menos que estén vivos, al mismo tiempo, tres herederos directos.
—No estaba enterado de eso.
—He traído los documentos para que su señoría los examine.
—Me basta con su palabra, señor Crosswaith. Lo que me está diciendo es que no puedo vender la Casa Heywood en Londres ni La Abadía en el campo, ni nada, o casi nada, de lo que allí se encuentra.
—Esa es exactamente la situación, milord.
Era evidente que se sentía aliviado por no haber tenido que detallar él mismo la mala noticia.
Lord Heywood tamborileó con los dedos sobre la mesa de juego que el gerente del hotel usaba como escritorio.
Estaba manchada con tinta y con el alcohol que se había derramado sobre ella y rayada por los ásperos bordes de los utensilios de peltre que allí se asentaban, pero todo esto pasó inadvertido a lord Heywood.
Estaba demasiado preocupado preguntándose cómo podría vivir sin ingresos, porque ésa era la noticia que le había traído el señor Crosswaith.
Recordó que, cuando era niño, las propiedades de la familia Heywood en Buckinghamshire, donde creció, parecían florecientes.
Los campesinos gozaban de prosperidad y los trabajadores se veían sonrientes y felices. En La Abadía, los establos estaban llenos de caballos y había media docena de lacayos en el vestíbulo.
Un ejército de jardineros, mozos de establo, albañiles, carpinteros, guardabosques y cuidadores habían convertido a las propiedades de los Heywood en la envidia del país.
Parecía mentira que toda esa riqueza se hubiera evaporado como el aire de un globo al reventarse.
Se dijo, esperanzado, que eso era imposible y que, con toda seguridad, el señor Crosswaith estaba exagerando.
—Le aseguro que he revisado con sumo cuidado, milord, todo lo que existe de valor en las dos residencias, así como en las demás posesiones, pero me temo que hay muy pocas cosas que su señoría pueda vender.
—¿Y los árboles?
—Los que servían se cortaron durante los primeros años de la guerra. Los que quedan, son demasiado viejos o demasiado tiernos y no sirven ni para construir casas ni como maderos para barcos.
—¡Tiene que haber algo!— dijo lord Heywood y aunque trataba de contenerse, su voz revelaba su desesperación.
Comprendía que él, en lo personal, también estaba endeudado. Era una suma bastante apreciable, porque su bolsillo había mermado considerablemente durante el último año.
Esto no se debía, como podía suponer la gente, a que gastara su dinero con las hermosas pero ambiciosas damas que abundaban en París, sino porque había ayudado a muchos de sus camaradas que, según consideró, estaban en situación más precaria que la suya.
—Llegaré a mi casa sin un solo centavo en el bolsillo— se había quejado uno de sus capitanes.
—¡Quebrado, en bancarrota, en la calle!— le había dicho otro joven oficial—. Eso es lo que obtiene uno por pelear por su país y por su rey, mientras que los que se quedaron en casa disfrutaron de los beneficios.
Había hecho unos préstamos por aquí y por allá, sumas que nunca esperó volver a ver, pero era un precio que pagaba gustoso a cambio de la amistad, la obediencia y la admiración que sentían por él, los hombres más jóvenes durante la guerra y los años de ocupación.
Ahora comprendía que había sido demasiado generoso; había olvidado sus obligaciones hacia su propia gente, aquellos cuya vida estaba centrada en sus posesiones.
De pronto, se dio cuenta de que el señor Crosswaith lo observaba con expresión preocupada.
—Esperaré hasta regresar a La Abadía— dijo lord Heywood—, y entonces veré qué pude hacerse. ¿Pero quiere usted decirme que no hay dinero en el banco?
—Mi socio y yo, milord, seguimos sus instrucciones después de la muerte de su padre y pagamos a los pensionados y los sueldos de los sirvientes que se quedaron hasta encontrar otro empleo.
—¿Cuántos sirvientes quedan en Londres?
—Están el mayordomo y su mujer, quienes ya son demasiado viejos y deberían retirarse si hubiera una cabaña para ellos. Hay un lacayo que tiene setenta y tres arios y un sirviente que me imagino debe estar por cumplir ochenta.
—¿Y en el campo?
—Por fortuna, casi todos los sirvientes encontraron otro trabajo. El único que queda es Merrivale, quien fue lacayo en tiempos de su abuelo y después mayordomo de su padre.
—Sí, me acuerdo de Merrivale.
— Ya está muy viejo, pero los designamos a él y su mujer para que cuidaran La Abadía. Viven en una cabaña en el patio de los establos.
—¿Eso es todo?
—Grimshaw, el jefe de la servidumbre, murió el ario pasado y también Evans, el jardinero. Sus esposas también están muertas.
— Entonces sólo queda Merrivale en La Abadía.
—Efectivamente, milord, pero comprenderá que no había dinero con qué pagar a la servidumbre de todas formas, parecía un gasto extravagante, sobre todo teniendo en cuenta que no sabíamos cuándo regresaría su señoría.
—Eso fue lo correcto— dijo lord Heywood—. Y ahora, muéstreme qué es lo que puede venderse.
Extendió la mano y el señor Crosswaith puso una hoja de papel en ella. Escrita con letra clara se encontraba una relación de unos doce artículos.
—¿Es eso todo?
—Me temo que sí, milord. Los muebles de los dormitorios principales, junto con los cuadros y los artículos de plata, son, por supuesto, inalienables y todo lo demás, como cortinas, alfombras y muebles en los otros cuartos no podrían venderse más que por una suma tan insignificante que no vale la pena mencionar.
—¿Y lo mismo se aplica a la casa de Londres?
—Así es, milord.
Lord Heywood apretó los labios y después preguntó:
—Creo que es inútil preguntar si hay demanda de tierras, de granjas en particular.
—El mercado está congestionado. Todos los terratenientes están tratando de deshacerse de sus granjas porque son improductivas. Las Leyes del Maíz, que se aprobaron para evitar la entrada de maíz extranjero barato, sólo han traído más hambre y no hay perspectivas de que los campesinos obtengan un precio justo por lo que producen.
Lord Heywood quiso comentar que ése era el botín de la guerra, pero pensó que aquélla era una expresión vacía que había oído repetir demasiadas veces y permaneció callado.
Cerrando su portafolios, el señor Crosswaith dijo:
—Hubiera deseado, milord, haberle traído mejores noticias. Mis socios y yo revisaremos de nuevo la casa de Londres si ése es su deseo, pero parece que la única persona que está comprando algo en la actualidad es su Alteza Real, el Príncipe Regente, y como él nunca paga sus deudas, nadie está ansioso de venderle sus propiedades.
Lord Heywood se puso de pie.
—Lo que pienso hacer, señor Crosswaith, es cabalgar hasta La Abadía. Cuando haya inspeccionado las condiciones en que se encuentra y tomado una decisión para el futuro, me comunicaré de nuevo con usted.
—Gracias, milord.
—Estoy muy agradecido por la forma en que han administrado mis propiedades durante mi ausencia y sé que puedo confiar en ustedes en el futuro.
—Nosotros también le agradecemos la confianza que ha depositado en nuestra firma.
Lord Heywood no mencionó que era muy dudoso que la firma pudiera cobrar sus honorarios algún día, pero comprendió que el señor Crosswaith se daba perfecta cuenta de ello.
El administrador hizo una reverencia y salió de la oficina, mientras lord Heywood permanecía sentado con la mirada perdida.
No sabía qué hacer, pero se dijo que, desde un punto de vista práctico, era inútil hacer planes hasta ver las condiciones en que se encontraban La Abadía y las propiedades circundantes.
Al mirar hacia la mesa, advirtió que el señor Crosswaith había dejado dos grandes fajos de papeles con los títulos de “Inventario de La Abadía” y “Contenido de La Casa Heywood”, de los cuales el de La Abadía era el más voluminoso.
—¡Tiene que haber algo!— murmuró.
No se sentía muy optimista, pero era un consuelo saber que al menos tenía veinte libras en efectivo en sus bolsillos.
Las había obtenido de la venta de las pertenencias acumuladas durante su estancia en París, a un precio ridículamente bajo ofrecido por un avaricioso comerciante francés.
Pensó ahora que hubiera sido preferible acampar en una tienda con sus hombres, o en las barracas bajo su mando situadas en las afueras de la ciudad.
Había dividido su tiempo en varios lugares y ahora se dijo que debía haber regresado a casa mucho antes. Si hubiera vendido cuanto poseía en París y regresado al hogar cuando recibió la noticia de la muerte de su padre, tendría en este momento mayores posibilidades de salvar algunas de las granjas de su propiedad.
Pero ya era demasiado tarde para lamentaciones. Lo único que podía hacer era regresar a su hogar y comprobar por sí mismo las condiciones que enfrentaría la mañana siguiente, lord Heywood y su ordenanza, Carter, se dispusieron a partir muy temprano para La Abadía.
Pero les había costado tanto trabajo salir de Dover que, aunque viajaron a la máxima velocidad que soportaron los caballos, se hizo de noche y tuvieron que parar en una posada junto al camino.
Era un lugar rústico e incómodo y el caballo de lord Heywood se veía fuera de lugar en el destartalado establo, en el que apenas hubo lugar para la cabalgadura de Carter.
Lograron persuadir al posadero para que les consiguiera paja fresca y cuando amaneció, lord Heywood pensó que los caballos habían estado más cómodos que él.
Sin embargo, no se quejaba, porque después de acampar a la intemperie en una árida montaña en Portugal, había aprendido que existen diversos grados de comodidad.
De todos modos, no deseaba permanecer en un colchón que parecía estar relleno de piedras y se levantó con las primeras luces para encontrar que Carter ya se encontraba atendiendo a los caballos.
Le sirvieron como desayuno un pedazo de pan y queso, que estaban muy duros y mantequilla que olía a rancia.
—Esperaré hasta llegar a casa— comentó lord Heywood haciendo a un lado lo que se le ofrecía y después de pagar al posadero se pusieron en camino.
Mientras cabalgaba por las tierras que le resultaban tan familiares, lo embargó la misma emoción que había tratado de reprimir cuando pisó suelo inglés en Dover.
Ahora ese suelo era el suyo: parte de su sangre, de su herencia; parte de su niñez y de tantos recuerdos que creía olvidados.
Empezó a recordar incidentes aislados como si estuvieran pasando de nuevo frente a sus ojos.
Podía ver al primer pez que había pescado en el lago debatiéndose en el extremo de la caria y sentir la frialdad del agua mientras nadaba, aunque se lo tenían prohibido, entre los cisnes que se alejaban desdeñosos al ver perturbada su serenidad.
Recordaba la primera paloma a la que había disparado y cómo la había llevado a casa para mostrársela orgulloso a su padre.
Después habían seguido su primer conejo, su primera perdiz, el faisán; pero lo más emocionante de todo fue poseer su primer pony, cuando apenas podía caminar, al que siguió otro más grande y una interminable serie de caballos que parecían conducirlo tan aprisa como el viento.
Esos recuerdos, al igual que la tierra por la que atravesaba, formaban parte de su ser y aun tomando en cuenta su incierto futuro, le pertenecían y nunca podría separarse de ellos.
El día anterior le había dicho a Carter:
—Si vienes conmigo, no tendrás una vida fácil. Inglaterra no es el mismo país que dejamos, y por el momento ni siquiera sé si tendré suficiente dinero para alimentarme y mucho menos para mantenerte.
Hizo una pausa antes de añadir:
—Francamente, no tengo ni la menor idea de dónde saldrá el dinero para pagar tu sueldo.
—No se preocupe por eso, señor— había replicado Carter—. Nos las arreglábamos bien durante la guerra, y siempre encontraré algo que apropiarme.
Lord Heywood había reído.
—Si lo haces, te colgarán o te meterán en prisión por tomar cualquier cosa que valga más que un chelín. No es al enemigo a quien tenemos que enfrentar ahora, sino a las leyes inglesas.
Carter había sonreído con expresión socarrona.
—Siempre consideré como una bendición del cielo que los campesinos franceses fueran tan malos tiradores.
Lord Heywood no había respondido porque le pareció poco digno hacerlo. Le había repetido a Carter no una, sino cien veces, que los ingleses, a diferencia de los franceses, siempre pagaban por el alimento que tomaban de los habitantes del país donde peleaban.