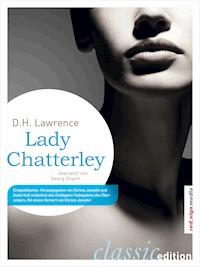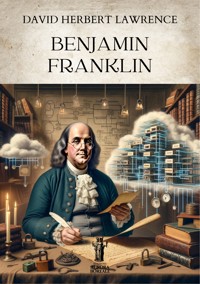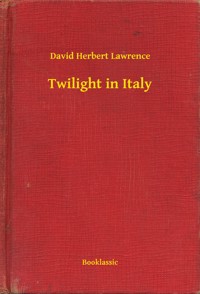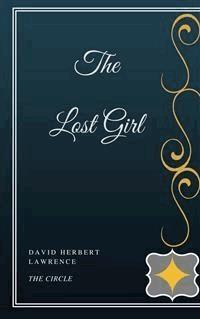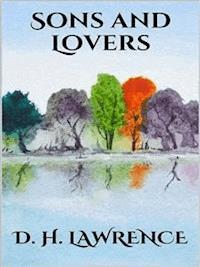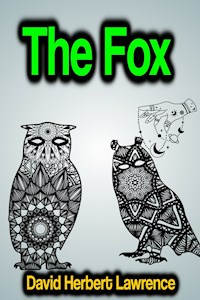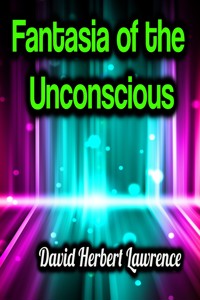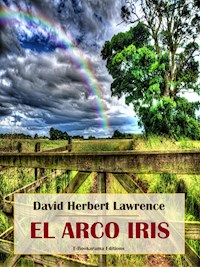
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1915, "El arco iris" es una novela clásica del escritor británico David Herbert Lawrence, una de las mejores de aquel período.
"El arco iris" nos lleva a recorrer la historia de la familia Brangwen, de Nottinghamshire, a lo largo de tres generaciones. En este marco Lawrence pinta las pasiones de sus personajes mientras explora la distintas presiones que someten sus vidas, usando el simbolismo religioso en el cual el arco iris del título es el nexo de unión. Su foco se centra principalmente en la batalla individual por crecer, el matrimonio y el cambio de las condiciones sociales, un proceso que será más difícil generación tras generación. La joven Ursula Brangwen, cuya historia continuará en "Mujeres enamoradas", será finalmente la figura central en la que se reflejarán los esquemas sociales Ingleses y el impacto de la industrialización y urbanización en la psique humana.
Vista en retrospectiva, "El arco iris" resulta interesante por su mirada sobre la lucha del individuo que pugna por abrirse camino en la vida social inglesa. La novela fue prohibida y censurada en muchos países.
¿Por qué "El arco iris" fue censurada y prohibida? Principalmente por su intención de abordar el rol del deseo sexual en las relaciones humanas. Lawrence no lo analiza con la frialdad que supone un acercamieno al tema en aquellos tiempos, sino con una gracia y una naturalidad que buscan expresar que el deseo es, en definitiva, una fuerza de la vida.
Aquella persecución de "El arco iris" no fue meramente crítica. Lawrence debió enfrentar varios juicios, y la novela fue prohibida en Gran Bretaña durante once años consecutivos. ¿La acusación? Obscenidad, lisa y llanamente.
Lawrence había empezado en 1913 una novela que iba a titularse "Las hermanas" y que, con el tiempo y después de varias versiones, se convertiría en dos, "El arco iris" y "Mujeres enamoradas". En 1915 envió el original de "El arco iris" a la editorial
Methuen & Co. de Londres, donde el editor le pidió que suavizara o suprimiera el elemento sexual de algunas escenas, cosa a la que el autor se avino. Parece que luego, por su cuenta, Methuen hizo nuevos cambios. Nada de esto impidió que en noviembre de 1915 la novela fuera prohibida en virtud de la
Ley de Publicaciones Obscenas, vigente en Gran Bretaña desde 1857. Más de mil ejemplares fueron secuestrados y quemados.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
EL ARCO IRIS
Capítulo I - Cómo Tom Brangwen se casó con una mujer polaca
I
II
Capítulo II - Viven en la granja Marsh
Capítulo III - La niñez de Anna Lensky
Capítulo IV - La juventud de Anna Brangwen
Capítulo V - La boda en la granja Marsh
Capítulo VI - Anna Victrix
Capítulo VII - La catedral
Capítulo VIII - La niña
Capítulo IX - La granja Marsh y la inundación
Capítulo X - El círculo se ensancha
Capítulo XI - Primer amor
Capítulo XII - Vergüenza
Capítulo XIII - El mundo masculino
Capítulo XIV - El círculo se ensancha
Capítulo XV - La amargura del éxtasis
Capítulo XVI - El arco iris
Notas a pie de página
EL ARCO IRIS
David Herbert Lawrence
Para Else
Capítulo I - Cómo Tom Brangwen se casó con una mujer polaca
I
Varias generaciones de los Brangwen habían vivido en la granja Marsh, en los prados por los que el Erewash de aguas mansas corría sinuoso entre los alisos, separando Derbyshire de Nottinghamshire. A unos tres kilómetros de la granja, la aguja de la iglesia descollaba en la colina, por la que trepaban, diligentes, las casas del pueblo. Cada vez que uno de los Brangwen levantaba la cabeza de su labor en los campos, lo que veía era el campanario de Ilkeston en el cielo vacío, y así, cuando su mirada regresaba a la tierra horizontal, era consciente de que algo se erguía por encima de él, a lo lejos.
Había en los ojos de los Brangwen una expresión singular, como si esperasen ávidamente algo desconocido. Tenían ese aire de estar preparados para lo que pudiera ocurrirles, una especie de seguridad, de expectativa: el aire de un heredero.
Eran gente saludable, rubia, de hablar lento, que se mostraba tal como era sin ninguna reserva, aunque despacio, por lo que podía apreciarse en sus ojos el paso de la risa a la ira: de una risa luminosa y azul a una ira de mirada azul y dura, pasando por todas las indecisas fases del cielo cuando el tiempo está variable.
Como vivían en aquellas tierras fértiles, tierras de su propiedad, próximas a un pueblo que no paraba de crecer, habían olvidado lo que era pasar apuros económicos. Nunca se hicieron ricos, porque siempre había hijos entre los que repartir el patrimonio. Pero en la granja Marsh nunca faltó de nada.
Así, los Brangwen iban y venían sin miedo a la penuria, trabajando con ahínco, no por necesidad sino porque estaban llenos de vida. Tampoco eran malgastadores. Tenían en cuenta hasta el último céntimo, y el instinto les hacía aprovechar incluso las mondas de las manzanas, para dárselas al ganado. Pero el cielo y la tierra bullían a su alrededor, ¿cómo iba esto a tener fin? Sentían la corriente de la savia en primavera, conocían la fuerza que no puede detenerse, que año tras año impulsa a la semilla para que ésta germine y, al retirarse, deja en la tierra sus brotes jóvenes. Conocían la íntima relación que existe entre el cielo y la tierra, el sol escondido en el pecho y en las entrañas, la lluvia succionada a lo largo del día, la desnudez que trae consigo el viento en otoño, y así de nada sirve que los pájaros se oculten en sus nidos. Su vida y sus relaciones consistían en sentir el pulso y el cuerpo de la tierra, que se abría en surcos para acoger la simiente y quedaba alisada y fina tras el paso del arado, se pegaba a las plantas de los pies, porque pesaba como el deseo, y se mostraba dura e indiferente cuando llegaba el momento de la siega. El maíz joven ondulaba como la seda, y su brillo acariciaba las extremidades de los hombres que lo veían. Apretaban las ubres de las vacas y las vacas daban leche y palpitaban en las manos de los hombres, acompasándose el latido de la sangre en las tetas de las vacas con el pulso de las manos de los hombres. Montaban sus caballos, sujetando la vida entre las rodillas para engancharlos al carro y, con una mano en la argolla de la brida, los hacían levantarse en contra de su voluntad.
En otoño cacabeaban las perdices, las bandadas de pájaros pasaban como un soplo de rocío por encima de las tierras en barbecho y los grajos aparecían en el cielo acuoso y gris, volando hacia el invierno con sus graznidos. Entonces los hombres se sentaban en casa al calor del fuego y, mientras las mujeres trajinaban con ligereza, ellos, con el cuerpo y las extremidades impregnadas por el día, el ganado y la tierra, la vegetación y el cielo, se sentaban al fuego con el cerebro inerte, como si la sangre fluyera con dificultad por la acumulación del esfuerzo de todo el día.
Las mujeres eran distintas. También en ellas dormitaba la intimidad de la sangre, los terneros de leche, las gallinas que corrían en tropel y los gansos que palpitaban en la mano cuando los atiborraban a comida y los ahogaban. Pero las mujeres miraban, desde las ciegas y acaloradas relaciones de la vida de la granja, al mundo verbal de fuera. Eran conscientes de los labios y de la mentalidad del mundo que hablaba y se expresaba; oían su rumor a lo lejos y se esforzaban por escucharlo.
A los hombres les bastaba con que la tierra se levantara en un montículo y les abriera sus surcos, con que el viento soplara para secar el trigo húmedo, agitando las jóvenes espigas y haciéndolas girar; les bastaba con ayudar a la vaca a parir o con cazar las ratas que merodeaban por debajo del granero, o con partirle el cuello a un conejo de un solo golpe con el canto de la mano. Era tanto el calor y la fuerza reproductora, y el dolor y la muerte que sentían en su sangre, tanto cielo y tierra y animales y plantas, tanto cambio e intercambio el que tenían con todos estos elementos y seres, que su vida era plena y estaba sobrecargada, sus sentidos perfectamente alimentados, sus caras siempre atentas al calor de la sangre, mirando el sol, deslumbradas de tanto contemplar la fuente de generación, incapaces de darle la espalda.
La mujer, sin embargo, quería una vida distinta, algo que no fuera intimidad sanguínea. Su casa, de espaldas a las granjas y los campos de cultivo, miraba al camino y al pueblo, con su iglesia y su Ayuntamiento, y al mundo, más allá. Quería ver el lejano mundo de las ciudades y los gobiernos y el alcance de la actividad humana, la tierra mágica a sus ojos, donde los secretos se desvelaban y los deseos se hacían realidad. Miraba hacia fuera, donde los hombres, dominantes y creativos, habían dado la espalda al palpitante calor de la creación y, dejando esto atrás, se disponían a descubrir lo que había más allá, a ampliar sus horizontes y el campo de su libertad, mientras que los varones de la familia Brangwen miraban hacia dentro, a la pujante vida de la creación, que corría, indecisa, por sus venas.
Contemplando la actividad humana del mundo en general desde la puerta de su casa, tal como le correspondía, mientras su marido miraba en dirección contraria, al cielo y la cosecha, los animales y los campos, la mujer se esforzaba para ver qué había logrado el hombre fuera con su lucha por el conocimiento, se esforzaba para oír cómo se expresaba él en su conquista, y sus deseos más hondos estaban puestos en la batalla que oía a lo lejos, la que se libraba en el filo de lo desconocido. También ella quería saber y formar parte de las huestes en combate.
Muy cerca de casa, en Cossethay, estaba el vicario, que hablaba ese otro idioma mágico y tenía ese otro porte más refinado, cosas ambas de las que ella se percataba, aun cuando nunca pudiera alcanzarlas. El vicario se movía en mundos muy alejados de aquel en el que existían sus vecinos. ¡Como si ella no conociera a sus vecinos!: saludables, lentos, de complexión fuerte y más que experimentados, pero simples, apegados a la tierra, cerrados al exterior y con un radio de movimientos muy restringido. El vicario, por su parte, que era moreno y seco y pequeño en comparación con su marido, tenía tal rapidez y tal radio de acción que, a su lado, Brangwen, con su derroche de afabilidad, parecía torpe y provinciano. La señora Brangwen conocía a su marido. En la naturaleza del vicario, sin embargo, había algo que escapaba a su conocimiento. Tal como Brangwen tenía poder sobre los animales, el vicario lo tenía sobre su marido. ¿Qué tenía el vicario que lo elevaba por encima de los hombres corrientes, igual que se eleva el hombre por encima de las bestias? Ella anhelaba saberlo. Anhelaba alcanzar esta condición más elevada del ser, si no para sí, al menos para sus hijos. ¿Qué era lo que hacía a un hombre fuerte, aun cuando fuese pequeño y físicamente frágil, como es pequeño y frágil cualquier hombre al lado de un toro, y a la vez es más fuerte que éste? No eran el dinero ni el poder ni la posición. ¿Qué poder tenía el vicario sobre Tom Brangwen? Ninguno. No obstante, si se les despojara de todo y se les abandonara en una isla desierta, el vicario sería el amo. Su alma era dueña del alma del otro. Y ¿por qué? ¿Por qué? La mujer de Brangwen decidió que era cuestión de conocimiento.
El vicario era un hombre bastante pobre y no demasiado competente, pero cerraba filas con los otros, con los superiores. La mujer de Brangwen había visto nacer a los hijos del vicario y los había visto corretear al lado de su madre cuando eran diminutos. Y ya entonces estaban separados de sus propios hijos, eran distintos. ¿Por qué, pensaba ella, se marcaba a sus hijos como inferiores a los de otros? ¿Por qué los hijos del vicario tenían prioridad inevitablemente sobre los suyos, por qué se les daba desde el principio una posición de dominio? La razón no era el dinero, ni siquiera la clase social. Era la educación y la experiencia, concluyó la mujer de Brangwen.
Era eso, esa educación, esa forma de vida superior lo que la madre deseaba dar a sus hijos para que ellos también pudieran vivir la mejor vida posible en esta tierra. Y es que sus hijos, al menos los hijos de su alma, tenían un carácter cabal y debían ocupar una posición de igualdad con la gente importante de la comarca, en vez de ser relegados al olvido como los jornaleros. ¿Por qué tenían que vivir olvidados y oprimidos, por qué tenían que sufrir esa falta de libertad de movimiento? ¿Qué debían aprender para entrar en ese círculo de la vida más vivo y refinado?
La imaginación de la señora Brangwen se encendía cuando veía a la mujer del señor de Shelly Hall, que iba a la iglesia con sus niñas, tan bien vestidas, con sus capas de piel de castor y sus elegantes sombreritos, y la propia madre como una rosa de invierno, tan rubia y delicada. Tan rubia, de tan fina hechura, tan radiante, ¿qué sentía la señora Hardy que ella, la señora Brangwen, no sintiera? ¿En qué se diferenciaba la naturaleza de la señora Hardy de la de las mujeres corrientes de Cossethay, en qué estaba por delante de ellas? Todas las mujeres de Cossethay hablaban con entusiasmo de la señora Hardy, de su marido, de sus hijos, de sus invitados, de sus vestidos, de sus criados y de su mansión. La mujer del señor era el sueño viviente de todas ellas; su vida, la epopeya que a todas inspiraba. En ella vivían las mujeres del pueblo con la imaginación, y también en las habladurías que circulaban sobre su marido, que bebía, y sobre su escandaloso hermano, y sobre su amigo, lord William Bentley, parlamentario regional, y así veían desarrollarse las mujeres su propia Odisea, a Penélope y a Ulises delante de sus ojos, y a Circe y a los cerdos, y el eterno tejido del sudario.
Así las mujeres del pueblo se sentían afortunadas. Se veían reflejadas en la señora de la mansión; todas ellas vivían el cumplimiento de sus aspiraciones a través de la vida de la señora Hardy. Y la señora Brangwen, en la granja Marsh, aspiraba a ser más de lo que era, a la vida más plena de la otra mujer, más refinada, a esa personalidad más amplia que se revelaba en la señora Hardy, tal como un viajero, con su actitud independiente, revela los países lejanos que lleva dentro. Pero ¿por qué el conocimiento de países lejanos puede transformar la vida de un hombre, volverla más refinada, más grande? Y ¿por qué es un hombre más que la bestia y que el ganado que lo sirve? Es lo mismo.
En la parte masculina del poema figuraban hombres como el vicario y lord William, hombres esbeltos y ambiciosos, de extraños movimientos, hombres que estaban al mando de los campos más lejanos, con una vida que abarcaba un amplio territorio. Ah, qué cosa tan apetecible era el trato con aquellos hombres maravillosos, dotados de la facultad de pensar y comprender. Las mujeres del pueblo quizá le tuvieran mucho más cariño a Tom Brangwen y se encontraran más cómodas en su compañía, pero, si se hubieran visto privadas del vicario y de lord William, se habrían sentido como si les cortaran la rama principal: se habrían vuelto toscas, faltas de inspiración y con tendencia al odio. Mientras las maravillas de lo lejano siguieran ante sus ojos, las mujeres podían ir tirando, fuera cual fuera su suerte. Y es que la señora Hardy, el vicario y lord William se movían entre las maravillas de lo lejano, pero sus movimientos quedaban a la vista de la gente de Cossethay.
II
Alrededor de 1840 se construyó un canal que atravesaba los prados de la granja Marsh, para comunicar las minas de carbón recién abiertas en el valle del Erewash. Un muro alto contenía el canal que surcaba los campos, pasaba cerca de la casa y cruzaba la carretera por debajo de un recio puente.
Así, la granja quedó separada de Ilkeston y encerrada en el pequeño lecho del valle, que terminaba en la bulliciosa colina y la aguja de la iglesia de Cossethay.
Los Brangwen recibieron una buena suma de dinero por esta violación de sus propiedades. Poco después se abrió una mina de carbón al otro lado del canal y, más tarde, el ferrocarril de la Región Central cruzó el valle, a los pies de Ilkeston, con lo que la invasión fue entonces completa. El pueblo creció a buen ritmo, y los Brangwen siguieron ocupados en la producción de víveres y se enriquecieron: se convirtieron casi en comerciantes.
Pese a todo, la granja Marsh continuó alejada y sin cambios, en el lado antiguo y tranquilo del muro del canal, en el soleado valle por el que las aguas lentas discurrían en compañía de imponentes alisos y el camino pasaba por debajo de los fresnos más allá de la cancela del jardín de los Brangwen.
Ahora bien, mirando desde la cancela del jardín camino adelante, a mano derecha, al otro lado de los oscuros arcos del canal había una mina de carbón activa bastante próxima, y más allá, se veían las casas rojas y toscas, amontonadas en el valle, y detrás de todo, la colina tenue y humeante del pueblo.
La vivienda se encontraba en el lado seguro de la civilización, al otro lado de la cancela. La casa se alzaba desnuda, apartada del camino por un sendero recto que cruzaba el jardín y en primavera se llenaba de narcisos verdes y amarillos. A ambos lados había arbustos de lilas, durillo y aligustre que ocultaban completamente las dependencias de la granja, construidas detrás.
La confusión de cobertizos se extendía hasta los alrededores de la vivienda, partiendo de dos o tres patios poco definidos. Pasado el último edificio se encontraba el estanque de los patos, que cubrían con sus plumas blancas las orillas de tierra blanda. El viento arrastraba las plumas sucias hasta los prados y las aulagas, más abajo del muro del canal, elevado como un fortín muy cercano, de manera que a veces se veía pasar la silueta de un hombre andando, o la de un jinete que surcaba el cielo arrastrando un caballo de la brida.
Al principio los Brangwen estaban asombrados con tanto revuelo. La construcción de un canal en sus tierras les hizo sentirse extraños en su propia casa, y aquel talud de tierra pelada, además de encerrarlos, los sumía en el desconcierto. Hasta los campos en los que trabajaban, al otro lado del muro de contención ahora familiar, llegaba el ruido rítmico de las bobinas mecánicas, alarmante al principio, como un narcótico para el cerebro al cabo de un rato. Luego, el silbido estridente de los trenes resonaba en el corazón con temeroso placer, anunciando la inminente llegada de lo lejano.
Cuando volvían del pueblo en la carreta, camino de casa, los ganaderos se cruzaban con los tiznados mineros que salían como un ejército del pozo de la mina. Cuando recogían la cosecha, el viento del oeste traía un leve olor a azufre de los desechos del pozo que estaban quemando. Cuando arrancaban los nabos en noviembre, el agudo y persistente cling, cling, cling de las vagonetas vacías al cambiar de vía vibraba en su corazón con la certeza de que otra actividad se desplegaba fuera de su alcance.
El Alfred Brangwen de esta época se había casado con una mujer de Heanor, hija de El Caballo Negro. Era una joven delgada, guapa y morena, con una pintoresca manera de hablar, y carácter voluble, de ahí que las barbaridades que decía no ofendiesen a nadie. Era muy suya, quejumbrosa, pero ajena e indiferente por naturaleza, y por eso sus largas y lamentables protestas, cuando le levantaba la voz a su marido en particular y a todo el mundo a continuación, solo servían para asombrar y enternecer a quienes la oían, aunque también para irritarlos e impacientarlos. Se despachaba a gusto con su marido, pero siempre en un tono de voz equilibrada, de vuelo fácil y con una manera de hablar tan pintoresca que a él le calentaba la barriga de orgullo y triunfo masculino, aun cuando arrugaba el ceño, humillado por las cosas que ella decía.
Así, el propio Brangwen tenía un cómico frunce en los ojos, una especie de risotada, pero muy silenciosa e intensa, y era un hombre consentido como un señor de la creación. Hacía tranquilamente lo que quería su mujer, se reía de sus quejas, se disculpaba en un tono burlón que a ella le encantaba, seguía sus inclinaciones naturales y, a veces, si ella lo hería en lo más vivo, la atemorizaba y la desarmaba con una furia profunda y tensa que parecía instalarse en él y apoderarse de su ánimo por espacio de varios días, y ella entonces era capaz de dar cualquier cosa por aplacarlo. Eran dos seres muy distintos, vitalmente conectados, que nada sabían el uno del otro y que vivían cada cual a su manera, pero compartiendo una misma raíz.
Tenían cuatro hijos y dos hijas. El hijo mayor huyó pronto a la mar y no regresó nunca. A raíz de esto, la madre reforzó su papel de nódulo y centro de atracción de la casa. El segundo de los hijos, Alfred, a quien la madre más admiraba, era el más reservado. Lo enviaron a la escuela, en Ilkeston, y allí hizo algunos progresos. Pero, a pesar de sus anhelos y su esfuerzo tenaz, no logró pasar de los rudimentos en ninguna asignatura, aparte del dibujo. En esto, para lo que tenía cierto don, se aplicó como si ahí depositara todas sus esperanzas. Después de mucho refunfuñar y rebelarse ferozmente contra todo, después de mucho quejarse y mucho dudar, cuando su padre estaba indignado con él y su madre al borde de la desesperación, se hizo dibujante en una fábrica de encajes de Nottingham.
Siguió siendo bruto y zafio, hablando con un marcado acento de Derbyshire, apoyándose con ahínco en su trabajo y su posición en la ciudad y haciendo buenos diseños, y ganó bastante dinero. Pero, cuando dibujaba, su mano se deslizaba por naturaleza en trazos grandes y audaces, bastante descuidados, y así, el diseño de los encajes era una crueldad insoportable para él, pues se veía obligado a trabajar con aquellas cuadrículas diminutas, contando, trazando y rezongando. Lo hacía con tozudez, con angustia, con el estómago encogido, aferrándose a toda costa a este destino de su elección. Volvía luego a la vida rígido y en tensión, hablaba de un modo extraño y era un hombre casi amargado.
Se casó con la hija de un farmacéutico, que se daba ciertos aires de superioridad, y así se transformó en una especie de snob, a su tozuda manera, desarrolló una auténtica pasión por los signos de refinamiento externo en su casa y perdía los estribos cuando ocurría una torpeza o una vulgaridad. Más tarde, cuando sus tres hijos iban creciendo y él era un hombre formal, cercano a la mediana edad, empezó a perseguir a mujeres extrañas y se convirtió en seguidor inescrutable de los placeres prohibidos, despreciando sin reparos su indignante vida burguesa.
Frank, el tercer hijo, se negó rotundamente a estudiar desde el principio. Desde el principio merodeaba por el matadero, que se encontraba en el tercer patio, detrás de la granja. Los Brangwen siempre habían matado la carne que comían y además abastecían de ella al vecindario. Así terminó por desarrollarse un negocio cárnico estable en torno a la granja.
De niño, Frank se sentía atraído por el reguero de sangre oscura que cruzaba el pavimento del matadero a los establos, por la imagen del hombre que cargaba con la mitad del cuerpo de una ternera enorme para llevarla al cobertizo de la carne, con los riñones a la vista, incrustados en sus gruesos faldones de grasa.
Frank era un chico guapo, de pelo castaño suave y rasgos armónicos, con cierto aire de efebo romano. Y era más alterable que los demás, más influenciable y más débil de carácter. A los dieciocho años se casó con una chica de la fábrica, pálida, regordeta y callada, de ojos ladinos y voz aduladora, que se le había insinuado y que le dio un hijo cada año y le tomó el pelo. Cuando se hizo cargo del negocio, Frank ya se había vuelto insensible a la carne y sentía por ella una especie de desprecio que lo llevaba a desatender sus responsabilidades. Bebía, y era frecuente encontrarlo en la taberna, charlando, como si entendiera de todo, cuando en realidad no era más que un bocazas.
De las hijas, Alice, la mayor, se casó con un minero y vivió una tormentosa temporada en Ilkeston, antes de trasladarse a Yorkshire con su numerosa prole. Effie, la pequeña, se quedó en la granja.
Tom, el menor de los hijos, era mucho más joven que sus hermanos, y en realidad se había criado en compañía de Alice y Effie. Era el favorito de su madre, que, movida por el entusiasmo, decidió enviarlo a la escuela secundaria de Derby a la edad de doce años. El chico no quería ir, y su padre habría terminado por ceder, pero la señora Brangwen se empeñó de todo corazón. Su figura esbelta, agradable y severa, con faldas hasta los pies, era para entonces el centro de decisiones de la casa, y, cuando tomaba una decisión, cosa que no era frecuente, la familia se plegaba a sus deseos.
Así, Tom fue a la escuela a regañadientes y desde el principio quedó claro que se habían equivocado. Creía que su madre tenía razón al ordenar su ingreso en la escuela, pero sabía que si tenía razón era exclusivamente porque era incapaz de ver su carácter. Mientras que él, con esa honda e instintiva presciencia de los niños, sabía lo que iba a ocurrirle en la escuela, la imagen tan deplorable que los demás tendrían de él. Sin embargo, aceptó el castigo como un hecho inevitable, como si fuera culpable de su propia naturaleza, como si hubiera algo malo en él y su madre estuviera en lo cierto. De haber podido ser lo que quisiera, habría sido lo que su madre, con cariño pero ilusoriamente, esperaba que fuese. Habría sido listo y capaz de convertirse en un caballero. Ésas eran las aspiraciones de su madre para él, y por tanto a él le parecían las aspiraciones propias de cualquier chico. Pero es imposible hacer un bolso de seda con una oreja de cerdo, tal como Tom le dijo a su madre desde muy pronto, refiriéndose a sí mismo, con gran vergüenza y pena para ella.
Una vez en la escuela, libró un violento combate contra su incapacidad física para el estudio. Se sentaba como si estuviera atenazado, y cobraba un aspecto pálido y fantasmagórico con el esfuerzo para concentrarse en el libro y asimilar lo que tenía que aprender. Pero era inútil. A lo sumo conseguía vencer su repugnancia inicial y entrar en materia como un suicida, pero no llegaba mucho más allá. No podía aprender por más que se empeñase. Lisa y llanamente, su cerebro no funcionaba.
En el aspecto emocional estaba más desarrollado, era sensible al entorno, bruto tal vez, pero al mismo tiempo delicado, muy delicado. Por eso tenía una opinión muy modesta de sí mismo. Era consciente de sus limitaciones. Sabía que tenía un cerebro desesperantemente lento e inútil. Por eso era humilde.
Sin embargo, sus sentimientos eran más selectivos que los de la mayoría de los chicos, y esto lo desorientaba. Tenía una sensualidad más desarrollada, un instinto más refinado que sus compañeros. Él los odiaba por su estupidez mecánica, y a cambio sufría su desprecio cruel. Pero, cuando se trataba de asuntos mentales, Tom se encontraba en desventaja. Estaba a merced de los demás. Era un idiota. No tenía capacidad para refutar siquiera el argumento más absurdo, y así se veía en la obligación de aceptar cosas en las que no creía en absoluto. Y, una vez las había aceptado, ya no sabía si creerlas o no; en general creía que sí.
Tom quería a cualquier persona que lo iluminara a través de los sentimientos. La emoción lo delataba cuando el profesor de literatura leía, de un modo muy conmovedor, el Ulises de Tennyson o la Oda al viento del oeste de Shelley. Entreabría los labios, y un brillo tenso, casi doloroso, velaba sus ojos. Y el profesor continuaba la lectura, encendido al percatarse de su poder sobre el muchacho. Esta experiencia emocionaba a Tom Brangwen mucho más de lo que quepa imaginar: casi la temía, tan profunda era para él. Ahora bien, cuando casi en secreto y con vergüenza, se decidía a coger el libro y empezaba a leer «Oh, fiero viento del oeste, aliento del otoño», el mero hecho de ver las palabras impresas le causaba una repugnancia que cobraba la forma de picor en la piel, la sangre le afloraba a las mejillas y una explosiva sensación de incompetencia y rabia colmaba su corazón. Tiraba el libro al suelo, lo pisaba y se iba al campo de cricket. Odiaba los libros como si fueran sus enemigos. Los odiaba más de lo que nunca había odiado a nadie.
Era incapaz de dominar su atención voluntariamente. No tenía hábitos fijos por los que guiarse, nada a lo que agarrarse, ningún punto de apoyo. No había en su personalidad nada tangible para él, nada conocido que pudiera aplicar al aprendizaje. No sabía por dónde empezar. Cuando tenía que entender algo deliberadamente o aprender algo deliberadamente, la impotencia se apoderaba de él.
Tenía cierto instinto para las matemáticas, pero cuando el instinto le fallaba quedaba tan desvalido como un idiota. Y así, nunca estaba seguro de sentir el suelo que pisaba, no se encontraba cómodo en ninguna parte. Su perdición definitiva resultó ser una incapacidad total para prestar atención a cualquier asunto que no fuese acompañado de alguna indicación. Si tenía que escribir una redacción formal sobre el Ejército, al menos aprendía a repetir los pocos datos que conocía: «Uno puede alistarse en el ejército a los dieciocho años. Hay que medir más de 1,72 m». Pero en todo momento tenía la íntima convicción de que esto era un truco y de que los lugares comunes que escribía eran más que despreciables. Entonces se ponía muy colorado, se le retorcían las tripas de vergüenza, tachaba lo que había escrito, hacía un esfuerzo agónico por pensar en algo que se acercara de verdad al estilo de la composición, fracasaba, se llenaba de rabia y de humillación, soltaba la pluma y antes se hubiera dejado descuartizar que tratar de escribir una sola palabra más.
Pronto se acostumbró a la escuela, y la escuela se acostumbró a él, catalogándolo de zoquete redomado, aunque respetándolo por su carácter honrado y generoso. Únicamente un personaje rígido y dominante, el profesor de latín, amedrentaba a Tom y hacía que sus ojos azules ardieran de ira y vergüenza. Hubo una escena aterradora, un día en que el chico le abrió la cabeza al profesor con una esquirla de pizarra, pero después las cosas volvieron a ser como antes. Aun cuando el profesor gozaba de muy pocas simpatías, Brangwen se echaba a temblar cuando recordaba esta hazaña, e incluso mucho tiempo después, siendo ya un hombre hecho y derecho, le horrorizaba recordarla.
Se alegró de dejar el colegio. No había sido una experiencia desagradable, había disfrutado de la compañía de otros muchachos, o al menos eso creyó, y el tiempo había pasado muy deprisa, en constante actividad. Aun así, siempre supo que ocupaba una posición ignominiosa en aquel entorno de aprendizaje. En todo momento fue consciente de su fracaso, de su incapacidad, aunque era demasiado sano y optimista para sentirse desgraciado, estaba demasiado vivo. Su ánimo, sin embargo, se sentía desgraciado hasta el extremo de la desesperanza.
Sentía afecto por un compañero que era cordial y listo, físicamente frágil, un chico tísico. Hubo entre ambos una amistad casi clásica, como la David y Jonatán, en la que Brangwen era Jonatán, el servidor, aunque nunca llegó a sentirse un igual con respecto a su amigo, que lo superaba en inteligencia y lo dejaba muy atrás, avergonzado. Así, a pesar de que los amigos se distanciaron inmediatamente después de dejar el colegio, Brangwen siempre recordaría, siempre conservaría como una suerte de luz, al amigo que había sido una experiencia tan grata de recordar.
Tom se alegró de volver a la granja, donde otra vez pudo ser quien era. «Tengo un nabo por cabeza, déjame en barbecho», le decía a su desesperada madre, tan pobre era la opinión que tenía de sí mismo. Sin embargo, desempeñaba con agrado su trabajo en la granja y disfrutaba del ejercicio físico y el olor de la tierra, de tener juventud, vigor y humor, y también ingenio cómico, de tener la voluntad y la facultad de olvidar sus defectos, consciente de que a veces tenía arrebatos violentos, aunque en general se llevaba bien con todos y con todo.
Cuando cumplió los diecisiete años, su padre se cayó de un almiar y se desnucó. La madre, el hijo y la hija siguieron viviendo en la granja y, recibiendo de vez en cuando la visita de Frank, el escandaloso, quejoso y envidioso carnicero, que estaba enfadado con el mundo y convencido de que siempre recibía menos de lo que merecía. Frank la tenía especialmente tomada con Tom, a quien llamaba bebé cascarrabias, y éste a su vez respondía con violencia a los ataques de odio del hermano, poniéndose colorado y mirándolo fijamente con sus ojos azules. Effie se ponía de parte de Tom y en contra de Frank. Pero, cuando Alfred venía de Nottingham, disminuido y con los carrillos colgando, a pesar de que hablaba muy poco y trataba a la familia con cierto desdén, Effie y su madre se aliaban con él y le hacían sombra a Tom. A él le sacaba de quicio que las mujeres convirtieran a su hermano mayor en una especie de héroe, por la sencilla razón de que no vivía en casa y era diseñador de encajes y casi un caballero. Pero Alfred era una especie de Prometeo encadenado, y por eso las mujeres lo querían. Con el tiempo, Tom llegaría a entender mejor a su hermano.
Al ser el hijo menor, Tom se sintió en cierto modo importante cuando quedó a cargo de la granja. No tenía más que dieciocho años, pero era muy capaz de hacer todo lo que hacía su padre. Y su madre, como es natural, continuó siendo el centro de la casa.
El joven se volvió cada vez más espabilado y despierto, y parecía entusiasmado con todos los momentos de la vida. Trabajaba, montaba a caballo e iba al mercado en su carreta; sabía vivir sin necesidad de compañía, de vez en cuando se achispaba un poco y jugaba a los bolos o frecuentaba los pequeños teatros ambulantes. Una vez se emborrachó en una taberna y subió a las habitaciones con una prostituta que lo había seducido. Tenía diecinueve años.
Esta experiencia fue como un mazazo para él. En la estrecha intimidad de la cocina de la granja, la mujer ocupaba un lugar supremo. El hombre la respetaba en la casa, en todos los aspectos de la vida doméstica, en todos los aspectos de la moral y la conducta. La mujer era el símbolo de una existencia superior, que abarcaba la religión, el amor y la moral. El hombre depositaba su conciencia en manos de ella, diciéndole: «Sé el guardián de mi conciencia, sé el ángel que custodia en el umbral mis idas y venidas». Y la mujer cumplía con este deber que se le confiaba, y el hombre se apoyaba implícitamente en ella, recibía sus elogios o sus reproches con satisfacción o con rabia, se rebelaba y montaba en cólera, pero nunca, siquiera por un instante, se liberaba espiritualmente de esta prerrogativa femenina. Su estabilidad dependía de la mujer. Sin ella, se sentiría como una brizna de paja arrastrada por el viento a su antojo. La mujer era el ancla y la seguridad, era la mano restrictiva de Dios, a veces profundamente aborrecible.
Pero, a sus diecinueve años, cuando Tom Brangwen, un joven fresco como una planta, con sus raíces en su madre y su hermana, comprendió que se había acostado con una prostituta en una taberna, se quedó muy impresionado. Para él, hasta entonces, existía solamente un tipo de mujer: su madre y su hermana.
Y ¿ahora? No sabía a qué atenerse. Sintió un ligero asombro, una punzada de rabia, de decepción, un primer sabor a ceniza y a miedo frío de que esto fuera todo cuanto le esperaba, de que sus relaciones con las mujeres se vieran reducidas a aquella nada; tuvo una leve sensación de vergüenza ante la prostituta, de temor a que ella lo despreciara por su torpeza, sintió por ella una repugnancia fría, además de temor; por un momento, se quedó paralizado de horror al pensar que podía haberle contagiado alguna enfermedad y, sobre este tumulto de emociones, vino a posarse la mano tranquilizadora del sentido común, a decirle que nada de esto tenía demasiada importancia, mientras no contrajera ninguna enfermedad. Así, pronto recobró la tranquilidad, y lo cierto es que no le dio demasiada importancia.
Sin embargo, la experiencia le había impresionado y había introducido cierta desconfianza en su corazón, además de acentuar su temor a lo que llevaba dentro. Sin embargo, en cuestión de unos días había recuperado su talante alegre y despreocupado, sus ojos azules volvían a ser tan claros y francos como de costumbre, su cara igual de saludable y su apetito igual de bueno.
Al menos en apariencia. En realidad había perdido parte de su confianza boyante, y la duda vino a entorpecer su relación con el mundo.
Y por algún tiempo se volvió más callado, más consciente cuando bebía, menos inclinado a la compañía de los demás. La decepción de este primer contacto carnal con una mujer fortaleció su deseo innato de encontrar en las mujeres la encarnación de sus potentes aunque difusos instintos religiosos y le dejó además un mal sabor de boca. Tenía algo que perder y temía perderlo, aun cuando ni siquiera estuviera seguro de que ese algo le perteneciera. Si bien este primer escarceo no tuvo demasiada importancia, el asunto del amor era, en lo más hondo, lo más importante y aterrador del mundo para Tom.
El deseo sexual comenzó a atormentarlo y su imaginación volvía una y otra vez sobre escenas de lujuria. Pero lo que en verdad le impedía volver a estar con una ramera, más allá de los naturales escrúpulos y por encima de éstos, era el recuerdo de lo triste que había sido la experiencia. Había sido pura nada, un contacto tan baboso y funcional que la sola idea de exponerse de nuevo al peligro lo llenaba de vergüenza.
Libraba instintivamente un feroz combate por conservar su perfecta alegría innata. Tenía vitalidad en abundancia por naturaleza, además de humor y una sensación de suficiencia y euforia que le daban soltura. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, todo tendía a causarle tensión. Había en sus ojos un brillo forzado, y un leve frunce en sus cejas. Su humor bullicioso cedió el testigo a atormentados silencios, y los días se sucedían en un estado de inquietud.
No sabía con exactitud que se hubiera operado ningún cambio en él; en general se sentía lleno de resentimiento y de rabia soterrada. Lo que sí sabía es que pensaba continuamente en las mujeres, o en una mujer, día sí, día no, y esto lo enfurecía. No podía liberarse, y estaba avergonzado. Tuvo un par de novias, con las que confiaba en llegar a algo enseguida. Pero, cuando encontraba a una buena chica, se descubría incapaz de impulsar la relación tal como deseaba. La propia presencia de la muchacha se lo impedía. No podía pensar en ella de esta manera, no podía pensar en su desnudez real. Era una chica, a él le gustaba, pero la sola idea de desnudarla le inspiraba un profundo temor. Sabía que, en lo tocante a esta cuestión de la desnudez, ni él existía para ella ni ella para él. Por otro lado, si estaba con una chica más descarada y la relación evolucionaba deprisa, se sentía profundamente ofendido a todas horas, y no sabía si alejarse lo antes posible o quedarse con ella por pura necesidad inflamada. Una vez más aprendió la lección: si se quedaba con ella terminaba despreciando la mediocridad. No se despreciaba a sí mismo y tampoco despreciaba a la muchacha. Despreciaba el resultado concreto de la experiencia: lo despreciaba profunda y amargamente.
Cuando Tom tenía veintitrés años, falleció su madre, y el joven se quedó solo en casa con su hermana Effie. La muerte de su madre fue otro golpe que llegó de la oscuridad. No lograba entenderlo y sabía que era inútil intentarlo. Había que aceptar estos golpes que llegan sin previo aviso y dejan una herida incurable, que duele cada vez que se roza. Empezó a temer que todo estaba contra él. Había querido mucho a su madre.
A raíz de la muerte de su madre, Effie y Tom tenían unas peleas tremendas. Eran muy importantes el uno para el otro, pero estaban los dos sometidos a una tensión extraña y sobrenatural. Tom pasaba el mayor tiempo posible fuera de casa. Tenía su rincón especial en El León Rojo, en Cossethay, hasta el punto de que su presencia junto al fuego se volvió habitual: la figura de un joven saludable, rubio, de extremidades fuertes, con la cabeza inclinada hacia atrás, casi siempre callado, pero alerta y atento, muy cordial en su manera de saludar a los conocidos, tímido con los extraños. Coqueteaba con todas las mujeres, las tenía a todas encandiladas, y se mostraba muy atento a la conversación de los hombres, muy respetuoso.
La bebida le hacía ponerse enseguida colorado, y una expresión insegura y cohibida, casi de perplejidad, asomaba en sus ojos azules. Cuando volvía a casa en aquel estado de confusión, achispado, su hermana lo odiaba y le insultaba, y él perdía la cabeza, se dejaba llevar por la rabia y se ponía como una fiera.
Volvió a estar con una chica de la calle. Un día de Pentecostés salió de excursión con otros dos muchachos, a caballo. Fueron a Matlock y de allí a Bakewell. Matlock empezaba a convertirse por aquel entonces en un lugar famoso por sus bellezas, al que acudía la gente de Manchester y de los pueblos de Staffordshire. En el hotel donde comieron los jóvenes había dos muchachas, con las que entablaron amistad.
La señorita que intentó ganarse el favor de Tom Brangwen, que entonces ya había cumplido veinticuatro años, era una joven atractiva y temeraria que esa tarde estaba desatendida por el hombre que la había comprado. Vio a Brangwen y le gustó, como les sucedía a todas las mujeres, por su carácter afable y generoso y su sensibilidad innata. También vio que tendría que enseñárselo todo, pero estaba animada, insatisfecha y se había vuelto pícara, así que se atrevía a cualquier cosa. Sería un sencillo entremés para recuperar su orgullo.
Era una chica atractiva, de buenos pechos, pelo oscuro y ojos azules, una chica de risa fácil, con la piel sonrosada por el sol y la costumbre de pasarse la mano por la cara sonriente de una manera muy graciosa y natural.
Brangwen estaba fascinado. La trataba con su irritante cortesía, excitado, aunque muy inseguro, presa de un miedo cerval a ser demasiado atrevido, avergonzado por la posibilidad de parecer un pazguato, loco de deseo, si bien el respeto instintivo que le inspiraban las mujeres no le permitía hacer ningún acercamiento definitivo, y al mismo tiempo sabía que su actitud era absurda y estaba ruborizado de confusión. Ella, por su parte, se volvía por momentos más dura y descarada conforme él se mostraba más confundido, y parecía divertirse con sus avances.
–¿A qué hora tienes que volver? –preguntó ella.
–No soy puntilloso –dijo Tom.
La conversación se interrumpió una vez más en este punto.
Los compañeros de Brangwen ya se marchaban.
–¿Vienes, Tom –preguntaron–, o prefieres quedarte?
–Voy –contestó, levantándose de mala gana, invadido por una molesta sensación de desencanto y futilidad.
Al cruzarse su mirada con la de la muchacha, casi provocadora, Tom tembló por falta de costumbre.
–¿Quieres ver mi yegua? –dijo entonces, con su sincera amabilidad característica, sacudida ahora por la inquietud.
–Sí, me gustaría mucho –contestó ella, levantándose.
Y lo siguió hasta la calle, fijándose en sus hombros más bien caídos y en sus pantalones de montar. Los jóvenes sacaron los caballos del establo.
–¿Sabes montar? –preguntó Brangwen.
–Me gustaría… No lo he probado nunca –dijo la muchacha.
–Pues ven a probarlo –contestó él.
Y la cogió en brazos para sentarla en la silla, poniéndose colorado, mientras ella se reía.
–Me voy a caer… No es una silla de mujer –gritó ella.
–Sujétate bien –dijo Tom, y la llevó de la brida hasta cruzar las verjas del hotel.
La chica iba muy insegura, agarrándose con todas sus fuerzas. Tom le puso una mano en la cintura para sostenerla. Se acercó a ella y la sujetó como si la abrazara. Temblaba de deseo mientras iba andando a su lado a grandes zancadas.
El caballo se acercó a la orilla del río.
–¿Quieres sentarte a horcajadas? –preguntó Tom.
–Sí que quiero –dijo ella.
Por aquel entonces se llevaban las faldas hasta los pies. La chica consiguió ponerse a horcajadas con bastante dignidad, haciendo mucho alarde de su preocupación por cubrirse las bonitas piernas.
–Así se va mucho mejor –dijo, mirando a Tom desde la silla.
–Desde luego que sí –contestó él, con la sensación de que se derretía hasta la médula de los huesos, por cómo lo había mirado ella–. No entiendo por qué obligan a las mujeres a sentarse de lado y torcidas.
–¿Nos vamos, entonces? Parece que has encontrado apaño ahí –dijeron los compañeros de Brangwen desde la carretera.
Tom se puso rojo de rabia.
–Sí… No os preocupéis –contestó.
–¿Hasta cuándo piensas quedarte? –preguntaron.
–No mucho más de las navidades –dijo Tom.
Y la chica soltó una carcajada cristalina.
–Muy bien. ¡Adiós! –gritaron sus amigos.
Y se alejaron a medio galope, dejando a Tom muy ruborizado y tratando de aparentar normalidad con la muchacha. Pero enseguida había regresado al hotel y dejado el caballo al cuidado de un mozo de cuadra, y se había ido al bosque con la muchacha, sin saber muy bien dónde estaba ni lo que hacía. Tenía el corazón desbocado y la sensación de estar viviendo una aventura fabulosa. Estaba loco de deseo.
Poco después rebosaba placer. ¡Dios! ¡Esto sí que había estado bien! Pasó toda la tarde con la muchacha, y quería quedarse a pasar también la noche, pero ella dijo que era imposible, que su hombre no tardaría en regresar, y tenía que estar con él. Y le dijo a Brangwen que no se le ocurriera contar que habían estado juntos.
Dicho esto le ofreció una sonrisa íntima, que dejó a Tom desconcertado y satisfecho.
No conseguía separarse de ella, a pesar de que había prometido no entrometerse en su vida. Se quedó a pasar la noche en el hotel y vio al otro hombre a la hora de cenar: bajito, de mediana edad, barba entrecana y rasgos singulares, como un simio, aunque interesante y casi guapo a su manera. Brangwen adivinó que era extranjero. Lo acompañaba otro individuo, inglés, duro y seco. Se sentaron los cuatro a la mesa: dos hombres y dos mujeres. Brangwen no les quitaba ojo.
Vio que el extranjero trataba a las mujeres con desdeñosa cortesía, como si fueran animales agradables. La chica de Brangwen fingía tener modales finos, pero su voz la delataba. Quería recuperar a su hombre. A los postres, el extranjero volvió la cabeza y paseó tranquilamente la mirada por el salón, como quien se encuentra ocioso. La fría inteligencia animal de aquel rostro maravilló a Brangwen. Los ojos castaños eran redondos, con la pupila grande, como los de un simio, y la expresión igual de serena, consciente de la otra persona, pero sin dirigirse a ella en absoluto. Los ojos del desconocido se posaron en Brangwen, que se maravilló del rostro avejentado que lo observaba abiertamente sin necesidad de conocerlo de nada. Las cejas que enmarcaban los ojos redondos, perspicaces pero indiferentes, eran bastante altas y estaban enmarcadas por pequeñas arrugas, como las de un simio. Era un rostro viejo, eterno.
El desconocido se comportaba en todo momento como un perfecto caballero, como un aristócrata. Brangwen lo estudiaba con fascinación. La muchacha empezó a recoger las migas del mantel, inquieta, ruborizada y enfadada.
Más tarde, cuando Brangwen estaba sentado en el vestíbulo del hotel, afectado, perdido y sin saber qué hacer, el extranjero se le acercó con una sonrisa y unos modales exquisitos y le ofreció un cigarrillo.
–¿Le apetece fumar? –dijo.
Brangwen nunca fumaba cigarrillos, pero aceptó el que se le ofrecía, sosteniéndolo con torpeza entre los dedos gruesos de una manera lamentable y poniéndose muy colorado. Miró luego con sus cálidos ojos azules a los ojos casi sardónicos y entornados del extranjero. Éste se sentó al lado de Tom, y hablaron principalmente de caballos.
A Brangwen le encantaba la exquisita elegancia del extranjero, su actitud reservada y discreta y su seguridad eterna y simiesca. Hablaron de caballos, de Derbyshire y del trabajo de la granja. El extranjero se mostraba sumamente cordial con Brangwen, que estaba emocionado y se sentía transportado al conocer personalmente a aquel extraño individuo de mediana edad y piel marchita. La conversación era agradable, aunque esto no tenía demasiada importancia. La elegancia de los modales y el refinamiento del trato lo eran todo.
Pasaron un buen rato charlando, Brangwen se ruborizaba como una jovencita cuando el extranjero no entendía sus expresiones. Después se dieron las buenas noches y se estrecharon la mano. El hombre se inclinó de nuevo y repitió su despedida.
–Buenas noches, y bon voyage.
Dicho esto se dirigió a las escaleras.
Brangwen subió a su habitación y, acostado en la cama, contempló las estrellas de la noche de verano, con todo su ser atrapado en un remolino. ¿Qué era todo aquello? Había una vida completamente distinta de la que él conocía. ¿Cuántas cosas había en el mundo que escapaban a su conocimiento? ¿Qué era eso que había tocado? ¿Qué era él bajo esta nueva influencia? ¿Qué significaba todo? ¿Dónde estaba la vida: en lo que conocía o completamente fuera de él?
Se quedó dormido y se marchó por la mañana antes de que ninguno de los huéspedes se hubiera despertado. Evitó volver a verlos.
Sus pensamientos eran pura agitación. La chica y el extranjero. No sabía cómo se llamaba ninguno de los dos. Sin embargo, ambos habían prendido fuego a la casa de su naturaleza, y ahora él se consumiría y se vería sin cobijo. De las dos experiencias, quizá el encuentro con el extranjero fuese la más significativa. Aunque la muchacha… No había llegado a ninguna conclusión sobre ella.
No sabía a qué atenerse. Tenía que dejar las cosas como estaban, sin más. Le costaba asimilar las experiencias.
La consecuencia de aquel encuentro inesperado fue que Tom soñaba día y noche, ensimismado, con una mujer voluptuosa y un desconocido menudo y marchito de ilustre abolengo. En cuanto su atención quedaba libre, en cuanto se despedía de sus compañeros, empezaba a imaginar una intimidad con gente de textura refinada y modales sutiles, como el extranjero de Matlock, y esta sutil intimidad siempre iba acompañada de la satisfacción de una mujer voluptuosa.
Vivía absorto en el interés y en la apariencia real de sus sueños. Había en sus ojos un brillo singular, y andaba con la cabeza alta, colmado del exquisito placer de la sutileza y la elegancia, atormentado de deseo por aquella muchacha.
El resplandor se fue apagando poco a poco, y la fría materia de su vida de siempre volvió a perfilarse una vez más. Tom lo lamentó. ¿Se había dejado engañar por un espejismo? Se resistía al mísero recinto de la realidad, se quedaba a sus puertas con la obstinación de un toro, negándose a entrar de nuevo en el conocido redil de su existencia.
Bebía más de lo acostumbrado para conservar el resplandor, que pese a todo se difuminaba sin remedio.
Quería casarse, sentar la cabeza, resolver el dilema en el que se encontraba. Pero ¿cómo? Se sentía incapaz de moverse. Había visto a un animalillo prisionero en una trampa para pájaros y la escena le había causado la misma impresión que una pesadilla. Empezaba a volverse loco de ira e impotencia.
Necesitaba algo a lo que aferrarse para salir de donde estaba, pero no había nada. Se fijaba insistentemente en las muchachas, buscando alguna con la que casarse, pero ninguna despertaba su deseo. Y sabía que la idea de vivir entre personas como el extranjero era absurda.
Aun así soñaba con esta idea, se aferraba a sus sueños y despreciaba la realidad de Cossethay y de Ilkeston. Se sentaba tercamente en su rincón de El León Rojo, a fumar y a murmurar, y de vez en cuando levantaba su jarra de cerveza sin decir nada, como un pobre peón de granja a los ojos de todos, según se decía a sí mismo.
Luego una rabia y un desasosiego como una fiebre se apoderaron de él. Quería irse muy lejos… Sin esperar ni un segundo. Soñaba con lugares desconocidos, aunque por alguna razón no lograba comunicarse con ellos. Además, sus raíces en la granja Marsh, en su casa y sus tierras, eran muy hondas.
Poco después se casó su hermana Effie, y Tom se quedó solo en la granja con Tilly, la criada bizca que llevaba quince años con la familia. Tom tenía la sensación de que las cosas se acercaban a su final. Siempre se había opuesto firmemente a la acción de la burda irrealidad que amenazaba con absorberlo. Pero había llegado el momento de actuar.
Era prudente por naturaleza. De disposición sensible y emocional, las náuseas no le permitían beber en exceso.
Pero, animado por una ira estéril, con la mayor determinación y aparente buen humor, empezó a beber con intención de emborracharse. «Maldita sea –se decía–. Tienes que hacer algo, lo que sea. No puedes atar el caballo a la sombra en el poste de una verja. Si tienes piernas, en algún momento tendrás que levantarte.»
Así se levantó, fue a Ilkeston, ocupó su lugar con bastante torpeza entre la animada pandilla de jóvenes, invitó a varias rondas a todos los presentes y descubrió que era capaz de sobrellevar la situación bastante bien. Le pareció que todos los demás compartían sus preferencias, que todo era glorioso, todo era perfecto. Si alguien, alarmado, le avisaba de que le estaba ardiendo el bolsillo, él se limitaba a poner una sonrisa radiante y, con aire feliz, colorado, decía: «No passsa naada. No passsa naada. No passsa naada. Da igual. Da igual». Y se reía con ganas, y le indignaba que a los demás les pareciera poco natural que le ardiera el bolsillo: era la cosa más natural del mundo y lo que más alegría le daba. Y ¿qué?
Volvió a casa hablando consigo mismo y con la luna, que estaba muy alta y se veía muy pequeña, tambaleándose cuando los rayos iluminaban los charcos a su pies, exclamando: «¡Qué narices!», y dedicando luego a la luna una risotada confiada, asegurándole que se sentía de maravilla, sí, señor.
Por la mañana se levantó, pensó en lo que había hecho y, por primera vez en su vida, supo lo que era estar irritable de verdad, amargado y de un humor de perros. Después de ladrarle y de gruñirle a Tilly, decidió estar solo, por pura vergüenza. Y, mientras contemplaba los campos del color de la ceniza y los caminos embarrados, se preguntó qué diablos podía hacer para quitarse de encima aquella insoportable sensación de malestar y repugnancia física, y comprendió que era la consecuencia de su gloriosa velada.
Su estómago no quería volver a probar el brandy. Echó a andar obstinadamente con el terrier campo a través, mirándolo todo con amargura.
Esa noche volvió a su rincón de El León Rojo, moderado y digno. Se sentó y esperó con terquedad el desarrollo de los acontecimientos.
¿Creía o no creía que su lugar estaba en aquel mundo que formaban Cossethay e Ilkeston? Allí no había nada que él deseara. Sin embargo, ¿sería capaz de marcharse algún día? ¿Tenía dentro de sí algo que pudiera sacarlo de allí? O ¿era un zoquete y un niño mimado, sin la hombría suficiente para ser como los demás jóvenes de su edad, que bebían como cubas, iban con rameras de vez en cuando sin cuestionarse nada, y con eso se daban por satisfechos?
Así de terco siguió una temporada, hasta que la tensión empezó a ser inaguantable. A todas horas una conciencia ardiente y acumulada se instalaba en su pecho, tenía las muñecas hinchadas y temblorosas, la cabeza llena de imágenes de lujuria, los ojos inyectados en sangre. Luchaba encarnizadamente consigo mismo, para ser normal. No buscaba a ninguna mujer. Simplemente seguía adelante como si fuera normal, hasta que no tenía más remedio que hacer algo o darse cabezazos contra la pared.
Entonces iba deliberadamente a Ilkeston, en silencio, absorto, derrotado. Bebía para emborracharse. Tragaba brandy y más brandy, hasta que se ponía pálido y le ardían los ojos. Y ni siquiera entonces conseguía liberarse. Se iba a dormir en un estado de ebria inconsciencia, se despertaba a las cuatro de la mañana y seguía bebiendo. Entonces se liberaba. La tensión se relajaba poco a poco. Empezaba a sentirse bien. Los remaches de su silencio se aflojaban, y se soltaba a hablar y a balbucir. Se sentía feliz y en comunión con todo el mundo, unido con toda la carne por un ardiente lazo de sangre. Así, cuando llevaba tres días bebiendo sin parar, por fin lograba calcinar la juventud que había en su sangre, alcanzar esa eufórica sensación de ser uno con el mundo que es la culminación de los más intensos deseos de la juventud. Pero esta satisfacción la alcanzaba a costa de anular su individualidad, de la que dependía su hombría para protegerse y progresar.
De esta manera se convirtió en un bebedor intermitente, con fases como ésta, en las que pasaba tres o cuatro días sin parar de beber brandy, borracho a todas horas. No pensaba en lo que hacía. Un hondo resentimiento ardía dentro de él. Se mostraba distante con todas las mujeres, hostil.
A los veintiocho años, cuando era un hombre fornido, de brazos y piernas fuertes, pelo rubio, piel lozana y unos ojos azules que miraban fijamente al frente, regresaba un día de Cossethay con una carga de semillas traídas de Nottingham. Estaba a punto de entrar en una de sus fases de embriaguez intermitente y no apartaba la vista del camino, vigilante y absorto al mismo tiempo, viéndolo todo y consciente de nada, replegado en sí mismo. Era el principio del año.
Iba andando con paso seguro al lado del caballo, la carga entrechocaba al desplazarse cuando el descenso se volvió más abrupto. El camino hacía una curva un poco más adelante, por debajo de un talud y de unos matorrales que no se veían hasta que uno se encontraba a pocos metros.
Mientras tomaba la curva despacio, en la parte más empinada de la pendiente, con el caballo tambaleándose entre los ejes, vio que una mujer se acercaba. Pero en aquel momento estaba pensando en el caballo.
Poco después se volvió a mirarla. Vestía de negro, una capa larga y negra y un sombrerito negro, y su apariencia era menuda y ligera. Andaba deprisa, con la mirada perdida y la cabeza echada hacia delante. Fue esta curiosa manera de moverse, ensimismada y fugaz, como invisible para todo el mundo, lo primero que llamó la atención de Tom.
La mujer había oído el carro, y levantó la mirada. Tenía la tez pálida y clara, las cejas densas y oscuras y la boca grande, apretada de una manera extraña. Tom vio su rostro perfectamente, como si una luz se encendiera de pronto para iluminar a la mujer. Lo vio con la mayor claridad y al instante salió de su ensimismamiento, lleno de agitación.
–Es ella –dijo sin querer. Al ver que el carro se acercaba, salpicando el barro fino, la mujer se apartó hacia el terraplén. Después, mientras seguía andando al lado del caballo, los ojos de Tom se cruzaron con los de ella. Tom apartó la vista rápidamente, echó la cabeza atrás con un estremecimiento de dolorosa alegría. No soportaba pensar en nada.
La mujer volvió la cabeza en el último momento. Tom vio su sombrerito, su silueta con la capa negra, su movimiento al andar. Y un segundo más tarde la mujer había desaparecido detrás de la curva.
Había pasado de largo. Tom volvió a sentirse como si se encontrara en un mundo lejano, no en Cossethay, en un mundo lejano, la frágil realidad. Continuó adelante, silencioso, intranquilo, enrarecido. No soportaba pensar, hablar o hacer cualquier ruido o cualquier señal, alterar su movimiento fijo. Apenas soportaba recordar las facciones de la mujer. Siguió su camino sumido en el conocimiento de ella, en ese otro mundo que se encontraba más allá de la realidad.
La sensación de que ambos habían dado muestras de reconocerse se apoderó de él como una locura, como un tormento. ¿Cómo podía estar seguro? ¿Qué confirmación tenía? La duda era comparable a una sensación de espacio infinito, una nada, aniquiladora. Guardó en su pecho la voluntad de la certeza. Se habían reconocido mutuamente.
Pasó los días siguientes en el mismo estado. Y una vez más, como la niebla, todo empezó a disolverse, y entre los jirones se colaba el mundo corriente y anodino. Era muy amable con los hombres y las bestias, pero temía que una vez más lo asaltara la cruel desilusión.
Unos días después, cuando estaba sentado de espaldas al fuego, después de cenar, vio pasar a la mujer. Quería asegurarse de que ella lo conocía, de que era consciente. Quería que ella se dijera que había algo entre los dos. Así, se levantó lleno de inquietud y la vio alejarse por el camino. Llamó a Tilly.
–¿Quién puede ser? –preguntó.
Tilly, la criada bizca de cuarenta años, que lo adoraba, se acercó corriendo a la ventana. Se alegraba siempre que él le hacía una pregunta. Asomó la cabeza entre los visillos, y su moño pequeño y tenso cobró una triste relevancia en la cabeza negra, al estirar el cuello a un lado y a otro.
–Pero si… –levantó la cabeza y escudriñó el camino con sus ojos castaños y desviados–. Ya sabe quién es… Es de la vicaría… Ya lo sabe.
–¡Qué voy a saber, mujer! –protestó él.
Tilly se puso colorada, dejó de estirar la cabeza y lo miró, bizqueando, con un gesto duro, casi de reproche.
–Claro que lo sabe… Es la nueva ama de llaves.
–¿Ah, sí? Y ¿qué?
–¿Cómo que y qué? –replicó la indignada Tilly.
–Pues que es una mujer, ¿no? Que sea o no sea ama de llaves da igual. ¡Es más que eso! ¿Quién es? ¿Tiene un nombre?
–Si lo tiene, yo no lo sé –contestó Tilly, que no se dejaba arredrar por el chico, aunque ya fuese un hombre.
–¿Cómo se llama? –preguntó Tom en un tono más amable.
–Le aseguro que no lo sé –repitió Tilly, muy digna.
–Y ¿eso es todo lo que sabes? ¿Que es el ama de llaves de la vicaría?
–Puede que haya oído su nombre, pero no podría acordarme en la vida.
–¡Qué de tonterías y de misterios tienes en la mollera! ¿Para qué quieres tú una cabeza?
–Para lo mismo que los demás –replicó Tilly, a quien nada gustaba tanto como aquellas discusiones en las que él la ponía de vuelta y media.
Hubo una pausa.
–No creo que nadie pueda guardarlo en la cabeza –continuó la criada, vacilante.
–¿Guardar qué?
–Pues su nombre.
–Y eso ¿por qué?
–Porque es extranjero, de no sé dónde.
–¿Quién te ha dicho eso?
–Es lo único que sé.
–Y ¿de dónde crees que es?
–No lo sé. Dicen que es polaca. Yo no lo sé –se apresuró a añadir la criada, sabiendo que él la atacaría.
–¿Conque polaca? Y ¿cómo sabes tú que es polaca? ¿Quién se ha inventado ese cuento?
–Eso dicen… Yo no lo sé…
–¿Quién lo dice?
–La señora Bentley… Dice que es polaca… Polaca o algo parecido.
Tilly temía estar metiéndose en un lío cada vez peor.
–¿Quién dice que es polaca?
–Todo el mundo.
–Y ¿cómo ha llegado a estos rincones?
–No lo sé. Ha venido con una niña.
–¿Con una niña?
–De tres o cuatro años, con la cabeza como una bola de pelo rizado.
–¿Negro?
–Blanco… Más rubio imposible, y todo rizado.
–Entonces, ¿hay un padre?
–No que yo sepa. No lo sé.
–¿Qué la ha traído por aquí?
–No sabría decirle. Hasta que se lo pregunte al vicario.
–¿Es su hija la niña?
–Eso creo… Eso dicen.
–¿Quién te ha hablado de ella?
–Pues Lizzie… El lunes… La vimos pasar.
–¡Cómo no ibais a estar vosotras dándole a la lengua si pasa algo!
Brangwen se quedó pensativo. Esa noche subió a Cossethay y fue a El León Rojo, en parte con la intención de enterarse de algo más.
Era la viuda de un médico polaco, le dijeron. Su marido, un refugiado, había muerto en Londres. Hablaba de una manera un poco extraña, pero se la entendía bien. Tenía una niña que se llamaba Anna. Lensky era el apellido de la mujer. La señora Lensky.
Brangwen tuvo la sensación de que la irrealidad se asentaba por fin. Sintió también una extraña certeza sobre aquella mujer, como si le estuviera destinada. Y le agradó profundamente que fuera extranjera.
Se había producido un cambio inesperado para él en la tierra, como si de repente hubiera surgido una nueva creación en la que él tenía una existencia real. Las cosas antes eran inhóspitas, irreales, yermas, inútiles. Ahora eran realidades tangibles.
Apenas se atrevía a pensar en la mujer. Estaba asustado. Sin embargo, a todas horas era consciente de su presencia cercana, vivía en ella, aunque no se atrevía a conocerla, ni siquiera a familiarizarse mentalmente con ella.
Un día se cruzó con ella en la carretera, cuando iba paseando con su niñita. Era una niña con la cara como el capullo de una flor de manzano, los ojos muy oscuros y el pelo rubio y brillante, como un vilano de cardo hecho de fabulosos tirabuzones llameantes. La pequeña se agarró celosamente a las faldas de su madre al ver que Tom la miraba, y lo miró a su vez con unos ojos negros cargados de resentimiento. Pero la madre volvió a mirarlo una vez más con expresión casi ausente, y fue precisamente esta mirada vacía lo que prendió la chispa en Tom Brangwen. Tenía los ojos grandes, entre castaños y grises, con las pupilas muy oscuras, insondables. Brangwen sintió que una pequeña llama se propagaba por debajo de su piel, como si le ardieran las venas en la superficie. Y siguió su camino sin darse cuenta.
Supo que se acercaba su destino. El mundo se sometía a su transformación. No hizo ningún movimiento: lo que tuviera que ser sería.
Cuando su hermana Effie fue a pasar una semana en la granja Marsh, Tom por una vez la acompañó a la iglesia. En el diminuto recinto, con su escasa docena de bancos, se sentó no demasiado lejos de la extranjera, que irradiaba refinamiento y una intensa emoción en su manera de sentarse, con la cabeza alta. Era extranjera, de tierras lejanas, y al mismo tiempo tan íntima. Era una presencia llegada de lejos, que él sentía muy cerca de su alma. En realidad no estaba ahí, viviendo aquella vida aparente que componía sus días. Su lugar estaba en otra parte. Tom lo sentía profundamente, como algo tangible y natural. Pero una punzaba de temor por su propia vida, que se limitaba a Cossethay, lo llenó de dolor y de dudas.
Las cejas densas y oscuras de la extranjera casi se encontraban por encima de la nariz irregular, y su boca era grande y carnosa. Pero su rostro parecía elevado a otro mundo: no al cielo ni a la muerte, sino a algún lugar en el que seguía viviendo, aun cuando su cuerpo ya no estuviera en él.
La niña, a su lado, lo observaba todo con sus grandes ojos negros. Tenía una expresión extraña y un punto desafiante, con la boquita roja apretada. Parecía que guardara celosamente algo, que estuviera siempre en guardia y a la defensiva. Cruzó su mirada con la de Brangwen, cercana, ausente, íntima, y una vibrante hostilidad, casi como una llamarada de dolor, se manifestó en aquellos grandes ojos oscuros y conscientes de todo.
El anciano clérigo continuaba su perorata, que Cossethay escuchaba con la indiferencia de costumbre. Y ahí estaba la mujer extranjera con su tierra extranjera viva y presente en ella, inviolada, y la extraña niña, también extranjera, que guardaba celosamente algo.
Terminado el servicio, Brangwen salió de la iglesia como aturdido, en otro mundo. Iba al lado de su hermana, detrás de la mujer y de la niña, cuando ésta de repente se soltó de la mano de su madre y, con un movimiento muy rápido, casi invisible, se agachó para coger algo muy cerca de los pies de Brangwen. Tenía unos dedos finos y ágiles, que sin embargo no acertaban a coger el botón rojo.
–¿Has encontrado algo? –le preguntó Brangwen.
Y también él se agachó para buscarlo. Pero la niña ya había cogido el botón, y se incorporó con él en la mano cerrada, dirigiendo a Brangwen una mirada fulminante, como si le prohibiera reparar siquiera en su existencia. Y, dejándolo enmudecido, se fue corriendo.
–Mamá… –Y se alejó por el camino.
La madre había presenciado la escena impasible, mirando no a su hija sino a Brangwen. Él era consciente de que ella lo observaba, aislada aunque dominante para él en su existencia extranjera.