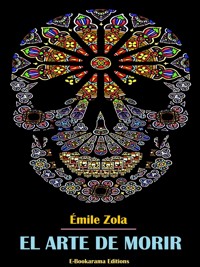
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"El arte de morir" reúne una colección de cuatro relatos en los que Émile Zola aborda el tema de la muerte, no presentándolo de una manera tétrica, ni tan siquiera trágica; sino como una realidad que inevitablemente forma parte de la existencia humana y sobre cuya verdad tal vez deberíamos reflexionar más a menudo.
En estos cuentos, a excepción del relato que cierra el volumen, la muerte actúa como antagonista, protagonista o personaje secundario; es el remedio a un mal o el obstáculo infranqueable; el final de una historia o el inicio de una nueva vida. En suma, una pieza imprescindible del juego de la vida que el hombre siempre lleva en el bolsillo, sin saber cuándo le tocará colocarla.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Émile Zola
El arte de morir
Tabla de contenidos
EL ARTE DE MORIR
El capitán Burle
I
II
III
IV
Las caracolas de Monsieur Chabre
I
II
III
IV
V
VI
El arte de morir
I
II
III
IV
V
La muerte de Olivier Bécaille
I
II
III
IV
V
EL ARTE DE MORIR
El capitán Burle
I
Ya eran las nueve. La pequeña ciudad de Vauchamp acababa de meterse en la cama, muda y oscura, bajo la glacial lluvia de noviembre. En la calle de Récollets, una de las más estrechas y menos transitadas del barrio de Saint-Jean, una ventana seguía iluminada, en el tercer piso de una vieja casa, cuyos desvencijados canalones dejaban caer torrentes de agua. Madame Burle velaba junto a un endeble fuego de tocones de viña, mientras su nieto Charles hacía los deberes bajo la pálida claridad de una lámpara.
El apartamento, alquilado por ciento sesenta francos al año, se componía de cuatro enormes habitaciones que nunca lograban calentar en invierno. Madame Burle ocupaba la más amplia; su hijo, el capitán-tesorero Burle, había elegido la habitación que daba a la calle, cerca del comedor; y el pequeño Charles, con su catre de hierro, se perdía al fondo de un inmenso salón cubierto de mohosas tapicerías que ya no se utilizaba como tal. Los escasos enseres del capitán y de su madre, muebles estilo Imperio de caoba maciza, abollados y con los apliques de cobre arrancados tras los continuos cambios de guarnición, desaparecían bajo la alta techumbre de la cual se desprendía como una fina oscuridad pulverizada. Las baldosas, pintadas de un rojo frío y duro, helaban los pies. Entre las sillas tan sólo había pequeñas alfombrillas raídas, tan desgastadas que tiritaban en medio de ese desierto barrido por todos los vientos, que se filtraban por las puertas y las ventanas dislocadas.
Cerca de la chimenea, Madame Burle se arrellanaba dentro de su sofá de terciopelo amarillo, observando ensimismada cómo se consumía el último tocón, con esa mirada fija y vacía de los ancianos perdidos en sus recuerdos. Era capaz de pasar así días enteros, con su figura desgarbada y su larga cara siempre seria, cuyos delgados labios jamás sonreían. Viuda de un coronel, fallecido en vísperas de ser nombrado general, madre de un capitán del que no se había separado ni siquiera durante sus campañas militares, mostraba una severidad castrense; se había contagiado de las ideas de deber, honor y patriotismo que la hacían inflexible, como si se hubiera secado bajo la rudeza de la disciplina. Era raro que dejara escapar una queja. Cuando su hijo se quedó viudo, tras cinco años de matrimonio, aceptó por supuesto encargarse de la educación de Charles, labor que desempeñaba con la severidad de un sargento encargado de instruir a los reclutas. Vigilaba estrechamente al niño, sin tolerarle ni un capricho, ni una falta, obligándolo, si era necesario, a permanecer despierto hasta medianoche, velando ella también, hasta que acabara todos sus deberes. Charles, de temperamento delicado, crecía descolorido bajo esta disciplina implacable, con su cara iluminada por dos hermosos ojos, demasiado grandes y demasiado claros.
En sus largos silencios, una única idea fija rondaba a Madame Burle: su hijo había traicionado sus esperanzas. Esto bastaba para mantenerla ocupada, rememorando su existencia, desde el nacimiento del pequeño, que a sus ojos marcaba el momento álgido de la carrera de su hijo, en medio de toda suerte de pompa y gloria, hasta esta estrecha vida de garita, estos días tediosos e indistinguibles, este descalabro a un puesto de capitán-tesorero del que jamás saldría, en el que se había apoltronado. Sin embargo, sus comienzos la habían henchido de orgullo; durante unos instantes, hasta había creído ver sus sueños realizados. Apenas había salido su hijo de la Escuela de Saint-Cyr, tuvo la oportunidad de distinguirse en la batalla de Solferino, tomando junto a un puñado de hombres toda una batería enemiga. Fue condecorado, los periódicos comentaron su heroísmo y era conocido como uno de los soldados más bravos del ejército. Pero, poco a poco, el héroe fue engordando, hundiéndose bajo su grasa, volviéndose espeso, feliz, relajado y cobarde. En 1870 tan sólo era capitán; capturado en la primera escaramuza, regresó furioso de Alemania, jurando que jamás volvería al campo de batalla, que era una estupidez. Pero como no podía abandonar el ejército, al carecer de oficio, logró el nombramiento de capitán-tesorero; un nicho, decía, donde al menos lo dejarían reventar tranquilo. Ese día, Madame Burle sintió un gran desgarro en su interior. Era el final, y desde entonces nunca había abandonado su actitud severa, nunca había dejado de apretar los dientes.
El viento barrió la calle de Récollets, una oleada de lluvia se abatió con rabia en las ventanas. La anciana alzó la mirada de la chimenea, que se estaba extinguiendo, para asegurarse de que Charles no se hubiera dormido sobre su traducción en latín. Este niño de doce años se había convertido en su última esperanza, a la que se aferraba en su tozuda obsesión por la gloria. Al comienzo, lo detestaba, con todo el odio que sentía hacia su madre, una pequeña obrera modosita, linda y delicada, que el capitán deseaba con locura y con la que cometió la estupidez de casarse, al no poder convertirla en su amante. Una vez muerta la madre, con el padre sumido en el vicio, Madame Burle había rehecho sus sueños con el pobre niño enfermizo, que apenas si lograba sacar adelante. Quería que fuera fuerte, que fuera el héroe que Burle se había negado a ser; y, bajo su fría severidad, observaba ansiosa cómo crecía, palpándole los miembros, infundiéndole coraje en la cabeza. Poco a poco, cegada por su pasión, creyó tener por fin delante de ella al hombre de la familia. El niño, de naturaleza dulce y soñadora, en realidad sentía un horror físico hacia el oficio de las armas; pero como tenía auténtico pavor a su abuela, y puesto que era muy dócil y obediente, repetía lo que ella decía, resignándose a convertirse en militar algún día.
Madame Burle se dio cuenta que el niño no avanzaba en su traducción. Charles, aturdido por el ruido de la tormenta, estaba en realidad dormido, con la pluma en la mano y la mirada plantada en el papel. Entonces ella golpeó con sus dedos resecos el borde de la mesa y el niño pegó un respingo, abrió el diccionario y se puso a buscar febrilmente. Sin decir ni una palabra, la vieja mujer se acercó a los tocones e intentó reavivar el fuego, sin lograrlo.
Cuando aún tenía fe en su hijo, se había dejado arruinar por éste, que se había comido sus pequeños ahorros en vicios que ella ni siquiera quería conocer. Y aún ahora, el capitán Burle seguía liquidando la casa, todo se iba esfumando poco a poco; estaban en la miseria, las habitaciones estaban vacías y la cocina siempre fría. Pero ella jamás le hizo ni un comentario, pues, disciplinada como era, seguía considerándolo el dueño de todo. Tan sólo a veces sentía un escalofrío, pensando que Burle podía llegar un día a cometer alguna tontería que impidiera a Charles entrar en el ejército.
Se levantó para ir a buscar algún sarmiento a la cocina, cuando se abatió sobre la casa una terrible borrasca que sacudió las puertas, arrancó una persiana y arrastró el agua de los reventados canalones, inundando las ventanas con sus torrentes. En medio de este estrépito, escuchó un inesperado timbrazo. ¿De quién podía tratarse a tales horas y con este tiempo? Burle no acostumbraba a volver nunca antes de medianoche, si es que volvía antes de amanecer. Abrió la puerta. Apareció ante ella un oficial, calado hasta los huesos, jurando en arameo. «¡Por todos los diablos!… ¡Ah!, ¡tiempo de perros!»
Era el mayor Laguitte, un bravo anciano que había servido al mando del coronel Burle en los buenos viejos tiempos. Comenzó como enfant de troupe, pero, gracias a su bravura, mucho más que a su inteligencia, había alcanzado el grado de comandante, hasta que una enfermedad —un acortamiento de los músculos de un muslo, producido por una herida— lo obligó a aceptar el puesto de mayor. Incluso cojeaba levemente, pero no convenía recordárselo cara a cara, pues se negaba a aceptarlo.
—¡Es usted, mayor! —exclamó Madame Burle, cada vez más sorprendida.
—¡Sí, maldita sea! —gruñó Laguitte—. Y hay que quererla a usted no poco para echarse a las calles con esta condenada lluvia… ¡Con este tiempo no salen ni los curas!
Sacudía todo el cuerpo, sus botas rebosaban de agua formando una charca en el suelo. Se puso entonces a mirar a su alrededor.
—Necesito impepinablemente ver ahora mismo a Burle… ¿Acaso ya se ha acostado, el muy gandul?
—No, aún no ha regresado —respondió la vieja mujer con dureza.
El mayor se mostró exasperado. Exclamó, en un arrebato de ira:
—¡Cómo! ¿Que aún no ha vuelto? ¡Pero entonces, me han hecho buena chifla en su café!; ¡donde la Mélanie, ya sabe! Acabo de pasar por ahí y una criada se ha reído en mis barbas diciéndome que el capitán acababa de irse a acostar. ¡Ah, pardiez! ¡Ya me parecía a mí! ¡De buena gana le hubiera dado yo un buen tirón de orejas!
Se fue calmando, pataleando por la habitación, indeciso, con aire alterado. Madame Burle lo miraba fijamente.
—¿Necesita usted hablar con el propio capitán en persona? —preguntó, por fin.
—Sí.
—¿Y no puedo yo transmitirle el asunto?
—No.
La anciana no insistió, pero permaneció ahí mismo, observando al mayor que no acababa de decidirse a partir. Al final, tuvo un nuevo arrebato de ira:
—¡Qué más da! ¡Maldita sea!… Ya que he venido hasta aquí, pues se lo voy a contar a usted, vaya que sí… Tal vez sea lo mejor.
Se sentó ante la chimenea, tendiendo hacia ella sus embarradas botas, como si flambeara un buen fuego tras los morillos. Madame Burle iba a retomar su sitio en el sofá cuando se dio cuenta de que Charles, derrotado por la fatiga, acababa de deslizar la cabeza entre las páginas abiertas del diccionario. En un primer momento, la llegada del mayor lo había despabilado; pero en cuanto se dio cuenta de que no se ocupaban de él, no pudo resistirse al sueño. Su abuela se dirigía ya a la mesa para darle un cate en sus endebles manitas que palidecían bajo la lámpara, cuando el mayor la retuvo.
—No, no, déjelo dormir, al pobre pequeño… No se trata de nada muy divertido, que digamos, como para que lo escuche.
Así que la anciana regresó a su asiento. Ambos se miraron durante unos instantes, en silencio.
—¡Pues vale, ya está! —exclamó por fin el mayor y subrayó su siguiente frase con un furioso gesto de mentón—. ¡El muy cerdo de Burle ya nos la ha vuelto a jugar!
A Madame Burle no le tembló ni un músculo pero palidecía, cada vez más estirada en su sofá. El otro prosiguió:
—No, si ya me lo estaba yo oliendo, todo esto… Tenía incluso la intención de comentárselo a usted algún día. Burle no paraba de derrochar dinero, con un aire idiota que me tenía escamado. ¡Ay, pardiez! ¡Hay que ser medio tonto para hacer semejantes asquerosidades!
Y se puso a lanzarse furiosos puñetazos a la rodilla, enmudecido por la indignación. Finalmente, la anciana tuvo que hacerle una pregunta directa:
—¿Ha robado?
—Si es que no se lo va usted a creer, no… ¡Yo nunca he comprobado las cosas! Apruebo las cuentas; echo la firma. Ya sabe usted cómo funcionan las cosas en el consejo. Sólo cuando se acercaba una inspección, como el coronel es muy quisquilloso, yo le decía: «Amigo, cuidado con la caja, que soy yo el que responde por ella». Y me quedo tranquilo… Pero desde hace un mes, como se comportaba de forma extraña y me llegaron rumores feos, comencé a mirar más atentamente sus registros, a mirar con lupa sus apuntes. Pero todo parecía correcto, impecable…
Tuvo que interrumpirse, embargado por tal arrebato de furia que no pudo evitar desahogarse inmediatamente:
—¡Maldito sea! ¡Maldito sea!… Si no es tanto su pillería lo que me enoja, es más su repugnante comportamiento hacia un amigo como yo. ¡Se ha cachondeado bien de mí! ¡Como lo oye, Madame Burle!… ¡Maldito sea! ¿Acaso me toma por un viejo imbécil?
—¿Ha robado, entonces? —volvió a preguntar Madame Burle.
—Hoy —prosiguió el mayor, un poco más tranquilo—, según salgo de cenar, aparece Gagneux… ¿Lo conoce usted?, es el carnicero que está en la esquina de la Place aux Herbes. Otro bribón de la peor especie, el Gagneux éste, que ha logrado la adjudicación de la carne ¡y que alimenta a nuestros hombres con todas las vacas que revientan de viejas por los alrededores!… ¡Vale!, pues lo recibo como a un perro, como lo que es, cuando me desvela todo el pastel. ¡Ay, menudo tinglado! Parece ser que Burle tan sólo le pagaba anticipos; ¡unos chanchullos de cuidado!, ¡un lío de cifras que ni el diablo las comprende! Vamos, que Burle le debe dos mil francos y el carnicero amenaza con ir a soltar todo el cuento al coronel si no se le paga inmediatamente… Y lo peor de todo es que el muy cerdo de Burle, para liarme a mí, me entregaba cada semana un recibo falso que él mismo firmaba directamente como Gagneux… ¡Hacerme eso a mí!… ¡Esa farsa, a su viejo amigo! ¡Maldito sea mil veces!
El mayor se alzó esgrimiendo los puños hacia el techo y se desplomó en la silla. Madame Burle se limitó a insistir:
—Entonces, ha robado.
Tras lo cual, sin una sola palabra de reproche y condena hacia su hijo, añadió simplemente:
—Pero no tenemos dos mil francos; como mucho, tendremos treinta, ahora mismo.
—Me lo temía —dijo Laguitte—. ¡Y adivine usted a dónde ha ido a parar todo el dinero! Pues a la Mélanie, una buena lianta que tiene a Burle medio atontado… ¡Ay, las mujeres! ¡Le tengo bien dicho que van a acabar con él! ¡No sé de qué madera está hecho, el muy animal! Sólo tiene cinco años menos que yo y sigue desatado. ¡Menuda naturaleza!
Se produjo un nuevo silencio. La lluvia arreciaba fuera y se podía oír, en la pequeña ciudad dormida, el estrépito de los tubos de chimenea y de las tejas de pizarra que la ventisca estrellaba contra el adoquinado de las calles.
—Venga —dijo el mayor levantándose—. De nada sirve quedarse aquí pasmado… Ya lo sabe usted todo; me voy.
—¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? —murmuraba la anciana.
—No se desespere, ya se verá… ¡Si yo tuviera dos mil francos…! Pero ya sabe usted que no soy rico.
Se calló, un tanto avergonzado. Él, solterón, sin mujer ni hijos, se bebía escrupulosamente su paga en coñac y absenta y perdía en el écarté lo que hubiera sobrado. Por lo general, es cierto, todo de forma muy honesta.
—¡No pasa nada! —prosiguió cuando ya se hallaba en el umbral de la salida—. Voy a husmear un poco en casa de la doncella, a ver si encuentro ahí a nuestro canalla. Removeré Roma con Santiago… ¡Burle, el hijo de Burle, condenado por robo! ¡Venga ya! ¡Eso no es posible! Sería el fin del mundo. Antes volaría toda la ciudad en pedazos… ¡Pardiez!, no se apene. ¡Todo esto resulta mucho más hiriente para mí!
Le dio a la anciana un vigoroso apretón de manos y desapareció por la sombra de la escalera, mientras ella lo iluminaba alzando su lámpara. Cuando volvió a posarla en la mesa, en medio del silencio y de la desnudez del amplio cuarto, permaneció unos instantes inmóvil, ante Charles que seguía durmiendo con la cara entre las páginas del diccionario. Con sus largos cabellos rubios, parecía la pálida cabeza de una muchacha que estuviera soñando; cierta ternura asomó en el rostro endurecido y cerrado de la abuela; pero no fue sino un rubor pasajero, pues la máscara retomó enseguida su fría tozudez. Aplicó un golpe seco en la mano del pequeño, diciendo: «¡Charles!, ¡tu traducción!».
El niño se despertó sobresaltado, tiritando de frío, y se puso de nuevo a hojear rápidamente el diccionario. En ese preciso instante, el mayor Laguitte, que acababa de dar un buen portazo en la salida a la calle, recibió tal bolsa de agua procedente de los canalones, que pudieron escuchar perfectamente sus juramentos entre la barahúnda de la tormenta. Tras lo cual, ya no se oyó otra cosa más que el estrépito de la lluvia y el leve chirrido de la pluma de Charles garabateando el papel. Madame Burle retomó su asiento frente a la chimenea, estirada, con los ojos clavados en el fuego muerto, con su inflexibilidad e inalterabilidad de todas las noches.
II
El Café de Paris, de la viuda Madame Mélanie Cartier, estaba situado en la Place du Palais, una gran plaza irregular, llena de pequeños olmos polvorientos. En Vauchamp se solía decir: «¿Vamos a donde la Mélanie?». Al final de la primera sala, bastante amplia, había otra sala, que llamaban «el diván»; muy estrecha, con los muros flanqueados de banquetas de moleskine y cuatro mesas de mármol en las esquinas. Ahí era donde Madame Cartier, desertando de la barra, que dejaba a cargo de su criada Phrosine, pasaba las soirées con algunos clientes habituales, los más íntimos, los que eran llamados en la ciudad: «Los caballeretes del diván». Era algo que daba renombre; los demás se dirigían a ellos con sonrisas llenas de desdén y de sorda envidia.
Madame Cartier había enviudado a los veinticinco años. Su marido, un carpintero carretero, había dejado boquiabierta a toda la ciudad al hacerse cargo del Café de Paris tras la muerte de un tío suyo. Un buen día volvió de Montpellier —a donde viajaba cada seis meses para proveerse de licores— con Mélanie bajo el brazo. Estaba mejorando el negocio y, junto a sus suministros, se trajo igualmente a una mujer a su gusto, seductora y que atrajera clientela. Nunca se supo de dónde la había sacado; pero en cualquier caso, no se casó con ella hasta probarla durante seis meses detrás de la barra. Las opiniones, sin embargo, estaban divididas en Vauchamp: según unos, Mélanie era estupenda; según otros, eran un gendarme. Era un mujerón, con las facciones acentuadas y un cabello fuerte que caía sobre sus cejas. Pero nadie podía negar su habilidad para «enredar a los hombres». Tenía unos hermosos ojos de los que abusaba plantándolos sobre sus caballeretes, que palidecían y se sentían más ligeros. Además, se decía que tenía un cuerpo soberbio y eso gusta mucho en el Midi.
Cartier murió de una manera un tanto extraña. Se rumoreó de una pelea entre esposos, de un absceso derivado de un puntapié propinado en el vientre. En cualquier caso, Mélanie se vio de repente en apuros, pues el café no prosperaba precisamente. El carretero se había bebido en absenta y jugado al billar el dinero heredado de su tío. Durante un tiempo, pareció que se iba a ver obligada a venderlo. Pero le gustaba la vida de café y el lugar parecía ideal para ser regentado por una dama. Tan sólo le faltaba algunos parroquianos fieles; que la gran sala estuviera siempre vacía no le importaba demasiado. Se limitó pues a empapelar el diván con papel blanco y dorado y a renovar el moleskine de sus banquetas. El primer parroquiano a quien dar compañía fue un boticario, al que siguieron un fabricante de fideos, un abogado y un magistrado jubilado. Así que el café permaneció abierto, a pesar de que el garçon no llegaba a servir ni veinte consumiciones al día. Las autoridades toleraban el lugar porque se guardaban las formas y, al fin y al cabo, mucha gente respetable se hubiera visto comprometida en caso de ser cerrado.





























