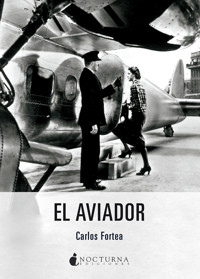
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Londres, 1940. Durante el angustioso año en que estallan las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de Francia y los bombardeos de Londres, varios personajes batallan con sus propios recuerdos de España: un general de aviación franquista, un poeta exiliado, una intelectual de la burguesía madrileña, un ferroviario y una profesora de piano. Y también se enfrentan a un pasado salpicado por el desarrollo de un nuevo mundo técnico, centrado especialmente en el avión, y de un nuevo mundo social y político lleno de incertidumbre. En El aviador, Carlos Fortea recupera algunos personajes clave de su novela Los jugadores para contarnos qué fue de ellos y del país en el que vivieron. Y acerca el foco de un modo emocionante a personajes históricos tan conocidos como el presidente Negrín y tan desconocidos como el general Herrera, que escribieron la Historia y la sufrieron.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
© de la obra: Carlos Fortea, 2023
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: diciembre de 2023
ISBN: 978-84-19680-50-1
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Esther, mi constante vital, mi latido.
EL AVIADOR
I
La irrupción del hombre desaliñado en la fiesta es como el paso de una guadaña sobre un campo de espigas. Con el mismo siseo, las voces se apagan una a una hasta dejar un silencio latente preñado de susurros, entreverado de tintineos, copas que chocan con botones dorados, anillos de brillantes que arañan las tulipas al pasar.
El hombre alto lleva el preceptivo frac, pero la pajarita ha desaparecido y el chaleco con solapas de raso tiene un botón abierto. La espalda arqueada, haciendo sobresalir la tripa, y su gesto de los labios apretados delatan a quien en algún momento de la velada ha perdido el control de la bebida. La doble barba y la apretada mata de pelo blanco que corona su recia cabeza no hacen más que empeorar lo intolerable de la circunstancia.
Enseguida, dos invitados de edad mediana y gesto decidido se hacen cargo de la situación: con movimientos rápidos, dejan sus copas en sendos veladores, se ajustan las mangas sobre los puños y cruzan a zancadas el extenso salón iluminado hasta alcanzar al impertinente. Lo agarran cada uno por un brazo, giran en redondo trazando un amplio círculo, como si se tratara de un paso de baile, y se lo llevan. Hasta ahí, el incidente ha concluido.
El dueño de la casa apareció y guio a la comitiva hasta un despacho, hasta una mesa en la que había una foto de familia, un teléfono negro y una radio de aspecto vagamente modernista. Sentaron al intruso en un gran sillón y lo abofetearon. Lo abofetearon para despejarlo, se decían que lo abofeteaban para despejarlo, cuando en realidad liberaban el ansia de pegar al intruso, de pegar a la sombra que venía para aguarles la fiesta.
—Déjalo. Ya está bastante despejado.
—No le viene mal una pequeña lección.
Postrado, volviendo la cabeza con cada bofetada como para seguir un involuntario partido de tenis, el hombre de la mata de pelo blanco, de pelo encanecido antes de tiempo, se recuerda mirando un horizonte azul, un horizonte limpio en el que todo tiene una claridad prístina, el motor del avión zumba monótono, la hélice deja ver una vibración casi invariable, trasmite la ilusión de girar al revés, y con ella el sueño de un mundo que pudiera caminar hacia atrás.
El piloto desea que aquel mundo fuera un mundo sin fin, y él navegante eterno, águila llevando en sus garras el sol, esperando las nuevas de la noche.
De repente se siente como un pájaro caído, y vuelve al despacho en el que le pegan.
—Por Dios, qué estáis haciendo.
Una mujer de blanco acaba de aparecer en el umbral. Una mujer en la treintena, tal vez en la frontera de los cuarenta, con un vestido de escote cuadrado y largos guantes blancos. Tiene el pelo castaño muy claro, una larga melena ondulada peinada con raya a la derecha. Uno de los dos hombres se da la vuelta, trata de interponerse en el campo de visión de la recién llegada:
—Lo estamos despejando, Clara, no te preocupes.
—No te rías de mí, le estáis pegando.
Un coro de risas forzadas responde a la frase.
—No seas dramática, no le pasa nada. Ha bebido de más y es preciso espabilarlo, eso es todo.
—Dejadme pasar.
En el sillón, que tiene un muelle en la base que permite al respaldo balancearse y ahora tiene la culpa de que con cada una de las bofetadas le dé la sensación de ir a caerse, el hombre se incorpora. La curiosidad recupera su firme prerrogativa de motora del mundo, y el abofeteado quiere saber quién aboga por él, quién sale en defensa del pájaro caído.
La mujer tiene un rostro agradable, aunque ahora esté fruncido por la preocupación, y surcan su frente las marcas de esa clase de arrugas que no causa la edad, sino el pensamiento. Se abre paso entre los defensores de la moral pública, entre los que ponen cada cosa en su sitio.
—Vuelve a la fiesta, Clara.
—Cállate. Sois unos bárbaros.
Nuevas risas. Pero no son las mismas de antes. Son risas contenidas, medio avergonzadas, de esas que se apagan a mitad de vuelo como cohetes muertos. Los hombres que iban a despejar a otro se han despejado ellos con la actividad, y están ligeramente abochornados. El que está más cercano a la puerta parece a punto de irse.
—Dile a Peters que me traiga una jarra de agua y una toalla —ordena la mujer, y los otros se van, como si al no llevar la orden el nombre de nadie, todos ellos tuvieran que ir a cumplirla.
El piloto mira a su salvadora, apunta una sonrisa. Solo ahora empieza a notar que le arde la cara, que tiene la nariz congestionada y tal vez, probablemente, esté sangrando. Pero no le importa. Ha recuperado un cierto sentido de la compostura.
—Qué ha pasado, general —dice la mujer, y el general comprueba confuso que habla en español, aunque hace un instante aún hablaba en inglés con los que le pegaban. No hay interrogación en la pregunta. Tan solo una cansada constatación.
La llegada de Peters, el mayordomo, con una bandeja plateada en la que brillan una jarra de agua, un vaso y una toalla de reluciente blancura, le ahorra tener que contestar. Con manos decididas, la mujer rocía la toalla con el agua y, sin decir palabra, se la aplica en el rostro al hombre abofeteado como si fuera el paño de la Verónica. El piloto siente, estremecido, el frescor de la felpa en la piel enrojecida, y tan solo se mueve para sujetarla, para recuperar algo de autonomía, y en el gesto sus manos encuentran las de ella, que le cede el testigo.
Está así unos segundos, unos instantes de intimidad, y después aparta la toalla y vuelve a mostrar el rostro. El paño blanco se ha manchado de sangre.
—Déjeme —dice Clara.
Recupera la toalla y, metiendo dos dedos por debajo de ella, le limpia cuidadosa los orificios de la nariz mientras él observa su rostro concentrado en la tarea, a dos palmos del suyo. Es una hermosa mujer, piensa.
—Gracias.
—No hay de qué. —Clara deja caer la toalla, llena el vaso y se lo acerca—. ¿Cómo le han puesto así?
Él se encoge de hombros.
—Me invitaron a tomar una copa.
—Sería más de una.
Los hombros del piloto suben y bajan una vez más.
—Puede ser. De todos modos, no bebo. —Sonríe con timidez—. Seguro que por eso me hizo tanto efecto.
—Si no bebe, ¿por qué aceptó?
Durante el tiempo invisible de un parpadeo, una especie de espasmo dolorido recorre la faz del hombre.
—No sé decir que no —contesta.
La mujer lo mira con curiosidad. Sabe muy bien quién es ese hombre. Lo conoce desde hace muchos años, desde cuando él tenía el pelo negro y salía en las páginas de los periódicos. No acaba de asociarlo con aquel invitado desvalido que se remete con lentitud los faldones caídos de la camisa.
—Voy a buscarle una pajarita —dice de pronto.
Él ríe entre dientes. Le resulta extremadamente cómica la idea de ir a buscar una prenda así en una fiesta de Nochevieja, como si todo el mundo fuera perdiéndolas igual que él.
—No sé de dónde piensa sacarla —formula.
—Se la quitaré a un camarero —responde Clara con naturalidad.
Él la ve salir de la habitación. El escote cuadrado de la espalda replica el del pecho, y después el vestido se ciñe a sus caderas y simplemente vuela desde ellas, impulsado por unas piernas acostumbradas a apartarlo a su paso, a trazar su compás bajo la campana de tul. El hombre cierra los ojos un momento.
Luego los abre y piensa que no debería haber venido. Son tantas las cosas que no debería haber hecho que su peso se ha convertido en una doble vida que lleva a hombros.
La habitación que le rodea está llena de objetos de valor: cuadros de pintores del dieciocho, antigüedades, útiles de escritorio en oro o plata. Escenarios que no son los suyos, mundos desconocidos que no le interesan, no sabe qué está haciendo allí. Pero sí sabe por qué ha ido.
La bilis en la boca está empezando a formarse otra vez cuando Clara regresa. Lleva en la mano un chaleco blanco y una pajarita negra.
El piloto no puede evitar reírse. Clara es la viva imagen de lo que se suele llamar una mujer de recursos, piensa.
—¿De dónde ha sacado eso?
—De donde se lo dije. —Mientras habla, Clara tira de él, lo levanta y le ayuda a ponerse la prenda—. Se lo he quitado a un camarero. Siento que la pajarita no sea blanca, pero al menos podrá salir de aquí con un poco de dignidad.
—¿También usted piensa que la dignidad va en la pajarita?
El rostro de Clara vuelve a estar próximo al de él, mientras manipula el cuello de la camisa para ajustar el elástico del corbatín. Se detiene, las manos sueltan la cinta negra y se posan cansadas en sus hombros. Los ojos le miran desde muy cerca.
—¿Usted qué cree, general?
Los ojos tan cercanos le avergüenzan. Pero los sostiene, por puro placer, porque aquel rostro de líneas armoniosas le devuelve una parte de la armonía que él mismo ha perdido.
—Le estoy muy agradecido, Clara —dice con sinceridad.
—¿Cómo sabe mi nombre?
—Se lo oí decir a uno de sus amigos. ¿Y usted cómo sabe quién soy yo?
La mujer titubea, pero renuncia a responder; las manos recuperan su actividad alrededor del cuello de la camisa, los ojos vuelven a fijarse en las cosas.
—¿Está listo para irnos?
—No pretenderá acompañarme a mi casa. He estado borracho, pero —sonrió— gracias a los cuidados de nuestros amigos, soy capaz de encontrar un taxi solo.
Clara se echó a reír.
—¿De qué se ríe?
—Sigue usted muy borracho. Esta noche ya no circula ni un taxi por todo Londres.
La confusión se dibujó en el rostro del hombre de mirada aturdida. Levantó las cejas en muda señal de reconocimiento.
—Es verdad. Es posible que aún esté borracho.
—Le pediré a Peters nuestros abrigos.
—No quiero que se vaya de la fiesta tan pronto.
Clara se encoge de hombros. Antes de contestar, suspira hondo.
—Aquí no hay nada que celebrar, ¿no cree?
Se ponen los abrigos y se van sin despedirse de nadie. Bajan las escaleras del palacete, encabezadas por grifos de fiera mirada y piedra antigua, y a la puerta esperan al coche de Clara.
Hace frío en la calle. Un frío apacible, terso, que peina las calles sin estruendo. Reina el silencio.
Ninguno de los dos lo rompe. Cuando el Bentley se detiene delante de la puerta con alboroto de motor gripado, ocupan sus asientos en la parte trasera e intercambian solo una mirada.
Todo es extraño, piensa Gonzalo Rojas, general de aviación, superviviente de otras vidas, depósito de la memoria de otras personas. Es extraño estar en esta ciudad, recorrerla en medio de la noche deshabitada y festiva hace unas horas, sentarse en compañía de una mujer hermosa de rostro sereno a la que conoce desde hace un segundo, no tener esperanzas de ninguna clase. Empezar un año sin nuevos propósitos, ni siquiera propósitos antiguos, deslizarse en medio de la nada.
¿Será realmente por el alcohol? No se nota aturdido, todo lo contrario: se siente más despierto y despejado que nunca. Más capaz de alcanzar hasta el último extremo de la ruina.
Pero no dice nada. No dice nada hasta que el vehículo se detiene de pronto y la mujer, vestida con un abrigo oscuro, se vuelve hacia él. Pone sobre la suya una mano enguantada que aprieta débilmente sus dedos apoyados en el asiento.
—Ya hemos llegado.
—¿Cómo sabía dónde vivo?
Clara vuelve a reír. Tiene una risa bonita, o al piloto se lo parece.
—Me lo ha dicho al salir de la fiesta.
—Ah.
—¿Podrá ir solo?
—Yo creo que sí.
De todos modos, el chófer abre la puerta, extiende el brazo con elegancia para que él se apoye. Rojas sale al frío exterior y se despeja un poco. El aire duele en la nariz herida.
Se da la vuelta para despedirse. Enmarcada en la gran puerta del Bentley, distingue la silueta de su salvadora, que se curva elegante en el asiento.
—Feliz año nuevo, Clara —dice.
Ella sonríe con tristeza.
—Feliz 1940, general.
II
Hay muchas maneras de vivir exiliado. Se puede, por ejemplo, huir de una guerra y no querer volver.
A Clara le atormentaba haber huido de la guerra. Durante un tiempo, se había justificado diciéndose a sí misma que lo había hecho por su madre viuda, que por su condición social no podía seguir viviendo en Madrid después del destino que habían corrido algunos de sus iguales en los últimos días de aquel julio terrible. Por ella se había empleado a fondo para dejar a todos sus amigos —y lo había hecho gracias a ellos, que la habían ayudado a conseguir la documentación—, y por ella se había marchado a Londres y alquilado esa casa en Chelsea.
Luego su madre había muerto de neumonía, una simple neumonía invernal, y ella no había tenido el valor de volver a España para sumarse a sus enemigos de clase.
A más tardar en ese momento, Clara había tomado conciencia de que no había huido por su madre, sino por miedo.
No por miedo físico. Estaba segura de que habría sido capaz de soportar los bombardeos y las privaciones, y de que para hacerlo habría tenido el apoyo de muchos.
No.
Había tenido miedo al rechazo. Había tenido miedo a que su fortuna fuera un motivo de desconfianza, a ser mal recibida, a que le pidieran explicaciones de por qué los había abandonado en agosto de 1936.
Porque los había abandonado. Había dejado a todos sus amigos, con la pía excusa de su madre, mientras fusilaban a Federico y a tantos otros, los había dejado por una casa en Chelsea, un pretexto y algunos donativos a la causa.
Los años anteriores habían sido tan bellos… Conciertos, exposiciones, recitales de poesía, y después de cada uno de aquellos acontecimientos largas veladas en torno a una mesa llena de bebidas, largos bailes en locales oscuros, largos besos de hombres a los que respetaba, largas noches de amor sin compromiso con hombres que la respetaban a ella.
Todo eso se había acabado al llegar el momento de la verdad. Alguien lo había dicho los meses anteriores:
—Lo único que temo es que llegue el momento de la verdad. Porque entonces sabremos quiénes somos.
No era del todo cierto. Ella no había sabido quién era al llegar el momento de la verdad. Lo había sabido unos meses después, al perder el pretexto de su ausencia y saber, entonces sí, quién era.
El año anterior, habían empezado a llegar algunos de los supervivientes. Primero en forma de noticias: Miriam había vuelto a París, Jaime y Lola habían huido a México, Miguel había sido detenido. Luego, además de las noticias, también habían llegado en carne y hueso a Londres, la ciudad perenne de los exiliados.
A mediados de 1938, en una cena de sociedad, había coincidido en la mesa con un abogado de apellido español. Al dirigirse a él en su propia lengua, el abogado había respondido:
—Sorry?
Aquel hombre de pelo negrísimo, estatura inferior a la británica y ojos oscuros no hablaba español. Clara había pasado enseguida al inglés, habían conversado sobre las razones de sus apellidos. El abogado había sonreído: estaba claro que no era la primera vez que se lo preguntaban.
—Mis antepasados eran españoles —dijo.
—Dice usted «antepasados» como si se refiriese a la Edad de Piedra.
El abogado rio entre dientes.
—Casi. Estamos hablando de cuatro generaciones. Mi bisabuelo llegó a Inglaterra con la primera ola de exiliados liberales. En 1814.
En aquel momento, Clara no supo qué decir. No supo si aquella conversación cortaba un vínculo o lo establecía. No supo si de pronto tenían algo en común o habían dejado de tenerlo.
Porque ella no era una exiliada. Solo era alguien que había huido.
—Buenas noches, señorita Clara. Feliz Año Nuevo.
Su propio mayordomo. Su propia doncella. Su propia cocinera. Es verdad que no había nadie más, y se multiplicaban para atender todas las tareas de la casa, pero eran lo que eran, representaban lo que representaban.
—No tenía que estar levantado, Víctor.
—La estaba esperando, no se preocupe. Ahora despierto a Lucía.
—Ni se le ocurra.
Subió a su habitación —esas casas inglesas de escalera angosta, pero tan bien distribuidas, esa habitación amplísima— y se sentó frente al tocador. Se miró en el espejo.
Había decidido no volver.
Lo había decidido en cuanto acabó la guerra. Como protesta. Como rebelión. Luego, lo había hecho compatible con la vergüenza de acudir por teléfono a un bufete importante de Madrid para que representara sus intereses. Para poder seguir viviendo en Chelsea, ya como exiliada.
Exiliada… ¿A quién pretendía engañar? Ella podía volver a España cuando quisiera, no tenía más que cruzar la frontera para volver, en Madrid le esperaba una casa aún más grande que la de Londres, alquilada en esos momentos a un banco que había contribuido a la derrota de la República.
Se quitó los pendientes, el collar, el broche con la flor de perlas en el pecho y el vestido blanco, como si con eso se despojara de los atributos de su traición, como si aquella mujer en combinación delante de un espejo fuera otra distinta que la que hacía un instante estaba uniformada para beber champán en una casa llena de privilegiados. Una casa inglesa, por supuesto, con invitados ingleses, para evitar el conflicto que asedia su mente, pero por la que, a cierta hora de la noche, han empezado a pasar otras personas que no esperaba ver.
Entonces se acordó del general.
Aquel ser arruinado había sido uno de los mitos de su primera juventud. Una de esas personas de las que un adolescente puede enamorarse desde la distancia, el piloto maduro que participaba en raids aéreos impresionantes, el hombre apuesto que aparecía en las páginas de huecograbado de Blanco y Negro.
Lo había visto en persona una sola vez, en una fiesta en su casa de Madrid. Una fiesta igual a la de aquella noche. Había sido en la primavera de 1923; ella tenía entonces veinte años y el comandante Rojas había hecho su entrada en el salón iluminado, con su uniforme gris con las alas en el pecho, saludado por todos los presentes.
Clara se había abierto paso hasta él. El piloto, moreno, elegante, respondía con timidez a las personas que lo abordaban, parecía incómodo cuando le preguntaban por la campaña de África. No quiero hablar de eso, decía, pero usted es uno de nuestros héroes, no, por favor.
Había algo más que falsa modestia en sus palabras, y a pesar del deslumbramiento y la falta de experiencia Clara lo advirtió, y su interés por el aviador no hizo más que aumentar. Consiguió superarse y tender la mano hacia el piloto:
—Bienvenido a mi casa, comandante. Soy Clara Suances, la hija de su anfitrión.
El piloto sonrió y se inclinó a besar la mano que le tendían, y Clara experimentó una sensación grata y confortable.
—¿Sabe que soy fiel seguidora de sus hazañas? —Se sintió ridícula nada más decirlo, pero quería demostrarle a toda costa que seguía sus pasos, que sabía quién era, que lo sabía mejor que todos los que la rodeaban—. Leí todo lo que publicaron sobre el raid a Funchal…
—No es tan importante. —El piloto parecía distraído—. Ni había tanto que contar. Los periódicos exageran mucho.
¿Por qué no se fijaba en ella? Clara tenía éxito; era consciente de su belleza, era consciente del vestido de seda con flores exóticas y aire vagamente japonés que llevaba puesto, era consciente de que no conseguía atraer la atención del comandante Rojas.
Entonces entró aquella periodista, y a su alrededor se formó un alboroto no menor que el causado por el piloto hacía unos instantes, y todo el mundo acudió a ella como arrastrado por una corriente subterránea.
Y ella vio la mirada del piloto. Cautiva. Presa de la recién llegada.
Todo el mundo la conocía. También Clara. Era Laura Sastre, Carta blanca, una de las primeras periodistas de Madrid, corresponsal de guerra, enviada especial a la Conferencia de Paz de París, hacía cuatro años. Una mujer mayor a ojos de Clara; probablemente le doblaba la edad, a pesar del maquillaje se veían las patas de gallo en los ojos y las arruguitas en las comisuras de los labios, visiblemente acostumbrados a sonreír. Saludaba con enorme desparpajo, estaba acostumbrada a dejarse admirar.
Pero su sonrisa de escenario se dulcificó al ver al piloto. Sus ojos dejaron de verlo todo. Caminó hasta ellos.
—Gonzalo. Cuánto tiempo.
—Laura.
Había tanta melancolía en esas palabras que Clara se sintió brutalmente desplazada. Sintió que había dejado de estar allí.
Se apartó de ellos trastabillando, como si todo el mundo se fijara en ella.
Pronto haría dos décadas. Todos esos eones después, Clara había enjugado los labios heridos del general, secado su rostro. Comprobado que no la recordaba.
Se miró en el espejo. Ahora también ella empezaba a tener finas arruguitas en torno a los ojos, nada era igual, pero había sentido emoción al tocar el rostro del aviador, convertido en un niño esa noche tanto tiempo después, mientras que ella había dejado de ser una chiquilla para pasar a ser una mujer experta, alguien que sabe lo que hay que hacer.
Y una exiliada. Una exiliada voluntaria. La única en todo Londres que podía decir semejante cosa.
Miró el telegrama que tenía encima de la mesa. «Llego 3 de enero. Espero verte. Daniel».
Espero verte, decía. Cómo no iba a verla. Desde que había sabido que venía, Clara se había encargado de buscarle un sitio donde vivir, una habitación alquilada en una calle del distrito W2. Modesta, pero pagada. Pagada por ella. Había acordado con la casera limpieza, desayuno y ducha cada dos días —los ingleses cobraban por todo—, y salido de allí con dos juegos de llaves.
Daniel no había llegado a preguntarle si tenía en casa sitio para él, y ella no había pensado ni por un instante en ofrecérselo. Lo conocía bien. Sabía perfectamente que la presión del dinero sería mucho más fuerte sobre él que la presión de la hospitalidad, le obligaría más a encontrar un trabajo. Si estaba con ella, no era posible saber cuándo iba a conseguir sacarlo de la casa sin tener que echarlo. Y no iba a poder echarlo. Había entre ellos demasiadas cosas como para eso.
Se desnudó y se puso el camisón, y se acostó en la cama que Lucía había abierto cuidadosamente, con el embozo partido en ángulo como si fuera la tapa de un sándwich. Un sándwich blanco de lino suave. La cerró.
Estuvo mucho tiempo mirando el techo, sin apagar la luz.
III
El frío hizo que Daniel Zaldívar abriera los ojos. Distinguió los cristales velados por la humedad, los viejos bancos junto a la pared, los rostros adormilados de sus inminentes compañeros de viaje.
La sala de espera del ferri era modesta, no especialmente limpia, y la bombilla colgada del techo difundía apenas una luz mortecina, pero comparada con todos los lugares de los que venía era casi un palacio, pensó. Un instante después lo pensó mejor y se dio cuenta de que no era un palacio, era la civilización.
Él no venía de la civilización. Llevaba muchos meses durmiendo en el suelo, andando con zapatos que llevaban la suela atada con un cordel, sentado en sitios en los que la búsqueda del calor humano —del calor animal, en realidad— abolía todo rastro de intimidad e incluso de pudor. Estar allí aquella madrugada a varios metros de distancia del resto de los pasajeros y, en vez de añorar su calor, apreciar su distancia a pesar del frío, era una señal esperanzadora de que estaba volviendo a ser un europeo culto.
No quería preguntarse qué había sido, entonces, los meses anteriores. Sí podía decir cómo se había sentido. Desde que había cruzado la frontera de Francia, diez meses atrás, se había sentido como ganado.
Qué sabio era el lenguaje, pensó. Automáticamente el perdedor se convierte en ganado, en cosa ganada, en botín de guerra.
O en un bien mostrenco, del que cualquiera puede disponer. Desde que habían cruzado la frontera del país que llevaban admirando toda su vida, los habían tratado como a reses, llevándolos de un lado a otro, despreciando el hecho de que se dirigieran a sus guardianes en correcto francés para reclamar su estatus de refugiados. Cuando los habían encerrado en las playas, entre las alambradas y el mar, Daniel había sido consciente del simbolismo de que pusieran a custodiarlos a tropas coloniales, como si sus forzados anfitriones pensaran que les correspondía ser vigilados por gentes que siempre les hicieran notar que habían perdido su condición de europeos.
Durante las noches heladoras, cuando para dormir se recitaba poemas de Aleixandre o se regodeaba en el recuerdo del abrazo de los amigos y de las amigas, pensaba tercamente que, mientras pudiera recordar los poemas o cerrar los ojos y sentir la piel viva de la amistad, seguiría siendo un ser humano, y si los olvidaba, se convertiría en una bestia.
Sabía también que en esos momentos estaba pagando el peaje de su elección de unos años atrás, cuando había optado por ser poeta del frente en lugar de quedarse a disfrutar las fiestas de disfraces del Madrid sitiado. Eso le había hecho perder amistades, que habían sido cruciales al final. Había cruzado la frontera a pie con los de a pie, y a pie había seguido.
Por eso, cuando la desesperación le había hecho pensar en Clara, se había tratado de un pensamiento no exento de culpabilidad.
Por partida doble: por pensar en ella como punto de apoyo y por el mucho tiempo que llevaba sin pensar en ella. Sin duda, su imagen había aparecido en su cerebro entre las otras muchas que poblaban sus sueños intranquilos en la playa, pero jamás había recuperado ese lugar central que había tenido pocos años atrás…
Era Madrid, y aún no habían pasado ni diez años, y Clara era la encarnación de ese mundo libre en el que vivían. Una mujer que se bebía la vida a tragos, que saltaba de tertulias de poetas a tertulias de políticos, de grupos de pintores a escenarios teatrales, que presumía de hombreriega y que durante unos meses había invadido sus sueños de manera absoluta, no a ratos como ahora, vestida muchas veces de polichinela, como en aquella representación, con aquellas ropas sueltas de colores vivísimos, con aquel punto rojo en la nariz blanca.
Había sido una odisea: él loco por ella y loco por tenerla, y ella cariñosa, dispuesta pero esquiva, entregándose a él pero negándole todo derecho, diciéndole que le quería pero negándole toda exclusividad. Un día en que se quejaba con un amigo íntimo de sus torturas, el amigo se había reído de él y le había espetado en la cara:
—Tu problema es que no crees en lo que predicas, Daniel. Te dices partidario del amor libre, pero eres un señor tradicional, igual que tu padre.
La mención del padre había sido una puñalada, porque Daniel había construido su vida como una continua y constante negación de su progenitor y de sus orígenes, y había convertido la literatura en una isla de utopía a la que no tenía acceso su iletrado antecesor.
Primero no había vuelto a hablar de Clara, luego no había vuelto a hablar con Clara. Había roto con ella de forma radical, un tanto dramática, hasta conseguir que su ruptura protagonizara durante unos días las hablillas de todos los amigos, como si hubieran sido en realidad lo que nunca fueron, lo que él quiso que fueran sin conseguirlo.
Volvió a abrir los ojos, y solo entonces supo que había vuelto a quedarse dormido, que había vuelto a ver al arlequín en sueños.
Los cristales que daban al exterior seguían empañados, pero por ellos empezaba a colarse una luz que tenía la intensidad creciente del amanecer. Los otros viajeros empezaban también a despabilarse. Miró el gran reloj colgado encima del dintel de la puerta. Faltaba poco para zarpar.
Y al otro lado del Canal de la Mancha le esperaba Inglaterra, tierra de asilo, quizá futuro, aunque entretanto también involucrada en una guerra.
Una guerra extraña. Desde el mes de septiembre, cuando los aliados habían declarado el conflicto entre sus naciones y el Reich alemán, no había habido operaciones bélicas sobre el terreno, apenas alguna escaramuza aérea, y solo en el mar parecían enfrentarse las flotas británica y alemana, en solitario, como en una novela del XIX. Un periódico francés había dicho que aquello era una «guerra de broma».
Daniel había acumulado en sus carnes la suficiente experiencia bélica como para saber que no había broma alguna en perspectiva. Aquella tensa calma terminaría, y cuando terminara todos los bromistas la echarían de menos. No hacía ninguna falta ser profeta para eso. Tan solo había que tener la piel escaldada por el frío, el estómago abrasado por el hambre y el cerebro achicharrado por el miedo, y de todo eso ya había tenido en abundancia.
Esa misma mañana, en aquel amanecer de bruma, él era quizá el pasajero más preocupado por la travesía. Cruzar el Canal era cosa de poco, el servicio regular no se había interrumpido, y las instrucciones para caso de ataque que todos llevaban en un papelito diferían poco de las que en tiempo de paz se daban para caso de tormenta. Los ingleses confiaban en la vigilancia de su Armada, en la capacidad de su servicio aéreo para avisar con tiempo de la presencia de buques hostiles, en su potencia de fuego para echarlos a pique si se presentaban.
Y, sin embargo, en octubre un submarino alemán había entrado al corazón de una base naval británica, en Scapa Flow, y lo que se había ido a pique había sido un acorazado inglés.
Sí, Daniel estaba preocupado. Pero lo que quería dejar atrás era mucho peor.
La idea de salir de Francia ya la había concebido en marzo, cuando Robert Capa había visitado el campo. Los refugiados que lo conocían, los que habían compartido publicaciones y visitas al frente con él y Gerda Taro, se habían arremolinado a su alrededor, luchando por hacer que se acordara de ellos, que arrancara a su memoria alguna clase de relación que les permitiera pedirle ayuda, ¿te acuerdas de Brunete, Robert, te acuerdas de la Cuesta de las Perdices?
Capa se había abierto paso entre ellos con la paciencia de quien ha conocido la desesperación en mil y un escenarios, había tratado de calmarlos alternando sonrisas y voces severas, les había dicho que lo mejor que podía hacer por ellos estaba como siempre en su cámara, que le dejaran hacerles las fotos, que él se lo contaría todo al mundo.
Daniel tampoco había conseguido nada, pero en su mente había brotado la idea de buscar la ayuda exterior para salir del campo.
Y entonces había pensado en Clara.
Llegar hasta ella había sido todo menos fácil: en sus circunstancias, conseguir papel, un lápiz, un sello, que los guardianes se encargaran de tramitar el envío eran tareas hercúleas de una en una y en su conjunto.
—¡Pasajeros, a bordo!
Cabeceó sobresaltado, solo en ese momento se dio cuenta de que se había quedado dormido. Poco a poco, los escasos ocupantes de la sala de espera se iban poniendo en pie. Mecánicamente, se ajustaban el cuello de las ropas, en previsión del frío exterior.
Cogió su maleta del suelo y se incorporó.
El contacto del asa con la mano le hizo pensar con gratitud en Clara.
El día que había llegado su respuesta había sido igual que una celebración. La carta había llegado, y su amiga, su antigua amante, su compañera de lecturas y de juegos no lo dejaba en la estacada.
Le enviaba dinero. Era ya un milagro que no se hubiera perdido por el camino, que hubiera llegado hasta él. Cuidadosa, mencionaba en la carta la cantidad exacta para que los guardianes que la abrieran no pudieran tener la tentación de robarlo. (Más cuidadosa aún, había puesto en el sobre una cantidad suplementaria para que pudieran quedársela sin dejar rastro, y eludieran así la tentación de romper la carta, pero eso Daniel no lo sabía).
Poco dinero, pero suficiente para dar los primeros pasos. Le anunciaba la llegada de un emisario que lo ayudaría con el arreglo de otros problemas administrativos. Le aseguraba que podía contar con ella.
No había un solo mensaje de cariño en la misiva. Ni una línea de aspecto personal.
Daniel pisó las tablas de la pasarela con la misma impresión que había tenido al cruzar la frontera por Le Perthus. Pero ahora no iba hacia la incertidumbre. Al otro lado del Canal esperaba la democracia más antigua del mundo.
Es verdad que el viento era frío, y al subir a bordo tuvo la impresión de que aquel vehículo se bamboleaba mucho más de lo que había supuesto.
Tuvo miedo. Imaginó de pronto aquel barco hundiéndose, a él mismo agarrado a la maleta.
La maleta. La maleta había sido una de las cosas que había comprado con el segundo dinero que vino, el que le trajo el emisario.





























