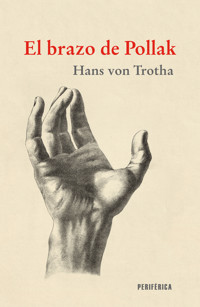
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Roma, víspera del 16 de octubre de 1943. Alertado de los planes de las SS de llevar a cabo una redada de judíos a la mañana siguiente, monseñor F. envía al profesor alemán K. al Palazzo Odescalchi. Su misión: trasladar urgentemente a Ludwig Pollak y a su familia al Vaticano para salvarlos de una deportación que finalmente conduciría a más de mil judíos romanos a la muerte en Auschwitz. Sin embargo, Pollak (1868-1943), en vez de apresurarse a huir, decide contar su historia: sus estudios de Arqueología en Praga, su pasión por Italia y Goethe; su amistad con Strauss, Mahler o Rodin; cómo se convirtió –pese a que su condición de judío truncara su carrera académica– en un reputado anticuario y en asesor de grandes coleccionistas, entre ellos J. P. Morgan o el emperador austrohúngaro, y, por último, su espectacular hallazgo del brazo faltante de la majestuosa escultura antigua Laocoonte y sus hijos, un descubrimiento que revolucionó la interpretación tradicional, y más consoladora, del grupo escultórico helenístico al ofrecer otra políticamente incómoda. Pollak revela ser alguien dotado para diferenciar lo auténtico de lo falso, un virtuoso de la mirada. Hans von Trotha entreteje con audacia los destinos del erudito judío y del sumo sacerdote troyano Laocoonte, que recibió el castigo de los dioses por comprender el peligro que ocultaba el regalo del famoso caballo. El brazo de Pollak es una novela sobresaliente que nos muestra los oscuros intersticios entre la civilización y la barbarie gracias a un personaje real, Ludwig Pollak, que dedicó su vida al arte, a un ideal de belleza eterna y que decidió no rendirse a los horrores de la sinrazón humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN FUERA DE SERIE, 10
Hans von Trotha
EL BRAZO DE POLLAK
TRADUCCIÓN DE JORGE SECA
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: febrero de 2024
TÍTULO ORIGINAL:Pollaks Arm
© Verlag Klaus Wagenbach, Berlín, 2021Casanovas and Lynch Literary Agency
© de la traducción, Jorge Seca, 2024
© de esta edición, Editorial Periférica, 2024. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18838-96-5
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
Y, aunque hubiera hecho mejor tiempo…
Eso no habría cambiado un ápice las cosas.
En esto tiene usted razón, por supuesto. Un capitán de las SS no se guía por las condiciones meteorológicas.
Más bien las condiciones meteorológicas se guían por él.
¿No dijeron eso de Goethe en el pasado? Seguro que sí.
Tal vez prefiera usted escribir. Si es así, me retiraré. Puede utilizar este cuarto el tiempo que desee. Nadie va a molestarlo. De tiempo andamos siempre muy sobrados en el Vaticano.
La pequeña sala está ubicada en la planta baja, por lo que no entra mucha luz por el ventanal de dos hojas. Una lámpara de escritorio con una pantalla de metal negro ilumina el teclado de una enorme máquina de escribir; por encima del carro se lee Remington en unas deslucidas letras doradas. Hay una hoja en blanco ya dispuesta.
K. está sentado a la máquina de escribir y tiene a monseñor F. frente a él. Cae la tarde del 17 de octubre de 1943. K., catedrático de instituto en Berlín, atrapado en la Roma ocupada y alojado en el Vaticano, se ha dirigido a la sala de visitas, de sobrio mobiliario y ubicada en un edificio cercano al Campo Santo Teutónico, en donde lo espera monseñor, un prelado jubilado, antiguo miembro del servicio diplomático papal que habla un alemán perfecto con un acento italiano apenas perceptible. K., delgado, musculoso y pálido, da la impresión de estar tenso. Parece cansado. Tiene muy abiertos los ojos, azules, y parecen desproporcionadamente grandes en esa cara enjuta sobre la que se extiende una piel clara y tirante. Monseñor le pregunta a K. si prefiere relatar de viva voz o escribir. Preferiría narrar en voz alta, responde K., pero no me veo capaz, no sé por dónde empezar.
Contar las propias vivencias. Pollak decía siempre que teníamos que dar cuenta de nuestros actos. Qué importante es contar nuestras historias, transmitirlas. Ése fue el motivo por el que no dejó que me marchara. Era mi oportunidad, dice K. No sé por qué, prosigue hablando sin pausa, se me pasa por la cabeza precisamente Dreyfus, el caso Dreyfus. Tal vez se me ocurrió porque Pollak, al mencionar a Dreyfus, se puso a hablar con detalle acerca de su diario personal. Pero también pudo ser porque nunca me había parado a pensar que la condena por alta traición del oficial judío Alfred Dreyfus, inocente a todas luces, por motivos tan manifiestamente antisemitas, no sólo enemistó a la sociedad francesa, sino que significó un bofetón en la cara de todos los judíos europeos, y con ellos de todas las personas de talante liberal.
Monseñor asiente con la cabeza. Por aquel entonces me encontraba en París, dice. Émile Zola fue condenado e incluso tuvo que abandonar el país. En un artículo de periódico denunció que se había absuelto al verdadero culpable de aquel caso y explicó cómo se había llegado hasta ahí. «J’accuse», decía el titular, «Yo acuso».
Pollak vio una vez por casualidad a Dreyfus aquí en Roma, dice K. Tuvo la impresión de que era un hombre roto. ¿Cómo no? Cuando me habló de ese asunto, Pollak se hallaba junto a la ventana. A sus espaldas estaba a punto de extenderse el crepúsculo sobre Roma, pensé; luego caería la noche. Y las noches son muy oscuras en Roma en estos tiempos.
Todavía recordaba bien, según me dijo Pollak, que había escrito en su diario el nombre de Dreyfus. A la vista de las pruebas, en aquellos momentos todavía creía que lo absolverían. Todos lo creían. El siglo acabará con dignidad, escribió en su diario. Patético, ¿no es cierto?, dijo él, pero es lo que pensaba por aquel entonces. 1 de julio de 1899. Todavía se veía a sí mismo escribiendo la fecha en la página con tinta negra, el uno, el ocho, los dos nueves. Pollak lo contó con todo detalle. Juicio en Rennes, acusación de alta traición contra el oficial judío Alfred Dreyfus. Quién puede describir esa emoción, apuntó, cuando la justicia vence, cuando ninguna infamia es capaz de detenerla. Luego, en septiembre, el veredicto. Cinco votos a favor, dos en contra, diez años de prisión, y eso gracias al reconocimiento de circunstancias atenuantes. Fue la primera vez que pensó en hacer trizas alguna página de su diario. Pero uno no podía anular de esa manera lo que había sido. Y lo que uno pensaba formaba parte de lo que había sido. El triunfo de la verdad, en palabras de Pollak, no llegaría sino mucho más tarde, en 1906.
Aquel fue el año en que Pollak publicó el texto del brazo, interrumpe monseñor.
Sí, confirma K. El brazo de Laocoonte, un texto breve, de unas pocas páginas, sencillo y objetivo; ni una palabra acerca de que ese brazo lo cambió todo.
Hay una pausa. Por lo visto, monseñor espera que K. responda a su observación y se ponga a hablarle sobre aquel brazo. Sin embargo, el relato de K. no acaba de arrancar.
Cuando usted me dio aquella orden, permítame decir que fue una orden y no una petición, la acepté sin pensármelo dos veces. No podía imaginar que saldría de la vivienda del Palazzo Odescalchi convertido en otra persona. Tampoco podía intuir lo agotadora que iba a resultarme aquella visita. Lo cambió todo. No me había dado cuenta de lo peligrosa que podría ser. Ni tampoco se me pasó por la cabeza en ningún momento que fuera a permanecer tanto tiempo allí. Si me lo hubiera pensado tan sólo unos instantes, no habría ido. Lo mío no es ser un héroe. Sea lo que sea ser un héroe, tiene usted toda la razón, por supuesto, añade K. en respuesta a la objeción que le hace monseñor. Así pues, prosigue, al final incluso ha tenido sentido que yo no consiguiera regresar a Alemania.
La situación en Roma, y por consiguiente también en el Vaticano, se ha complicado después de que Italia capitulara ante los aliados el 8 de septiembre y dejara de tributar lealtad a Alemania. Los alemanes tienen ahora el control absoluto de la ciudad. Por primera vez desde el 20 de septiembre de 1870, cuando Roma fue tomada por los italianos en la batalla contra los franceses por el Vaticano, la basílica de San Pedro ha estado cerrada varios días. Mucha gente, mucha más que antes, intenta encontrar refugio en el Vaticano por miedo a los alemanes. Hasta han enviado aquí a los nietos del rey, sin aviso previo. Por el temor constante a los bombardeos, muchos de los que no consiguen entrar en el Vaticano se agolpan alrededor de San Pedro con la esperanza de que la sombra de la basílica les ofrezca protección en caso de emergencia. Los soldados de la Guardia Suiza portan armas modernas desde el 9 de septiembre. Son muy pocos los automóviles que salen del Vaticano; la mayoría de ellos regresa enseguida.
Usted fue quien primero me lo dijo. Casi me avergoncé después por haber sido capaz de creer que simplemente podría subirme a un tren y viajar a casa. Dada la situación, no habría podido hacerlo. Desde la KLV… Le ruego que acepte mis disculpas, en Alemania se utilizan muchas abreviaturas en estos días. Viene de Kinderlandverschickung o «evacuación infantil al campo», una medida para sacar de las ciudades a los niños y a sus madres a causa de los bombardeos. Para nosotros, los maestros, eso significa tener las escuelas vacías. Por eso ya no me esperan en Berlín, sino en el campo, en el sur. No me queda tan lejos desde aquí. También eso me hizo creer que podría funcionar. Y, según he oído por ahí, las vías en dirección al norte continúan asombrosamente intactas. Al parecer las están usando. Además, tampoco sabía dónde quedarme ni dónde podía sentirme seguro en Roma, o al menos tener la mínima seguridad que es posible tener en estos días. Le estaré eternamente agradecido por el cuarto de huéspedes que me ha procurado usted aquí en el Vaticano. Aquí estamos a salvo. Porque lo estamos, ¿verdad que sí? De ahí que fuera algo más que una locura quedarme tanto tiempo en el domicilio de Pollak. Una locura, de acuerdo, y sin embargo ha sido lo más importante que he hecho nunca en la vida.
Monseñor, en su día un hombre espigado y ahora un tanto encorvado, pero de apariencia aún robusta, está sentado en una butaca de espaldas a la puerta, junto al escritorio de madera oscura, que claramente forma parte del mobiliario desde hace mucho tiempo; el catedrático de instituto está sentado frente a él en una butaca similar aunque no de idéntica construcción. Entre ellos, la Remington. Al lado de la máquina de escribir y el cubilete de cuero viejo que contiene algunos útiles de oficina, hay un paquete plano, rectangular; por su aspecto se diría que es el marco de una foto envuelto en papel marrón de embalar. Por debajo asoma una pila de hojas finas de papel en blanco. ¿Qué es, pregunta K., esa construcción de madera que han levantado en la plaza de San Pedro, junto a la línea blanca? ¿Hay motivos para preocuparse?
Monseñor tranquiliza a K. diciéndole que se trata de un refugio para los soldados alemanes que desde el 13 de septiembre hacen guardia junto a la línea divisoria trazada con pintura blanca por los trabajadores del Vaticano. Ni siquiera los ciudadanos alemanes están autorizados a cruzar esa línea. Y los soldados alemanes, así se expresa monseñor, son también personas.
De lo que acabo de darme cuenta, dice K., es de que no he dormido nada bien en todo ese tiempo. Sólo desde que me despierto en el Vaticano, he vuelto a conciliar el sueño como es debido. Roma se ha transformado en un lugar amenazador. La ciudad, sobre todo por las noches, da la impresión de estar bajo el dominio de una bestia gigantesca, impredecible. Pollak dijo eso mismo, de un modo un poco diferente pero similar. Hay un monstruo al acecho; por fuera parece calmado, pero puede atacar en cualquier momento. Y todo monstruo ataca en uno u otro momento. Forma parte de su naturaleza. A quienes hemos encontrado refugio aquí en el Vaticano, nos invade una sensación máxima de alivio y de gratitud cuando llegamos a uno de los edificios en los que figura el certificado de la embajada alemana que acredita que esa casa pertenece al Vaticano. Es como un conjuro que mantiene a raya al monstruo. Quien se halla en su interior puede sentirse a salvo.
Pollak siempre ha sido un enigma para mí. Es impactante, es una persona extraordinaria tal como suele decirse, pero también tiene algo de inaccesible, una gran dignidad que infunde a todo lo que hace y dice. Siempre me sentí un tanto intimidado al encontrarme con él. Y eso que es la amabilidad en persona, al menos la mayoría de las veces, algo que usted sabe mejor que yo. También puede ser mordaz, cortante. Entonces presta una atención especial a sus palabras. Siempre es muy riguroso con el lenguaje, con esa entonación agradable y cálida, con esa habla alemana que suena a la antigua Austria, a Praga, pero que desde hace mucho también suena a Roma.
Puede que lo intimidante sea su propio mito, el mito Ludwig Pollak. Un aura como la suya no pesa sólo sobre la persona a la que envuelve, sino también sobre su interlocutor. No me lo encontraba muy a menudo, tan sólo unas pocas veces, y de eso hacía ya mucho tiempo. Yendo hacia la piazza dei Santi Apostoli intenté acordarme de esas situaciones. Se me da muy bien recordar sucesos del pasado, algo que me viene de mi oficio de profesor, ya que se me exige que presente las cosas de modo que tengan sentido para los demás. En el automóvil caí en la cuenta de que habían sido muy escasos aquellos encuentros. No sabía mucho sobre Pollak. Tenía conocimiento de que el Vaticano le estaba muy agradecido por lo del brazo. Y no sólo por lo del brazo, algo que no he sabido hasta ahora.
Monseñor escucha con suma atención, presionando con suavidad las yemas de los dedos de ambas manos. De tanto en tanto y sin alterar esa postura, apoya los codos sobre el tablero de la mesa y la barbilla sobre los dedos índices, de modo que los dedos corazones parecen acariciarle los labios. Sólo en raras ocasiones interviene para preguntar o comentar algo con brevedad.
Es más bajo de como lo recordaba yo, y calvo, dice K. Ya no tiene la barba poblada, sino un mero bigote. Cuando estuve frente a él en los primeros instantes no supe qué decir. Me sentía como si me hallara fuera de mí mismo, como si estuviera viendo aquella escena en lugar de vivirla. Allí estaban todavía los dos caballeros. Sí, ya estaban allí cuando llegué al Palazzo Odescalchi. Uno de ellos se marchó enseguida. Me pareció que se iba con prisas. ¿Es importante eso? Su apellido empezaba con eme; tenía dos sílabas. Mohren o algo similar. También podría llamarse Mohnen, sí. El otro era el profesor Volbach. ¿No conoce usted a Volbach? Profesor Wolfgang Fritz Volbach. Es de los que se alojaron aquí en el Vaticano hace diez años ya. Por la conversación me pareció inferir que al profesor Volbach lo estaba informando el otro, me refiero al hombre que se fue nada más llegar yo. Sin embargo, no parecía que hubieran llegado los dos juntos. Ni tampoco se marcharon juntos. Mohnen, eso es, así se llamaba. Casi estoy seguro de eso ahora.
Wilhelm Mohnen, interviene monseñor. No sabemos a qué atenernos con él. Trabaja para la embajada alemana aquí en Roma, pero por lo visto también en París, de una manera no del todo oficial. Sin embargo, nadie tiene detalles más concretos. Se dedica a la compra de objetos de arte. Es evidente que conoce bien ese sector y que alguien requiere sus servicios, sea quien sea. Por esa razón sabe muy bien quién es Ludwig Pollak y eso lo habrá movido seguramente a informar al profesor Volbach y a dirigirse a continuación en persona al Palazzo Odescalchi.
Mohnen me vio, pero apenas se fijó en mí, dice K. Se marchó de la vivienda con estas palabras: «Así pues, señor consejero áulico, no volveremos a vernos nunca más». El profesor Volbach tampoco se quedó mucho más tiempo. Me lo he encontrado con frecuencia aquí en el Vaticano y, anteriormente, una o dos veces en Berlín, en el museo. Trabajó en el museo Kaiser Friedrich. Lo despidieron en el 33. Su madre es judía. Y eso que él es católico, mucho más que yo. Me contó que su tatarabuelo por parte materna se había convertido a la fe protestante, y que su madre posteriormente había cambiado la fe protestante por la católica. ¿Se puede ser más cristiano? Con todo, no le sirvió de nada. De alguna manera, pero no le he preguntado hasta el momento cómo, consiguió un puesto en el museo Sacro. Está en Roma desde el 34. Por eso di por sentado que usted lo conocería, pero lo cierto es que ha estado usted mucho tiempo en el extranjero.
Si lo entendí bien, Volbach se encarga también de los catálogos del Museo Sacro. Ahora que le hablo a usted de Volbach, me doy cuenta de que ese entusiasmo por los catálogos es lo que lo une a Pollak. Volbach me contó un día que concluyó un volumen sobre los fondos del museo Kaiser Friedrich y luego lo arrojó al río Spree por la ira que le entró cuando lo despidieron. El museo al fin y al cabo está situado en una isla. El hombre seguía airado cuando me lo contó, pero también se sentía orgulloso de lo que había hecho.
La agitación de Volbach era manifiesta; parecía, cómo se lo diría yo, desesperado. Luego entendí la razón. No se habían sentado, lo cual indicaba que los dos caballeros no llevaban demasiado tiempo en el Palazzo Odescalchi antes de mi llegada. El profesor Volbach llevaba puesto el abrigo, sostenía el sombrero en las manos y lo hacía girar continuamente entre los dedos. Yo estaba en la puerta. Volbach le dio la mano a Pollak y abandonó la sala pasando a mi lado; poco después salía de la vivienda. A mí me saludó con un gesto breve de la cabeza. Las palabras del otro, «no volveremos a vernos nunca más», resonaban todavía como si Volbach las hubiera repetido al despedirse, pero creo que no dijo nada más. Entonces me quedé a solas con Pollak. Al menos me reconoció enseguida y me invitó a entrar.
El hecho de no saber cómo va a terminar un viaje, dijo, no es motivo para no iniciarlo.
Tal vez lo incitó a esta réplica un comentario mío previo. O tal vez se trataba también de una frase de uno de los caballeros que acababan de marcharse. Le siguió la coletilla «¿no es cierto?», que tanto le gusta añadir haciendo hincapié en el no.
Sin embargo, repliqué yo, sabemos cómo podría acabar este viaje. Ése es el motivo por el que estoy aquí, dije.
Lo que en realidad vaya a depararnos el futuro, objetó Pollak, eso, con su permiso, no puede saberlo ni siquiera la autoridad suprema de quienes lo han enviado a usted aquí. Él no es el responsable del tiempo, añadió, únicamente lo es del tiempo de después. Y por tanto no lo es de mí, aunque…
No completó la frase.
Pero por favor, volvió a retomar la palabra finalmente, dígales a todos en el Vaticano lo muy agradecido que les estoy. Sí, dijo, me conmueve que lo hayan enviado a usted.
Le pedí que se apresurara, lo exhorté a que se preparara para su partida. No reaccionó. Eso me desconcertó. Estaba convencido de que enseguida iría a buscar a su familia y a prepararse. Sin embargo, se quedó allí de pie, erguido y cansado. Fue en aquel momento cuando me di cuenta de lo mucho que había envejecido. Sigue siendo un personaje imponente, con esos ojos penetrantes que pueden mirarlo a uno durante mucho rato sin apartarse. Pero ofrece una dolorosa impresión de debilidad. ¿Qué edad tiene? Setenta y tantos, creo. Sí, debe de tener unos setenta años largos.
Rápido, tenemos que dirigirnos al Vaticano ahora mismo. Usted, su esposa, su hija y su hijo. Todo está preparado. Sólo tenemos que bajar. Nos está esperando un automóvil.
Pollak cerró los ojos. Pareció abrumarlo la mención a su familia, que debía de encontrarse en las habitaciones contiguas, supuse que durmiendo, pues todo se hallaba en completo silencio.
Tenemos que darnos prisa, dije al cabo de otra pausa que me pareció larga. Hablé en voz más baja a causa del silencio precedente. No sabemos, añadí para darle aún más énfasis a mi requerimiento, cuándo vendrán.
O si vendrán, replicó él para sorpresa mía. Ignoré el comentario. De ninguna de las maneras deseaba iniciar un debate sobre lo concreto del peligro que él corría, y que yo también corría por estar con él, algo de lo que fui consciente en aquel mismo instante. Me imaginé lo que pasaría si las tropas en acción de las SS se fijaran primeramente en la dirección del Palazzo Odescalchi que figuraba en sus listas. Eso era improbable, yo era consciente de tal cosa, pero cuando un pensamiento de este tipo se origina en tu cabeza, se enquista y comienza a recorrerte el cuerpo entero. Le dije que podría ocurrir en cualquier momento. Ya casi en voz alta volví a exhortarlo a prepararse para marcharnos de allí y poder trasladarnos en el automóvil, rápido, porque de lo contrario él y su familia se expondrían a un peligro muy serio. Y yo con ustedes, añadí bajando de nuevo la voz. No sé si llegó a oírlo.
Siempre me pongo contento, dijo él, cuando duermen. Para nosotros no hay muchos motivos para querer estar despiertos, ya me entiende usted. Para ellos tal vez incluso menos que para mí. Yo, para bien o para mal, tengo mis recuerdos.
Yo continuaba de pie en la puerta. El vestíbulo de la vivienda de la primera planta del palacio es realmente de una belleza muy especial. Situada frente a la basílica Santi Apostoli, con galerías abiertas y vistas a otras estancias, con una pequeña serie de habitaciones, modestas tan sólo a primera vista, majestuosas en verdad a la vez que de una elegancia discreta. ¿No ha estado usted nunca allí? ¿Se encontró con él sólo aquí, en el Vaticano, o en el museo?
Por la ventana se divisa la basílica al otro lado de la calle, que se ensancha entre el palacio y la iglesia hasta formar una plaza. Cuanto más te fijas, más te das cuenta de que todo, absolutamente cada detalle de la vivienda, es de una calidad selecta. Los techos artesonados confieren a las habitaciones un discreto carácter señorial. Los suelos, alicatados y con un diseño que varía ligeramente en cada habitación, tal como suele ocurrir en las viviendas romanas, ponen un contrapunto de ligereza a los recargados techos. No puede pasarse por alto que es el piso de un coleccionista. Muchas de las piezas de sus colecciones se encuentran colgadas de las paredes, dentro de armarios, encima de mesitas; en medio hay una estantería repleta de libros de gran formato de evidente gran valor. No obstante, me fijé también en que había muchos espacios vacíos; en la estantería había huecos, manchas en la pared donde en su día debió de haber algo colgado, sombras oscuras en donde hubo algo alguna vez. Me llamó la atención una vitrina de elaboración primorosa y rodeada de retratos de mujeres hechos en diversos estilos, en la que guardaba unas piezas que evidentemente poseían un valor especial, y en ella había también algunas ausencias. A su lado, en uno de los rincones a mano izquierda de la galería por la que se ve la sala colindante, hay colocada sobre un pedestal una figura antigua, con el cuerpo apoyado levemente en una pierna, a la que le falta el brazo derecho.
Parecía observarme mientras miraba a mi alrededor, por lo visto con menos discreción de la que yo había supuesto.
Sí, contemple usted todo sin cortapisas, me dijo. Quién sabe cuánto tiempo seguiremos estando aquí, y luego, como un eco debilitado de su propia voz, añadió: cuánto tiempo seguiremos viviendo.
Ya nadie viene a vernos a casa, y así es desde hace mucho tiempo. La gente sabe que digo lo que pienso. Por eso dejaron de venir en algún momento, por miedo a que no fueran ellas las únicas personas que oían lo que les decía.
Se está bien aquí, prosiguió. Lo sabemos. Se está incluso muy bien. Hay que ser agradecido, pero esto no es nada en comparación con lo de antes. Me va usted a perdonar el tono irrespetuoso y la ingratitud que delata, pero es que la diferencia es simplemente abismal. Aquí se está bien, esto es bonito, pero no tiene nada que ver con el Palazzo Bacchettoni. Esta vivienda y el propio Palazzo





























