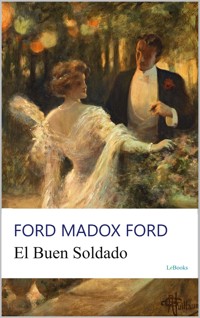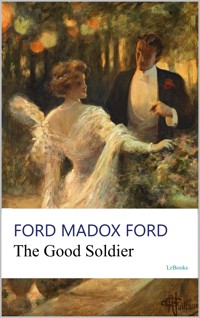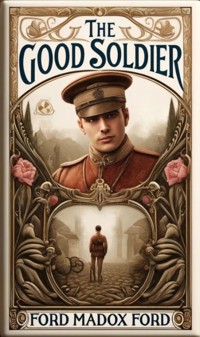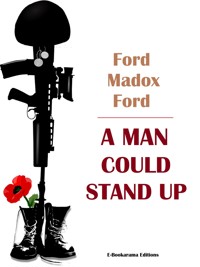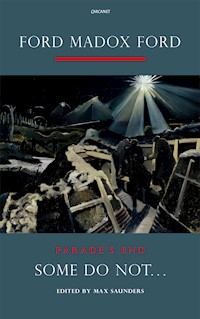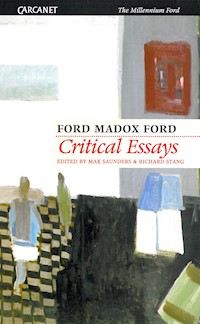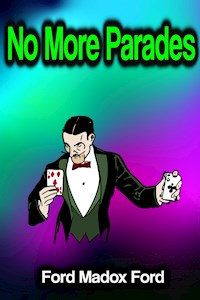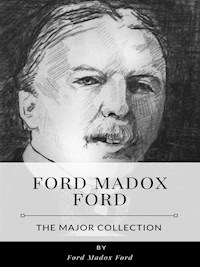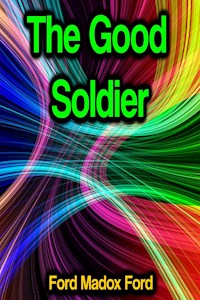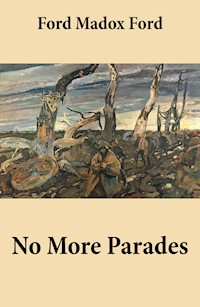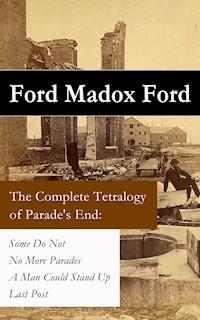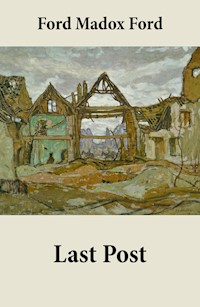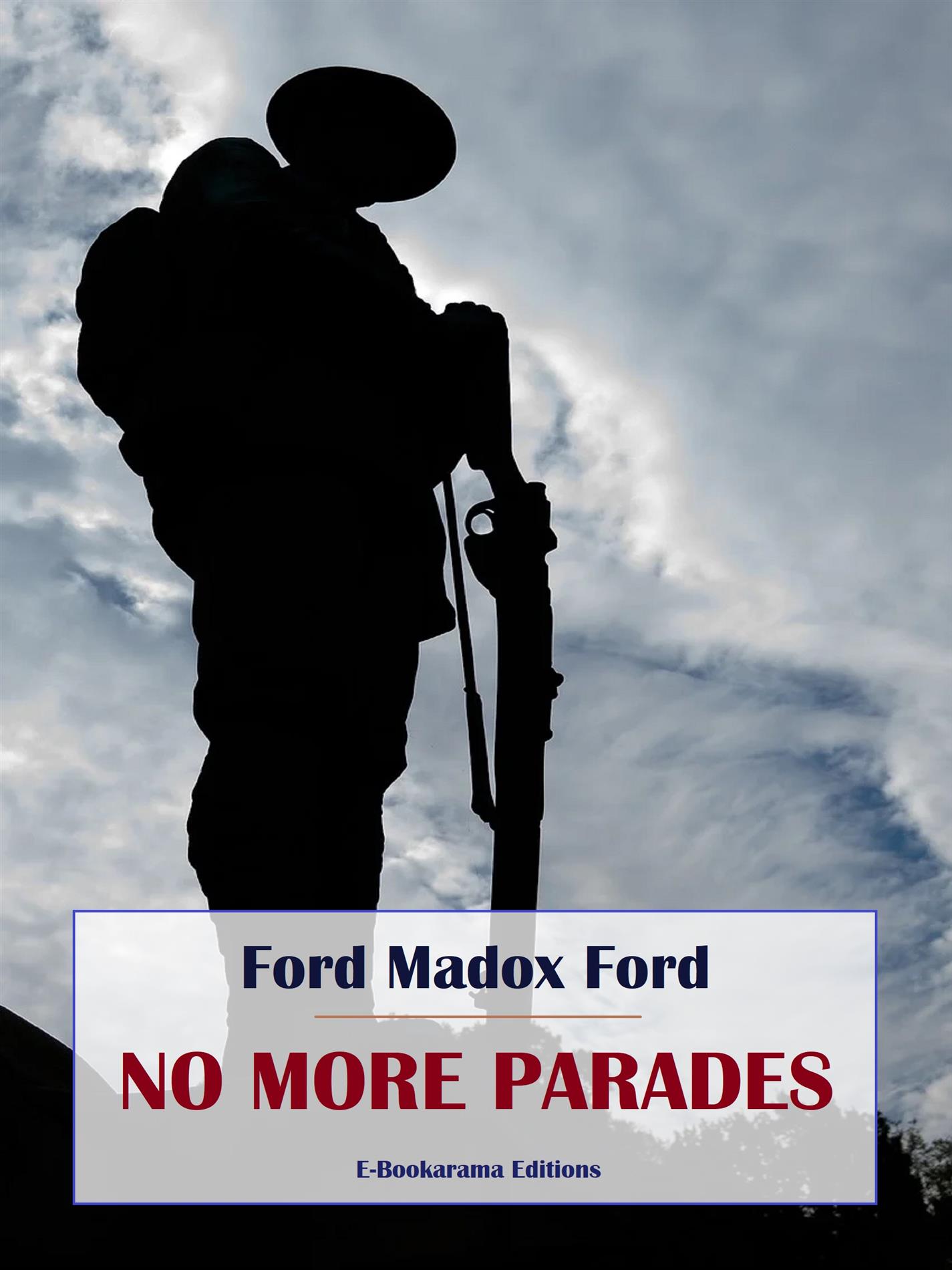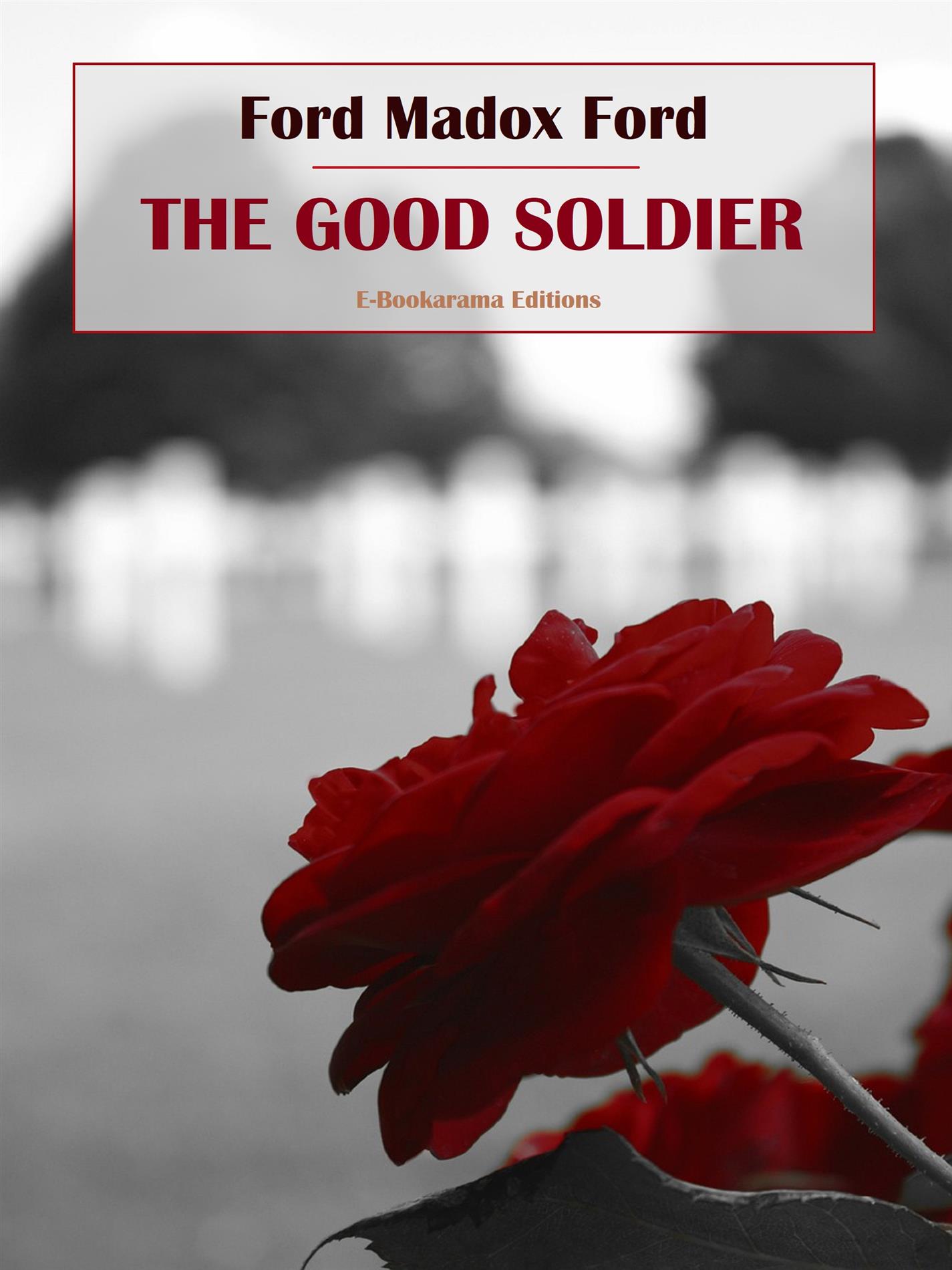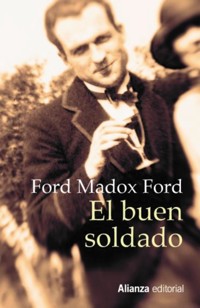
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
«Esta es la historia más triste que jamás he oído...», comienza a contarnos al principio de "El buen soldado" John Dowell, uno de sus protagonistas. Y en un tono calmo nos relata su situación y sus antecedentes, así como los de su mujer Florence y los del matrimonio Ashburnham (Edward y Leonora), con el cual coinciden cada año por razones de salud en el balneario de Nauheim en Alemania. Sin embargo, este inicio algo anodino que parece prometer sólo la historia de dos parejas tan distinguidas como vulgares es sólo el pórtico a una de las más irresistibles y deslumbrantes novelas que se han escrito sobre el engaño y la mentira, los celos, el control, las infidelidades y los amores no consumados, la decadencia, el egoísmo y la destrucción. Traducción de José Luis López Muñoz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ford Madox Ford
El buen soldado
Una historia de pasión
Traducida del inglés porJosé Luis López Muñoz
Índice
Carta dedicatoria a Stella Ford
Primera parte
I
II
III
IV
V
VI
Segunda parte
I
II
Tercera parte
I
II
III
IV
V
Cuarta parte
I
II
III
IV
V
VI
Créditos
Beati immaculati
Carta dedicatoria a Stella Ford
Mi querida Stella1:
Siempre he considerado que esta obra era mi mejor libro..., al menos el mejor del período de la preguerra; y desde que la escribí hasta la aparición de mi siguiente novela debieron de transcurrir casi diez años, por lo que todo lo que haya podido hacer desde entonces hay que considerarlo obra de un hombre distinto..., obra de tu hombre. Porque no cabe duda de que sin el incentivo para vivir que me ofreciste tú, difícilmente habría sobrevivido a los años de la guerra, y aún es más evidente que sin tu acicate para que volviera a escribir nunca lo habría hecho. Sucede, además, por una extraña casualidad, que El buen soldado es casi el único de mis libros sin dedicatoria: el destino debió de elegir que tuviera que esperar los diez años que ha esperado... para ponerle ésta.
Lo que ahora soy te lo debo a ti: lo que era cuando escribí El buen soldado se lo debía a determinada concatenación de circunstancias en una vida bastante desprovista de objetivos y bastante caprichosa. Hasta que me puse a escribir este libro –el 17 de diciembre de 1913– nunca había tratado de ir a galope tendido, por usar una frase relacionada con la preparación de los caballos de carreras. Y ello debido en parte a que siempre había mantenido la idea de que –fuera cual fuese el caso de otros escritores– yo por lo menos no sería capaz de escribir, antes de llegar a los cuarenta, una novela que estuviera en condiciones de defender; en parte porque de manera muy precisa no deseaba competir con otros autores cuyos derechos –o cuya necesidad de prestigio y de lo que ese prestigio lleva consigo– eran superiores a los míos. Nunca había tratado realmente de poner en ninguna de mis novelas todo lo que sabía acerca del arte de escribir. Había engendrado de manera bastante inconexa cierto número de libros –muchos–, pero o pertenecían al género de los pastiches, y eran por tanto composiciones bastante preciosistas, o se trataba de toursde force. Pero siempre me ha obsesionado la escritura..., la manera en que se debe escribir; ya incluso por entonces, en parte solo y en parte en compañía de Conrad, había hecho estudios exhaustivos sobre cómo manejar las palabras y sobre cómo construir novelas.
De manera que el día que cumplí los cuarenta me dispuse a demostrar lo que era capaz de hacer..., y el resultado fue El buen soldado. Estaba del todo decidido a que fuese mi último libro. Pensaba entonces –y no estoy seguro de que ahora piense de manera distinta– que un libro era suficiente para cualquier hombre y, cuando terminé El buen soldado, Londres al menos y, posiblemente, el mundo entero parecían dominados por nuevos escritores mucho más llamativos. Eran los apasionados días del cubismo literario, del futurismo y del imaginismo, y de todo el resto de los alborotadores y bulliciosos jeunes de aquella década tan joven. De manera que yo me consideraba como la anguila que, después de llegar a alta mar, da a luz a sus crías y muere..., o creía, como el alca de gran tamaño, que después de haber llegado al sitio asignado y de poner mi único huevo, más me valía morirme. Me despedí oficialmente de la literatura en las columnas de una publicación titulada The Thrush que también, no siendo más que un alca pobre y pequeña, murió del esfuerzo. Después me dispuse a hacerme a un lado en favor de nuestros buenos amigos –tuyos y míos– Ezra, Eliot, Wyndham Lewis, H. D.2, y del resto de los jóvenes y vociferantes escritores que llamaban a la puerta.
Pero otros clamores más intensos asaltaron Londres y el mundo que hasta aquel momento parecían yacer ante los orgullosos pies de aquellos conquistadores; el cubismo, el futurismo, el imaginismo y los demás movimientos nunca tuvieron su oportunidad entre el retumbar de los cañones, así que he salido otra vez del agujero y junto a tus obras, fuertes, delicadas y hermosas, me he animado a colocar algunas obras mías.
El buen soldado, sin embargo, me sigue pareciendo mi huevo de alca por pertenecer a una raza que no tendrá sucesores y, como se trata de un libro escrito hace ya mucho tiempo, quizá no suponga un exceso de vanidad reflexionar sobre él durante unos instantes. Ningún autor, creo yo, es merecedor de que se le censure por vanidoso si al bajar de la estantería uno de sus libros de hace diez años exclama: «Cielo santo, ¿es posible que yo escribiera tan bien por entonces?», porque, siempre, la verdad implícita es que uno ya no escribe igual de bien, y pocos son tan envidiosos como para censurar los autoelogios de un volcán extinguido.
Sea como fuere, recientemente me he visto forzado a hacer un examen bastante minucioso de este libro para traducirlo al francés, lo que me ha obligado a estudiarlo con mucha mayor profundidad de la que hubiese requerido una simple lectura, por minuciosa que fuese. Y voy a atreverme a decir que me dejó asombrado el trabajo que tuve que poner en su construcción, en su intrincada maraña de alusiones y referencias recíprocas. Aunque tampoco hay que asombrarse por ello, ya que si bien escribí el libro con relativa rapidez, llevaba diez años incubándolo. Fue así porque se trataba de una historia real y porque me la contó el mismo Edward Ashburnham y no podía escribirla hasta que hubiesen muerto todos los protagonistas. De manera que la llevé conmigo durante esos años, pensando en ella de vez en cuando.
Por entonces yo tenía una ambición: hacer por la novela inglesa lo que Maupassant había hecho por la francesa con Fort comme la mort. Un día tuve mi recompensa cuando, hallándome en un grupo, un joven y ferviente admirador mío exclamó: «¡No hay duda de que El buen soldado es la mejor novela en lengua inglesa!», ante lo que mi amigo el señor John Rodker, que siempre ha sentido por mi obra una admiración adecuadamente matizada, replicó con su clara y lenta pronunciación: «Cierto. Pero se ha olvidado usted de un adjetivo. ¡Es la mejor novela francesa en lengua inglesa!».
Con eso –que es mi tributo a mis maestros y a otros franceses cuya superioridad reconozco– dejo ya el libro en manos del lector. Pero antes me gustaría decir una palabra acerca del título. En un principio llamé a este libro «La historia más triste», pero como no se publicó hasta que se nos vinieron encima los días más oscuros de la guerra, el señor Lane me perseguía con cartas y telegramas –¡yo me dedicaba por entonces a otros quehaceres!– para que cambiara el título que, según decía, haría el libro invendible por aquellas fechas. Un día, cuando estaba en una revista de tropas, recibí un último telegrama suplicante del señor Lane, y como era con respuesta pagada, me apoderé del impreso para la contestación y escribí con precipitada ironía: «Querido Lane, ¿por qué no El buen soldado?...». Para consternación mía, el libro apareció seis meses más tarde con ese título.
Nunca he dejado de lamentarlo, pero a partir del final de la guerra he recibido tantas pruebas de que el libro se ha leído con ese nombre que no me atrevo a cambiarlo por temor a causar confusión. Si durante la guerra se hubiera presentado la oportunidad no habría dudado en hacer el cambio, porque sólo contaba con dos testimonios directos de que alguien hubiese oído hablar de mi novela. En una ocasión me encontré con que el asistente que tenía en mi regimiento acababa de volver de permiso y parecía estar muy enfermo. «¡Cielo santo, muchacho!, ¿qué demonios te pasa?», le dije. Y él me contestó: «Bueno, anteayer le pedí a mi novia que se casara conmigo y hoy he estado leyendo El buen soldado».
En otra ocasión, también en una revista de tropas que incluía unos ejercicios de instrucción en Guards’ Square de Chelsea, estaba muy nervioso porque tenía que hacer los ejercicios delante de media docena de ancianos caballeros, jefes de muy alta graduación, y conseguí aturdir a mis hombres todo lo que es posible hacerlo con los miembros de la Coldstream Guard de Su Majestad. Mientras permanecía rígidamente en posición de firmes, uno de los ancianos caballeros de muy alta graduación se me acercó por la espalda y me dijo al oído con toda claridad: «¿Ha dicho usted El buen soldado?». Por lo que no cabe duda de que el señor Lane consiguió vengarse. En cualquier caso, ya he aprendido que la ironía puede ser un arma de dos filos.
Tú, mi querida Stella, me habrás oído contar estas historias muchísimas veces. Pero ahora que los mares nos separan, las incluyo en esta carta que leerás antes de volver a verme, y espero que te alegren un poco con la ilusión de escuchar una voz familiar y llena de afecto. Y así la firmo con toda sinceridad y con la esperanza de que aceptes de inmediato la dedicatoria particular de este libro y la general de la edición.
Tuyo,
F. M. F.
Nueva York, 9 de enero de 1927
1 Stella Ford (1893-1947), pintora australiana con la que Ford vivió de 1919 a 1927 y con quien tuvo a su tercera hija, Julie. Firmaba siempre sus cuadros y sus libros Stella Bowen, pues nunca llegaron a casarse. [N. del T.]
2 H.D.: Hilda Doolittle (1886-1961), poeta y novelista, cofundadora de la escuela imaginista. [N. del T.]
Primera parte
I
Ésta es la historia más triste que jamás he oído. Durante nueve temporadas habíamos mantenido unas relaciones muy íntimas con los Ashburnham en Nauheim... O, más bien, habíamos mantenido con ellos unas relaciones tan flexibles y tan cómodas y sin embargo tan íntimas como las de un guante de buena calidad con la mano que protege. Mi mujer y yo conocíamos al capitán Ashburnham y a su esposa todo lo bien que es posible conocer a alguien, pero, por otra parte, no sabíamos nada acerca de ellos. Se trata, creo yo, de una situación que sólo es posible en el caso de los ingleses, sobre quienes, incluso en el día de hoy, cuando me paro a dilucidar lo que sé de esta triste historia, descubro que vivía en la más completa ignorancia. Hasta hace seis meses no había pisado nunca Inglaterra y, desde luego, nunca había sondeado las profundidades de un corazón inglés. No había ido más allá de sus aspectos más superficiales.
No quiero decir con eso que no conociéramos a muchos ingleses. Por vivir en Europa, como nos veíamos obligados a hacerlo, y por ser, como estábamos obligados a serlo, americanos ociosos, lo cual equivale a decir que éramos muy poco americanos, no nos quedaba otro remedio que frecuentar la compañía de los ingleses de clase alta. Porque nuestra casa era París, algún lugar comprendido entre los límites de Niza y Bordighera nos proporcionaba todos los años cuarteles de invierno, y Nauheim nos recibía sin falta de julio a septiembre. Deducirá usted de estas afirmaciones que uno de los dos estaba, como suele decirse, «delicado del corazón», y, cuando le diga que mi esposa ha muerto, comprenderá que la enferma era ella.
Aunque el capitán Ashburnham también estaba delicado del corazón, pasar un mes al año en Nauheim lo dejaba en perfectas condiciones para los otros once, mientras nuestros dos meses apenas bastaban para mantener viva a la pobre Florence de un año para otro. La razón de que el capitán estuviera delicado del corazón era al parecer el polo, o un exceso de deportes violentos durante su juventud. La razón de la destrozada vida de la pobre Florence fue una tormenta en el mar durante nuestra primera travesía hacia Europa, y el motivo básico de nuestra reclusión en el Viejo Continente era la prescripción de los médicos. Decían que incluso la breve travesía del canal de la Mancha podía muy bien acabar con mi pobre esposa.
Cuando los conocimos, el capitán Ashburnham, que, por razones de enfermedad, había regresado a Europa de una India a la que nunca volvería, tenía treinta y tres años; la señora Ashburnham –Leonora–, treinta y uno. Yo treinta y seis, y la pobre Florence treinta. De manera que ahora mi mujer tendría treinta y nueve y el capitán Ashburnham cuarenta y dos; yo, por mi parte, he alcanzado los cuarenta y cinco y Leonora los cuarenta. Como puede usted ver, nuestra amistad fue un asunto de la primera edad madura, ya que todos éramos tranquilos por temperamento, y los Ashburnham, de manera especial, eso que en Inglaterra, de ordinario, se denomina «gente muy bien».
Descendían, como probablemente ya habrá usted adivinado, de los Ashburnham que acompañaron al cadalso a Carlos I y, como también cabe esperar en este tipo de ingleses, no hacían de ello la menor ostentación. La señora Ashburnham era una Powys; Florence, una Hurlbird de Stamford, en Connecticut, donde, como usted sabe, la gente está más chapada a la antigua que los mismos habitantes de Cranford, en Inglaterra. Yo, por mi parte, soy un Dowell de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, donde, es un hecho históricamente cierto, hay más familias inglesas con solera de las que podrían encontrarse en seis condados británicos. Siempre llevo conmigo a todas partes –como si se tratara de la única cosa que todavía me liga de manera invisible con algún lugar sobre la superficie de la tierra– la escritura de propiedad de mi granja, donde ahora se alzan varias manzanas de casas entre Chestnut y Walnut Street. Estas escrituras de propiedad están compuestas por cuentas cilíndricas hechas de conchas, y son la donación de un jefe indio al primer Dowell, que salió de Farnham, en Surrey, acompañando a William Penn. La familia de Florence, como sucede con frecuencia en el caso de los habitantes de Connecticut, procedía de los alrededores de Fordingbridge, donde se encuentra la casa solariega de los Ashburnham. Es ahí donde escribo en estos momentos.
Quizá pregunte usted, y con toda razón, por qué me molesto en escribir. Pero lo cierto es que tengo muchos motivos. Porque existe con frecuencia entre los seres humanos que han presenciado el saqueo de una ciudad o la desintegración de una raza el deseo de poner por escrito lo que han visto para beneficio de herederos desconocidos o de generaciones infinitamente remotas; o, si usted lo prefiere, para sacarse esas imágenes de la cabeza.
Alguien ha dicho que la muerte de un ratón enfermo de cáncer es lo mismo que el saco de Roma por los bárbaros, y yo le juro a usted que la desintegración de nuestro pequeño círculo, con sus cuatro esquinas, fue otro de esos acontecimientos impensables. Supongamos que se hubiera tropezado usted con nosotros, cuando estábamos sentados alrededor de una de las mesitas delante del club, pongamos por ejemplo, de Homburg, tomando el té una tarde cualquiera y contemplando el minigolf; sin duda hubiera usted dicho que, tal como está la vida, constituíamos un castillo inexpugnable. Éramos, si usted lo prefiere, uno de esos barcos esbeltos de velas blancas sobre un mar azul, una de esas cosas que parecen especialmente gloriosas y seguras entre todas las cosas hermosas y seguras que Dios ha permitido concebir a la mente humana. ¿En qué mejor sitio podría uno refugiarse? ¿Dónde mejor?
¿Seguridad? ¿Estabilidad? No puedo creer que hayan desaparecido. No me hago a la idea de que aquella vida pausada y tranquila, que era exactamente como los pasos de un minué, se desvaneciera en cuatro días catastróficos al final de nueve años y seis semanas. Se lo aseguro, créame, nuestra intimidad era como un minué, simplemente porque en cada posible ocasión y en cada posible circunstancia sabíamos, de manera unánime, adónde ir, dónde sentarnos, qué mesa escoger; y podíamos levantarnos y marcharnos los cuatro sin que ninguno diera la señal, siempre al ritmo de la orquesta del balneario, siempre tomando un sol no demasiado fuerte, o, si llovía, refugiándonos en sitios discretos. No, desde luego; no puede haber desaparecido. No se puede matar un minué de la cour. Cabe cerrar el libro con las partituras y bajar la tapa del clavicordio; en la alacena y en el armario quizá las ratas destruyan las cintas de satén blanco; tal vez el populacho saquee Versalles; quizá se derrumbe el Trianón; pero sin duda alguna el minué..., el auténtico minué se alejará danzando hasta las estrellas más remotas, incluso mientras el nuestro, el de los establecimientos balnearios de Hesse, lleva camino de detenerse por completo. ¿Es que no hay ningún cielo donde las antiguas y hermosas danzas, donde las antiguas y hermosas intimidades se prolonguen indefinidamente? ¿No hay algún Nirvana en el que perdure la suave vibración de instrumentos que ya se han transformado en el polvo de la amargura, pero que poseen, sin embargo, almas frágiles, trémulas e imperecederas?
¡No, Dios mío, es falso! No era un minué lo que bailábamos; estábamos en una cárcel..., una cárcel llena de vociferantes ataques de histeria, reprimidos para que no hicieran más ruido que las ruedas de nuestro carruaje mientras recorríamos las sombreadas avenidas de Taunus Wald.
Y, sin embargo, juro por el sagrado nombre de mi creador que era verdad. Era la verdadera luz del sol; la verdadera música; el verdadero murmullo de las fuentes desde las bocas de los delfines de piedra. Porque, si para mí éramos cuatro personas con los mismos gustos, con los mismos deseos, actuando –o, no, sin actuar–, sentándonos aquí y allá de manera unánime, ¿no es eso la verdad? Si durante nueve años he sido dueño de una hermosa manzana que tenía el corazón podrido y sólo descubrí su podredumbre al cabo de nueve años y seis semanas menos cuatro días, ¿acaso miento al decir que durante nueve años he poseído una hermosa manzana? Y lo mismo sucede con Edward Ashburnham, con Leonora, su esposa, y con mi pobre y querida Florence. Y, si se pone usted a pensarlo, ¿no es un poco extraño que la mala salud de dos –por lo menos– de los pilares de nuestra casa con cuatro esquinas nunca se me apareciera como una amenaza para su solidez? Ni siquiera me sucede ahora, aunque los dos están ya muertos. No sé... No sé nada –absolutamente nada– del corazón de los seres humanos. Sé únicamente que estoy solo..., horriblemente solo. Ningún fuego de chimenea será ya para mí testigo de unas relaciones amistosas. Ningún salón de fumadores estará poblado por otra cosa que imprevisibles falsificaciones entre espirales de humo. Y sin embargo, por el amor de Dios, ¿qué es lo que sé yo, si no estoy al tanto de la vida junto al hogar de la chimenea y en el salón de fumadores, cuando toda mi vida ha transcurrido en esos sitios? ¡La tibia atmósfera junto a la chimenea...! Allí estaba Florence, por ejemplo: juraría que durante los doce años que sobrevivió a la tempestad que, al parecer, debilitó irreparablemente su corazón..., no la perdí de vista ni un solo minuto, excepto cuando la dejaba convenientemente arropada en la cama y bajaba para hablar un rato con alguien en uno de los salones, o salía a dar una última vuelta fumando un cigarro antes de acostarme. No culpo a Florence, compréndalo. Pero ¿cómo pudo enterarse de todo lo que sabía? ¿Cómo llegó a saberlo? A saberlo de manera tan exhaustiva. ¡Cielo santo! No parece que hubiera tiempo suficiente. Debió de ser cuando yo tomaba los baños, o hacía gimnasia sueca, o iba a la manicura. Dada la vida que llevaba, de enfermero cuidadoso y esforzado, tenía que hacer algo para mantenerme en forma. ¡Tuvo que ser en esos momentos! Aunque ni siquiera entonces dispuso del tiempo suficiente para mantener las interminables conversaciones llenas de sabiduría mundana que Leonora me ha relatado a raíz de su muerte. ¿Y es posible imaginar que durante nuestros reglamentados paseos por Nauheim y sus alrededores encontrara tiempo para sacar adelante las prolijas negociaciones que de hecho conducía entre Edward Ashburnham y su mujer? ¿Y no es increíble que durante todo aquel tiempo Edward y Leonora no intercambiaran nunca una sola palabra en privado? ¿Qué debe pensar uno sobre la raza humana?
Porque le juro que formaban la pareja modelo. Edward se desvivía por Leonora sin caer en excesos ridículos. ¡Tan apuesto, con unos ojos azules tan sinceros, el adecuado toque de ingenuidad, y una bondad tan manifiesta! Y ella..., tan alta, tan maravillosa cuando montaba a caballo, tan rubia. Sí, Leonora era muy rubia y tan exactamente lo que tenía que ser que todo ello parecía demasiado bueno para ser verdad. Quiero decir que, en general, uno no se encuentra de ordinario con tantas perfecciones reunidas. Pertenecer a la aristocracia rural, tener todo el aire de la aristocracia rural, ser pudiente de una manera tan perfecta y adecuada; poseer unos modales tan exquisitos..., con el atenuante incluso de ese toque de insolencia que parece imprescindible. ¡Tenerlo todo y ser todo eso! No; era demasiado bueno para ser verdad. Y, sin embargo, esta misma tarde, al hablar sobre todo ello, Leonora me ha dicho: «Una vez traté de tener un amante pero me sentí tan enferma, tan destrozada, que tuve que rechazarlo». Me ha parecido la cosa más asombrosa que he oído nunca. «Me tenía ya entre sus brazos –ha dicho–. ¡Un hombre tan apuesto! ¡Tan excelente persona! Y yo me decía, con furia, susurrando entre dientes como dicen en las novelas..., y de verdad apretándolos mucho: me decía a mí misma: “Ahora estoy completamente decidida y voy a pasarlo bien por una vez en la vida..., ¡por una vez en la vida!”. Estábamos a oscuras en un coche de caballos, de regreso del baile con que se celebra el final de una cacería. ¡Teníamos que recorrer dieciocho kilómetros! Y luego, de repente, la amargura de la pobreza interminable, de los interminables fingimientos..., todo ello se me vino encima como una maldición, y echó a perder aquel momento. Sí, me di cuenta de que estaba incapacitada para pasarlo bien incluso cuando se presentaba la oportunidad. Así que me eché a llorar, y estuve llorando y llorando los dieciocho kilómetros. ¿Se lo imagina? ¡Llorando! Y poniendo en ridículo de aquella manera a un chico tan estupendo. Porque no estaba sabiendo comportarme, ¿no es cierto?».
No lo sé; no lo sé; aquella última observación, ¿era la opinión de una cortesana, o es eso lo que toda mujer decente, tanto si es de la aristocracia rural como si no, piensa en lo más hondo de su corazón? ¿O lo piensa todo el tiempo si vamos a ello? ¿Quién sabe?
Sin embargo, si uno ignora eso hoy y ahora, a la altura de civilización que hemos alcanzado, después de todos los sermones y de todos los moralistas, y de todas las enseñanzas de todas las madres a sus hijas per saeculasaeculorum..., aunque quizá sea eso lo que las madres enseñan a sus hijas, no con los labios sino con los ojos, o con un corazón susurrándole a otro corazón. Y, si no sabemos siquiera eso sobre el abecé del mundo, ¿qué es lo que sabemos y para qué estamos aquí?
Le pregunté a la señora Ashburnham si le había contado aquel episodio a Florence y qué había dicho mi mujer y me contestó: «Florence no hizo ningún comentario. ¿Qué podía haber dicho? No había nada que decir. Con la pobreza agobiante que tuvimos que soportar para cubrir las apariencias, y la manera en que se presentó la pobreza..., ya sabe usted lo que quiero decir..., cualquier mujer tendría derecho a echarse un amante y aceptar regalos por añadidura. Florence dijo una vez acerca de una situación muy parecida (estaba un poco demasiado bien educada, era demasiado americana para personalizar) que se trataba de un caso perfecto de viaje sin destino decidido, y que la mujer podía comportarse siguiendo la inspiración del momento. Lo dijo en americano, por supuesto, pero era ése el sentido. Creo que sus palabras fueron exactamente éstas: “Era la mujer quien tenía que decidir si lo tomaba o lo dejaba...”».
No quiero que piense que estoy describiendo a Teddy Ashburnham como un desalmado. No creo que lo fuera. Quién sabe, quizá todos los hombres sean así. Porque como ya he dicho, ¿qué sé yo, incluso del salón de fumadores? Va llegando la gente y cuenta las historias más increíblemente groseras..., tan groseras que le hacen daño a uno. Y sin embargo, esos hombres se ofenderían si alguien sugiriera que no son el tipo de persona a quien uno dejaría a solas con su mujer. Y es muy probable que tuvieran toda la razón al ofenderse..., es decir, si es que se puede dejar solos a un hombre y a una mujer. Pero ese tipo de individuo sin duda disfruta más escuchando o contando historias groseras..., que con ninguna otra cosa en el mundo. Cazarán lánguidamente, se vestirán lánguidamente, cenarán lánguidamente, trabajarán sin entusiasmo y les parecerá muy aburrido mantener una conversación de tres minutos sobre cualquier cosa y, sin embargo, cuando empieza ese otro tipo de conversación, reirán y se despertarán y se revolcarán regocijados en sus asientos. Por ello, si tanto se divierten con esas narraciones, ¿cómo es posible que se ofendan, y que se ofendan con razón, ante la sugerencia de que quizá intenten poner a prueba el honor de nuestra esposa? Edward Ashburnham, en cambio, era la persona de aspecto más honesto que quepa imaginar; excelente magistrado, soldado de primera clase, uno de los mejores terratenientes, según decían, de Hampshire, en Inglaterra. Con los pobres y con los borrachos impenitentes, yo mismo soy testigo, se comportaba como guardián concienzudo. Y en los nueve años que lo traté, excepto en una o dos ocasiones, jamás contó una historia que no se hubiera podido publicar en las columnas de TheField. Ni siquiera le gustaba oírlas; se ponía nervioso, se levantaba y salía a comprar un puro u otra cosa por el estilo. Cualquiera hubiera dicho que era exactamente el tipo de persona a quien se le podía confiar la propia esposa. Y yo le confié la mía y aquello fue la locura.
Y sin embargo, vuelvo a verme atrapado una vez más. Si el pobre Edward era peligroso precisamente por la corrección de su manera de hablar (y se dice que ése es siempre el distintivo del libertino), ¿dónde hay que colocarme a mí? Porque afirmo solemnemente que no sólo nunca he permitido que se deslizara en mi conversación ni la sombra de algo indecoroso, sino que salgo incluso garante de la limpieza de mis pensamientos y de la absoluta castidad de mi vida. Entonces, ¿a qué queda todo reducido? ¿Se trata de una locura o de una burla? ¿Es que yo no soy mejor que un eunuco y el hombre auténtico –el hombre con derecho a la existencia– es un semental sin freno siempre relinchando ante las mujeres de la familia de su vecino?
No lo sé. Y no hay nada que nos sirva de guía. Y si todo es tan nebuloso sobre una cuestión tan elemental como la ética del sexo, ¿qué nos servirá de guía en la moralidad más sutil de los demás contactos personales, relaciones y actividades? ¿O es que estamos hechos para actuar siguiendo únicamente nuestros impulsos? Es todo muy oscuro.
II
No sé cuál es la mejor manera de escribir esto..., no sé si sería más conveniente tratar de empezar por el principio, como si fuera un cuento; o narrarlo desde la lejanía en el tiempo, tal como yo lo recibí de los labios de Leonora o del mismo Edward.
De manera que durante un espacio de, más o menos, dos semanas me imaginaré en una casa de campo, cerca de la chimenea, con un oyente bien dispuesto frente a mí. Y me dedicaré a hablar en voz baja mientras se oye a lo lejos el ruido del mar y, por encima de nuestras cabezas, la gran marea negra del viento saca brillo a las estrellas. De cuando en cuando nos levantaremos, llegaremos hasta la puerta, contemplaremos la enorme luna y diremos: «¡Caramba, brilla casi tanto como en Provenza!». Y a continuación volveremos junto a la chimenea, con algo así como la sombra de un suspiro porque no estamos en esa Provenza donde incluso las historias más tristes se vuelven alegres. Considérese, si no, la lamentable historia de Peire Vidal. Hace dos años Florence y yo fuimos en coche desde Biarritz a Les Tours, que está en las Montaignes Noires. En medio de un valle tortuoso se alza una inmensa cumbre y sobre ella hay cuatro castillos: Les Tours, las torres. Y el mistral soplaba con tanta fuerza en el interior de aquel valle, que era el camino de Francia a Provenza, que las hojas de color gris plateado de los olivos parecían cabellos flotando al viento, y las matas de romero se guarecían entre las rocas de color hierro para evitar que el viento las arrancase de raíz.
Fue, por supuesto, la pobre Florence quien quiso ir a Les Tours. Debe usted comprender que, si bien su brillante personalidad procedía de Stamford, en Connecticut, se había graduado en Poughkeepsie. Nunca conseguí imaginarme cómo lo hacía..., cómo lograba ser tan peculiar y tan parlanchina. Con su mirada distante..., que no tenía nada de romántica, sin embargo..., quiero decir que no daba la impresión de estar teniendo sueños poéticos, ni de que te mirase sin verte, ¡porque la verdad es que casi nunca te miraba...!, con una mano en alto, como si quisiera silenciar cualquier objeción..., o mas bien cualquier comentario..., lo cierto es que Florence hablaba. Hablaba sobre Guillermo el Silencioso, sobre Gustavo el Locuaz, sobre los trajes de París, sobre cómo vestían los pobres en 1337, sobre Fantin-Latour, sobre el tren de lujo París-Lyon-Mediterráneo, y sobre si merecería la pena apearse en Tarascón y cruzar el puente colgante barrido por el viento para atravesar el Ródano y ver una vez más Beaucaire.
Nunca visitamos Beaucaire de nuevo, por supuesto..., la hermosa y antigua Beaucaire, con la alta torre blanca triangular, que parecía tan delgada como una aguja y tan alta como el edificio Flatiron, entre la Quinta Avenida y Broadway.... Beaucaire, con sus murallas grises en lo más alto de la colina, rodeando casi una hectárea de lirios azules, bajo los altos troncos de los pinos piñoneros. ¡Qué cosa tan hermosa es un pino piñonero...!
No; nunca volvimos a ningún sitio. Ni a Heidelberg, ni a Hamelin, ni a Verona, ni a la abadía de Montmajour... ni siquiera a la misma Carcasona. Hablamos de ello, por supuesto, pero imagino que Florence, con una sola mirada, obtenía de un sitio toda la información que quería. Tenía un don especial para ver.
Yo no lo tengo, por desgracia, de manera que el mundo está lleno de sitios a los que quiero volver..., pueblos aplastados por un sol cegador; pinos piñoneros recortados contra el azul del cielo; ángulos de gabletes, todos tallados y pintados con ciervos y flores de color escarlata; y gabletes con salientes escalonados y el santo (pequeño) en lo alto; y palazzi de color gris y rosado y ciudades amuralladas a kilómetro y medio del mar poco más o menos, junto al Mediterráneo, entre Livorno y Nápoles. No vimos más de una vez ni una sola cosa, de manera que para mí el mundo entero es como manchas de color en un lienzo inmenso. Si no fuera así, quizá ahora tendría algo a lo que agarrarme.
¿Es todo esto una digresión? Confieso una vez más que no lo sé. Usted, el oyente, está sentado frente a mí. Pero su silencio es absoluto. No me dice nada. Yo, de todos modos, estoy tratando de hacerle ver el tipo de vida que llevaba con mi mujer y cómo era ella. Bueno, Florence era brillante; y bailaba. Parecía bailar sobre los suelos de los castillos y sobre los mares y todavía más sobre los salones de las modistas y sobre las plages de la Riviera... como un rayo alegre y trémulo, reflejado en un techo desde el agua. Y mi cometido en la vida era hacer que aquella cosa brillante siguiera existiendo. Era casi tan difícil como tratar de coger con la mano un reflejo danzante. Y esa tarea duró años.
Las tías de Florence solían decir que yo debía de ser el hombre más perezoso de Filadelfia. No habían estado nunca en Filadelfia y tenían la conciencia típica de Nueva Inglaterra. Compréndalo usted, la primera cosa que me dijeron cuando fui a visitar a Florence a la vieja casa de madera de estilo colonial, bajo los altos olmos con muy escasas hojas..., la primera pregunta que me hicieron no fue qué tal me iba sino qué hacía. Y yo no hacía nada. Supongo que debería haber hecho algo, pero no me sentía en absoluto llamado a hacerlo. ¿Por qué hace cosas uno? Yo me limitaba a dejar pasar los días y a querer casarme con Florence. Primero me tropecé con ella en un té benéfico, o algo por el estilo, en la calle Catorce, que por entonces era todavía residencial. No sé por qué había ido yo a Nueva York; ni por qué asistí a aquel té. Ni entiendo tampoco por qué fue Florence a aquella especie de concurso de ortografía. No era el sitio en el que, ni siquiera entonces, se esperaba encontrar a una graduada de Poughkeepsie. Imagino que Florence quería elevar el nivel cultural de la gente de Stuyvesant y hacía aquello como podría haber ido a visitar los barrios bajos. Era el mismo tipo de actividad, pero a nivel intelectual. Florence siempre quería dejar el mundo un poco mejor de como lo había encontrado. Pobrecilla, la he oído adoctrinar a Teddy Ashburnham durante horas sobre las diferencias entre un Franz Hals y un Wouvermans y acerca de por qué las estatuas premicénicas eran cúbicas con protuberancias en lo alto. Me pregunto cuál era la reacción de Edward. Quizá le estaba agradecido.
Por lo menos ése era mi caso. Porque no sé si se da usted cuenta de que toda mi atención, todos mis esfuerzos, iban dirigidos a lograr que la pobrecita Florence no se apartara de temas como los descubrimientos en Cnosos o la espiritualidad de Walter Pater. Tenía que mantenerla en eso, comprenda usted, ya que de lo contrario podía morirse. Porque se me informó solemnemente de que si se excitaba por algo o si sus emociones se desbocaban su corazoncito podía dejar de latir. Durante doce años me mantuve atento a todo lo que se decía en cualquier conversación y a impedir cualquier referencia a lo que los ingleses llaman «cosas»; nada de amor, ni de pobreza, ni de delincuencia, ni de religión, ni de todo lo demás. Sí; el primer médico que nos atendió cuando la sacamos del barco en Le Havre me aseguró que era así como había que hacerlo. Santo cielo, ¿es que esos individuos son todos unos imbéciles monstruosos, o existe una masonería entre ellos de un extremo a otro de la tierra? Eso es lo que me hace pensar en Peire Vidal.
Porque, naturalmente, la historia de Peire Vidal es cultura y yo tenía que orientar a mi mujer hacia la cultura, y al mismo tiempo la historia es muy divertida y ella no tenía que reírse, y está repleta de amor, y Florence no tenía que pensar en el amor. ¿Conoce usted la historia? Les Tours de los Cuatro Castillos tenían por castellana a Blanche de Tal o de Cual, a quien se denominaba, en tono admirativo, «la Loba». Peire Vidal, el trovador, le hacía la corte. Y ella no quería saber nada de él. De modo que para rendirle pleitesía –¡las cosas que hace la gente cuando está enamorada!– se vistió con pieles de lobo y subió a lo más alto de las Montaignes Noires. Y los pastores de la zona y sus perros le confundieron con un lobo y fue mordido y apaleado. De manera que lo llevaron de nuevo a Les Tours, pero la Loba no se dejó impresionar. Los cortesanos lo adecentaron lo más posible y el marido de la castellana la reprendió con dureza. Vidal, compréndalo usted, era un gran poeta y no estaba bien tratar a un gran poeta con indiferencia.
Así que Peire Vidal se proclamó emperador de Jerusalén o algo parecido y el marido tuvo que arrodillarse y besarle los pies, aunque la Loba se negó a hacerlo. Y Peire zarpó en una barca de remos con cuatro compañeros para rescatar el Santo Sepulcro. Pero se estrellaron contra una roca en algún sitio, y el marido tuvo que preparar una expedición muy costosa para devolverlo a Provenza. Y Peire Vidal tomó posesión del lecho de la señora, mientras el marido, que era un guerrero ferocísimo, insistía un poco más sobre la cortesía que se debe a los grandes poetas. Pero yo supongo que la Loba era la más feroz de los dos. De todas formas, así fue como acabó el asunto. ¿No es toda una historia?
No se hace usted idea de lo increíblemente chapadas a la antigua que eran las tías de Florence, las señoritas Hurlbird; también lo era su tío John, un hombre de lo más simpático, por otra parte. Delgado, amable, y con un corazón «delicado» que hizo de su vida algo muy parecido a lo que más adelante sería la de Florence. El tío John no residía en Stamford; su hogar estaba en Waterbury, que es de donde vienen los relojes. Tenía una fábrica que, de la extraña forma característica de los Estados Unidos, cambiaba de producción casi de un año para otro. Durante nueve meses fabricaba botones de hueso. Luego pasaba de repente a botones de latón para las libreas de los cocheros. A continuación producía tapas de estaño para cajas de dulces. Lo cierto es que aquel pobre anciano, con su delicado y palpitante corazón, no quería fabricar nada en absoluto. Quería retirarse. Cuando tenía setenta años no le quedó más remedio. Pero le preocupaba tanto encontrarse con que todos los arrapiezos de la ciudad le señalaran con el dedo y exclamaran: «¡Ahí va el hombre más vago de Waterbury!», que decidió dar la vuelta al mundo. Y Florence y un joven llamado Jimmy lo acompañaron. Por lo que Florence me contó parece que la misión de Jimmy era evitar los temas de conversación que pudieran perturbar al señor Hurlbird. Tenía que mantenerlo, por ejemplo, al margen de cualquier discusión sobre política. Porque el pobre anciano era demócrata entusiasta en los días en que se podía recorrer los cinco continentes sin encontrar otra cosa que republicanos. En cualquier caso, lo cierto es que dieron la vuelta al mundo.
Creo que quizá una anécdota, mejor que cualquier otra cosa, le permitirá a usted hacerse una idea de cómo era aquel viejo caballero. Porque tal vez tenga importancia que sepa usted cómo era, ya que el señor Hurlbird influyó mucho en la formación del carácter de mi pobre y querida esposa.
Muy poco antes de que salieran de San Francisco camino de los Mares del Sur, el anciano señor Hurlbird dijo que tenía que llevar algo para hacer pequeños regalos a las personas que se encontrara durante el viaje. Y descubrió que lo mejor que podía llevarse con tal fin eran naranjas –porque California es el país de las naranjas– y cómodas sillas plegables. De manera que compró no sé cuántos cajones de naranjas, las excelentes naranjas refrescantes de California, y media docena de sillas plegables con una funda especial, que guardaba siempre en su camarote. Y la mitad del cargamento del barco debían de ser sus naranjas.
Porque a todas las personas a bordo de los diferentes vapores que utilizaron..., a todas las personas a las que saludaba, aunque sólo fuera con una inclinación de cabeza, las obsequiaba, una mañana tras otra, con una naranja. Y le duraron hasta que terminó de dar la vuelta a este enorme globo nuestro. Cuando estaban a la altura del cabo Norte, incluso, vio en el horizonte, tan cariñoso y tan poquita cosa como era, un faro. «Vaya –se dijo–, esas personas deben de estar muy solas. Llevémosles unas cuantas naranjas». De manera que llenó un bote, y él mismo fue remando hasta el faro en el horizonte. Las sillas plegables se las prestaba a cualquier señora con la que se cruzaba en el barco y con la que simpatizaba o que le parecía cansada y enfermiza. Y así, protegido contra su corazón y acompañado por su sobrina, dio la vuelta al mundo...
No importunaba a los demás con su dolencia. Usted no se hubiera enterado de que tenía un problema cardiaco. Se limitó a donar su corazón al laboratorio médico de Waterbury en beneficio de la ciencia, ya que consideraba que era un órgano de un tipo muy poco corriente. Y lo divertido del asunto fue que, cuando murió de bronquitis a la edad de ochenta y cuatro años, tan sólo cinco días antes que la pobre Florence, se descubrió que aquel corazón suyo era completamente normal. Sin duda había dado saltos o chirriado lo suficiente para engañar a los médicos, pero parece que todo ello obedecía a una extraña conformación de los pulmones. No entiendo mucho de esas cosas.
Heredé su dinero porque Florence murió cinco días después que él. Quisiera que no hubiese sido así. Me trajo muchas complicaciones. Tuve que ir a Waterbury a raíz de su muerte porque aquel pobre anciano tan bondadoso había dejado muchos legados caritativos y había que nombrar fideicomisarios. Quise que todo se hiciera con las mejores garantías.
Sí; me causó un gran trastorno. Y cuando apenas había logrado poner cierto orden en sus asuntos, recibí el extraordinario telegrama de Ashburnham rogándome que fuera a hablar con él. Y acto seguido llegó otro de Leonora diciendo: «Sí, venga, haga el favor. Podría usted sernos de mucha ayuda». Era como si Edward hubiera enviado el telegrama sin consultar a su mujer y luego se lo hubiese contado. De hecho lo que ocurrió fue algo muy parecido, excepto que él se lo dijo a la chica y la chica se lo dijo a su mujer. Yo llegué, sin embargo, demasiado tarde para ser de utilidad si es que mi presencia hubiera podido servir de algo. Y fue entonces cuando tuve mi primera experiencia de la vida inglesa. Fue asombroso, abrumador. Nunca olvidaré la lustrosa jaca que Edward, sentado a mi lado, conducía; los movimientos del animal, su manera de andar levantando las patas, su piel que era como de satén. ¡Y la paz! ¡Y las mejillas sonrosadas! Y la hermosa, la espléndida mansión.
Estaba muy cerca de Branshaw Teleragh, y descendimos hasta ella desde el yermo del New Forest, alto, de aire transparente, barrido por el viento. Le aseguro que era asombroso llegar allí desde Waterbury. Y me pareció imposible –porque Teddy Ashburnham, como recuerda, me había telegrafiado para que «fuera a hablar con él»– que algo de verdad calamitoso pudiera sucederles a aquellas personas en aquel sitio. Le aseguro que era como la encarnación de la paz. Y Leonora, hermosa y sonriente, con sus bucles dorados, en el más alto de los escalones que llevaban hasta la puerta; con un mayordomo y un lacayo y una doncella o algo parecido tras ella. Sólo me dijo: «Qué contenta estoy de que haya venido», como si hubiera acudido a almorzar desde una ciudad a quince kilómetros, en lugar de recorrer medio mundo reclamado por dos telegramas.
Creo que la chica había salido de caza con la jauría.
Y el pobre diablo que tenía al lado lo estaba pasando horriblemente mal. Era la suya una angustia tan absoluta, tan sin esperanza, tan muda, que la mente de un hombre es incapaz de imaginarla.
III
Hizo mucho calor durante el mes de agosto en aquel verano de 1904; y Florence llevaba ya un mes tomando los baños. No sé lo que se siente cuando se está como paciente en un balneario. No lo he sido nunca en ningún sitio. Supongo que los enfermos tienen un sentimiento hogareño y algo así como un anclaje en esos lugares. Parece que les gustan los empleados del balneario, con su rostro alegre, su aire de autoridad, sus uniformes blancos. Pero, por lo que a mí se refiere, estar en Nauheim me producía una sensación –¿cómo lo diría?– casi de desnudez..., la desnudez que se siente a la orilla del mar o en cualquier gran espacio abierto. Carecía de vínculos, de cosas atesoradas. En nuestra ciudad natal es como si pequeñas simpatías innatas nos arrastraran hacia determinadas sillas que parecen envolvernos con su abrazo, o nos condujeran por determinadas calles que resultan acogedoras mientras otras las percibimos como hostiles. Y, créame usted, ese sentimiento es una parte muy importante de la vida. Lo sé muy bien, yo que he sido durante mucho tiempo peregrino por las avenidas de los balnearios y de otros lugares de temporada. Incluso llega uno a sentirse demasiado limpio. Dios sabe que nunca he sido un hombre poco pulcro. Pero el sentimiento que tenía cuando, mientras la pobre Florence se daba su baño matutino, me detenía en los escalones cuidadosamente barridos del Englischer Hof y contemplaba los árboles en macetas, colocados con cuidado sobre la grava esparcida también con cuidado, mientras personas distribuidas con el mismo cuidado pasaban a mi lado con una alegría prevista con esmero a una hora igualmente calculada, y veía además los altos árboles de los jardines públicos que se elevaban hacia la derecha y la piedra rojiza de los baños..., ¿o eran chalets blancos construidos a medias con madera? Le juro a usted que lo he olvidado, a pesar de haber estado allí tantas veces. Eso le dará idea de lo mucho que me había integrado en el paisaje. Habría llegado con los ojos vendados al edificio de los baños calientes, al de las duchas, a la fuente en el centro del cuadrángulo de donde brota el agua ferruginosa. Es cierto, no me habría perdido ni con los ojos vendados. Conozco las distancias exactas. Desde el hotel Regina se dan ciento ochenta y siete pasos, luego se gira de manera brusca hacia la izquierda y con otros cuatrocientos veinte se llega directamente a la fuente. Desde el Englischer Hof, empezando en la acera, son noventa y siete pasos, y los mismos cuatrocientos veinte, pero esta vez girando a la izquierda.