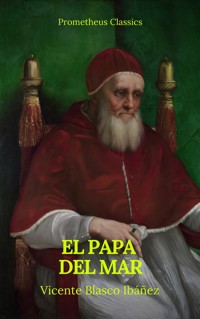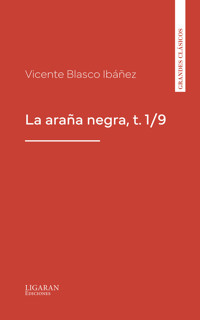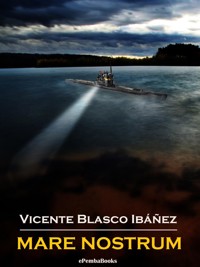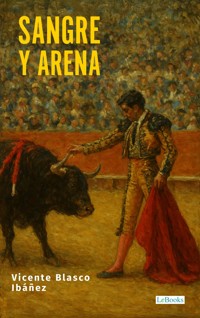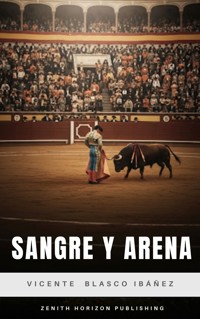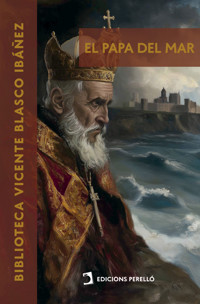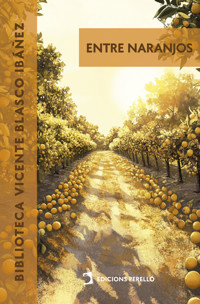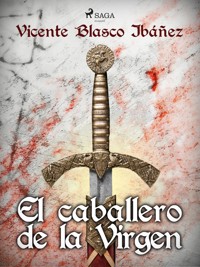
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El caballero de la virgen es una novela de corte histórico de Vicente Blasco Ibáñez. Como es habitual en otras obras similares de este autor, la novela nos presenta una versión en forma de ficción de la vida de un personaje histórico, en este caso el conquistador Alonso de Ojeda, uno de los primeros navegantes en establecerse en la isla de La Española.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
El caballero de la Virgen
(ALONSO DE OJEDA) (NOVELA)
Saga
El caballero de la Virgen
Copyright © 1929, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509700
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PARTE PRIMERA
LA REINA FLOR DE ORO
I
Escuchando la voz del cielo
El aire parecía transmitir con estremecimientos de inquietud y estrañeza las ondas sonoras surgidas del volteo de la campana. Era la primera vez que esta atmósfera de una tierra cuyos habitantes nunca habían conocido el uso de los metales repetía tales sonidos.
Fernando Cuevas hasta se imaginaba ver cómo los árboles de la selva inmediata adquirían nueva vida, moviendo sus copas con el mismo ritmo de esta voz de argentino timbre. Y los habitantes de la frondosidad secular, monos y loros, saltaban asustados de rama en rama, luego de oir largo rato, con una curiosidad silenciosa, esta nueva voz atmosférica, más potente que todas las voces animales y vegetales de la arboleda tropical.
El antiguo paje Andújar tenía ahora casa propia y estaba erguido ante la puerta de ella, escuchando el campaneo que saludaba por primera vez la salida del sol. Esta casa era un simple bohio, igual al de los indigenas, con paredes de estacas y barro y techo cónico de hojas de palmera. A corta distancia de tal edificio rústico se levantaban otros y otros, en doble fila, formando una ancha calle, semejante á las de los campamentos. El terreno no costaba nada, y todas las vías de la población naciente eran exageradamente amplias y de horizonte despejado.
Al final de su propia calle veía alzarse Cuevas un muro de piedra. Era la muralla recién construida de Isabela, la primera ciudad fundada por los españoles en las islas inmediatas al Imperio del Gran Kan.
El almirante don Cristóbal Colón, predispuesto á la hipérbole, llamaba gravemente «ciudad» á este agrupamiento de chozas, con una cerca de piedra para defenderse de los indios bravos del interior de la isla de Haití, ó isla Española, y le había dado el nombre de Isabela, en honor de la reina de España.
Cuevas admiraba la prontitud maravillosa con que iba surgiendo del suelo. Estaban en Enero de 1494. Sólo hacía cuatro meses que habian salido de España y ya existía esta población, elevándose sobre sus cónicos techos de paja ó de hojas la iglesia, recién construida, con una espadaña de piedra, en la que daba vueltas la única campana traída del otro lado del Océano.
El padre Boil, fraile catalán, nombrado vicario apostólico de las nuevas tierras por Alejandro VI (el segundo papa Borgia), y los doce eclesiásticos que habían hecho el viaje con él, iban á consagrar aquella misma mañana el nuevo templo con una misa solemne.
Pensaba Fernando en otra ceremonia menos aparatosa, pero más importante para él, que se desarrollaría á continuación: el bautizo de su hijo Alonsico, primer blanco nacido en estas islas asiáticas, vecinas á las Indias y á la boca del Ganges. Dentro del bohio que tenía á sus espaldas, y que apreciaba tanto como un palacio por ser suyo, dormía Lucero, que era madre desde unas semanas antes, y agarrado á su pecho lloriqueaba el recién nacido, siendo su llanto para Cuevas una música grata, comparable á la de la campana.
Pasaban rápidamente por su memoria todos los sucesos ocurridos en los últimos meses al otro lado del Océano.
El doctor Acosta habia hecho en Córdoba lo necesario para facilitar su matrimonio con Lucero después del bautizo de ésta. Despedíase de su mujer, que ya estaba encinta, para dirigirse á Sevilla, en busca de su amigo y protector don Alonso de Ojeda. Lucero, que había recobrado sus ropas femeniles, se abstenia de llantos y gestos desesperados al despedirse de su joven esposo.
«Es una verdadera mujer de soldado», se había dicho con orgullo Cuevas, admirando su serenidad.
En Sevilla preparaban Fonseca y el Almirante la segunda expedición para ir en busca del Gran Kan, pero ésta debía salir del puerto de Cádiz. De los diez y ocho buques que formaban la flota, catorce eran carabelas y los demás carracas—los buques de mayor tonelaje de entonces—, y esto la impedía anclar en el río Guadalquivir, esperando la orden de partida en el puerto de Cádiz.
Se instaló Cuevas en una de las carracas, mandada por don Alonso de Ojeda. El joven capitán no era marino, se embarcaba por primera vez, pero tenía el mando supremo de la nave, cuidándose de dirigir su navegación dos pilotos que estaban á sus órdenes. En este buque iban los veinte caballos de la expedición, animales de combate que habian estado en el asedio de Granada, y sus jinetes eran antiguos soldados de dicha guerra.
Cuevas lamentó no poseer una de estas bestias y tener que seguir á su admirado don Alonso como escudero de confianza, pero á pie.
—No tengas pena—dijo el joven capitán—. La guerra es para que mueran los hombres, y apenas caiga uno de los hidalgos que están á mi mandar, juro darte su caballo.
Dos días antes de que zarpase la flota, al volver Cuevas á su carraca, luego de haber cumplido en Cádiz unas comisiones de su nuevo amo, tuvo la más inesperada de las sorpresas. Vió sobre la cubierta de la nave á una mujer joven, arrebujada en un manto para ocultar el volumen anormal de su vientre. Era Lucero, que hablaba con don Alonso. Predispuesto éste á aceptar todo lo que fuese audaz y extraordinario, acogía con sonrisas y gestos aprobativos las palabras de la joven.
Se extrañó Lucero de la credulidad de su esposo al despedirse de ella en Córdoba.
—¿Pero creíste de veras que yo podía dejar que se fuese mi hombre sin seguirlo?
Había fingido conformidad para evitarse la oposición de su madre y del doctor Acosta, arreglando en secreto su fuga á Cádiz. Un «cristiano nuevo», arriero de profesión, la había acompañado hasta aquí. Además, su próxima maternidad imponia respeto, suprimiendo las tentaciones que podía inspirar su juventud. Y en Cádiz estaba para atravesar por segunda vez el Océano, pero ahora vestida de mujer.
Inútilmente protestó Cuevas. A don Alonso le parecía bien lo hecho por Lucero, y como dependia de su voluntad que ésta fuese ó no fuese en la nave, acabó el joven por callarse. En la flota no iban legalmente mas que hombres. Los reyes sólo habian autorizado el embarque de mil doscientos individuos; pero teniendo en cuenta los que recibieron autorización á última hora y los que se ocultaron en las naves para mostrarse luego en alta mar, pasaban de mil seiscientos. También se instalaron en los buques, con más ó menos secreto, algunas hembras de baja extracción, que seguían disfrazadas á sus amantes, marineros ó soldados. La única mujer de condición legítima que iba en la flota era Lucero, con la aprobación del jefe de la nave, pero sin que lo supiera el Almirante antes de la partida.
El 25 de Septiembre de 1493 salían los expedicionarios de Cádiz antes de que surgiese el sol. En las Canarias habían comprado terneras, cabras y ovejas, para aclimatar dichos animales en la isla Española, asi como gallinas y otras aves domésticas.
La carraca de Ojeda, que tenía su cubierta transformada en establo para los caballos, embarcó ocho cerdos, que después habían de reproducirse portentosamente en las nuevas tierras, huyendo á los montes para formar manadas silvestres. Los físicos y herbolarios de la expedición tomaban igualmente en las Canarias semillas de naranjas, de limones y otros frutos, para reproducir en las nuevas islas los mismos jardines que habían dado á las Canarias, en la antigüedad, su nombre de Hespérides.
Cuevas iba inquieto por el estado de su mujer. Sólo le faltaban contados meses para el parto, y temía las terribles consecuencias de esta navegación y sus privaciones. Pero el viaje fué mostrándose tan fácil y dulce como el primero. Navegaban siempre con viento favorable; el mar era tranquilo. Además, Ojeda los había instalado en el alcázar de popa, cerca de él.
Vieron, como la otra vez, bancos de hierbas flotantes sobre el quieto Océano y grandes bandas de loros y otras aves de los trópicos. La tierra ya estaba cerca.
Como Fernando y Lucero eran los únicos en este buque que habían figurado en el viaje anterior, se expresaban con una seguridad de expertos navegantes, y don Alonso, así como los dos pilotos de la carraca, les oían atentamente.
Habia modificado el Almirante su rumbo del primer viaje, poniendo la proa más al Sur. Quería ver aquellas islas pobladas de caribes de las que hablaban con asombro los tímidos habitantes de las costas de la Española. Así fué encontrando las pequeñas Antillas, que forman casi un semicírculo desde el extremo oriental de Puerto Rico á la costa de Paria, en la América del Sur, barrera de islas entre el llamado mar Caribe y el resto del Océano.
La primera isla que surgió ante sus ojos la llamó Colón la Dominica, por ser domingo; á la segunda le puso el nombre de Marigalante, como se llamaba la nave en que iba, y á la tercera, mucho más grande, la bautizó Guadalupe, por haber prometido á los religiosos del monasterio de la Virgen de Guadalupe, en Extremadura, convento el más famoso de España entonces, dar este titulo á alguna de las primeras tierras que descubriese.
Todas estas islas de montañas volcánicas, cubiertas de esplendorosa vegetación, que surgían del mar azul como altísimas pirámides de verdura, estaban pobladas de gentes belicosas que recibían á los expedicionarios á flechazos ó huían al interior para preparar emboscadas y sorpresas.
Ojeda desembarcó varias veces por encargo del Almirante para combatir á estos indigenas bravos, pero nunca quiso permitir que Cuevas le siguiese en sus cortas expediciones. Debía atender á su esposa.
A la vuelta, él y sus hombres hablaban de los restos humanos encontrados en las chozas de estos antropófagos. Cadáveres hechos cuartos colgaban de los techos de las viviendas para curarse al aire, convirtiéndose en cecina. Habian encontrado en una olla pedazos del cuerpo de un hombre joven, mezclados con carne de gansos y de loros, asándose al fuego. Y al mismo tiempo Ojeda describía con un entusiasmo desbordante, propio de su carácter apasionado, las bellezas del trópico, que conocía por primera vez, la fragancia de las flores y las gomas, los colores de los pájaros de sedoso plumaje, los revuelos de tórtolas y palomas silvestres.
En otras islas del mar Caribe fueron sosteniendo batallas con los naturales, asombrándose de que las mujeres indigenas peleasen lo mismo que los hombres. Eran éstas indudablemente las amazonas de que les habian hablado á los españoles en su primer viaje. Sus flechas resultaban tan vigorosamente disparadas, que hirieron á varios cristianos, atravesando las rodelas con que se cubrían.
Algunas de estas hembras, bien formadas de cuerpo y con facciones menos irregulares que otras indigenas, fueron hechas prisioneras, y Colón, que tan severo se habia mostrado para evitar el embarque en España de mujeres blancas, distribuyó las indias cautivas entre los capitanes de nave que le eran más queridos. Uno de ellos, llamado Cuneo, italiano de nación, ataba á su india con cuerdas porque se resistia á sus deseos, declarando después de consumada la violación que la beldad cobriza se habia entregado á él con tal entusiasmo que podía dar lecciones á las cortesanas más expertas de Europa.
Las costumbres de entonces no veían nada de extraordinario en estas violencias. La guerra lo justificaba todo. Además, Colón, y con él la mayoria de sus contemporáneos, consideraba á estos indigenas como pertenecientes á una humanidad inferior, indigna de los miramientos habituales entre los blancos.
Deseaban los expedicionarios dar pronto término á su viaje, pues los más de ellos se habían embarcado por primera vez. El Almirante, por su parte, sentiase agitado por la inquietud al pensar en el puñado de hombres que habia dejado guarneciendo la «ciudad de Navidad», como él llamaba al pequeño fuerte de tablas levantado en las tierras de su amigo el cacique Guanacari.
Los que habian ido en el primer viaje recordaban como una época feliz los días pasados en las costas de Haití, y los demás, creyendo sus palabras, se impacientaban por llegar á una tierra de bosques paradisiacos, abundante en oro.
Cuevas iba recordando todas las sorpresas dolorosas sufridas por los del primer viaje al seguir ahora las costas de la Española en esta segunda expedición. En el llamado golfo de las Flechas, donde había ocurrido la pelea con un grupo de indios bravos, dando él una cuchillada al más audaz de dichos indigenas, el Almirante hizo desembarcar á uno de los mancebos indios que se había llevado á España y que devolvía á su pais cristianizado y vestido á la española, para que sirviese de intérprete. Este indigena, cargado de regalos, bajó á tierra y ya no lo vieron más. Sólo quedaba en la flota como traductor un joven de Guanahaní, que se habia bautizado en Barcelona, tomando el nombre de Diego Colón, el hermano menor del Almirante, y que se mantuvo siempre fiel á los españoles.
El 25 de Noviembre anclaban ante Montecristi, cerca de la corriente acuática qué Colón había llamado Río de Oro. Un grupo de marineros, al explorar la costa, encontraba dos cadáveres, uno de ellos con una cuerda de esparto español atada al cuello; pero estaban tan desfigurados, que resultaba imposible adivinar si eran indios ó blancos.
Las dudas que empezaban á sentir muchos sobre el destino de los hombres que se habían quedado en la Navidad se hacían cada vez más siniestras. Cuevas, que había bajado á la playa, descubrió otros dos cadáveres ya en descomposición, pero uno de ellos tenía barba, signo indudable de que era el cuerpo de un blanco.
Al mismo tiempo el Almirante y otros personajes dudaban de que los indigenas hubieran podido atacar á la guarnición de la Navidad, en vista de la franqueza y el desembarazo con que llegaban en sus canoas hasta la flota y subían á los buques para hacer cambios con las tripulaciones. El 27 llegaron al anochecer frente al puerto de la Navidad, manteniéndose á una legua de tierra por miedo á las rocas en las que había naufragado la Santa María durante el primer viaje.
Como empezaba á cerrar la noche con la rapidez de los crepúsculos tropicales, nadie pudo ver el aspecto de la costa. Impaciente Colón por salir de dudas, mandó disparar dos cañonazos. Había dejado en el fuerte de Navidad varias piezas de artilleria, y era indudable que iban á contestar á dicha señal. Repitió el eco á lo largo de la costa las dos detonaciones. Luego se restableció el silencio. En vano avanzaron la cabeza, capitanes y pilotos, en todos los buques, esperando oir algún grito de respuesta. Ni luces, ni voces.
Cuevas y Lucero mostráronse inquietos al encontrarse frente al lugar donde habían creído ver morir á su enemigo Pero Gutiérrez. ¡Si viviese aún, por un capricho de la suerte, y los denunciase al Almirante!...
Lamentaban al mismo tiempo este mortal silencio de la noche tenebrosa, indicador de que no quedaba ya ningún vestigio de la pequeña población que habían visto nacer.
Pasaron muchas horas para las gentes de la flota, fluctuando entre la credulidad y el desaliento. A medianoche una canoa se acercó al buque almirante, preguntando los indios desde lejos si Colón venía en él. Y se negaron á subir, hasta que un grumete puso una antorcha junto al rostro del Almirante para que lo reconociesen.
Un pariente del cacique Guanacarí entró en el buque, entregando á don Cristóbal dos máscaras con adornos de oro semejantes á las del primer viaje. Sus declaraciones sobre la suerte de los españoles que habian quedado en el fuerte resultaban confusas, pues el indio Diego Colón, único intérprete, era de las Lucayas y su lengua se diferenciaba de la de Haiti. Entendió Colón que muchos de los españoles habían muerto, pero otros estaban en el interior de la isla con sus mujeres indias, y también que Caonabo, terrible cacique de Cibao, el «pais de las montañas de oro», habia atacado á Guanacari por ser amigo de los españoles, y éste había sido herido en una pierna, y todavia se hallaba convaleciente, por lo cual le había sido imposible venir en persona á saludar al Almirante.
Colón, que tenía gran confianza en su amigo el «rey virtuoso», se mostró casi alegre. Era indudable que muchos de los suyos habian muerto, pero otros vivían establecidos en el interior, tal vez para estar más cerca de las minas de oro, y debían guardar grandes cantidades de dicho metal.
La gente de todos los buques esperó la llegada de la aurora con más ánimo. Al enterarse de que los indios habian traído regalos, creían que á la mañana siguiente iban á renovarse todas las escenas agradables relatadas por los del primer viaje.
Cuevas y su mujer se mostraban menos optimistas. Presentían que los indios iban dando al Almirante, en pequeñas porciones, una terrible noticia, y que al amanecer contemplarían los restos de una gran catástrofe. Volvieron á su memoria las protestas de Pinzón y los amigos de éste por haber abandonado el Almirante aquel grupo de hombres entre inmensas muchedumbres de dudosa fidelidad y carácter tornadizo.
Salió el sol, iluminando una costa completamente desierta. Cuevas la recordó como la había visto meses antes, con numerosos grupos de indios en la playa, otros grupos nadando hacia las carabelas y enjambres de canoas deslizándose incesantemente entre la flotilla y la costa.
—Ahora ni una barca, ni un hombre, ni un poco de humo entre los árboles que revele la existencia de un bohio—dijo á Ojeda, señalando la costa desierta.
Inquieto el Almirante por esta soledad, envió una barca á tierra, y don Alonso, no menos ansioso de conocer este misterio, hizo lo mismo en el batel de su nave, acompañándole Fernando como experto en el pais.
Del antiguo fuerte sólo quedaban ruinas ennegrecidas por el incendio, cajones y toneles rotos, vestidos europeos hechos harapos, últimos vestigios de un saqueo destructor. Algunos indios que los espiaban á través de los árboles huyeron al verse descubiertos por los españoles.
Bajó Colón á tierra al dia siguiente con la esperanza de que viviesen aún algunos de la guarnición y estuvieran ocultos en las cercanías. Hizo disparar cañones y arcabuces para que acudiesen los fugitivos, pero un triste silencio volvió á restablecerse después de las detonaciones.
Recordando que había dado orden á su pariente Diego de Arana para que en caso de peligro enterrase las cantidades de oro que seguramente iba á juntar, dispuso que se hiciesen excavaciones en las ruinas del fuerte y se desaguase su pozo. Pero los toneles llenos de oro hasta los bordes con que había soñado Colón no se encontraron por ninguna parte. Mientras tanto, otros grupos de españoles, al explorar las inmediaciones, encontraban los cadáveres de once hombres ya corrompidos, que por sus trajes y barbas mostraban ser europeos.
Al fin se dejaron ver algunos indios que conocían contadas palabras de español, así como los nombres de todos los que habían quedado á las órdenes de Diego de Arana, y con la ayuda del único intérprete pudo rehacerse la historia de la catástrofe, entre dudas, contradicciones y vacíos inexplicables.
Cuevas se asombró al oir el nombre de Pero Gutiérrez. Unos indios lo omitian en sus relatos; otros hablaban de él como principal causante de lo ocurrido. ¡No habia muerto del flechazo en el cuello!...
A juzgar por lo que algunos indigenas contaban de él, dicha herida no había resultado mortal. Su soberbia le ponía en pugna con Diego de Arana, y él y Escobedo, el otro lugarteniente, se negaban á reconocer su autoridad superior. Poseían numerosas mujeres, pero esto no evitaba que se sintiesen tentados por las de los otros, robándolas á padres y esposos. Los dos abandonaban finalmente el fuerte con algunos de sus partidarios, y atraídos por las maravillosas descripciones de las minas de Cibao, iban en busca del rey de dicha tierra, el famoso Caonabo.
Este soberano indio, que era caribe de raza, daba muerte á Gutiérrez y á Escobedo, así como á sus acompañantes, y juntando un ejército caía sobre el fuerte de Navidad. Sólo vivían dentro de él diez hombres, con el gobernador Arana, en lamentable descuido, sin vigilancia alguna. Los demás se habían instalado en los alrededores con sus mujeres. Todos ignoraban que Gutiérrez y Escobedo, por avaricia y soberbia, habían ido en busca de Caonabo, despertando con tal visita la agresividad del terrible cacique. Los europeos eran exterminados antes de que pudieran defenderse. Sólo ocho tuvieron tiempo para huir y se ahogaron en el mar. Guanacarí y sus gentes habían intentado defender á sus huéspedes, pero no eran hombres de guerra y con facilidad los hizo huir Caonabo. Guanacarí quedaba herido en el combate y su ciudad reducida á cenizas.
Al día siguiente de escuchar este relato, supo Colón que Guanacarí estaba enfermo en una aldea cercana. Uno de los capitanes españoles lo había descubierto tendido en una hamaca y rodeado de siete de sus mujeres. Fué en persona el Almirante á visitarlo, seguido de los principales personajes de su flota, ricamente vestidos de sedas y brocados ó cubiertos de armaduras de acero.
Derramó, como siempre, el «rey virtuoso» abundantes lágrimas mientras hacía el relato de lo ocurrido en la Navidad y sus esfuerzos por defender á los españoles. Como estaba cojo y se quejaba de agudos dolores, ordenó Colón que lo examinase un cirujano de su flota, y al quitarle éste las vendas no halló signos de herida, á pesar de lo cual el cacique prorrumpía en gritos de dolor cuando le manoseaban la pierna.
Algunos de los blancos presentían en todo esto una falsedad, teniendo á Guanacari por cómplice de Caonabo. El padre Boil, fraile de carácter rudoexhortó al Almirante para que no se dejase engañar más por este indio embaucador. Pero Colón daba como pruebas de su lealtad el estar quemada y en ruinas su población principal. Además, un castigo del cacique por su perfidia podía aumentar el recelo y la fuga de los indígenas, que trataban ahora á los «hijos del cielo» con menos reverencia que en el primer viaje.
Guanacari visitó al Almirante en su nao, encontrando en ella diez mujeres indígenas que habian sido libertadas de los caribes en una de las islas recién descubiertas. Una de ellas, que ya había sido bautizada, tomando el nombre de Catalina, gustó mucho al cacique, que siempre tenía un harén abundante, y, según afirmaban sus enemigos, lo sometía muchas veces á caprichos antinaturales.
Después de esta visita se estableció una inteligencia secreta entre el cacique, que permanecía en tierra, y las mujeres indias. Una noche, la intrépida Catalina, cuando toda la tripulación estaba en su primer sueño, despertó á sus compañeras, y aunque la nave almirante estaba á tres millas de la playa y era grande el oleaje, las diez isleñas, acostumbradas desde niñas á una diaria natación, se arrojaron al agua, dirigiéndose hacia la obscura costa con vigoroso braceo. Dieron el grito de alarma los vigías, salieron varios botes en persecución de las nadadoras, bogando en dirección á una luz que brillaba en la costa y las servia de norte, pero sólo pudieron alcanzar á cuatro de ellas, escapando la valerosa Catalina con las cinco restantes para ocultarse en los bosques inmediatos á la playa.
Al amanecer el día siguiente envió Colón una orden á Guanacarí para que devolviese las fugitivas; pero sus emisarios hallaron abandonada la casa del cacique y no encontraron un solo indio. Después de esta fuga general todos consideraron las desiertas cercanías de la Navidad como un lugar de mal agüero. Las negras ruinas de la fortaleza y las tumbas rústicas que habían erigido á los cadáveres de sus compatriotas ensombrecian la belleza de los bosques inmediatos. Cuevas y Lucero se acordaban con frecuencia del pobre Garvey, su amigo irlandés.
Un lugar situado cerca de Montecristi, con puerto espacioso, tupidas florestas y dos ríos abundantes en peces, fué acogido como solar favorable para la fundación de una ciudad. Además, Colón sintióse atraído por ciertas noticias de los indios, según las cuales, el Cibao, tan abundoso en oro, estaba á corta distancia, extendiéndose sus montañas casi paralelas al nuevo puerto.
Al fin pudieron desembarcar las tropas con los trabajadores y artesanos que iban á edificar la primera ciudad. Echáronse á tierra las mercancias que debían servir para el comercio con los naturales, los cañones y municiones, las herramientas agrícolas, los cuadrúpedos y las aves que habían padecido mucho durante el viaje y la caballada estabulada en la carraca de Ojeda.
Todos se mostraban alegres al verse libres de la penosa estrechez de los barcos, sufrida durante meses y meses, al no respirar la hediondez del amontonamiento y percibir la fragancia de las florestas tropicales.
Cuevas había visto surgir en pocas semanas las calles y plazas de Isabela. El templo, el almacén de provisiones y la vivienda del Almirante eran de piedra. Las casas de los particulares, unas de madera, otras de cañas y de tierra apisonada.
Trabajaron todos con entusiasmo en los primeros días, pensando que el oro les esperaba más allá de los bosques, en aquellas montañas que asomaban sus cúspides sobre la arboleda. Lo urgente era crear la ciudad. Después irían á hacerse ricos en unas cuantas horas, ya que estaban en Cipango.
A los pocos días se desvanecieron estos entusiasmos. Las enfermedades propias de una violenta aclimatación y de una tierra virgen, no domada aún por el hombre, se ensañaron en los colonizadores. No acostumbrados á la vida del mar los más de ellos, habían padecido mucho al vivir encerrados en los buques, alimentándose con provisiones saladas y en mal estado por los accidentes de la navegación. Además, el clima húmedo y cálido, la continua evaporación de los ríos, la atmósfera estancada por las espesas arboledas, empezaron á enfermar á unos hombres acostumbrados á moverse en otro ambiente.
Muchos de ellos habian vivido hasta entonces de hacer la guerra, sin conocer un trabajo regular. Los de profesión manual se veían obligados á edificar una ciudad, desmontando la tierra á toda prisa, cuando necesitaban reposo y descanso, después de tan penoso viaje. Caían enfermos los más, y á sus dolencias fisicas iba unida la desilusión. Tenían que llevar una existencia casi salvaje, cuando habian soñado, hasta pocos dias antes, con las ricas ciudades de Catay, viéndose alojados en sus palacios de mármol ó cobijándose bajo las techumbres áureas de Cipango.
Los indios de los alrededores traían oro para trocarlo, pero en pequeñas cantidades, y era ya indudable que este metal sólo podía adquirirse con perseverante y fatigoso trabajo.
Hasta Colón, el más optimista de todos, caía enfermo, pasando varias semanas en cama. Y en tal situación fué cuando Lucero tuvo á su hijo, asistida por el doctor Chanca, famoso médico de Sevilla, que había pedido voluntariamente figurar en este segundo viaje, seducido por la novedad del descubrimiento y por las seguridades que daba el Almirante de topar ahora con el Imperio del Gran Kan.
Fernando Cuevas, siempre de pie á la puerta de su bohio, fluctuaba entre la decepción y el entusiasmo, como la mayor parte de los blancos que habían venido á establecerse en este lugar, hermoso é insalubre, embellecido por los mayores esplendores de la Naturaleza y hostil al mismo tiempo para los hombres no nacidos en él.
La abundancia de insectos sanguinarios hacía un infierno de sus noches. La nigua y otros pará sitos se ensañaban, con la furia de la novedad, en los cuerpos de blanca epidermis. El joven pensaba inquieto en aquel pequeño ser, carne de su carne, que respiraba y empezaba á abrir sus ojos á pocos pasos de él. Necesitaba defenderlo, con precauciones paternales, de los peligros de este ambiente hermoso y poco propicio para los que aún no se habían adaptado á él. Igualmente debía preocuparse de Lucero, muy animosa durante el viaje, pero quebrantada por la maternidad al pisar la nueva tierra.
Un misterio inquietante se abría ante la imaginación de Fernando al mirar la naciente ciudad. ¿Moririan alli todos, exterminados por el clima adverso, ó sorprendidos, como los de la guarnición de la Navidad, por el inesperado ataque de aquellos guerreros cobrizos que vivían misteriosamente más allá de los bosques, en montañas lejanas, rojas como la sangre á la salida del sol, azules á la hora del crepúsculo?...
Luego, la confianza que mostraba el invulnerable don Alonso, «el Caballero de la Virgen», enardecia á Cuevas. Indudablemente, ya que estaban en Cipango, según decia el Almirante, debían existir en el interior de la isla, cerca de sus minas de oro, ricas ciudades donde un hombre valeroso podía adquirir, gracias á su valor, considerables riquezas.
No podía quejarse aún de su destino. Uno de aquellos veinte caballos que admiraban y espantaban á los indigenas, como animales fabulosos, sería suyo muy pronto. El soldado de Ojeda á quien pertenecia iba á morir de un momento á otro, á consecuencia de un flechazo «con hierba» recibido en una de las islas Caribes. Él iba á ser uno de los primeros que penetraría en el interior misterioso de Cipango. ¿Qué más podía desear?...
Seguía sonando la campana sobre su cabeza. Volaban asustadas las bandas de loros, volviendo poco después atraídas por la curiosidad. Repetía la atmósfera el canto de esta voz metálica con la vibración de un armonioso y claro cristal. Sonreía la mañana con entusiasmo ingenuo y pueril, seducida por esta nueva música.
En lo alto de los árboles se entreabrían las hojas, dejando visibles centenares de cabezas de monos que escuchaban con grotesca gravedad. Abajo, entre lianas y troncos, surgian otras cabezas más grandes. Eran de indigenas del interior que llegaban arrastrándose para escuchar la voz de esta divinidad de bronce, traída por los blancos del cielo, y que podía hablar á enormes distancias.
Y algunos de estos indios eran de luengos cabellos y altos plumajes, con la cara y el cuerpo pintados, llevando arco, flechas y un palo duro á guisa de espada. Lo mismo que aquellos otros que al final del primer viaje habían intentado cautivar al paje Andújar y á un grupo de marineros.
II
Donde el Caballero de la Virgen descubre oro y lucha heroicamente con el hambre
Una tarde, Alonso de Ojeda, que estaba alojado en la misma casa de piedra ocupada por el Almirante, fué en busca de Fernando.
Don Cristóbal, todavía en cama, enfermo de fiebres y con el ánimo muy decaído, había llamado á su joven capitán. Los buques de la flota tenían ya echados en tierra sus cargamentos y debían volverse á España. Había esperado el Almirante disponer de enormes cantidades de oro y especias, acumuladas por la guarnición de la Navidad, y sólo encontró ruinas y cadáveres. ¿Qué dirían en España los reyes y todos los que habían acogido con júbilo la noticia de sus descubrimientos?...
—Es necesario—resolvió Colón—enviar allá algo. Estamos en Cipango y deben existir en el interior de la isla populosas ciudades, en alguna región más cultivada, allende las montañas clavadísimas que desde aquí vemos. Todos los indios hablan de Cibao como lugar de oro, y el nombre de Caonabo, que significa en nuestro romance «Señor de la casa dorada», demuestra la riqueza inmensa de sus Estados. Creo que sus minas no están mas que á tres ó cuatro dias de viaje, marchando hacia el interior. Id, hijo, con algunos de vuestros hombres á explorar la tierra, antes de que zarpen los buques, y si Dios quiere que se confirmen mis esperanzas, la flota podrá llevar á España las nuevas de que hemos descubierto al fin las montañas de oro de Cipango.
Y Ojeda venía á dar aviso á su protegido para que fuese de tal expedición. Se despidió Cuevas de Lucero, asegurando que su ausencia sólo duraría una semana. La joven estaba ya repuesta de su parto, lánguida aún por el cansancio, pero al mismo tiempo animada por el orgullo de su maternidad. Don Alonso había sido el padrino de su hijo, dándole su propio nombre. Los señores más importantes de la nueva colonia se preocupaban de ella y de su niño, por ser éste el primer nacido en Isabela. El encargado de los víveres la hacia frecuentes regalos. Las contadas mujerzuelas que habían seguido ocultamente á los expedicionarios, conmovidas por una solidaridad de sexo, acudían á la casa de la parturienta para servirla como criadas voluntarias. Luego continuaban sus visitas, por la tolerancia bondadosa con que las acogia Lucero, no obstante la desigualdad de sus respectivos estados sociales. Esta vida incierta de aventuras en un mundo completamente nuevo borraba las diferencias jerárquicas que habían subsistido hasta el momento de desembarcar.
También Fernando notaba una transformación importante de su persona en esta nueva existencia. Todos los jinetes mandados por Ojeda habian sido en España jóvenes hidalgos, orgullosos de su linaje y de haber vencido á los moros, mostrando cierta vanidad al hablar de sus parientes ricos ó de los personajes nobles emparentados con sus familias.
En España hubiese sido Fernando Cuevas para ellos un mísero paje, hijo de un escudero olvidado. En este mundo nuevo sentíase el joven ensoberbecido por una tendencia igualitaria. Era hijo de un hombre de armas que había muerto en la guerra, como los ascendientes de los otros; no de un menestral de profesión villana, y sentíase tan hidalgo como los demás. Únicamente la simpatia y la admiración le hacian respetar á Ojeda como superior.
Partió á la mañana siguiente con su audaz capitán y seis de aquellos nobles mancebos que eran ahora sus camaradas. Todos iban montados en caballos andaluces, grandes, carnudos, de colas y crines largas, los jaeces adornados con cascabeles, y este continuo tintineo, así como el roce metálico de sus armaduras, daba á los ocho hombres y á sus corceles un aspecto imponente para los indigenas. Iban á creerlos divinos centauros, descendidos del cielo, bestias humanas, mezcla de animal y de hombre, que unas veces se partían y otras avanzaban formando una sola pieza.
Emprendía Ojeda alegremente esta exploración peligrosa y aventurada. Desde muchos dias antes sentíase agitado por un sentimiento agresivo de rivalidad y celos, la molestia que siente todo hombre corajudo cuando oye hablar con frecuencia de otro igualmente valeroso.
—Harto estoy—decia—de ese Caonabo, cacique de las montañas. Los indios sólo hablan de él como si fuera á comérsenos. Hagamos una algarada en sus tierras y á ver qué nos pasa.
Marcharon directamente hacia el interior, perdiendo de vista el mar. En los dos primeros días las jornadas fueron penosas y lentas. Tuvieron que atravesar tupidos bosques siguiendo los senderos casi borrosos que los indios abrían con el roce de sus pies desnudos.
No encontraban á nadie. Los indigenas que osaban vivir cerca de la colonia de los blancos huían al ver de lejos á estos hombres de hierro, montados sobre unas bestias quiméricas que sonaban al trotar y conmovían de vez en cuando el silencio de la arboleda con sus agudos relinchos.
En la tarde del segundo día llegaron al pie de una sierra elevada, y á través de angostos desfiladeros alcanzaron la meseta, pasando en ella la noche. Al salir el sol vieron á sus pies una extensa y hermosa llanura, con grupos de árboles y abundantes pueblos, atravesada por el curso serpenteante del río Yagui, el mismo que Colón había bautizado Río de Oro al encontrar su desembocadura en Montecristi.
Al bajar á la planicie, penetrando en pueblos de enorme vecindario, Ojeda y sus jinetes se vieron acogidos con una respetuosa y admirativa hospitalidad, cual si fuesen dioses. Tuvieron que vadear muchas veces el mismo río y otros que afluían á él, llegando á las montañas que estaban enfrente, después de varios días de marcha por la llanura.
Ya estaban en las regiones doradas de Cibao. El temible Caonabo debía hallarse ausente, en alguna expedición guerrera, pues no se presentó á cortarles el paso.
Los habitantes del país iban desnudos como los otros y se hallaban en el mismo estado de vida primitiva. En ninguna parte encontraron vestigios de aquellas ciudades ricas y enormes que suponía Colón en el interior de la isla. Ojeda no se desalentó al ver desmentidas de un modo tan completo las suposiciones del Almirante.
—Ignoro si esto es Cipango ó no lo es—dijo á Cuevas—, pero oro lo hay á manta.
La ilusión y la realidad se mezclaba ante sus ojos con deslumbrantes espejismos. Veían relumbrar la tierra de las montañas á causa de las partículas de oro. Los indios separaban con destreza estos pequeñísimos granos para ofrecerlos á los temibles centauros. Otras veces las piedras jaspeadas de metal sin ningún valor les parecían de puro oro, como le había ocurrido al Almirante en el río inmediato á Montecristi.
De todos modos el oro verdadero resultaba abundante. Como los indios no sentían por él gran aprecio, las corrientes acuáticas, al descender de las montañas, habían ido depositándolo, durante siglos y siglos, en el lecho de ríos y barrancos, y este pufiado de centauros audaces eran los primeros en explorar, aunque fuese al galope, tales yacimientos.
Encontró Ojeda en uno do los arroyos un pedazo de oro en bruto que pesaba nueve onzas.
—Todo esto no son mas que barreduras del suelo —dijo el hidalgo, entusiasmado—. Lo más importante está oculto en las grietas y entrañas de la sierra, y lo iremos sacando cuando volvamos con más calma.
Como el Almirante le aguardaba impaciente para despachar los buques, y las noticias que llevaba Ojeda eran muy gratas, se apresuró á volver á Isabela con su gente.
Dispuesto Colón á creer las más exageradas magnificencias de aquella tierra, se reanimó con los informes del joven capitán, tan imaginativo y entusiasta como él. Todos los de la ciudad se enardecieron igualmente con los relatos que iban haciendo de grupo en grupo Cuevas y los otros jinetes.
La estación era propicia para la vuelta á España, y Colón se apresuró á aprovecharla, quedándose sólo con cinco buques para el servicio de la colonia y despachando los otros con rumbo á Cádiz.
Envió muestras del oro encontrado por Ojeda, asi como de frutos y plantas curiosas, y lo menguado y pobre del cargamento lo remedió con largos escritos describiendo la hermosura de la isla y dando seguridades de poder enviar en otro viaje buques llenos de oro y de especias. En cambio, pedía con angustia que le remitieran cuanto antes nuevos cargamentos de víveres.
Existían en Isabela más de mil personas no acostumbradas aún á los manjares indios, y empezaban á escasear los alimentos procedentes de Europa. Una gran cantidad de vino se había perdido durante el viaje por no estar los toneles bien preparados para las altas temperaturas del trópico. Necesitaban alimentos, medicinas, ropas, armas, y también mayor cantidad de caballos. Y como por el momento no podía enviar Colón mucho oro con que adquirir lo que necesitaba la colonia, propuso en su carta á los reyes que le autorizasen para cazar indios caníbales y llevarlos á España, donde serian vendidos como esclavos, bautizándolos antes. De esta manera, el Tesoro real recibiría enormes ingresos, los isleños se verían libres de sus terribles vecinos los caribes, y adquiriria la religión grandes multitudes de adeptos, salvando sus almas á la fuerza.
La partida de la flota para España produjo en Isabela tristeza y desaliento. Centenares de seres vieron alejarse la mayor parte de los buques con rumbo á España, mientras ellos se quedaban en una tierra hermosa, pero inclemente, roídos por las enfermedades, sometidos á ración, como en una nave falta de víveres, teniendo que trabajar en labores que los más de ellos no habían hecho nunca, improvisándose albañiles ó labriegos, cuando habían venido como hombres de espada, con la esperanza de conquistarse tal vez un pequeño reino.
Algunos habían vendido ó malbaratado las tierras que poseían en España para venir á este nuevo viaje de los argonautas, creyendo asunto de unas semanas nada más el hacerse rico en las tierras del Gran Kan... Y empezaban á ver ante ellos un porvenir de miseria, en medio de poblaciones desnudas y sobrias, acostumbradas á una vida sin comodidades.
Se fué generalizando la duda sobre las afirmaciones del Almirante. Volvían muchos á considerarlo un hablador imaginativo, como en los tiempos que era apodado «el hombre de la capa raída». ¿Dónde estaban las ricas ciudades de Asia, todas de mármol, con sus cortejos vestidos de oro y sus filas de elefantes?... ¡Y pensar que muchos de ellos habían buscado influencias en la corte para que los admitiesen en esta expedición, y otros se ocultaron en los buques, arrostrando terribles penalidades, para poder asistir al fabuloso reparto de riquezas que iba á realizarse al otro lado del Océano!...
Colón se excusaba diciendo que bien había advertido en Sevilla y Cádiz, antes de partir la flota, que la empresa no iba á ser tan cómoda como se imaginaban las gentes, y el oro, aunque existía, costaba muchas fatigas el adquirirlo. Esto era cierto; pero el temible imaginativo olvidaba que meses antes, al volver de su primer viaje, había exaltado á todos con exageradas descripciones de las inauditas riquezas que le esperaban allá, y las muchedumbres se aferran siempre á las afirmaciones optimistas del primer momento, olvidando las prudentes rectificaciones llegadas después.
Cuevas empezó á darse cuenta de la animadversión creciente de los españoles contra Colón. Él y Lucero mostraban un respeto admirativo por el Almirante, reconociendo la exactitud de muchas de sus quejas. Pero al mismo tiempo encontraban justas las lamentaciones de una muchedumbre enferma, fatigada y sin ilusiones, afirmando, cada vez en tono más fuerte, que el Almirante los había engañado.
Uno de los personajes más importantes de la colonia era Bernal Díaz de Pisa, hombre bien visto en la corte, y que venía de contador en la expedición. Había perdido su empleo en España creyendo de buena fe que iba á manejar grandes riquezas en las tierras del Gran Kan, como los tesoreros de los cuentos orientales, y su desilusión al encontrarse en una isla salvaje se iba trocando en odio contra el Almirante.
Otro de los descontentos era un ensayador y purificador de metales llamado Fermín Cado. También había venido con la esperanza de que iba á examinar montañas enteras de oro, y al ver este metal solamente en pequeñas cantidades traídas por los indios, y muchas veces de baja ley, negaba públicamente que existiesen en la isla grandes yacimientos auríferos.
Los descontentos formaron el plan de apoderarse de los cinco buques anclados frente á Isabela é irse con ellos á España, llevando á los reyes un memorial, escrito por Bernal Díaz de Pisa, en el que se relataban todas las tristezas de la naciente colonia, exagerándolas para que contrastasen más aún con las fantasías de Colón.
El miedo á los hombres de guerra adictos al Almirante, y la imprudencia de los conjurados, hicieron abortar el plan. Colón metió preso á Díaz de Pisa en uno de los buques, para enviarlo oportunamente á España, y castigó á los demás comprometidos en una rebelión que tantas veces iba á reproducirse durante su mando.