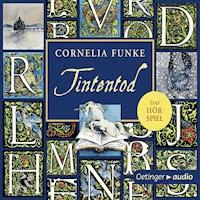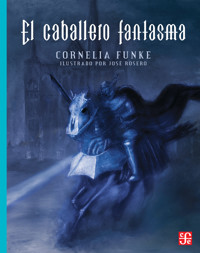
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Jon Whitcroft está molesto porque su madre lo ha enviado al internado de Salisbury. Ahora debe vivir en un lugar frío y viejo, con personas extrañas, y hasta debe compartir cuarto. Todo cambia cuando una noche aparecen frente a su ventana tres fantasmas que van a matarlo. Por fortuna, en Salisbury también estudia Ela, una valiente niña que, además de creer en espíritus, le dirá cómo despertar al único fantasma que puede ayudarlo a ponerle fin a la cacería: William Longspee.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CORNELIA FUNKE
ilustrado porJOSÉ ROSERO traducido porMARGARITA SANTOS CUESTA
Primera edición 2011 Segunda edición, 2017[Primera edición en libro electrónico, 2024]
Distribución en Latinoamérica
© 2011, Cornelia Funke, texto Título original: Geisterreitter
© 2011, José Rosero, ilustraciones
D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5449-1871
Editoras: Eliana Pasarán y Clara Stern Rodríguez Diseño de la colección: León Muñoz Santini Traducción: Margarita Santos Cuesta
Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-4953-9 (rústica)ISBN 978-607-16-8570-4 (ePub)ISBN 978-607-16-8589-6 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Desterrado
Tres muertos
Hartgill
Ela
Un viejo asesinato
Un juramento olvidado
El caballero muerto
Una tarde agradable, después de todo
El corazón robado
Sombras venenosas
El castillo de Longspee y un corista muerto
El tío de Ela
La iglesia de la familia Hartgill
Cubiertos con cadáveres
Ya pasó
Las tinieblas de Longspee
La isla
Canto vespertino
La abadía de Lacock
Amigos
Aquí no se está tan mal
Epílogo y agradecimientos
Glosario
Para Ela Wigram,quefue mi modelo para la heroína de esta historia.Nohabría podido encontrar uno mejor
Desterrado
Tenía once años cuando mi madre me envió a un internado en Salisbury. Es cierto que se le caían las lágrimas durante el camino a la estación, lo reconozco, pero me dejó en el tren de todas formas.
—¡Tu padre se alegraría tanto de verte estudiando en su colegio! —dijo, forzando una sonrisa, y el Barbas me dio unos golpecitos de ánimo sobre el hombro. Me entraron ganas de empujarlo al fondo de las vías.
El Barbas… mis hermanas se habían subido a sus rodillas de inmediato la primera vez que mamá lo llevó a casa, pero yo le declaré la guerra desde el momento en que su brazo la rodeó por los hombros. Papá había muerto cuando yo tenía cuatro años y lo extrañaba, aunque apenas lo recordaba. Sin embargo, eso no significaba que quisiera un padre nuevo; menos aún, un dentista sin afeitar. Yo era el hombre de la casa, héroe para mis hermanas, el ojito derecho de mi madre. De repente ya no pasaba las tardes sentada conmigo en el sofá viendo la tele, sino que salía con el Barbas. Nuestro perro, que normalmente ahuyentaba a cualquiera, le dejaba sus juguetes a los pies, y mis hermanas le dibujaban enormes corazones.
—¡Pero si es muy simpático, Jon!
Cada dos por tres tenía que oír esas palabras. Muy simpático. ¿Qué tenía de simpático? Convenció a mi madre de que toda mi comida favorita era mala para mi salud y de que veía demasiada televisión.
Lo intenté todo para librarme de él. Infinidad de veces hice desaparecer la llave de casa que le había dado mi madre, derramé Coca-Cola sobre sus revistas para odontólogos (sí, existe algo así) y eché polvos pica-pica en el enjuague bucal del que tantas maravillas hablaba. Todo en vano. No fue a él a quien plantaron en el tren, sino a mí.
—¡Nunca subestimes a tus enemigos! —me enseñaría más tarde Longspee. Por desgracia, en aquel tiempo aún no lo conocía.
Probablemente mi destierro se decidió el día en que convencí a mi hermana pequeña para que echara unas cuantas cucharadas de su papilla en los zapatos del Barbas. O quizá fue la carta de amenaza terrorista que envié con su foto. Qué más da… Habría apostado mis videojuegos a que la idea del internado fue del Barbas, aunque mi madre, aún hoy, lo siga negando.
Mi madre se ofreció a acompañarme hasta mi nuevo colegio y pasar unos días conmigo en Salisbury, claro, “hasta que te acostumbres”, pero yo no quise. Estaba seguro de que sólo lo decía para tranquilizar su cargo de conciencia, porque se iba a ir con el Barbas a España mientras yo, solo y abandonado, tendría que vérmelas con profesores desconocidos, platos incomibles y nuevos compañeros, la mayoría seguramente más fuertes y más inteligentes que yo. Nunca había pasado más de un fin de semana lejos de mi familia. No me gustaba dormir en camas extrañas y, desde luego, no quería ir al colegio en una ciudad que tenía más de mil años y, además, se enorgullecía de ello. A mi hermana de ocho años le habría encantado estar en mi lugar. Desde que leía Harry Potter no quería otra cosa que vivir en un internado. Yo, sin embargo, tenía pesadillas con niños en uniformes horrendos, sentados en lúgubres estancias frente a cuencos de puré aguado, bajo la vigilancia de profesores armados con palos de varios metros.
Durante el camino a la estación no dije ni media palabra. Ni siquiera le di a mi madre un beso de despedida cuando me entregó la maleta, por miedo a convertirme en un llorón delante del Barbas. Me pasé el viaje construyendo cartas anónimas a partir de recortes de periódico en las que amenazaba al Barbas con una muerte monstruosa si no dejaba en paz a mi madre. El anciano que iba sentado junto a mí me observaba cada vez más alarmado. Al final arrojé todas las cartas por el excusado del tren, porque pensé que mamá sospecharía su procedencia y aquello no haría otra cosa que ponerla aún más de parte del Barbas.
Lo sé. Me encontraba en un estado lamentable. El viaje duró una hora y nueve minutos. Han pasado más de ocho años y aún lo recuerdo todo con exactitud. Clapham Junction, Basingstoke, Andover… todas las estaciones tenían el mismo aspecto. Con cada kilómetro que avanzábamos, más rechazado me sentía. A la media hora ya me había comido todas las barras de chocolate que me había metido mi madre en la mochila (nueve, si mal no recuerdo; tenía bastante cargo de conciencia), y cada vez que miraba por la ventana y se emborronaba todo ante mis ojos, me convencía a mí mismo de que no se debía a mis lágrimas sino a las gotas de lluvia que resbalaban por los cristales.
Ya lo dije. Lamentable.
Mientras sacaba la maleta a rastras del tren me sentí al mismo tiempo terriblemente joven y cien años mayor que al partir. Desterrado. Rechazado. Huérfano de madre, hermanas y perro. Maldito Barbas. Me aplasté el pie con la maleta y lancé una maldición, deseando que en España hubiera alguna enfermedad contagiosa que matara dentistas.
La rabia era mucho más fácil de llevar que la autocompasión. Además, funcionaba como una práctica coraza defensiva frente a las miradas de extraños.
—¿Jon Whitcroft?
El hombre que me quitó la maleta y me apretó la mano, cubierta aún con restos de chocolate, no tenía, al contrario que el Barbas, ni rastro de pelo en la cara. El redondo rostro de Edward Popplewell era tan imberbe como el mío (para su gran preocupación, como descubriría yo pronto). Sobre el labio superior de su mujer, en cambio, florecía un bigotillo oscuro. Alma Popplewell tenía también una voz más grave que la de su marido.
—¡Bienvenido a Salisbury, Jon! —me dijo mientras me limpiaba, no sin un cierto escalofrío, los dedos pegajosos con un pañuelo de papel—. Me llamo Alma y éste es Edward. Estarás a nuestro cuidado. Tu madre ya te habló de nosotros, ¿no?
Despedía un olor tan fuerte a lavanda que me entraron náuseas; aunque es posible que fuera también por las barras de chocolate. Tutores… lo que me faltaba. Yo quería que todo volviera a ser como antes: mi perro, mi madre, mis hermanas (aunque es cierto que a veces estaba mejor sin ellas) y los amigos de mi antiguo colegio… sin el Barbas, sin un tutor imberbe y una tutora que apestaba a lavanda.
Los Popplewell estaban acostumbrados a recién llegados enfermos de nostalgia. Edward Sinbarba me puso la mano sobre el hombro en cuanto salimos de la estación, como si quisiera ahogar cualquier plan que yo pudiera tener para huir. Los Popplewell no eran partidarios de ir en automóvil (las malas lenguas afirmaban que la razón era el excesivo amor de Edward al whisky y su firme convicción de que algún día le saldría un poco de barba gracias a aquel licor). De cualquier modo, fuimos a pie y Edward comenzó a contarme todo lo que se le puede ocurrir a uno sobre Salisbury en treinta minutos de caminata. Alma lo interrumpía sólo cuando mencionaba fechas, ya que Edward las confundía con facilidad. Sin embargo, se podrían haber ahorrado el esfuerzo. Yo, de todas formas, no los escuchaba.
Salisbury, fundada en las húmedas tinieblas del oscuro pasado, cincuenta mil habitantes y 3.2 millones de turistas deseosos de contemplar la catedral. La ciudad me recibió con una lluvia torrencial y sobre los tejados la torre de la catedral se alzaba como un dedo amenazador. ¡Escuchen bien, Jon Whitcroft y todos los hijos de este mundo! ¡Son unos idiotas si creen que sus madres los quieren a ustedes más que a nada en el mundo!
No miraba ni a derecha ni a izquierda mientras recorríamos calles que ya existían en tiempos de la peste en Inglaterra. Durante el camino, Edward Popplewell me compró un helado.
—El helado sabe bien incluso bajo la lluvia. ¿Verdad, Jon?
Hundido en mi dolor, ni siquiera abrí la boca para darle las gracias y, en lugar de eso, me imaginé una mancha de helado de chocolate extendiéndose por su corbata de color azul pálido.
Era finales de septiembre y, a pesar de la lluvia, en las calles se apelotonaban los turistas. Los restaurantes anunciaban sus fish and chips y el escaparate de una chocolatería ofrecía una vista realmente irresistible; pero los Popplewell se dirigieron a la puerta de la antigua muralla, flanqueada por varias tiendas que vendían figuritas de plástico plateadas: catedrales, caballeros y demonios escupiendo agua. La vista detrás de aquella puerta era la razón por la que acudían todos los extranjeros que llenaban las calles con sus mochilas de colores chillones y sus cestas de comida; pero yo ni siquiera levanté la mirada cuando el atrio de la catedral de Salisbury se abrió ante mí. Yo no tenía ojos ni para la catedral con su torre oscurecida por la lluvia ni para las casas antiguas que la rodeaban como un ejército de sirvientes uniformados. No veía más que al Barbas sentado en el sofá frente a nuestro televisor; a su izquierda, mi madre; a su derecha, mis hermanas peleándose por el honor de ser la primera en sentarse sobre sus rodillas, y Larry, el perro traidor, a sus pies. Mientras los Popplewell debatían por encima de mi cabeza acerca del año en que se construyó la catedral, yo veía mi habitación abandonada y mi asiento vacío en el antiguo colegio; no es que me gustara mucho pasar horas sentado en él, pero en aquellos momentos, con sólo pensarlo, se me llenaron los ojos de lágrimas… que me sequé con el pañuelo oloroso a lavanda (y a aquellas alturas ya de color marrón chocolate).
El resto de mis recuerdos de aquel día se encuentran envueltos en una nebulosa de nostalgia; pero si me esfuerzo, surgen algunas imágenes borrosas: la puerta del viejo edificio en el que los alumnos internos se alojaban (“¡Construido en 1565, Jon!”, “¡No digas tonterías, Edward! 1594, y el sector en el que dormirá él fue construido en 1920”), pasillos estrechos, habitaciones que olían a desconocido, voces desconocidas, caras desconocidas, comida de un sabor tan fuerte a nostalgia que apenas conseguía tragar un pedazo…
Los Popplewell me habían asignado una habitación con tres camas.
—Jon, éstos son Angus Mulroney y Stuart Crenshaw —dijo Alma mientras me empujaba al interior—. Estoy segura de que serán los mejores amigos.
“¿Ah, sí? ¿Y qué si no es así?”, pensé mientras pasaba la mirada por los pósters que habían colgado en la pared mis futuros compañeros de habitación. ¡Cómo no!, un grupo de música que odiaba. En casa yo tenía mi propio cuarto, con un cartel en la puerta que decía “Se prohíbe terminantemente la entrada a extraños y a miembros de la familia” (aunque mi hermana pequeña no sabía leer). Nadie había roncado junto a mi cama, ni debajo de ella. Nunca hubo calcetines sudados sobre mi alfombra (excepto los míos), ni música que no me gustara, ni pósters de grupos o de equipos de futbol que yo aborreciera. Un internado. Mi odio hacia el Barbas habría hecho honor al mismísimo Hamlet (aunque en aquellos momentos yo no sabía absolutamente nada sobre Hamlet).
Stu y Angus hicieron todo lo posible por animarme, pero yo me sentía demasiado infeliz como para registrar sus nombres. Ni siquiera acepté las gomitas que me ofrecieron de su provisión secreta (y estrictamente prohibida) de dulces. Cuando mi madre llamó por teléfono aquella tarde, no dejé lugar a dudas de que había sacrificado la felicidad de su único hijo por un extraño con barba, y colgué con la cruel seguridad de que tampoco ella conseguiría pegar ojo aquella noche.
Un internado. La luz se apaga a las ocho y media de la noche. Por suerte había llevado mi linterna. Me pasé horas dibujando lápidas con el nombre del Barbas, al tiempo que maldecía el duro colchón y la almohada ridículamente plana.
Sí. Mi primera noche en Salisbury fue bastante tétrica. Claro que las razones de mi profunda infelicidad eran completamente ridículas, comparadas con lo que me esperaba. Sin embargo, ¿cómo iba yo a sospechar que la nostalgia y el Barbas pronto se convertirían en el menor de mis problemas? En todo este tiempo me he preguntado a menudo si existe algo así como el destino y, en caso de que así sea, si es posible evitarlo. ¿Habría yo acabado en Salisbury si mi madre no se hubiera vuelto a enamorar? ¿Habría conocido a Longspee, Ela y Stourton sin el Barbas? Quizá.
Tres muertos
A la mañana siguiente fui a mi nuevo colegio por primera vez. Desde el internado se llegaba por un corto camino a pie que atravesaba el atrio de la catedral y esta vez sí le eché una mirada somnolienta al pasar ante ella conducido por Alma Popplewell. Detrás de la catedral se abría una calle bordeada de hayas. Los gritos de los niños de primer grado resonaban contra las piedras. Alma me colocó un brazo protector sobre los hombros, lo que me hizo sentir avergonzado, en especial cuando las primeras niñas pasaron corriendo junto a nosotros.
El terreno del colegio está al final de la calle, detrás de una verja de hierro difícil de trepar sin rasgarse los pantalones, pero que aquel día se encontraba abierta de par en par. El escudo que la decora tiene tan sólo un decepcionante lirio blanco sobre fondo azul; ni unicornios, ni leones como los de la muralla de la ciudad.
—¡Se trata nada más y nada menos que del escudo real de los Stuart, señor Whitcroft! —me diría enojado el señor Rifkin, mi nuevo profesor de historia, unos días más tarde, para pasar a explicarme durante una insoportable hora por qué un animal salvaje es del todo inadecuado para el escudo de un colegio catedralicio.
Mi antigua escuela parecía una caja de cemento. La nueva era un palacio.
—Construida en 1225 como residencia del obispo —me informó Alma elevando la voz, porque en aquel momento un ruidoso grupo de niños exaltados y terroríficamente altos pasó corriendo a nuestro lado.
Yo estaba muerto de miedo e intentaba en vano consolarme imaginándome al Barbas atado a uno de los gigantescos árboles que crecían frente al colegio.
Alma continuó su conferencia mientras caminábamos hacia la puerta de entrada sobre un camino de gravilla que rechinaba bajo nuestros pies:
—El edificio principal es de 1225. El obispo Beauchamp ordenó construir una torre en el ala este en el siglo XV, la fachada es de…
Y así todo el tiempo. Me dio hasta los nombres de algunos obispos que habían vivido allí. Sus retratos cuelgan junto a la escalinata y, supuestamente, trae suerte arrojarles bolas de papel contra la frente antes de un examen. A mí nunca me funcionó. De cualquier modo, de toda la información con la que Alma me bombardeó, sólo recuerdo la historia de Jacobo II: después de darse un golpe contra una de las ventanas del segundo piso, le sangró tanto la nariz que tuvo que pasar varios días en cama sin poder luchar contra Guillermo de Orange.
No aprendí mucho aquel primer día. Estaba demasiado ocupado registrando nombres y caras e intentando no perderme en el laberinto de pasillos y escaleras. Tuve que admitir que mis compañeros no parecían pasar hambre y tampoco vi por ningún lado las oscuras estancias de mis pesadillas. Incluso los profesores eran soportables. Sin embargo, todo aquello no cambiaba el hecho de que yo era un desterrado, así que todas las tardes regresaba a mi habitación con la misma expresión de amargura que ponía por la mañana frente al espejo del cuarto de baño. Me sentía el conde de Montecristo volviendo de la isla, libre de la terrible prisión, para vengarse de aquellos que lo habían enviado allí. Napoleón proscrito y abandonado a una muerte solitaria en Santa Helena. Harry bajo la escalinata de los Dursley.
En la casa en la que pasaba las noches de mi destierro no había historias sobre sangrantes narices reales. El internado de la escuela había sido trasladado del palacio episcopal poco tiempo antes de mi llegada. El edificio, como me contaron los Popplewell, también era bastante viejo, pero en el sector en el que dormíamos reinaba el siglo XXI: suelos de linóleo, literas, cuartos de baño y, en la planta baja, una sala con televisor. En el primer piso dormían las niñas; en el segundo, los niños.
En nuestra habitación para tres personas, Angus era el propietario indiscutible de la cama individual. Angus era una cabeza más alto que yo; tres cuartos escocés (sobre el cuarto restante callaba), buen jugador de rugby y uno de los elegidos, como llamábamos a los coristas de la escuela. Llevaban túnicas casi tan viejas como el palacio episcopal, no tenían que ir a clase durante sus ensayos y cantaban no sólo en la catedral, sino también en lugares de nombres exóticos, como Moscú o Nueva York. (No me sorprendí de no pasar la prueba, pero mi madre sí estaba bastante decepcionada; al fin y al cabo, mi padre sí fue corista.)
Sobre la cama de Angus colgaban fotografías de su perro, dos canarios y una mansa tortuga, pero ninguna de su familia. Cuando Stu y yo los conocimos, comprobamos que, efectivamente, no parecían tan simpáticos como el perro y los canarios. Aunque, desde luego, su abuelo era muy parecido a la tortuga. Angus dormía bajo una montaña de animales de peluche y llevaba piyamas con estampados de perros. Aspectos de su personalidad que, como pronto descubrí, era mejor no comentar, a menos que quisiera experimentar en carne propia lo que era un abrazo escocés.
Stu ocupaba la litera superior, lo que dejaba para mí la inferior, así como un colchón por encima de mi cabeza cuyos chirridos me despertaron las primeras noches cada vez que Stu daba vueltas en la cama. Stu era imperceptiblemente más alto que una ardilla y tenía tantas pecas que apenas le cabían en la cara. Además, le gustaba tanto hablar que yo me sentía agradecido cuando Angus lo callaba. Stu no sentía pasión por animales de peluche, ni por piyamas estampados con perros. Le encantaba cubrirse el escuálido cuerpo con tatuajes falsos, que se pintaba usando rotuladores indelebles en todos los espacios de su piel que podía alcanzar, aunque Alma Popplewell se los lavara dos veces a la semana restregándolo sin piedad.
Los dos se esforzaban por animarme, pero estaba tan seguro de ser un infeliz desterrado, que no tenía lugar para nuevos amigos. Por suerte, ni Angus ni Stu se tomaban mi malhumorado silencio como algo personal. Aunque ya era su segundo año en el internado, el mismo Angus tenía a veces ataques de nostalgia y Stu se encontraba demasiado ocupado enamorándose de todas las niñas medianamente guapas de la escuela, como para perder demasiado tiempo preocupándose por mí.
La noche de mi sexto día en Salisbury comprendí que la nostalgia sería el menor de mis problemas. Angus tarareaba en sueños algún himno que ensayaban en el coro y yo estaba acostado en mi cama, preguntándome por enésima vez quién daría primero su brazo a torcer: mi madre, cuando comprendiera por fin que su único hijo era más importante para ella que un Barbas dentista, o yo, cuando le rogara que me llevara de vuelta a casa por no poder soportar más la tristeza que pesaba sobre mi corazón.
Me disponía a taparme la cabeza con la almohada para huir de los canturreos de Angus, cuando oí el relincho de caballos. Aún recuerdo que me pregunté si Edward Popplewell regresaría del bar a caballo mientras me acercaba de puntillas hasta la ventana. El tarareo de Angus, nuestra ropa por el suelo, la estrafalaria lámpara de noche de Stu sobre el escritorio… nada me advertía que algo amenazador me esperaba afuera, en la lluviosa noche.
Sin embargo, allí estaban.
Tres caballeros, tan pálidos que parecían enmohecidos por la noche. Y tenían la mirada clavada en mí.
Todo en ellos era transparente: capas, botas, guantes, cinturones… y las espadas que les colgaban a los lados. Parecían hombres a los que la noche hubiera absorbido la sangre. El más alto de ellos tenía los lacios cabellos hasta los hombros y a través de su cuerpo se veían los ladrillos del muro que rodeaba el jardín. El que se encontraba junto a él tenía cara de hámster y, al igual que el tercero, era tan traslúcido que el árbol que se alzaba tras ellos parecía alargar las ramas a través de su cuerpo. En torno a sus cuellos tenían moretones, como si alguien les hubiera pasado un cuchillo sin filo por la garganta. Sin embargo, lo más escalofriante eran sus ojos: brasas encendidas con instinto asesino. Aún hoy me perforan el corazón.
Sus caballos eran tan pálidos como ellos, de una piel color ceniza que les cubría los esqueléticos cuerpos como una tela raída.
Quería cerrar los ojos, para no ver más aquellos rostros sin sangre; pero el miedo no me permitía ni levantar los brazos.
—Eh, Jon. ¿Qué estás mirando ahí afuera?
Ni siquiera había oído a Stu bajarse de su litera.
El espíritu más alto me señaló con un dedo huesudo y su boca sin labios vocalizó una amenaza silenciosa. Di un torpe paso hacia atrás, pero Stu se acercó a la ventana y apretó la nariz contra el cristal.
—¡Nada! —comprobó decepcionado—. ¡No veo nada!
—¡Déjalo tranquilo, Stu! —murmuró Angus medio dormido—. Puede que camine en sueños. Los sonámbulos se vuelven locos si hablas con ellos.
—¿Sonámbulo? ¿Están ciegos? —en mi pánico grité tan alto que Stu lanzó una mirada preocupada hacia la puerta; sin embargo, los Popplewell dormían profundamente.
El espíritu con la cara de hámster me dedicó una sonrisa burlona. Su boca era una rasgadura que se abría en el pálido rostro. Después desenvainó despacio su espada, muy despacio. Del filo comenzó a gotear sangre y de repente sentí un dolor tan agudo en el pecho que se me cortó la respiración. Caí de rodillas y me escondí temblando bajo la repisa de la ventana.
Todavía hoy recuerdo el miedo. Lo recordaré siempre.
—Maldita sea, Jon. ¡Vuelve a la cama! —Stu regresó tropezando a su litera—. Ahí afuera no hay nada más que un par de botes de basura.
De verdad no los veía.
Me armé de todo mi valor y miré por encima de la repisa.
No vi más que la oscuridad y el vacío de la noche. El dolor en el pecho había desaparecido y me sentí como un idiota.
“Perfecto, Jon —pensé mientras me deslizaba bajo la áspera manta—. Ya te estás volviendo loco de nostalgia.”
Veía alucinaciones por no comer más que las gomitas de mis compañeros de habitación.
Angus comenzó a canturrear en sueños de nuevo, pero yo me levanté un par de veces más y me deslicé hasta la ventana; sin embargo, no vi más que la calle vacía ante la catedral iluminada, y finalmente me dormí jurándome que a partir de aquel momento intentaría tragarme la comida del internado.
Hartgill
A la mañana siguiente me sentía tan cansado que a duras penas conseguí atarme los cordones de los zapatos. Angus y Stu intercambiaron una mirada de preocupación cuando me acerqué a la ventana y clavé la mirada en el muro ante el cual vi a los fantasmas. Sin embargo, ninguno de nosotros dijo una palabra sobre lo que había sucedido durante la noche. Desayuné tanta avena como pude y decidí olvidar todo lo ocurrido.
A la hora del almuerzo ya estaba pensando de nuevo en el Barbas tostándose al sol en España junto a mi madre y, por la tarde, un examen de gramática me hizo olvidar definitivamente a las tres pálidas figuras.
Acababa de oscurecer cuando el señor Rifkin, como todas las tardes, reunió a los alumnos del internado frente al colegio para cruzar con ellos el mal iluminado atrio de la catedral y dejarlos al cuidado de Alma y Edward Popplewell. Ninguno de nosotros apreciaba a Rifkin. Creo que él tampoco estaba contento consigo mismo. No era mucho más alto que nosotros y nos contemplaba siempre con amargura, como si le provocáramos dolor de muelas. Lo único que lo hacía feliz eran las guerras del pasado. Rifkin, lleno de entusiasmo, gastaba una docena de gises cada vez que nos mostraba en el pizarrón los movimientos de los ejércitos en batallas famosas. Por eso y por la costumbre de peinarse con cuidado pero con poco éxito los finos cabellos por encima de la calva, se había ganado el nombre de Bonapart (sí, ya sé que falta la e final, pero todos teníamos dificultades escribiendo los nombres franceses).
Sobre el pasto frente a la catedral brillaban los faros que la iluminaban por la noche. Los muros resplandecían de tal forma que parecían lavados por la luna. El atrio frente a la catedral se encontraba prácticamente vacío a esas horas y Bonapart nos apremiaba a avanzar con rapidez junto a los coches estacionados. Era una fría noche y, mientras nosotros temblábamos envueltos por el gélido viento inglés, yo me preguntaba si el Barbas ya tendría quemaduras por el sol y si mi madre lo encontraría menos atractivo con la piel cayéndosele a pedazos.
Los tres caballeros no eran más que un mal sueño borrado de mi memoria a la luz del día. Sin embargo, ellos no me habían olvidado. Y en esa ocasión me demostrarían que no eran una simple alucinación.
La entrada al internado no se encuentra directamente junto a la acera, sino al final de un camino que sale de la calle principal y que pasa junto a unas pocas casas antes de llegar al arco detrás del cual se alzan el edificio y el jardín. Me esperaban junto al arco, montados en caballos, como la noche anterior, y esta vez eran cuatro.
Me paré en seco y Stu se dio de bruces contra mi espalda.
Por supuesto, tampoco los vio entonces. Nadie los vio. Excepto yo.
Comparados con el cuarto fantasma, los otros parecían vagabundos andrajosos. Su cara angulosa mostraba una rígida expresión de arrogancia y su ropa perteneció con seguridad a un hombre rico. Sin embargo, de sus muñecas colgaban cadenas de hierro y una soga de ahorcado rodeaba su cuello.
La visión era tan escalofriante que me quedé paralizado mirándolo, pero Bonapart ni siquiera giró la cabeza al pasar junto a él.
“Reconócelo, ¡ya sospechas la razón por la que nadie excepto tú los ve, Jon Whitcroft! —me susurró una voz interior, mientras continuaba allí parado sin poder mover un músculo—. ¡Sólo vienen por ti!”
“Pero ¿por qué? —gritaba toda mi alma—. ¿Por qué yo?, ¡maldita sea! ¿Qué quieren de mí?”
Desde lo alto de uno de los tejados graznó un cuervo, y el líder de los caballeros espoleó a su caballo como si aquel ronco sonido fuera una señal. El animal relinchó, alzó sus patas delanteras y yo me di la vuelta y eché a correr.
No soy un buen corredor. Pero esa noche corrí como si de ello dependiera mi vida. Aún hoy siento el corazón desbocado y los pinchazos en los pulmones. Pasé a toda velocidad junto a las casas que se alzaban a la sombra de la catedral, como buscando su protección contra el mundo que bullía detrás de la antigua muralla; pasé automóviles estacionados, ventanas iluminadas y cercas cerradas. ¡Corre, Jon! A mis espaldas resonaban los cascos de los caballos sobre el oscuro atrio de la catedral y me pareció sentir el aliento de los animales infernales en mi nuca.
Bonapart me llamaba:
—¡Whitcroft! ¡Whitcroft, demonio de niño, detente ahora mismo!
Pero era precisamente el demonio el que me perseguía, y de repente oí otra voz, si es que aquello podía llamarse voz.
La oí en mi cabeza y en mi corazón. Hueca y ronca y tan terrorífica que la sentí en mis entrañas como un cuchillo.
—¡Sí, corre, Hartgill! —se burló—. Corre. Nada nos gusta más que perseguir a los de tu calaña. Y, hasta hoy, nadie consiguió escapar.
¿Hartgill? Era el apellido de soltera de mi madre. No es que parecieran muy interesados en un detalle como aquél. Continué corriendo dando traspiés, sollozando de miedo. El de los cabellos lacios me cortó el camino y los otros tres se detuvieron a mis espaldas. A mi derecha, la catedral elevaba su torre hacia las estrellas.
Es posible que corriera hacia ella porque parecía que nada podría hacer temblar sus muros. Sin embargo, el pasto que la rodeaba estaba mojado por la lluvia y me resbalaba a cada paso, hasta que finalmente caí de rodillas, jadeando. Me encogí, temblando sobre la fría tierra, y me cubrí la cabeza con los brazos como si de esa forma pudiera esconderme de mis perseguidores. Un aire frío me envolvió como una nebulosa y oí sobre mí los relinchos de un caballo.
![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)



![Tintenblut [Tintenwelt-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/52c21247ab9c6ceec994ff4bce1626b8/w200_u90.jpg)

![Tintentod [Tintenwelt-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/48531063f67bfadcad247f206737472f/w200_u90.jpg)




![Gespensterjäger im Feuerspuk [Band 2] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/961288edbdff425f4f1f3c26568a5f3b/w200_u90.jpg)