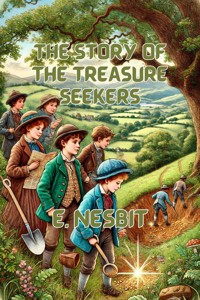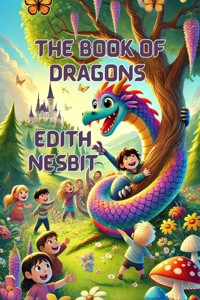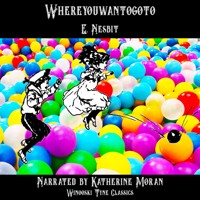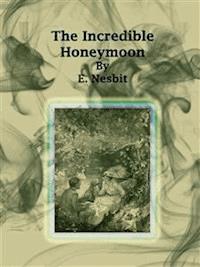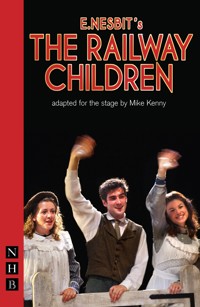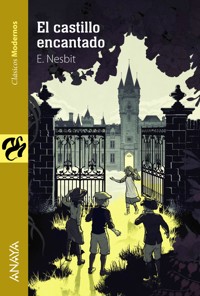
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Clásicos Modernos
- Sprache: Spanisch
Gerald, Cathy y Jimmy llegan a un jardín encantado donde despiertan a una hermosa princesa, que lleva dormida cien años. Pero las cosas no siempre son como aparentan ser. En realidad se trata de Mabel, la sobrina del ama de llaves, pero el jardín sí que está encantado, ¡y el anillo que se pone en el dedo tiene poderes mágicos! Los protagonistas descubrirán que tendrán que hacer uso de la magia para resolver los enredos en los que se verán envueltos. Aunque la magia... ¿vendrá del anillo, o de los propios niños?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E. Nesbit
El castillo encantado
Traducción de Jaime Valero
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Créditos
Para Margaret Ostler,con cariño.E. Nesbit
Peggy, llegaste desde los páramos y las huertas, y trajiste su brisa a través de mi puerta; trajiste la juventud con su vitalidad y su sonrojo a este apartamento en el barrio del Soho. Te devuelvo toda la magia que traías con una historia de hechizos, Peggy querida. Un pedazo de mi obra y de mi corazón... Ese pedazo que te quedaste cuando nos dijimos adiós.
Royalty Chambers, Soho, W.25 de septiembre de 1907
1
Eran tres hermanos: Jerry, Jimmy y Kathleen. El verdadero nombre de Jerry era Gerald y no Jeremiah, al contrario de lo que podrías pensar; Jimmy, lógicamente, era un diminutivo de James; y en cuanto a Kathleen, los chicos nunca la llamaban por su nombre, sino Cathy, Catty, Minina (cuando sus hermanos estaban de buen humor) o Minina rabiosa (cuando se enfadaban con ella). Asistían a la escuela en un pueblecito situado al oeste de Inglaterra. Por supuesto, los chicos iban a una escuela y su hermana a otra, ya que esa costumbre tan saludable de llevar a los niños y a las niñas a la misma escuela aún no está tan extendida como espero que llegue a estarlo algún día. Solían verse los sábados y los domingos en casa de una mujer mayor, que era soltera y encantadora, pero se trataba de una de esas casas en las que resulta imposible jugar. Ya sabes a cuáles me refiero, ¿verdad? Era una de esas casas en las que hay algo extraño en el ambiente que te quita las ganas de hablar con los demás cuando os dejan a solas, y en las que jugar se antoja como una actividad forzada y artificiosa. Así que los tres estaban deseando que llegaran las vacaciones para poder regresar a su hogar y pasarse todo el día juntos, en una casa donde los juegos eran una práctica habitual, donde se podía mantener una conversación civilizada, y donde los campos y bosques de Hampshire estaban repletos de cosas interesantes por descubrir y experimentar. Su prima Betty también estaría allí, y todos habían hecho sus planes para la ocasión. Betty terminó las clases antes que ellos, así que fue la primera en regresar a Hampshire, pero en cuanto puso un pie allí, contrajo el sarampión, así que los tres hermanos no pudieron volver a su hogar. No te costará imaginar cómo se sintieron. La idea de pasar siete semanas en casa de la señorita Hervey les resultaba insoportable, así que los tres escribieron una carta a casa para informar debidamente de este hecho. Aquello dejo pasmados a sus padres, que siempre habían considerado que los niños tenían mucha suerte de poder alojarse en casa de la querida señorita Hervey. Sin embargo, los niños solo lo hacían «por ser amables», tal y como dijo Jerry, y tras cruzar un montón de cartas y telegramas, se decidió que los chicos pasaran las vacaciones en la escuela de Kathleen, donde no quedaba ninguna niña en ese momento, ni tampoco maestras, a excepción de la francesa.
—Será mejor que alojarnos en casa de la señorita Hervey —dijo Kathleen cuando los chicos fueron a ver a Mademoiselle para preguntarle cuándo podrían instalarse allí—. Además, nuestra escuela no es tan fea como la vuestra. Tenemos manteles en las mesas y cortinas en las ventanas, mientras que en la vuestra no hay más que tablones de anuncios, pupitres y manchurrones de tinta.
Cuando sus hermanos se fueron a preparar el equipaje, Kathleen decoró las habitaciones lo mejor que pudo con flores metidas en tarros de mermelada, en su mayoría caléndulas, porque poco más se podía encontrar en el jardín trasero. En el jardín delantero había geranios, calceolarias y lobelias, pero, como te podrás imaginar, los niños no tenían permiso para cortarlas.
—Tendríamos que inventarnos algún juego para entretenernos durante las vacaciones —dijo Kathleen cuando terminaron de tomar el té, después de deshacer el equipaje de los chicos y de ordenar su ropa en las cómodas de colores. Se sintió muy mayor y muy responsable mientras colocaba con esmero los diferentes tipos de prendas en pequeños montoncitos dentro de los cajones—. A lo mejor podríamos escribir un libro.
—No serías capaz —replicó Jimmy.
—No me refería a escribirlo yo sola —dijo Kathleen, un poco molesta—. Me refería a todos.
—Demasiado trabajo —se limitó a decir Gerald.
—Si escribiéramos un libro en el que contáramos cómo es una escuela por dentro en realidad —insistió Kathleen—, la gente lo leería y pensaría que somos unos niños muy inteligentes.
—Yo creo que más bien nos expulsarían —repuso Gerald—. No, yo opino que deberíamos jugar a los bandoleros en la calle. ¿Os imagináis que encontrásemos una cueva? Podríamos ir allí a comer y guardar nuestras provisiones.
—En esta región no hay cuevas —dijo Jimmy, siempre presto a contradecir a sus hermanos—. Y además, estoy seguro de que tu querida Mademoiselle no nos dejará salir solos a la calle.
—Eso ya lo veremos —respondió Gerald—. Iré a hablar con ella y le tocaré la fibra maternal.
—¿Con esas pintas?
Kathleen le señaló con gesto burlón, y Gerald se miró en el espejo.
—En menos que canta un gallo, nuestro héroe se habrá cepillado el pelo, la ropa, y se habrá lavado la cara y las manos. —Y dicho esto, Gerald se marchó a poner en práctica su estrategia.
El muchacho que llamó a la puerta de la salita donde Mademoiselle estaba leyendo un libro con pastas amarillas, mientras pensaba en sus cosas, era un muchacho muy acicalado, esbelto y castaño, con un aspecto cautivador. Gerald tenía la capacidad de adoptar un aspecto cautivador en un abrir y cerrar de ojos, un don que resultaba muy útil a la hora de tratar con adultos. Para lograr ese aspecto, abrió sus ojos grises de par en par, hizo un mohín y adoptó una expresión dulce y suplicante, similar a la del protagonista de la novela El pequeño Lord, que a estas alturas, por cierto, ya debe de ser un viejo mojigato e insoportable.
—Entrez! —dijo Mademoiselle, con su estridente acento francés.
Y el muchacho entró.
—Eh bien? —añadió la institutriz con impaciencia.
—No quisiera molestar —dijo Gerald, con cara de no haber roto un plato en su vida.
—No, no molestas en absoluto —dijo Mademoiselle, ablandándose un poco—. ¿Qué te trae por aquí?
—Se me ha ocurrido venir a saludarla —respondió Gerald—, teniendo en cuenta que es usted la señora de la casa.
Le tendió la mano que acababa de lavarse, que aún seguía húmeda y enrojecida. La mujer se la estrechó.
—Eres un jovencito muy educado —dijo la institutriz francesa.
—No es para tanto —repuso Gerald con más cortesía aún—. Siento mucho haberla metido en esta situación. Seguro que le supone un incordio tener que cuidar de nosotros durante las vacaciones.
—Ni mucho menos —replicó Mademoiselle—. Estoy segura de que os portaréis muy bien.
Gerald le lanzó una mirada con la que quería transmitirle que sus hermanos y él serían lo más parecido a un ángel que un niño podría llegar a ser sin dejar de ser humano.
—Lo intentaremos —añadió con mucha convicción.
—¿Puedo hacer algo por vosotros? —preguntó amablemente la institutriz.
—No, gracias, no se preocupe —respondió Gerald—. No queremos causarle molestias. Y estaba pensando que le causaríamos aún menos molestias si mañana pudiéramos pasar el día en el bosque y llevarnos algo de fiambre para cenar, ya sabe, para así no importunar a la cocinera.
—Es muy considerado por tu parte —replicó Mademoiselle con aspereza.
Entonces Gerald le lanzó una mirada risueña; era un truco que había aprendido a hacer con los ojos, cuando sus labios adoptaban una expresión demasiado seria. La mirada surtió su efecto y Mademoiselle se echó a reír, y Gerald se rio también.
—¡Menudo granujilla estás hecho! —exclamó—. ¿Por qué no dices abiertamente que no quieres que os vigile nadie en lugar de fingir que lo que quieres es ahorrarme molestias?
—Con los adultos hay que andarse con pies de plomo —dijo Gerald—, pero tampoco crea que es todo una pantomima. Nosotros no queremos causarle ninguna molestia, del mismo modo que tampoco queremos que usted...
—Os cause molestias a vosotros. Eh bien! ¿Y vuestros padres os dejan pasar el día en el bosque?
—Desde luego —le aseguró Gerald.
—En ese caso, no soy quién para impedíroslo. Avisaré a la cocinera. ¿Contento?
—¡Y tanto! —exclamó Gerald—. Mademoiselle, es usted un primor.
—¿Un pringor? —preguntó la institutriz, extrañada.
—No, me refiero a una... una chérie —dijo Gerald—. Una chérie de campeonato. No se arrepentirá. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Le enrollo el ovillo de lana, o le traigo las gafas, o...?
—¿Me tomas por una ancianita? —dijo Mademoiselle, riendo todavía más—. Anda, vete, y no hagas más travesuras de las debidas.
—¿Y bien? ¿Ha habido suerte? —le preguntaron sus hermanos.
—Todo en orden —respondió Gerald—. Ya os dije que lo conseguiría. El ingenioso joven se ganó el favor de la institutriz extranjera, que en su juventud fue la chica más hermosa de su humilde aldea.
—No creo que lo fuera. Es demasiado estirada —repuso Kathleen.
—¡Ajá! —exclamó Gerald—. Eso lo dices porque no sabes cómo tratarla. Conmigo no fue nada estirada.
—Menudo embaucador estás hecho —dijo Jimmy.
—No, yo soy un diplo... ¿cómo se decía? Es algo similar a un embajador. Un diplomástico, eso es lo que soy. Sea como sea, nos hemos ganado el privilegio de pasar un día en el bosque, y como que me llamo Jack Robinson que encontraremos una cueva en él.
Mademoiselle, que era menos estirada de lo que creía Kathleen, presidió la mesa durante la cena, que consistía en unas rebanadas de pan que llevaban varias horas untadas de melaza, así que el conjunto estaba más duro y reseco que cualquier otro alimento que se te ocurra. Gerald le pasó el queso y la mantequilla con mucha educación, e insistió en que probara el pan con melaza.
—¡Uf! ¡Es como masticar arena! ¿Cómo es posible que os guste esto?
—Efectivamente —respondió Gerald—, es imposible que nos guste, pero no es de buena educación protestar por la comida.
Mademoiselle se rio, pero esa fue la última vez que sirvieron pan con melaza para cenar.
—¿Cómo lo haces? —le preguntó Kathleen, admirada, mientras se daban las buenas noches.
—Resulta muy sencillo cuando estás acostumbrado a tratar con adultos que vigilan todos tus movimientos. Ya verás, a partir de ahora la tendré comiendo de mi mano.
A la mañana siguiente, Gerald se levantó temprano y arrancó un puñado de claveles que encontró escondidos entre las caléndulas. Anudó el ramillete con una cinta negra de algodón y lo dejó sobre el plato de Mademoiselle. La institutriz sonrió y se colgó las flores del cinturón, adquiriendo un aspecto de lo más distinguido.
Más tarde, Jimmy le preguntó a su hermano:
—¿Te parece bonito sobornar a la gente con flores y pasándoles la sal durante la comida para que te dejen hacer lo que te apetezca?
—No es eso —intervino Kathleen—. Me ha costado un poco entenderlo, pero ya sé lo que pretendía hacer Gerald. Verás, si quieres que los adultos se porten bien contigo, lo menos que puedes hacer es tratarlos bien y tener algún detalle con ellos para que se sientan especiales. Jamás se me había ocurrido. Pero a Jerry sí, por eso se lleva tan bien con las ancianitas. No es un soborno. Es un gesto de consideración, como cuando pagas por algo en una tienda.
—Sea como sea —añadió Jimmy para zanjar el dilema moral—, hace un día precioso para salir al bosque.
Y así era. La amplia calle Mayor, que incluso en plena hora punta estaba tan tranquila como una calle salida de un sueño, estaba bañada por el sol. Las hojas relucían a causa de la lluvia que cayó la noche anterior, pero el asfalto estaba seco, y las motas de polvo centelleaban entre los rayos de sol como si fueran diamantes. Los hermosos caserones antiguos, que se erguían firmes y robustos, daban la impresión de estar bronceándose tranquilamente al sol.
—Pero ¿hay algún bosque por aquí? —preguntó Kathleen cuando pasaron frente al mercado.
—No te obsesiones tanto con el bosque —dijo Gerald, que adoptó un tono fantasioso—, seguro que encontramos algo. Un compañero de clase me contó que, cuando su padre era pequeño, había una cueva al pie de la ladera, en un sendero cercano a Salisbury Road. Aunque también me dijo que allí había un castillo encantado, así que quizá lo de la cueva tampoco sea cierto.
—Si tuviéramos una corneta y la tocáramos con todas nuestras fuerzas por el camino, a lo mejor encontraríamos un castillo mágico —aventuró Kathleen.
—Si tienes dinero para malgastarlo en una corneta... —replicó Jimmy con sorna.
—¡Pues te chinchas, porque resulta que lo tengo! —dijo Kathleen, así que se compraron unas cornetas en una tienda diminuta que tenía el escaparate ocupado por una maraña de juguetes, dulces, pepinos y manzanas ácidas.
Por la apacible plaza situada al otro lado del pueblo, donde se erigían la iglesia y las mansiones de la gente adinerada, resonaron los ecos de unas cornetas tocadas a todo volumen. Pero ninguno de esos caserones se convirtió en un castillo encantado. Los niños siguieron su camino por Salisbury Road, que era un sendero muy caluroso y polvoriento, así que decidieron beberse una de las botellas de gaseosa de jengibre.
—¿Qué os parece si cargamos con la gaseosa en la barriga y no en la botella? —propuso Jimmy—. Podemos dejarla escondida y recogerla a la vuelta.
Entonces llegaron a un lugar donde la carretera, tal y como lo expresó Gerald, se dirigía a dos sitios al mismo tiempo.
—Esto parece el comienzo de una aventura —dijo Kathleen.
Siguieron por el camino de la derecha y en el siguiente cruce giraron a la izquierda —«para ser equitativos», dijo Jimmy—, después giraron otra vez a la derecha y una vez más a la izquierda, y así todo el tiempo, hasta que se desorientaron por completo.
—Por completo —dijo Kathleen—. ¡Qué divertido!
Los árboles se arqueaban en lo alto y los bordes de la carretera estaban poblados de arbustos. Los aventureros llevaban un buen rato sin tocar sus cornetas. No valía la pena hacerlo si no había nadie cerca a quien incordiar.
—¡Repámpanos! —exclamó de repente Jimmy—. ¿Qué tal si nos sentamos y nos comemos parte de la cena? Podríamos considerarlo como el almuerzo —añadió, persuasivo.
Así que los tres hermanos se sentaron junto a un seto y se comieron las grosellas maduras que les habían dado para el postre.
Durante ese rato que permanecieron sentados, reposando sus maltrechos pies, Gerald se recostó sobre unos arbustos, pero los arbustos no fueron capaces de sostener su peso y el niño estuvo a punto de caerse de espaldas. Algo había cedido bajo la presión de su cuerpo, produciendo un chasquido, como si se hubiera desplazado algo.
—¡Cáspita! —exclamó en cuanto se recobró del susto—. Esto está hueco. ¡La piedra sobre la que estaba apoyado ha cedido!
—Ojalá fuera una cueva —dijo Jimmy—, pero seguro que no lo es.
—Si tocamos las cornetas, a lo mejor se convierte en una —aventuró Kathleen, que se apresuró a tocar la suya.
Gerald introdujo una mano entre los arbustos.
—Aquí no hay nada —dijo—, no es más que un agujero completamente vacío.
Sus hermanos apartaron los arbustos. Efectivamente, había un agujero al pie de la ladera.
—Voy a entrar —anunció Gerald.
—¡No lo hagas! —exclamó su hermana—. No quiero que entres. ¿Y si hubiera serpientes?
—Lo dudo —repuso Gerald.
El muchacho se inclinó hacia delante y encendió una cerilla.
—¡Es una cueva! —exclamó. Apoyó la rodilla sobre la piedra musgosa en la que había estado sentado, se encaramó por ella y desapareció.
A continuación se produjo un silencio expectante.
—¿Estás bien? —preguntó Jimmy.
—Sí. Entrad. Será mejor que metáis primero los pies, hay un poco de pendiente.
—Ya voy —dijo Kathleen, que metió primero los pies, tal y como le había aconsejado su hermano. Se le quedaron colgando y empezó a menearlos con entusiasmo.
—¡Cuidado! —gritó Gerald en la oscuridad—. Como sigas así, me vas a sacar un ojo. Mueve los pies hacia abajo, no hacia arriba. Es inútil que intentes echar a volar aquí dentro, no hay espacio suficiente.
Gerald le tiró de los pies para ayudarla a bajar y después la sujetó por las axilas. Kathleen oyó el crujido de unas hojas secas bajo sus botas y se puso en posición para ayudar a Jimmy, que metió primero la cabeza, como si fuera a zambullirse en un mar desconocido.
—Pues sí que es una cueva —dijo Kathleen.
—Los jóvenes exploradores —relató Gerald, mientras bloqueaba la entrada del agujero con los hombros—, cegados en un primer momento por la oscuridad de la cueva, no pudieron ver nada.
—La oscuridad no ciega —replicó Jimmy.
—Ojalá tuviéramos una vela —añadió Kathleen.
—Claro que ciega —replicó Gerald—. Los jóvenes exploradores no podían ver nada. Pero su intrépido líder, cuyos ojos se habían acostumbrado a la oscuridad mientras las siluetas desgarbadas de sus compañeros taponaban la entrada, acababa de hacer un descubrimiento.
—¿Cuál?
Sus hermanos conocían de sobra la costumbre que tenía Gerald de relatar todo lo que hacían, pero a veces terminaban un poco hartos de que utilizara ese tono de narrador de novela en los momentos de tensión.
—El líder no reveló el horrible secreto a sus fieles compañeros hasta que todos y cada uno le prometieron que mantendrían la calma.
—Que sí, que mantendremos la calma —dijo Jimmy con impaciencia.
—Bien, en ese caso —prosiguió Gerald, que de repente dejó de ser un narrador y se convirtió en un muchacho normal y corriente—, allí hay una luz. ¡Mirad, detrás de vosotros!
Los niños se dieron la vuelta. Sí, ahí estaba. Un tenue resplandor grisáceo sobre las paredes marrones de la cueva, y otro resplandor grisáceo más intenso interrumpido bruscamente por una línea oscura, indicaban que al otro lado de alguna curva o recoveco de la cueva, había luz natural.
—¡Atentos! —exclamó Gerald, o al menos eso era lo que quería decir, porque lo que dijo en realidad fue «¡Firmes!», como corresponde al hijo de un soldado. Sus hermanos obedecieron por acto reflejo.
—Mantendréis la posición de firmes hasta que dé la orden de avanzar, y al oírla lo haréis con paso lento y dejando cierta distancia entre vosotros. Seguid a vuestro aguerrido líder, con cuidado de no tropezar con los muertos ni con los heridos.
—¡No digas eso! —le reprendió Kathleen.
—Aquí no hay ningún muerto —repuso Jimmy, mientras buscaba la mano de su hermana en la oscuridad—. Lo que quiere decir es que tengamos cuidado para no tropezar con las piedras y esas cosas.
Cuando encontró su mano, Kathleen pegó un grito.
—Tranquila, soy yo —dijo Jimmy—. Pensé que te gustaría que te cogiera de la mano. Mira que eres infantil.
Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, comprobaron que se encontraban en una áspera cueva rocosa que se extendía a lo largo de tres o cuatro metros, para después hacer un giro brusco hacia la derecha.
—¡Hasta la victoria! —exclamó Gerald—. Y ahora... ¡a paso lento!
Gerald avanzó con cuidado, abriéndose camino entre la tierra y las rocas que conformaban el suelo de la cueva.
—¡Hay luz, hay luz! —exclamó en cuanto dobló la esquina.
—¡Qué maravilla! —Kathleen suspiró con fuerza cuando le llegó la luz del sol.
—Yo no veo nada —dijo Jimmy, que iba a la zaga.
El estrecho pasadizo desembocaba en un arco redondeado, bordeado por helechos y enredaderas. Lo atravesaron y llegaron a una hondonada profunda y angosta con paredes de piedra, cubierta de musgo. De las grietas brotaban nuevos helechos y plantas alargadas. Los árboles que crecían encima de los bordes estaban arqueados, y los rayos de sol se filtraban a través de ellos creando puntos de luz cambiantes, transformando la hondonada en un pasadizo techado de color verde y dorado. El camino, que estaba formado por losas de color gris verdoso cubiertas por montoncitos de hojas caídas, descendía formando una pendiente pronunciada, y en el otro extremo había otro arco redondeado, coronado con rocas, hierba y arbustos. No se veía lo que había al otro lado.
—Parece el exterior de un túnel del ferrocarril —dijo James.
—Es la entrada al castillo encantado —afirmó Kathleen—. Venga, vamos a tocar las cornetas.
—¡Cerrad el pico! —exclamó Gerald—. El intrépido capitán, tras reprender a sus subordinados por su insoportable cháchara...
—¡Gracias por la parte que nos toca! —dijo Jimmy, ofendido.
—De nada —respondió Gerald, que reanudó su narración—: Tras reprender a sus subordinados por su insoportable cháchara, les ordenó que avanzaran con cuidado y sin hacer ruido, por si acaso había alguien acechando, o por si detrás del segundo arco había un almacén de hielo o algo peligroso.
—¿Como qué? —preguntó Kathleen, nerviosa.
—Osos, tal vez —respondió Gerald.
—No hay osos sin madroños. Al menos, en Inglaterra no —repuso Jimmy—. He oído que en otros países los osos siempre están al lado de los madroños —añadió, distraído.
—¡Paso ligero! —exclamó Gerald.
Y sus hermanos le obedecieron. Por debajo de las hojas humedecidas, el suelo era firme y pedregoso. Los tres niños se detuvieron ante el arco sombrío.
—Desde aquí bajan unas escaleras —dijo Jimmy.
—Al final va a resultar que es un almacén de hielo —añadió Gerald.
—No deberíamos bajar —dijo Kathleen.
—Nuestro héroe —relató Gerald—, que no le tenía miedo a nada, levantó los escasos ánimos de sus afligidos esbirros al decirles que él estaba decidido a entrar, vaya que sí, y que ellos podían hacer lo que les diera la gana.
—Si sigues llamándonos esas cosas —replicó Jimmy—, vas a bajar tú solo. —Y luego añadió—: ¡Para que te enteres!
—Es parte del juego, tonto —le explicó su hermano con tono conciliador—. A lo mejor mañana te toca ser el capitán, así que más vale que te muerdas la lengua y empieces a pensar cómo vas a llamarnos cuando te llegue el turno.
Muy despacio y con mucho tiento, los tres hermanos bajaron por las escaleras. Sobre sus cabezas se extendía una bóveda de piedra. Gerald encendió una cerilla cuando descubrió que el último escalón no tenía borde y que era, de hecho, el comienzo de un pasadizo, que formaba una curva hacia la izquierda.
—Esto nos llevará de vuelta a la carretera —dijo Jimmy.
—O por debajo de ella —repuso Gerald—. Hemos bajado once escalones.
Siguieron avanzando en pos de su líder, que caminaba muy despacio por si acaso, según dijo, había más escalones. El pasadizo estaba muy oscuro.
—¡Esto no me gusta un pelo! —susurró Jimmy.
Divisaron un destello de luz que cada vez se fue haciendo más grande y que al poco tiempo dejó al descubierto otro arco desde el que se admiraba un paisaje que parecía sacado de una guía de viajes de Italia. Los tres se quedaron sin aliento y se limitaron a seguir avanzando en silencio mientras contemplaban la escena. Un sendero bordeado de cipreses conducía, a medida que se ensanchaba, a una terraza de mármol, amplia, reluciente y bañada por el sol. Los niños, atónitos, apoyaron los brazos sobre la balaustrada, que era plana y ancha, y se asomaron. Justo por debajo de ellos había un lago —idéntico a los que se ven en el libro Las maravillas de Italia—, y en el lago había cisnes, sauces llorones e incluso una isla. Al otro lado asomaban unas colinas verdes salpicadas de árboles, y entre los árboles relucían las extremidades blancas de unas estatuas. Encaramado a una pequeña colina situada a la izquierda había un edificio blanco y redondeado, repleto de columnas, y a la derecha el agua formaba una cascada que discurría entre las piedras musgosas y se precipitaba sobre el lago. Unos escalones descendían a la orilla desde la terraza, mientras que otros conducían a los pastos verdes que se extendían al lado. Había ciervos pastando repartidos por las colinas, y a lo lejos, allí donde la arboleda se espesaba hasta casi convertirse en un bosque, había unas figuras inmensas de piedra, de color gris. Los niños no habían visto nada igual en sus cortas vidas.
—Mi compañero de clase... —comenzó a decir Gerald.
—Es un castillo encantado —le interrumpió Kathleen.
—Yo no veo ningún castillo —replicó Jimmy.
—¿Y cómo le llamas a eso, entonces? —Gerald señaló hacia un punto situado al otro lado de una hilera de limoneros, donde asomaban unos torreones blancos que se alzaban sobre el cielo azul.
—No se ve ni un alma por aquí —dijo Kathleen—, y aun así está todo impecable. Parece cosa de magia.
—Tendrán segadoras mágicas —aventuró Jimmy.
—Si fuéramos los protagonistas de un libro, tened por seguro que eso sería un castillo encantado —dijo Kathleen.
—Pues claro que es un castillo encantado —murmuró Gerald.
—Esas cosas no existen —replicó Jimmy, muy convencido.
—¿Y tú qué sabes? ¿Te crees que lo único que existe en el mundo es lo que puedes ver? —le espetó su hermano de muy malas maneras.
—En mi opinión, la magia desapareció cuando la gente empezó a tener máquinas de vapor —explicó Jimmy—, y periódicos, teléfonos y telégrafos que funcionan sin cables.
—Si te paras a pensarlo, eso de que funcionen sin cables tiene algo de mágico —dijo Gerald.
—¡Qué cosas dices! —repuso Jimmy con desdén.
—A lo mejor la magia ya no existe porque la gente ha dejado de creer en ella —aventuró Kathleen.
—En ese caso, que no se diga que nosotros hemos dejado de creer —dijo Gerald con determinación—. Voy a creer en la magia con todas mis fuerzas. Esto de aquí es un jardín encantado, eso de allí es un castillo encantado, y yo estoy decidido a explorarlo. En ese momento, el valeroso caballero prosiguió su avance, permitiendo que sus ignorantes escuderos tomaran la decisión de seguirlo o no, como mejor les pareciera.
Gerald se apartó de la balaustrada y bajó sin titubear por las escaleras que conducían al jardín, mientras sus botas se hacían eco del ímpetu que movía sus pasos.
Sus hermanos le siguieron. Jamás habían visto un jardín como ese, ni en los cuadros ni en los cuentos. Pasaron muy cerca de los ciervos, que se limitaron a levantar sus majestuosas testas para mirarlos y no dieron la más mínima muestra de sobresalto. Tras cruzar una larga extensión de césped pasaron bajo las frondosas copas de los limoneros y llegaron a un jardín de rosas, flanqueado por setos espesos y bien recortados. El lugar era una amalgama de tonos rojos, verdes, blancos y rosados que se fundían bajo la luz del sol, como si fuera el pañuelo de un gigante, fragante y multicolor.
—Ya veréis cómo aparece el jardinero de un momento a otro a preguntarnos qué estamos haciendo aquí. ¿Se puede saber qué le diremos? —preguntó Kathleen mientras hundía la nariz en una rosa.
—Le diré que nos hemos perdido, lo cual es cierto —respondió Gerald.
Pero no se cruzaron con el jardinero ni con ninguna otra persona, y la sensación de que se encontraban en un lugar mágico se volvió cada vez más intensa, hasta el punto de que incluso el eco de sus pisadas en medio de aquel paraje tan grande y silencioso los sobrecogía. Al fondo del jardín de rosas había un seto con un arco incrustado en el medio, que era el punto de partida de un laberinto similar al que hay en Hampton Court.
—Escuchad bien lo que os voy a decir —dijo Gerald—: en el centro de este laberinto encontraremos el hechizo secreto. Desenvainad vuestras espadas, mis valientes, y adentrémonos en lo desconocido sin hacer el menor ruido.
Y eso fue lo que hicieron.
Hacía mucho calor dentro del laberinto, puesto que estaba al abrigo de los setos, y no había manera de encontrar el camino correcto hacia el centro. Una y otra vez acabaron llegando ante el arco que conducía al jardín de rosas. Menos mal que todos se habían acordado de traer pañuelos limpios para enjugarse el sudor.
Cuando llegaron hasta el arco por cuarta vez, Jimmy gritó de repente:
—¡Será po...! —Y con el mismo arrebato repentino, dejó la frase a medias—. ¡Un momento! —añadió, con un tono muy distinto—, ¿dónde está nuestra cena?
Lo tres hermanos se quedaron en silencio, apesadumbrados, cuando recordaron que se habían dejado la cesta con la comida a la entrada de la cueva. Se pusieron a pensar con añoranza en las lonchas de fiambre, en los seis tomates, en el pan y la mantequilla, en el paquetito de la sal, en los pasteles de manzana y en ese vasito tan grueso con el que bebían la gaseosa de jengibre.
—Hay que volver, no queda más remedio —dijo Jimmy—. Tenemos que recuperar nuestras provisiones y ponernos a cenar.
—Hagamos un último intento con el laberinto —propuso Gerald—. No me gusta dejar las cosas a medias.
—¡Pero es que tengo mucha hambre! —protestó Jimmy.
—¿Y por qué no lo has dicho antes? —le reprendió Gerald.
—Porque antes no tenía.
—Entonces tampoco estarás tan hambriento. El hambre no entra así de repente. Espera, ¿qué es eso?
Se refería a una pequeña línea de color rojo que se extendía a los pies del seto. Una línea tan fina que la única forma de fijarse en ella era haberse pasado un rato mirando fijamente, enfurruñado y con el ceño fruncido, las raíces del seto.
Era un hilo de algodón. Gerald lo recogió. Uno de los extremos del hilo tenía atado un dedal lleno de agujeros, y el otro...
—¡Falta el otro extremo! —exclamó Gerald—. Sin duda forma parte de un ovillo. ¿Quién quiere perder ahora el tiempo cenando? Siempre supe que algún día ocurriría algo mágico, y ese día al fin ha llegado.
—Supongo que el jardinero lo dejó ahí —dijo Jimmy.
—¿Atado al dedal plateado de una princesa? ¡Mira! Está decorado con una corona.
Pues sí, el dedal tenía una corona.
—¿No queríais una aventura? Pues aquí la tenéis. ¡Seguidme! —les dijo Gerald a sus hermanos—. Por otra parte, seguro que cualquiera que haya pasado por la carretera se habrá llevado nuestra cena hace un buen rato.
Gerald emprendió la marcha, enrollando el hilo rojo alrededor de sus dedos mientras avanzaba. Efectivamente se trataba de un ovillo, que los condujo directamente hasta el centro del laberinto, y allí se toparon con una escena inaudita.
Siguiendo la senda que les marcaba el hilo, subieron dos escalones de piedra que conducían a una parcela redonda cubierta de hierba. En el medio había un reloj solar, rodeado por un banco de mármol que estaba pegado al seto. El hilo rojo se extendía sobre la hierba, pasaba junto al reloj de sol y finalizaba su trayecto en una mano pequeña y bronceada, con los dedos cubiertos de anillos incrustados de joyas. La mano, como es lógico, estaba unida a un brazo, que tenía un montón de brazaletes con piedras preciosas de color rojo, verde y azul. El brazo estaba cubierto por una manga de seda, de color rosa y dorado, y aunque estaba un poco desteñida seguía conservando un aspecto radiante. Dicha manga formaba parte de un vestido, que pertenecía a la niña que estaba dormida sobre el banco de piedra, bañada por el sol. Por debajo del vestido asomaban unas enaguas de color verde claro. También tenía una encaje de color crema, y un fino velo blanco salpicado de estrellas plateadas que le cubría el rostro.
—Es la princesa encantada —dijo Gerald, que ahora sí estaba impresionado de verdad—. ¿Qué os había dicho?
—Es la Bella Durmiente —añadió Kathleen—. Mirad qué ropa tan anticuada lleva, como en los dibujos de las doncellas de María Antonieta que salen en el libro de Historia. Seguro que lleva dormida cien años. Gerald, tú eres el mayor, así que te toca ser el príncipe.
—Esa niña no es una princesa —replicó Jimmy.
Pero sus hermanos se burlaron de él, en parte porque cuando decía algo así, bastaba para estropear cualquier juego, y en parte porque en el fondo no estaban tan convencidos de que la niña que estaba allí tendida, tan inmóvil como los rayos del sol, no fuera efectivamente una princesa. Cada etapa de la aventura —la cueva, ese jardín tan maravilloso, el laberinto, el hilo— había potenciado la sensación de que estaban presenciando un suceso mágico, hasta el punto de que Gerald y Kathleen estaban completamente embelesados con lo que estaba pasando.
—Quítale el velo, Jerry —le susurró Kathleen—. Si no es guapa, sabremos que no puede ser una princesa.
—Quítaselo tú —replicó Gerald.
—Nadie os ha dado permiso para tocar esa figura —dijo Jimmy.
—No está hecha de cera, tonto —repuso su hermano.
—No —añadió Kathleen—, si fuera una figura de cera se habría derretido con el sol. Además, se ve claramente que respira. Os digo que es una princesa.
Kathleen levantó suavemente el borde del velo y lo retiró. La princesa tenía un rostro enjuto y pálido, rodeado por dos trenzas largas y oscuras. Tenía la nariz recta y las cejas muy finas, y un reguero de pecas sobre la nariz y los pómulos.
—¡No me extraña que le hayan salido pecas, después de pasarse tantos años durmiendo bajo el sol! —susurró Kathleen.
No tenía la boca de fresa que cabría esperar de una princesa, pero aun así...
—¿No os parece preciosa? —murmuró Kathleen.
—No está mal —le oyó decir a Gerald.
—Vamos, Jerry —le instó Kathleen—, tú eres el mayor de los tres.
—Ya, ¿y qué? —preguntó Gerald con recelo.
—Que te toca a ti despertar a la princesa.
—Os repito que no es una princesa —insistió Jimmy, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones bombachos—, solo es una niña pequeña disfrazada.
—Lo que pasa es que lleva un vestido muy largo —repuso Kathleen.
—Ya, pero si te fijas, apenas le asoman los pies por debajo del vestido. Si se pusiera de pie, no sería más alta que Jerry.
—Vamos, Jerry, no seas tonto —le urgió Kathleen—. Tienes que hacerlo.
—¿El qué? —preguntó Gerald, mientras hacía entrechocar sus botas.
—¿El qué va a ser? Tienes que darle un beso para que se despierte.
—¡Ni lo sueñes! —se apresuró a protestar su hermano.
—Pues alguien tendrá que hacerlo.
—Seguro que me pegaría un bofetón en cuanto se despertara —repuso Gerald, nervioso.
—Está bien, ya la besaré yo —dijo Kathleen—. Aunque no creo que conmigo surta ningún efecto.
Dicho y hecho: Kathleen la besó y no surtió ningún efecto. La princesa siguió dormida profundamente.
—Ahora te toca a ti, Jimmy. A lo mejor contigo funciona. Pero apártate rápido, no sea que te arree un bofetón.
—No le va a pegar ningún bofetón, solo es un niño pequeño —dijo Gerald.
—¡Pequeño lo serás tú! —replicó Jimmy—. No me da miedo besarla. No soy un cobarde, no como otros. Pero si lo hago, seré el intrépido líder durante el resto del día.
—¡No, espera! —exclamó Gerald—. Quizá sería mejor que yo...
Pero antes de que pudiera hacer nada, Jimmy le plantó un sonoro beso en la mejilla a la princesa. Los tres hermanos se quedaron esperando a ver qué pasaba, conteniendo el aliento.
Y lo que pasó fue que la princesa abrió sus ojos inmensos y oscuros, estiró los brazos, bostezó un poco, se cubrió la boca con una mano pequeña y bronceada, y dijo, con total llaneza y claridad, y sin dar pie a ningún equívoco:
—¿Ya han pasado los cien años? ¡Cómo han crecido los setos! ¿Quién de vosotros es el príncipe que me ha despertado de este sueño profundo que ha durado tantos años?
—Soy yo —respondió Jimmy sin amedrentarse, ya que la princesa no tenía pinta de querer abofetear a nadie.
—¡Mi noble salvador! —exclamó la princesa mientras le tendía la mano. Jimmy se la estrechó con ímpetu.
—Aunque en realidad no eres una princesa, ¿verdad? —preguntó Jimmy.
—Claro que lo soy —respondió ella—. ¿Qué otra cosa podría ser? ¡Mira mi corona!
La princesa se apartó el velo cubierto de lentejuelas y mostró la corona que llevaba debajo, incrustada con algo que ni siquiera Jimmy pudo negar que parecían diamantes.
—Pero... —repuso Jimmy.
—Pero si ya sabíais que estaba aquí, ¿no? De lo contrario, no habríais venido —dijo la princesa, abriendo mucho los ojos—. ¿Y cómo conseguisteis sortear a los dragones?
Gerald ignoró la pregunta.
—Oye —le dijo—, ¿de verdad crees en la magia y esas cosas?
—Si hay alguien que debería creer en la magia, esa soy yo —respondió—. Mira, aquí fue donde me pinché el dedo con la rueca. —La princesa le mostró una pequeña cicatriz que tenía sobre la muñeca.
—Entonces, ¿esto es un castillo encantado de verdad?
—Claro que lo es —respondió la princesa—. ¡Qué cosas dices!
La princesa se levantó y su vestido rosa se desplegó alrededor de sus pies, formando una cascada centelleante.
—Ya os dije que el vestido era demasiado largo —dijo Jimmy.
—Era de mi talla cuando me dormí —replicó la princesa—. Ha debido de crecer durante estos cien años.
—Pues yo no me creo que seas una princesa —insistió Jimmy.
—Pues no te lo creas si no quieres —repuso la princesa—. Lo que tú pienses no va a cambiar lo que soy.
Dicho esto, se dio la vuelta hacia los demás.
—Volvamos al castillo —dijo—, allí os mostraré las joyas tan preciosas que tengo. ¿Os apetece?
—Sí —respondió Gerald, sin apenas titubear—. Pero...
—Pero ¿qué? —La princesa estaba empezando a mostrarse impaciente.
—Pero es que estamos muertos de hambre.
—¡Vaya, yo también! —exclamó la princesa.
—No hemos comido nada desde el desayuno.
—Y ya son las tres —añadió la princesa, tras consultar el reloj solar—. No habéis probado bocado desde hace horas, horas y más horas. ¡Pero pensad en mí! Llevo cien años sin probar bocado. Acompañadme al castillo.
—Los ratones se lo habrán comido todo —se lamentó Jimmy, que ya había aceptado que se encontraba ante una princesa de verdad.
—No temas —respondió la princesa para animarle—. Recuerda que aquí todo está encantado. Sencillamente, el tiempo quedó detenido durante cien años. Acompañadme, aunque necesito que alguien me sujete la cola del vestido o de lo contrario no podré caminar, ahora que se ha vuelto tan larga.
2
Cuando eres pequeño, hay muchas cosas que resultan difíciles de creer, por mucho que los adultos —esos seres tan aburridos— te digan que son ciertas. Cosas tales como, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol y que además no es plana, sino redonda. En cambio, según esos mismos adultos, aquellas cosas que parecen mucho más verosímiles, como la magia y los cuentos de hadas, no existen. Pero eso no impide que resulte muy fácil creer en ellas, sobre todo cuando las ves con tus propios ojos. No me canso de repetir que a todo el mundo le suceden cosas maravillosas, lo que pasa es que nunca has oído hablar de ellas porque la gente piensa que nadie se las va a creer, así que solo me las cuentan a mí. Y si me las cuentan es porque saben que yo tengo una mente muy abierta.
Después de que Jimmy despertara a la princesa dormida, y de que ella a su vez invitara a los tres hermanos a que la acompañaran a su palacio para comer algo, todos estaban convencidos de que se encontraban en un lugar mágico. Atravesaron el jardín en fila india, lentamente, en dirección al castillo. La princesa iba liderando la procesión, mientras Kathleen sujetaba la resplandeciente cola de su vestido, Jimmy iba en segundo lugar, y por último estaba Gerald. Se sentían parte de un cuento de hadas, y las ganas de comer y descansar no hicieron sino potenciar esa convicción. De hecho, estaban tan cansados y hambrientos que apenas se fijaron en el lugar al que se dirigían, y tampoco admiraron los preciosos jardines por los que los condujo aquella princesa del vestido de seda. Estaban sumidos en una especie de ensoñación, de la que no despertaron hasta que llegaron a un vestíbulo inmenso con las paredes cubiertas de armaduras y banderas antiguas, con pieles de animales en el suelo y un puñado de mesas y banquetas de roble bastante voluminosas.
La princesa entró con paso lento y majestuoso, pero una vez dentro, tiró de la resplandeciente cola de su vestido para que Jimmy la soltara y se dio la vuelta hacia los tres.
—Esperad aquí un momento —dijo—, y no digáis nada mientras esté fuera. Este castillo está atiborrado de magia y no sé lo que podría ocurrir si decís algo.
Dicho esto, tras recogerse los abultados pliegues de aquel vestido rosa y dorado, la princesa echó a correr de una manera muy poco «princesil», como diría después Jimmy, dejando al descubierto durante la carrera unas medias negras y unos zapatos a juego.
Jimmy estaba deseando decir que no creía que fuera a ocurrir nada, pero le daba miedo que pudiera suceder algo si abría la boca, así que se limitó a hacer una mueca y a sacar la lengua. Sus hermanos le ignoraron, que fue lo peor que le podrían haber hecho. Los tres se quedaron sentados en silencio, mientras Gerald hacía rechinar el talón de su bota sobre el suelo de mármol. Poco después regresó la princesa, caminando muy despacio, y a cada paso que daba le arreaba un puntapié a los bajos de su falda. Ya no se la podía recoger, puesto que llevaba una bandeja en las manos.
No era una bandeja de plata, como podrías esperar, sino que estaba hecha de hojalata y tenía una forma rectangular. La princesa la apoyó en un extremo de la mesa alargada, haciendo mucho ruido, y suspiró aliviada.
—¡Cómo pesaba! —exclamó.
Desconozco qué clase de festín celestial se habían imaginado los niños. Pero fuera como fuese, seguro que no tenía nada que ver con este. La aparatosa bandeja contenía una hogaza de pan, un trozo de queso y una jarra de agua. El peso restante se debía a unos platos, unos vasos y unos cuchillos.
—Acercaos —dijo la princesa, ejerciendo de anfitriona—. Solo he encontrado queso y pan, pero no importa porque aquí todo es mágico, y salvo que hayáis hecho alguna trastada que no se la hayáis contado a nadie, este pan y este queso se convertirán en cualquier alimento que deseéis. ¿A ti qué te apetece? —le preguntó a Kathleen.
—Pollo asado —respondió Kathleen sin dudarlo.
La princesa cortó una rebanada de pan y la sirvió en un plato.
—Aquí tienes tu pollo asado —dijo—. ¿Quieres que lo trinche o puedes hacerlo tú?
—Hazlo tú, por favor —respondió Kathleen, mientras contemplaba el trozo de pan duro que ocupaba su plato.
—¿Quieres guisantes? —preguntó la princesa, que cortó un trozo de queso y lo puso al lado del pan.
Kathleen empezó a comerse el pan con cuchillo y tenedor, tal y como lo habría hecho si se tratara de un pollo. No podía confesar que no veía el pollo ni los guisantes por ninguna parte, que no veía nada que no fuera queso y pan duro, porque eso habría supuesto admitir que había hecho alguna trastada que estaba guardando en secreto.
—Aunque si es así, la he guardado tan en secreto que no me he enterado ni yo —se dijo.
Sus hermanos pidieron carne asada y repollo, y eso fue lo que les sirvió la princesa, pensó Kathleen, aunque a ella le seguían pareciendo pan duro y queso holandés.
«Me pregunto qué trastada habré hecho», pensó, mientras la princesa anunciaba que a ella le apetecía una loncha de pavo real al horno.
—Mmm, está delicioso —añadió, mientras se llevaba a la boca un segundo trozo de pan duro con el tenedor.
—Es un juego, ¿verdad? —preguntó Jimmy de repente.
—¿El qué? —inquirió la princesa, frunciendo el ceño.
—Me refiero a lo de fingir que el pan y el queso son carne.
—¿Un juego? Pero si eso es un trozo de carne. Míralo —dijo la princesa, con los ojos desorbitados.
—Sí, es verdad —asintió Jimmy, que no tenía ganas de discutir—. Solo estaba bromeando.
Es posible que el pan y el queso no sean tan sabrosos como la carne, el pollo o el pavo real (aunque lo del pavo real no lo tengo tan claro, ya que nunca lo he probado. ¿Y tú?), pero lo mires por donde lo mires, el pan y el queso son mejor que nada, y más aún cuando llevas sin comer nada desde el desayuno (las grosellas y la gaseosa no cuentan) y hace rato que se ha pasado la hora de cenar. Así que los cuatro comieron y bebieron, y se sintieron mucho mejor.
—Si ya no os apetece más carne —dijo la princesa, mientras se sacudía las migas del regazo—, podéis venir a ver mis tesoros. ¿Seguro que no queréis un último bocado de pollo? ¿No? Entonces, seguidme.
La princesa se levantó y los niños la siguieron a través de aquel vestíbulo alargado hasta el lugar donde unas inmensas escaleras de piedra se bifurcaban en la base y volvían a unirse en el amplio rellano que conducía al piso superior. Por debajo de las escaleras colgaba un tapiz con un diseño muy elaborado.
—Tras este tapiz de Arras —dijo la princesa—, se encuentra la puerta que conduce a mis aposentos privados.
Levantó el tapiz con ambas manos, ya que pesaba bastante, y dejó al descubierto la pequeña puerta que se encontraba al otro lado.
—La llave está colgada ahí arriba —añadió.
Efectivamente, había una llave colgando de un enorme clavo oxidado.