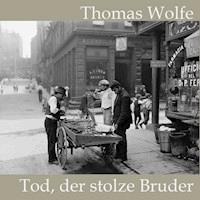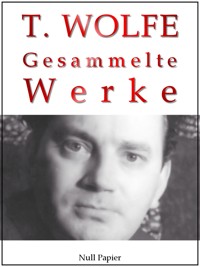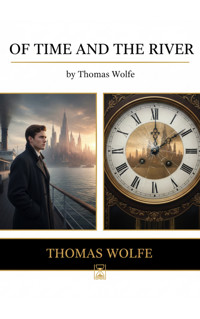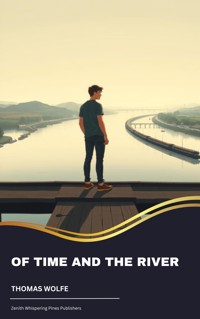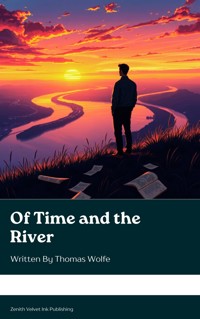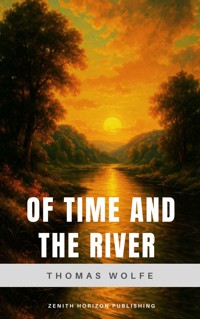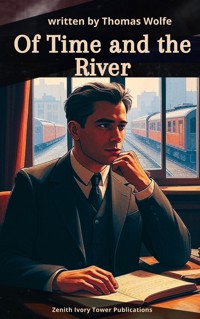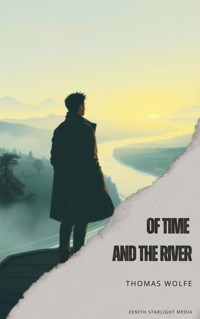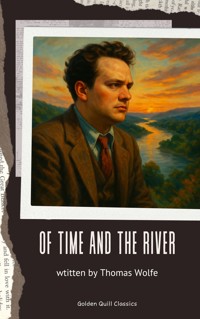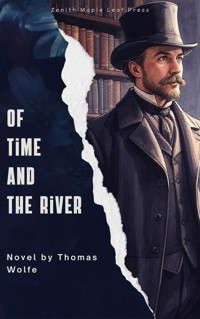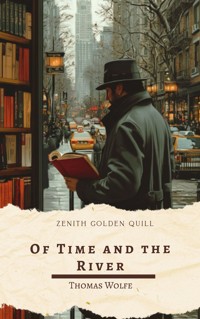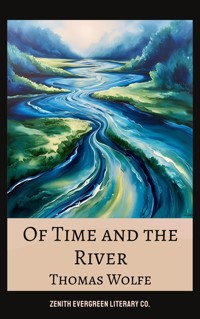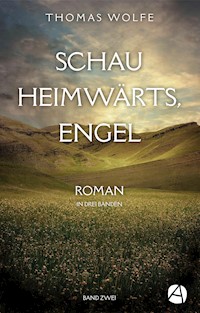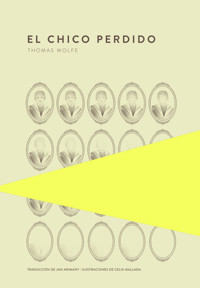
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Al encontrarlo todo, supe que todo se había perdido». Ya con la publicación de su primera novela, La mirada del ángel, Thomas Wolfe alcanzó una fama tan grande como escritor que su nombre empezó a sonar inmediatamente para el Nobel de Literatura, pero aún así su madre siempre sostuvo que, de todos sus hijos, el mejor, el más inteligente, el más extraordinario, el más brillante, no había sido Thomas, sino Grover, el chico que perdieron en 1904 cuando solo tenía doce años… Wolfe tenía apenas cuatro años cuando ocurrió la tragedia, pero, como toda la familia, siempre tuvo muy presente a su hermano. En la primavera de 1937, poco antes de morir, concluyó El chico perdido, un relato hermoso y desgarrador que coge a Grover de la mano para adentrarse con él en la resplandeciente pureza del mundo de la infancia y en la insondable oscuridad de la pérdida y la ausencia. «Wolfe es el mayor talento de su generación; se atrevió a apuntar mucho más alto que cualquier otro escritor». WILLIAM FAULKNER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
EL AUTOR
Thomas Clayton Wolfe nació en 1900 en Asheville, Carolina del Norte, y era el menor de ocho hermanos. Su padre regentaba un negocio de lápidas y esculturas funerarias y su madre era hostelera. Wolfe estudió en la Universidad de Carolina del Norte y en Harvard, lo que lo convirtió en el primer miembro de la familia con estudios universitarios. Mientras daba clases en la Universidad de Nueva York, durante las noches escribía y, en 1929, con la inestimable ayuda de su editor, Maxwell Perkins, publicó su primera novela, La mirada del ángel (Piteas 10), que obtuvo un éxito inmediato. Ya entonces Sinclair Lewis, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, mencionó a Thomas Wolfe dando a entender que sería uno de los próximos escritores en recibirlo. En 1935 publicó su segunda novela, Del tiempo y el río y, en 1937, la novela corta el chico perdido. Thomas Wolfe murió un año después de tuberculosis cerebral con treinta y ocho años como uno de los más importantes escritores estadounidenses del siglo xx.
LA ILUSTRADORA
Celia Mallada nació en Alicante en 1997. Tras estudiar Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, se especializó en ilustración y diseño gráfico. Su pasión por la lectura ha conducido sus intereses profesionales hacia el ámbito editorial donde se ha dedicado al diseño e ilustración de cubiertas de libros. A día de hoy, trabaja como artista y reside en Valencia.
EL CHICO PERDIDO
Primera edición: noviembre de 2024
Título original: The Lost Boy
© de la traducción: Jan Arimany
© de las ilustraciones: Celia Mallada
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-81-1
Depósito legal: AND.363-2024
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Impresión y encuadernación: Liberdúplex
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
THOMAS WOLFE
EL CHICO PERDIDO
TRADUCCIÓN DE
JAN ARIMANY
ILUSTRACIONES DE
CELIA MALLADA
PITEAS · 32
I
La luz llegaba y se iba y volvía otra vez, las atronadoras campanadas de las tres resonaban por el pueblo en broncíneo tropel, los suaves vientos de abril soplaban sobre el agua de la fuente esparciéndola en láminas de arcoíris hasta que volvía a formarse el palpitante penacho, cuando Grover entró en la plaza. Era un chico de ojos oscuros, serio, con una marca de nacimiento en el cuello —una fresa de un tono café con leche— y un rostro tierno, demasiado reservado y atento para su edad. Los gastados zapatos del chico, los gruesos calcetines sujetos con ligas hasta las rodillas, los pantalones cortos rectos con tres botones inútiles en un lateral, la blusa de marinero, la vieja, maltrecha y deformada gorra, ladeada sobre el cabello negro, la vieja y sucia bolsa de lona que le colgaba del hombro, ahora vacía, pero a la espera de los arrugados periódicos de la tarde; esas prendas agradables, raídas y amoldadas a Grover hablaban por él. Giró y caminó por el lado norte de la plaza, y en aquel momento vio la unión de la eternidad y el ahora.
La luz llegaba y se iba y volvía otra vez, el gran penacho de la fuente palpitaba y los vientos de abril esparcían el agua por la plaza formando un arcoíris en la gasa de rocío. Los despreocupados caballos de los bomberos piafaban haciendo temblar el suelo de madera con sus cascos, y daban secas sacudidas con sus colas gruesas y limpias. Los tranvías entraban en la plaza desde todas las direcciones y se detenían brevemente como juguetes de cuerda en su regularidad habitual de cada cuarto de hora y en formación de ocho. Y una carreta tirada por un rocín esquelético traqueteaba por los adoquines del otro lado, delante de la tienda de su padre. La campana del juzgado tocó su solemne aviso de las tres, y todo estaba como había estado siempre.
Contempló con serenidad ese revoltijo de formas confusas, ese desordenado batiburrillo arquitectónico que formaba la plaza, y no se sintió perdido. Pues «Aquí», pensó Grover, «aquí está la plaza tal y como ha estado siempre, y la tienda de papá, la estación de bomberos y el ayuntamiento, la fuente con su penacho palpitante, la luz que llega y se va y vuelve otra vez, el traqueteo de la vieja carreta al pasar, el rocín esquelético, los tranvías que entran y paran cada cuarto de hora, la ferretería ahí en la esquina y, al lado, la biblioteca con una torre y almenas a lo largo del tejado, como si fuera un castillo antiguo, la hilera de viejos edificios de ladrillo en este lado de la calle, la gente pasando y los carros yendo y viniendo, la luz que llega y cambia y que siempre va a volver, y todo lo que viene y va y cambia en la plaza, y aun así seguirá estando igual…, aquí», pensó Grover, «aquí está la plaza que nunca cambia, que siempre seguirá igual. Aquí está el mes de abril de 1904. Aquí está la campana del juzgado y las tres en punto. Y aquí está Grover con su bolsa. Aquí está el bueno de Grover, con casi doce años… Aquí está la plaza que nunca cambia, aquí está Grover, aquí está la tienda de su padre, y aquí está el tiempo».
Pues eso le parecía; el reducido centro de su pequeño universo, la mampostería accidental de veinte años, la acumulación casual de tiempo y de esfuerzos desordenados. Sentía con toda su alma que este era el eje de la Tierra, el núcleo granítico de la inmutabilidad, el lugar eterno donde todas las cosas venían y pasaban, y aun así permanecían para siempre y nunca iban a cambiar.
Dejó atrás la vieja casucha de la esquina, ese polvorín de madera donde S. Goldberg atendía en su puesto de salchichas, y luego, en la siguiente puerta, el local de Singer, con su reluciente escaparate de máquinas nuevas, su fascinante calendario con imágenes del terreno de la fábrica Singer: sus colosales edificios de color rojo vivo, la parte de césped de un verde increíblemente intenso, el fantástico tren de carga con una locomotora que parecía un modelo a escala, la gran torre de agua, perfecta como si fuera de juguete, y césped verde por todas partes. Y ante la fábrica había fuentes funcionando, y espléndidos bulevares concurridos por un reluciente tráfico de finos carruajes, magníficas victorias tiradas por caballos pisadores con los cuellos arqueados, conducidos por cocheros con sombreros de copa que llevaban a encantadoras damas con sombrillas.
Era un lugar maravilloso, y siempre le hacía feliz observarlo. Era Nueva Jersey, Pensilvania o Nueva York. Era un lugar que nunca había visto antes, pero el césped crecía más verde allí, los ladrillos eran más rojos, el tren de carga y la torre de agua, los orgullosos caballos pisadores, la espléndida simetría de todo, incluida la naturaleza, superaban cualquier cosa que hubiera visto y lo hacían sentir bien. El Norte, el Norte, el brillante y encantador Norte, el Norte del césped verde, el granero rojo y las casas perfectas, el apacible y simétrico Norte, donde hasta los trenes de carga y las locomotoras lucían siempre una nueva y radiante capa de pintura. Era el Norte, donde hasta los trabajadores de las fábricas llevaban monos azul claro tan impecables como el uniforme de un soldado, donde hasta los ríos eran de un azul zafiro, y donde nada era burdo ni tosco. Era el Norte, el perfecto, brillante, feliz y simétrico Norte. Era el Norte, la tierra de su padre, adonde él iría algún día. Se detuvo un momento para observar el escaparate; ese espléndido paisaje tan bien pintado lo llenaba, como siempre había hecho, de una sensación de comodidad y expectativa.
También se fijó en la deslumbrante perfección de las máquinas de coser. Las observó y las admiró, pero no le hicieron sentir bien. Lo deprimían. Le recordaban el murmullo afanado de las tareas domésticas y las mujeres cosiendo, la complejidad del punto y el tejido, el misterio de la moda y el patrón, la imagen de las mujeres inclinadas sobre agujas centelleantes, el movimiento del pedal, su ajetreado sonsonete. Sabía que en todo eso había algún misterio que él nunca podría desentrañar. Las mujeres lo hacían con una alegría que nunca entendería. Era un trabajo de mujeres que le producía una desconocida mezcla de aburrimiento y vaga tristeza. Y también una punzada momentánea de espanto, pues sus ojos oscuros siempre acababan fijándose en la aguja parpadeante, esa aguja cosiendo arriba y abajo a tal velocidad que nunca podía seguirla con la vista. Y entonces se acordaba de que su madre una vez le contó que se había atravesado el dedo con la aguja, y siempre, cuando pasaba por ese lugar, lo recordaba y estiraba el cuello un momento y volvía la cabeza.
Dentro de la tienda pudo ver al señor Thrash, el encargado. Y el señor Thrash era alto y enjuto y fibroso. Tenía el pelo y el bigote dorados y unos grandes dientes de caballo. Los músculos de su mandíbula eran muy fuertes y no paraban de trabajar. Y cuando lo hacían, su dentadura de caballo quedaba al descubierto en una mueca rápida. El señor Thrash colgaba de unos hilos nerviosos y todos sus movimientos eran rápidos y nerviosos, y su voz también era rápida y nerviosa. Y aun así él sabía que el señor Thrash era bueno. El señor Thrash le caía bien. Había algo bueno y rápido y fuerte y dorado en él.
Al ver a Grover mostró un instante su gran dentadura de caballo, lo saludó con su mano de nudillos dorados y se dio la vuelta, justo como si le hubiesen tirado de un hilo. Y Grover siempre se preguntaba cómo se había metido en ese negocio de mujeres. Pero vio la espléndida fotografía de la fábrica Singer y pensó en ella y el señor Thrash juntos. Y entonces se sintió bien de nuevo.
Siguió adelante, pero tuvo que detenerse otra vez ante la siguiente tienda, la de música. Siempre tenía que detenerse en los lugares en los que había cosas relucientes y perfectas. Le encantaban las ferreterías y los escaparates llenos de herramientas geométricas precisas. Le encantaban los escaparates repletos de martillos, sierras y tablas cepilladas. Le gustaban los escaparates llenos de fuertes rastrillos y azadas nuevas con mangos intactos de blanca e impecable madera, con el sello del fabricante bien claro y definido. Le gustaban las cajas de herramientas por estrenar. Le encantaba mirar ese tipo de cosas en los escaparates de las ferreterías. Y se deleitaba con ellas, pensando que algún día las tendría.
Le gustaban los lugares con buenos olores en su interior. Le gustaba asomar la cabeza por las cuadras para ver qué ocurría dentro. Le gustaba su suelo de tablones anchos, abollados, picados y agrietados por los cascos de los caballos. Le gustaba observar a los negros mientras almohazaban los caballos con cepillos, observar a los negros cuando golpeaban las relucientes grupas y refunfuñaban en la jerga entre negros y caballos: «Sooo… ¡Arre!». Le gustaba observar a los negros quitándoles los arreos y desenganchándolos de las varas del carro. Le gustaba el modo en que el caballo andaba por el suelo de madera con paso rígido y solemne. Y le gustaba la forma despreocupada con la que el caballo alzaba su orgullosa y áspera cola y dejaba caer un excremento de avena. Le gustaba cómo quedaban todas esas cosas sobre el suelo de las cuadras.
También le gustaban las pequeñas oficinas que había junto a las cuadras. Le gustaban esas pequeñas y cochambrosas oficinas con sus ventanas mugrientas, sus pequeñas estufas de hierro fundido, su suelo de tablones, su pequeña y maltrecha caja fuerte, sus sillas chirriantes con respaldos redondos, el olor a caballo y arreos y cuero curtido por el sudor y los mozos de cuadra, rubicundos, de complexión robusta, con pantalones de piel, malhablados, dados a repentinos estallidos de fuertes carcajadas. Le gustaban esas cosas.
No le gustaba el aspecto de los bancos, las inmobiliarias o las oficinas de seguros contra incendios, le gustaban las farmacias y su olor acre, limpio y nostálgico, le gustaba el escaparate de la farmacia con grandes frascos de líquidos de colores y bolas blancas que subían y bajaban. No le gustaban los escaparates llenos de específicos y bolsas de agua caliente, pues por alguna razón lo ponían triste. Le gustaban las barberías, las tabaquerías, pero no le gustaba el escaparate de la funeraria. No le gustaba el buró, ni el diploma colgado encima, ni la planta en la maceta, ni el helecho colgante. No le gustaba el sombrío aspecto del lugar que quedaba detrás. No le gustaba la funeraria y, por lo tanto, nunca se detenía delante de ella.
Tampoco le gustaba el aspecto de los ataúdes, aunque fueran elegantes e imponentes. Pero le gustaban los pianos, a pesar de que un piano siempre le recordaba un poco a un ataúd. No le gustaba cómo olían los ataúdes, pero en cambio le gustaba el olor de un gran piano. Lo hacía pensar en su casa y en el rancio olor a cerrado del salón, que sí le gustaba. Le recordaba al salón y a su alfombra, que era gruesa y marrón y estaba descolorida, y que cada mañana limpiaban con mucho esmero. Le recordaba a la lámpara de araña, con todas sus relucientes lágrimas de cristal tallado, y la forma en que destellaban y chocaban cuando alguien las tocaba.
Le recordaba a la fruta de cera que había sobre la repisa del salón, bajo una campana de cristal, y al atril de vieja madera oscura, y a la mesa con la losa de mármol veteado que su padre había tallado con sus propias manos, y a la enorme Biblia, tan grande y pesada que apenas podía levantarla, y al gran álbum con cierres metálicos, a los daguerrotipos de su padre de pequeño, todos los hermanos, hermanas y otras personas, con ligeros retoques rosados en las mejillas.