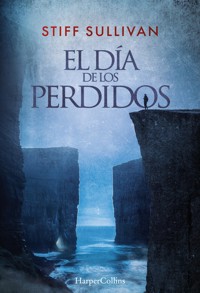
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El pueblo gallego de San Amaro ha aprendido a vivir con sus muertos. Diego, no. Tres años después de la inexplicable desaparición de su hermana y sus amigos, él sigue atrapado en el tormento de saber qué ocurrió aquella noche. Pero, cuando en el aniversario de las desapariciones un macabro juego reabre viejas heridas, Diego empieza a descubrir que la verdad que tanto ha buscado siempre ha estado más cerca de lo que creía. Días después, la inspectora Alejandra Gallardo llega al pueblo para investigar qué está ocurriendo, y rápidamente se da cuenta de que, todavía, hay más preguntas que respuestas. Algunos vinculan las desapariciones con antiguas leyendas, mientras otros prefieren aceptar que ya no están. Lo que parecía un simple caso de desapariciones podría ser el umbral de algo mucho más oscuro. El silencio de San Amaro es solo el comienzo de un enigma que amenaza con destruir todo lo que toca. Algunas preguntas nunca deberían hacerse, porque las respuestas podrían ser más devastadoras que vivir en la ignorancia. «Bajé por el camino que llevaba hasta la playa, en la que ya había una pequeña multitud de gente a la que guardias civiles estaban haciendo retroceder mientras acordonaban un perímetro con cinta amarilla. Las sirenas de los coches se comenzaron a mezclar con las voces de los vecinos. Cada rostro que conseguía ver reflejaba el miedo y la anticipación que yo mismo sentía. Llegué hasta la multitud y me abrí paso a codazos entre todos ellos para llegar hasta el cordón policial. De camino había imaginado muchos escenarios posibles, todos relacionados con ellos, pero aquello… aquello me demostró que ni la mente más destructiva podía acercarse siquiera a la realidad. Lo primero hacia donde se desviaron mis ojos fue a una enorme pancarta que colgaba del acantilado. Una de al menos diez metros de largo, que ponía: "PERDIDOS". Y cuando forcé más la vista, me quedé bloqueado, noté cómo las tripas me ardían y mis ojos comenzaban a hincharse. Debajo de la pancarta, había cuatro cuerpos ahorcados. Efectivamente, siempre podía ser peor».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2025, Carlos Iglesias del Castillo
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecno-logías de inteligencia artificial (IA) generativa.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imagen de cubierta: Dreamstime
Maquetación: MT Color & Diseño, S. L.
ISBN: 9788410642034
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Dedicatoria
A las madres que nos abrieron las puertas de sus bibliotecas.
A aquellas que nos permitieron y enseñaron a encontrar luz en las historias más oscuras.
Cita
«Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti».
FRIEDRICH NIETZSCHE
Capítulo 1
La víspera (29 de abril de 2024)
Diego
«Siempre puede ser peor», cada mañana me despertaba repitiendo esa frase en mi cabeza. Pero ese día, mi cinismo alcanzaba nuevos niveles. Estaba a tan solo veinticuatro horas de otro aniversario, y ya había barajado decenas de posibilidades para la «broma» de ese año. Al ser el tercero, parecía una fecha aún más significativa para los anónimos que se divertían dando pistas falsas y, por consiguiente, falsas esperanzas.
Esa mañana salí de casa de camino al instituto sin más. No me atreví a entrar al dormitorio de mi madre para despertarla, era mejor que ella permaneciera ajena a todo lo que pudiera suceder entre ese día y el siguiente. Aunque en un pueblo como San Amaro, probablemente se enteraría en diez minutos, pensando con optimismo. Mejor que siguiera dormida.
Resultaba irónico que, en un pueblo tan pequeño, de apenas tres mil habitantes donde todos conocen a todos y los secretos deberían ser imposibles, cuatro personas hubieran podido desaparecer sin dejar rastro alguno. La vida cada vez se parecía más a una broma.
Hoy cambié mi ruta habitual al instituto. Opté por bordear el acantilado de la playa de Lusco. Era un rodeo grande, pero así evitaba el lamentable espectáculo de las tiendas decorándose de luto y los pésames de las ancianas que, a las ocho de la mañana, no tenían otra cosa mejor que hacer que salir a la calle. Ya tendría suficiente que aguantar en clase.
Convertir tragedias en festividades nunca me ha parecido correcto. Más que honrar el recuerdo de alguien, se convierte en una condena para los seres queridos. Mi padre siempre decía que en Galicia era algo normal; sin embargo, para nosotros, que no éramos de aquí, al menos no de nacimiento, siempre pensé que era una gilipollez. Cuando llegamos a este pueblo, yo tenía trece o catorce años, una edad complicada para adaptarse a nuevas costumbres y, sobre todo, para respetar las ajenas. Mi hermana Mónica, en cambio, estaba fascinada por la cultura e historias de estos pequeños pueblos. Mentiría si no dijese que deseaba profundamente no haber venido nunca a San Amaro, ahora mismo estaría yendo al instituto con mi hermana en cualquier otro lugar, y no preparándome psicológicamente para su tercer funeral conmemorativo.
Mientras atravesaba los caminos verdes del acantilado, que rozaban con una caída de unos cuarenta metros hasta la playa, vi a lo lejos al padre de Jaime salir con el tractor por la puerta de su finca. Aquel hombre lo había perdido todo, ya era viudo antes de que Jaime desapareciera. Y yo lo único que podía pensar mientras jugueteaba con caminar casi al borde de un barranco que me llevaría a una muerte estúpida era «¿Cuántas veces lo habría hecho él?».
—Hola, Eladio, ¿qué tal? —le dije sin detenerme, con la esperanza de que no alargara mucho la conversación.
—¡Diego! ¿Cómo estás, hijo? —exclamó él con bastante más energía de la que yo podría reunir.
—Bien, ya sabes, de camino a clase.
—Vaya vuelta que estás dando, ¿eh? —comentó como si no supiera perfectamente el motivo.
—Sí, bueno, me apetecía ver el mar de buena mañana.
Me resultaba incómodo hablar con personas cercanas a mis amigos desaparecidos; no podía evitar sentirme de alguna manera como el responsable de todas sus miradas. Tal vez fuera sugestión mía, o tal vez no. El padre de Lara, en el primer aniversario, me amenazó directamente: «Si te vuelvo a ver, te saco los ojos». Así que quizá ya estaba predispuesto a evitar ese tipo de encuentros.
—¡Pues que vaya bien el día! —dijo Eladio cuando ya se encontraba a unos cinco metros tras de mí.
—Lo mismo digo.
En verdad era un hombre con una serenidad y un temperamento envidiables. Yo no era capaz de comprenderlo, pero lo admiraba.
Tras unos cuantos kilómetros más, llegué al instituto y en el vestíbulo de la entrada ya estaban comenzando a poner las flores; había unas cuantas notas con los recurrentes «No os olvidamos» y «Siempre con nosotros» de cada año. Como no podía ser de otra forma, Roberto, Álex, Julio y Alicia estaban en una esquina chismorreando, probablemente bromeando sobre los altares y decoraciones, eran un puñado de imbéciles. Creo que en ellos o en Roberto, que contagiaba a los demás como buen líder de un grupo de descerebrados, residía un tipo de envidia retorcida por mi hermana y mis amigos, un curioso afán de protagonismo que se veía eclipsado por el aniversario. Estaba casi seguro de que la bromita del año anterior había sido cosa de ellos.
En el segundo aniversario, alguien buzoneó por todas las casas unos fotomontajes de cadáveres de una morgue con las caras de los desaparecidos; en mi buzón no solo dejaron la foto de mi hermana, también una de Lara, por lo que entendía que era algo personal. Además, los días posteriores sentí constantemente cómo Roberto me buscaba con una mirada impaciente, a la espera de una reacción desproporcionada por mi parte… Por lo que supongo que algo tuvo que ver con esos montajes. Eran cutres, pero lo suficientemente impactantes como para que mi madre recayese y no saliera de la cama en semanas. La Guardia Civil ni siquiera tomó cartas en el asunto. «Solo es una broma de mal gusto», creo recordar que dijeron. Unas semanas después, le rajé las ruedas de la moto con la que solía venir al instituto, me aseguré de que nadie me viese. Aunque a veces pensaba que me hubiese gustado que me pillase; si me daba un puñetazo, tal vez habría tenido una causa justificada para darle unos cuantos más yo a él.
En cualquier caso, no era nada nuevo verlos chismorreando a mi paso. Pasé frente a ellos y Alicia se volteó poniendo cara de haber metido la pata, pero inmediatamente volvió a mirar a sus amigos y se rieron. Como si creyese que había escuchado la gilipollez que acababa de decir, así que supongo que hablaban de algo que podría molestarme, sobre mi hermana, tal vez, o sobre Lara.
Avanzaba por el pasillo hacia clase de Economía sin aguantarles la mirada más de un segundo, cuando alguien me golpeó la mochila que cargaba en la espalda.
—¡Eh! —exclamó una voz femenina con aires amistosos.
Me volví, y por un instante pensé que alguno de ese grupo quería tocarme un poco los cojones en un día en el que era lo que menos me apetecía. Al contrario, me encontré con una sonrisa amigable, envuelta por una melena castaña y unos ojos grandes y expresivos del mismo color.
—Eh, Marta —contesté.
Ella echó un vistazo hacia atrás preocupada, mirando hacia el altar a mis amigos.
—¿Estás bien? —me preguntó, manteniendo la preocupación en la mirada y dando por hecho que la respuesta sería más sincera que de costumbre.
—Sí, no te preocupes, nada nuevo.
Mientras caminábamos hacia el aula podía notar la mirada del grupo de Roberto clavada en la nuca.
—¿De qué se reirán tanto esos?… —comentó Marta con voz sosegada.
—Tengo la sensación de que mañana lo sabremos —le contesté.
—¿Crees que van a hacer algo?
—Probablemente —afirmé.
—Pues no te veo demasiado preocupado.
—Teniendo en cuenta que mis opciones son no darle importancia o arrancarle la cabeza a cualquiera de esos cuatro. Y como legalmente ya puedo ir a la cárcel… prefiero no preocuparme demasiado.
Marta esbozó una pequeña y confusa sonrisa, la sonrisa incómoda propia de alguien que no terminaba de acostumbrarse a mi forma de ser. La verdad era que no entendía por qué yo le caía bien.
Las horas parecían arrastrarse a un ritmo lento y tenso, comenzaba a estar saturado de miradas evasivas y susurros, hasta el punto de que me planteé varias veces saltarme las clases ese día y, sobre todo, del siguiente, pero a un mes de acabar el curso y con los exámenes finales encima, me parecía una opción poco sensata. Si iba todo bien, ese sería mi último año en el instituto y por fin podría perder a toda esa gente de vista.
Aunque, siendo completamente sincero, el único motivo por el cual me daba algo de lástima era por Marta. Habíamos estado todo el curso juntos y la verdad es que congeniábamos bien, no me hablaba demasiado y sabía dónde poner los límites de la confianza, más o menos. No creía que hubiese muchos motivos para que mantuviéramos la amistad más allá del instituto. Aunque pareciera lo contrario, la apreciaba, realmente la apreciaba.
El trato que recibía por parte del resto de los alumnos era de compasión, rechazo o miedo. Sí, miedo; había alguno que pensaba que yo los maté y me deshice de los cuerpos, qué sé yo. No me lo dijo nadie directamente, pero había casos, como el de una chica que llevaba tres años poniéndose pálida cada vez que me veía y dándose la vuelta en los pasillos para no cruzarse conmigo, como si ese comportamiento no provocase más ira a alguien que consideras un homicida múltiple… La verdad es que no recordaba su nombre, de hecho, no sé si en algún momento lo he sabido. En cualquier caso, Marta era la única que se permitía el lujo de mirarme como a un lisiado emocional únicamente durante la víspera y el aniversario en sí mismo. El resto del tiempo era normal, a veces incluso trataba de vacilarme con la esperanza de que yo le siguiera el juego. No digo que en una primera instancia no se acercara a mí por lástima, probablemente así fuera, pero por entonces lo permití.
Solíamos sentarnos juntos en casi todas las clases, aunque no hablábamos demasiado; pero, dentro de lo que cabe, era confortable.
Todavía faltaba otra hora más, yo trataba de mirar a la profesora y atender, pero me estaba costando. Poco antes de que sonase el timbre que ponía fin a la penúltima clase, Marta me dio un golpe con el codo.
—Oye —me susurró acercando su silla a la mía—. ¿Te parece si nos saltamos Historia del Arte?
Ella sacaba buenas notas en todo menos en esa asignatura, por lo que tardé unos segundos en contestar, tratando de adivinar el motivo de la pregunta. Solía hacer eso bastante, algo que ponía muy nerviosa a la gente, porque sentían que estaba tratando de elucubrar un puzle en mi cabeza sobre sus segundas intenciones y, a decir verdad, no les faltaba razón.
—¿Diego? — repitió ansiosa, en un intento de que no pensase demasiado.
—¿Por qué? —pregunté.
—Es la última clase, tú llevas esa asignatura bastante controlada, no sé —trató de justificarse.
—Ya, pero tú no —contesté de forma cortante, aunque era la verdad.
—Bueno, pero no importa, tengo tiempo para ponerme en serio con ella.
—No, no te preocupes.
Marta puso otra de sus muecas de incredulidad y volvió a mirar hacia la profesora.
Insisto, no sé por qué yo le caía bien.
Sonó el timbre y salimos para cambiar de aula. Pero mis pies se detuvieron en seco al mirar a través de la puerta de cristal que daba al patio. Entonces comprendí por qué Marta quería que me saltara la última clase. Historia del Arte se daba en el edificio del otro lado del patio, por lo que había que atravesarlo. Allí era donde al día siguiente se celebraría el minuto de silencio, y ya estaban preparándolo.
Cuando estaba a punto de cruzar la puerta, a través de la cristalera vi como en el patio el director discutía con uno de los conserjes sobre el orden de las fotos, y ahí estaba mi hermana, impresa en tamaño A3 zarandeándose de un lado a otro del mural, mientras el director sugería que el orden fuese chica, chico, chica, chico. Por una cuestión de «equilibrio». Tócate los cojones. En ese momento, mientras permanecía inmóvil contemplando la escena, y aprovechando que Marta se había adelantado y ya estaba a varios metros de distancia, me di media vuelta y salí del instituto por la puerta principal.
Es cierto que voy bastante bien en Historia del Arte, pensé.
Regresé a casa por el camino que había descartado aquella mañana, el de siempre, y aunque tampoco tenía intención de ir a casa tan pronto, me preocupaba más volver a encontrarme a Eladio y verme forzado a otra conversación incómoda, o peor, a preguntas sobre el ambiente del instituto. Eso me inquietaba más que atravesar el centro del pueblo. Para ser finales de abril en Galicia, hacía un día bastante soleado, lo suficientemente como para justificar el querer pasar un rato sentado en algún lugar a la intemperie.
Anduve unos pocos metros ya por el centro y, como sabía que sucedería, no tardó en captarme la primera anciana con ganas de charla.
Era la madre del cura del pueblo. Tenía una edad que no me atrevería a adivinar, pero, claramente, estaba ya más cerca de Dios que su hijo. Llevaba un vestido negro y un bastón que le permitía venir hacia mí lo suficientemente rápido como para que yo no me viese obligado a ir hacia ella.
—¡Eh! —berreó como si estuviera llamando a una cabra.
—Hola, doña Dolores —dije con un volumen lo suficientemente alto para asegurarme de que me oía, creo que estaba medio sorda.
—Qué bonito están dejando el pueblo, ¿verdad? —afirmó buscando mi aprobación.
—Sí, sí, está genial —mentí.
—Manuel está preparando una misa maravillosa, ¡maravillosa!
—Estoy seguro de que sí.
Me hablaba como si se tratase de las ferias patronales.
—Oye, ¿qué tal tu madre y tu hermana? Hace mucho que no las veo, diles que vengan mañana a la iglesia, que ya verás tú que les va a gustar mucho.
—Bien, en casa —contesté, eludiendo su petición—. Bueno, la dejo que llevo un poquito de prisa…
Para todos era sabido que Dolores sufría de la azotea. En cualquier caso, nunca sabías por dónde te iba a salir la señora, y desde luego hablar de mi hermana en ese momento me daba una pista de en qué punto estaba ahora, pero era mucho más sencillo seguirle la corriente.
—Bueno, bueno, y tú ¿cómo estás? Y, oye, ¿cómo va mi nieto con los estudios? Me ha dicho un pajarito que vais juntos a clase.
Su nieto era Julio; si el grupo fuese una mafia y Roberto fuese Tony Soprano, Julio sería algo como Silvio Dante, su perro faldero, aunque bastante menos carismático que Dante. Además, Julio era el hijo del alcalde, y, evidentemente, sobrino del cura. Por lo que me daba la sensación de que esa señora se sentía la matriarca de San Amaro. Aunque él iba a mi clase, al estar solo con Alicia, o más bien, al no estar Roberto, no era una molestia demasiado notoria.
—Pues bien, bien, supongo —contesté confuso, ya que había lanzado varias preguntas sin dejarme espacio para pensar en cuál le interesaba realmente que respondiera.
—¡Bueno, te dejo que todavía tengo muchas cosas que hacer! —exclamó como si fuese yo quien la estaba entreteniendo.
Confuso y atemorizado de que la situación se volviera a repetir con algún vecino más, saqué los auriculares que llevaba en la mochila y me los puse con la intención de caminar rápido, así si alguien trataba de detenerme en la distancia no parecería maleducado por no haberle escuchado.
Iba cabizbajo y a paso ligero, por lo que tampoco presté atención al atravesar la plaza mayor ni a los operarios del ayuntamiento que ponían las banderas de luto. Cruzar el pueblo del instituto a mi casa durante esos días era algo similar a recorrer un campo de minas en mitad de una guerra.
Sin darme cuenta, ya estaba a escasos metros de mi casa, pero preferí pasar de largo e ir a algún lugar a perder la noción del tiempo.
No tardé en llegar a una zona más o menos alejada, donde era difícil que alguien me molestara. El comienzo de una montaña que se extendía varios kilómetros sin rastro de civilización en el horizonte. Solo había un pequeño y antiguo puente de piedra que permitía atravesar el estrecho río que bordeaba la zona este del pueblo. Me encantaba ese lugar; no tenía un interés concreto por la naturaleza o la belleza paisajística, simplemente era el silencio lo que me atraía.
Dejé la mochila en el suelo y me tumbé sobre el pretil del puente. Miré al cielo y suspiré, trataba de apagar el cerebro. Me sentía muy cansado, exhausto de pensar y fatigado de soportar. Solo quería el cielo.
Aunque no tenía permitida la paz conmigo mismo, el silencio externo estaba, pero el interno era el peligroso, el que llevaba tres años sin conocer. Pero esos veinte segundos de autoconvencimiento, veinte segundos de creer «esta vez sí lo has encontrado», eran maravillosos, y por eso valía la pena buscarlos cada día. Porque sin esos veinte segundos diarios, tal vez vacilaría más cerca al borde del acantilado.
Desde hacía un tiempo, sentía algún tipo de contradicción que me costaba comprender, o, más bien, no quería comprender. Había desarrollado una enorme apatía por prácticamente cualquier estímulo, y a la vez me sentía más frágil que nunca, como cuando se te cae el móvil al suelo y se agrieta por una esquina: no pasa nada, el teléfono funciona, pero sabes que la próxima vez que se te caiga, la fisura se extenderá por toda la pantalla y ya no podrás ni leer un mensaje. Solo que yo no sabía si estaba agrietado o ya estaba completamente resquebrajado.
Rápidamente vino a mí el primer pensamiento intrusivo: no tenía que estar allí, tumbado, mientras mi madre estaba en casa sola en un día como hoy. Conté en voz alta hasta diez, me levanté, recogí la mochila y me marché a casa.
Antes decidí pasar por la tienda para comprar pasta, leche, pan y alguna que otra cosa necesaria para casa. Sabía que, si no lo hacía, lo único que encontraría en el frigorífico sería un paquete de salchichas y un yogur caducado. Vivir con mi madre era, en muchos aspectos, como vivir solo. Si no era yo quien hacía la compra, no la hacía nadie.
Apenas eran las dos de la tarde cuando entré por la puerta.
Mi madre seguía en la cama. Abrí las ventanas y dejé ventilar la casa mientras puse a hervir pasta.
Di un par de toques a la puerta de su dormitorio y abrí despacio la puerta.
—Mamá, ¿estás despierta? —pregunté en voz baja.
—Hola, Diego. ¿Ya has acabado? —dijo con voz de no estar recién despertada, pero sí de no haber descansado.
—Sí, mamá… ¿Te levantas?
—Sí, ahora voy.
—Vale —contesté, luego abrí del todo la puerta para asegurarme de que no me ignorase. Entonces, volví a la cocina.
Diez minutos después apareció en la estancia. Me costaba reconocer que a esas alturas me daba reparo mirarla, cada vez estaba más delgada; tenía cincuenta años, pero parecía que tenía veinte más. Aunque no creo que nadie pudiese juzgarla, ya tenía un cigarro encendido en la mano, era lo único que hacía, fumar y dormir.
—¿Qué tal el día? —preguntó mientras exhalaba el humo. Sus hundidos ojos marrones ya no parecían tener ninguna expresión, solo un vacío que jamás nada volvería a llenar.
—Bien, preparando los finales —contesté y serví la pasta en dos platos, el suyo con bastante más cantidad, aun sabiendo que no iba a comer más de una quinta parte. Pero por lo menos así, de algún modo, sabría que la estaba regañando por no comer.
—¿Y los llevas bien, hijo?
—Sí, sí, creo que las sacaré todas. No te preocupes, mamá.
—Ya era hora…
Ni que decir tiene que, durante el primer año tras la desaparición de mi hermana, no me fue demasiado bien en los estudios.
—Es que si repito otra vez me han dicho que me dan directamente el uniforme de bedel —bromeé.
Contra todo pronóstico le saqué una pequeña sonrisa a mi madre.
—¿Hay mucho jaleo en el pueblo? —preguntó con la voz de alguien que no está seguro de querer saber la respuesta.
Empecé a comer y respondí quitándole hierro al asunto:
—Bueno, lo de siempre.
—Y… ¿sabes si planean hacer algo para mañana? —preguntó con voz entrecortada. Seguidamente desvió la mirada de mí y le dio una fuerte calada al cigarro preparándose para una respuesta.
—No… No creo que nadie haga nada, la gente ya está a otras cosas —afirmé con una osadía terrible, y la boca llena. Según terminaba la frase, me di cuenta de que no debía haberlo dicho.
—Pues qué bien por ellos —dijo ella tajante.
Como me estaba metiendo en una conversación que no iba a saber reconducir, traté de comer rápido e irme a mi cuarto.
—Si necesitas algo estoy en la habitación, ¿vale?
—Tranquilo, tú estudia, hijo —contestó mientras miraba hacia la ventana, desviando la mirada de mí y del plato de macarrones intacto.
Aunque con su actitud a veces lo pareciera, mi madre no me culpaba de nada, quiero creer, solo era resentimiento con la vida en general.
Pasé la tarde sin salir de la habitación, aunque no estudié, y no había demasiadas cosas que hacer en mi casa. Teníamos un televisor en el salón, además de toda la colección de libros de Agatha Christie de mi madre, pero era un pasatiempo que a nadie en una situación similar le gustaría disfrutar. Quién habría imaginado cuando los leía compulsivamente que acabaríamos viviendo en una de esas historias.
Esa noche no cené, ni siquiera intenté que mi madre lo hiciera, era absurdo.
Solo miraba el reloj de pared de mi habitación mientras permanecía tumbado en la cama, con la misma ropa que había llevado puesta todo el día. Miraba el reloj esperando que llegasen las diez de la noche, para de forma autodestructiva repetirme que, a esa hora hacía tres años, había visto a mi hermana por última vez, y arrastraba ridículos pensamientos que se hilaban de un lado a otro de mi cabeza. Mañana haría tres años, y yo estaba haciendo justo lo mismo, hacía tres años no había querido salir con ella y mis amigos, porque preferí simplemente no hacer nada.
En ese momento, cuando parecía que ya había conseguido vaciar todas las lágrimas de mi cuerpo durante los años anteriores, me sorprendí a mí mismo cuando comencé a notar la humedad en los ojos.
Pero antes de desmoronarme por completo, escuché la puerta del dormitorio de mi madre abrirse. Y tras unos pasos por el chirrioso suelo de madera del pasillo, vi cómo se abría la puerta de la habitación pegada a la mía. Estaba entrando al cuarto de mi hermana.
Salí despacio, sin hacer ruido, y eché un vistazo por la puerta entreabierta del dormitorio de Mónica. Ahí estaba mi madre, tumbada sobre su cama. Tal vez habría sido mejor entrar y echarme junto a ella, desde luego era lo que el cuerpo me pedía; en cambio, retrocedí por donde había venido y volví a encerrarme en mi habitación.
No dormí, vi pasar todas y cada una de las horas a través de las manecillas del reloj. Si cerraba los ojos, mi cerebro reproducía la escena de Mónica preguntándome desde la puerta de mi habitación: «¿Seguro que no quieres venir?».
«Seguro que no quieres venir», una simple frase que tiempo después convertí en algo premonitorio, en una roca de una tonelada que llevaría para siempre conmigo en la mochila.
Volví a cerrar los ojos y escuchaba el sonido de mi móvil recibiendo llamadas de Lara que no quería contestar. Ni siquiera podía saber si esas llamadas eran de socorro, o fueron previas y solo quería hablar conmigo.
Después de una noche llena de sueños, el sol comenzó a colarse entre las cortinas de mi dormitorio. Volví a cerrar los ojos una vez más, preparado para la siguiente imagen que me dispondría a crear. Entonces escuché un ruido a lo lejos, a cada segundo con más claridad y potencia. Eran sirenas de policía, o de ambulancia, por el cansancio tardé unos segundos en procesar si era fruto de otro recuerdo, pero no, las luces azules y rojas pasaron a toda velocidad inundando mi habitación a través de la ventana. Como estaba vestido, me levanté de la cama con el corazón golpeando violentamente contra el pecho. Mientras salía al pasillo mi madre vino detrás de mí.
—¡Diego, ¿qué ha pasado?! —preguntó sofocada.
No le respondí, directamente salí por la puerta y eché a correr siguiendo el sonido de las sirenas. Había mucha gente fuera, y eso que no serían más de las seis de la mañana, todos los vecinos asomados desde las puertas de sus casas preguntándose qué habría podido suceder; algunos se quedaban en las puertas, pero otros caminaban en la misma dirección que yo.
Escuchaba el ruido cada vez más cerca; o los coches venían hacia mí, o se habían detenido ya y yo me estaba acercando.
Corrí hacia las sirenas planteándome mil escenarios posibles, el día de hoy, no puede ser casualidad, pensaba. Todas las imágenes que me venían a la cabeza eran terroríficas.
Finalmente vi los coches detenidos en la playa de Lusco, donde había dos vehículos de la Guardia Civil, y detrás de mí comencé a oír como otro más iba hacia el lugar, adelantándome de refilón: una ambulancia.
Bajé por el camino que llevaba hasta la playa, en la que ya había una pequeña multitud de gente a la que guardias civiles estaban haciendo retroceder mientras acordonaban un perímetro con cinta amarilla. Las sirenas de los coches se comenzaron a mezclar con las voces de los vecinos. Cada rostro que conseguía ver reflejaba el miedo y la anticipación que yo mismo sentía. Llegué hasta la multitud y me abrí paso a codazos entre todos ellos para llegar hasta el cordón policial.
De camino había imaginado muchos escenarios posibles, todos relacionados con ellos, pero aquello… aquello me demostró que ni la mente más destructiva podía acercarse siquiera a la realidad.
Lo primero hacia donde se desviaron mis ojos fue a una enorme pancarta que colgaba del acantilado. Una de al menos diez metros de largo, que ponía: «PERDIDOS». Y cuando forcé más la vista, me quedé bloqueado, noté cómo las tripas me ardían y mis ojos comenzaban a hincharse.
Debajo de la pancarta, había cuatro cuerpos ahorcados.
Efectivamente, siempre podía ser peor.
Capítulo 2
El aniversario: los escalones de la ira
Diego
Todo estaba en silencio, al menos en mi cabeza. Era como un sueño. Percibía el entorno ralentizado, giraba la cabeza hacia atrás y veía a las personas tras de mí haciéndose un hueco entre la gente para tener mejor visión, las olas del mar rompiendo en la orilla. Todo lo sentía de una lentitud extrema. Las luces de las sirenas de policía sonaban embotadas, escuchaba los sonidos como si tuviera la cabeza sumergida en el mar y cada vez estuviera hundiéndome más y más. Cada vez menos ruido, cada vez más lentitud, cada vez más silencio.
Sin embargo, una voz me sacó de un tirón de ese lugar mental. Una voz que solo decía «no». Una y otra vez, una voz deshumanizada, hasta que conseguí identificar de quién provenía. Ese «no» en bucle comenzó a tener matices de extremo dolor.
Mi madre me había seguido hasta la playa. Se abría paso entre la multitud que aumentaba por instantes. Me serené rápido y traté de centrar toda la atención en ella. De una forma completamente inútil, intenté protegerla de aquella escena. Fui hacia ella y me puse delante, tratando de tapar su visión, interponiéndome entre los cuerpos colgados y ella. Allí me quedé mirándola fijamente esperando que se me ocurriera algo que decir, pero nada salió de mi boca. Mi madre tenía la cara descompuesta y seguía repitiendo «no». Yo era el único que estaba de espaldas a la escena y miraba a toda esa gente. Los miraba sabiendo que observaban los cuerpos de mi hermana y mis amigos. Había reacciones muy diversas: terror, tristeza, incredulidad, angustia… Ni siquiera era capaz de distinguir quiénes estaban allí.
Ese día aprendí que, en momentos de shock, la cabeza funciona de una forma curiosa. Funciona mal, aunque creo que trata de asimilar la situación mediante pensamientos intrusivos. Recuerdo que lo que pensaba mientras miraba a toda esa gente y daba la espalda a los cadáveres era: ¿cómo de podrido estará el cuerpo de mi hermana?
Bajé la cabeza de nuevo hacia mi madre, quien ahora me abrazaba. Le devolví el abrazo y en un instante, en perfecta sincronía, oí un grito masivo de toda la gente. Me volví hacia los cuerpos: uno de los cuatro, el de la derecha del todo, se estaba descolgando de su soga. Aunque estábamos muy alejados por el cordón policial, se veía perfectamente a ese cuerpo balancearse como esas bolas metálicas colgadas de cuerdas que tienen los psicólogos en las salas de espera. Traté de taparle los ojos a mi madre con las manos, pero incluso antes de hacer amago, el cuerpo cayó. Tardó tres segundos en llegar al suelo. A pesar de los gritos, escuché el golpe sordo y seco sobre las rocas, desvaneciéndose lentamente.
Los agentes corrieron hacia la zona donde cayó. Yo no podía ver nada, nadie tras el cordón policial alcanzaba a ver nada. El cuerpo se había desplomado tras unas rocas. Si ya era demoledora aquella imagen, a eso solo se le podía sumar la idea del cuerpo destrozado contra el suelo. Un par de hombres uniformados llegaron a la zona en la que cayó y se voltearon casi al instante. Pude ver que uno de ellos cogió el walkie. El que teníamos delante, tratando de que no nos acercásemos más, escuchó el walkie que llevaba colgado. Asintió mientras recibía instrucciones, pero su mueca era de incredulidad y confusión.
—Por favor, escúchenme —proclamó el guardia civil tratando de silenciar el bullicio—. Son muñecos, ¿de acuerdo? Tranquilícense y márchense, aquí no hay nada que ver.
En ese momento pasé por varios estados en apenas unos segundos. Mientras trataba de procesar lo que acababa de oír, primero me sentí aliviado. Ese alivio evolucionó a calma, una calma absurda, porque si no eran sus cuerpos, seguíamos igual que siempre, muertos sin cuerpo encontrado. Inmediatamente ese sentimiento mutó a ira. Ira por varios motivos: en primer lugar, conmigo mismo por no haberme planteado siquiera que esa era la broma de este año; después, la que provocaba ardor en mi pecho, la ira de saber que quienes habían colgado esos muñecos tenían nombre y apellidos. Ira porque conocía bien esos nombres y el día anterior cuando me topé con ellos en clase, probablemente este era el motivo de aquellas risas. Y así llegué al último escalón, la ira de querer ser el artífice de separar las cabezas de sus cuerpos.
La multitud comenzó a disolverse entre cuchicheos, no había demasiada conmoción, era más bien como cuando haces cola en un cine y sale el de la taquilla a decir: «Se nos han acabado las entradas, lo siento».
Excepto en mi madre, que continuaba mirando desorientada hacia lo que ahora sabíamos que eran muñecos.
—Vámonos a casa, mamá —le dije tratando de tranquilizarla.
Ella estaba en shock, no dijo nada, simplemente se giró hacia mí y me aguantó la mirada poco más de un segundo antes de bajarla y no levantarla en todo el trayecto a casa.
Según abrí la puerta, se fue directa a su dormitorio; no tuve tiempo de tratar de hacerla razonar, ni siquiera sabía si quería intentarlo.
Ya eran casi las siete de la mañana. Comenzaba el puto tercer «Día de los Perdidos», y no podía hacerlo peor. Me quedé sentado una media hora en el sillón del salón mirando la televisión apagada, pensando si debía ir o no al instituto. Tal vez tenía la mente algo más despejada que en la playa, pero mi único motivo para ir al instituto era la ocasión de toparme con Roberto y los demás y dejarme llevar.
Sin embargo, en ese momento, más tranquilo, más sensato, tan cínico como de costumbre, quizá prefería que me viesen calmado, que su burda provocación —la cual, de hecho, yo no la interpretaba como un ataque personal— no me importaba. Era reconfortante actuar pasivamente ante el que espera verte explotar. O no, igual les pisaba el cuello contra el suelo, no lo sabía. Quise ir a descubrirlo. Una parte de mí de la que, por supuesto, trataba de huir quería elaborar una teoría en base a aquella broma, ¿por qué ahorcados? Si me ponía a analizar la broma de cada año, ¿habría algo en común? Las fotos de la morgue del año pasado, las cartas de Mónica y Bruno en el primer aniversario… y los muñecos ahorcados de hoy. La cabeza me decía que lo único que había en común era que en cada broma se trataba de comunicar que no están desaparecidos, sino muertos.
Con esa conclusión terriblemente insatisfactoria, me marché a clase haciendo esfuerzos inhumanos por no darle más vueltas.
Algo más de una hora y media después, San Amaro había vuelto a la normalidad, a la normalidad que ellos consideraban como tal, quiero decir.
Ir por el acantilado de la playa no era una opción; además de que la policía seguiría por allí, no quería toparme de nuevo con Eladio, sabe Dios en qué estado estaría el pobre hombre tras semejante espectáculo.
Atravesé el pueblo por el centro. Oficialmente era el Día de los Perdidos y la gente ya iba de negro. Algo llamó muchísimo mi atención al pasar al lado de la panadería, que ya inundaba toda la plaza mayor del olor a pan recién hecho. Y es que en el mostrador había hogazas de pan decoradas con el lema de «DÍA DE LOS PERDIDOS», a un euro más del precio habitual; porque no, no era para recaudar fondos para una nueva búsqueda. Lo parecía, sí; se daría por hecho incluso, pero simplemente era porque el panadero era un genio del marketing. En el pueblo quien no se hacía rico es porque era imbécil.
Antes la madre de Nuno trabajaba allí. Solía verla en el mostrador cada mañana cuando iba de camino a clase. Desde que la investigación fue declarada como «caso frío» por la Guardia Civil el año pasado, ellos decidieron marcharse de San Amaro. Dado que había cambiado mi ruta habitual a la de los acantilados, cuando me alcanzó el olor a pan, inevitablemente mi mente se dirigió a Nuno.
Con Nuno era con quien menos confianza tenía. Era ese tipo de amigo con el que todo va bien hasta que, por alguna razón, os quedáis solos de camino a casa. En ese momento, el silencio empieza a pesar y la conversación se vuelve incómoda. Sabes que tienes que decir algo, pero no sale nada natural. Era un chico escuchimizado, de esos que parecen estar en una lucha constante con el viento, que iba un par de cursos por debajo. Estaba en la clase de Mónica. Sé que se llevaban bien, más que nada porque él se había mudado casi al mismo tiempo que nosotros. Venía de algún pueblucho costero del Mediterráneo y, como Mónica, durante algún tiempo fue «el forastero» en la clase. Aunque nunca me lo dijo, siempre sospeché que a mi hermana él le gustaba. No me habría sorprendido que Nuno también estuviera interesado. Mónica era guapa, la verdad. Un poco más baja que yo, y, aunque compartíamos rasgos, ella tenía esos ojos verdes que había heredado de nuestro padre. También se había quedado con todo el carisma y la empatía de la familia. Yo…, bueno, heredé las sobras.
Ya estaba lejos de la plaza cuando el campanario de la iglesia comenzó a dar unos fuertes estruendos, cuatro para ser exactos, cuatro campanazos que sonaban cada dos horas durante todo el día. El cura, otro maestro del marketing, ese día llenaba el cupo de asistencia a la misa —y, por supuesto, los donativos— más que en las comuniones de mayo.
Cuando llegué al instituto, era evidente que todo el mundo ya sabía lo que había pasado aquella mañana, tenía clavados en mí los ojos de todo el alumnado y claustro de profesores. La voz del director se pronunció por megafonía:
—Estimados alumnos, como sabéis hoy celebramos el Día de los Perdidos en homenaje a nuestros compañeros, Jaime… —Venga no me jodas, pensé—, Lara, Mónica y Nuno. —Vete a tomar por culo, concluí para mis adentros—. Os animo a que dejéis vuestras cartas en el mural que hemos preparado en el patio, para que allá donde estén sepan que no los olvidamos. El minuto de silencio será como cada año a las doce de la mañana en el patio de recreo. Hasta esa hora las clases seguirán su horario habitual. Gracias.
Cuando bajé la cabeza, le vi. Entre todas las miradas y cuchicheos, ahí estaba, Roberto, al otro lado del vestíbulo, mirándome como un niño que observa fuegos artificiales desde la distancia después de encender la mecha. Con una gran sonrisa, esperando paciente. No me pude contener.
—¿Te pasa algo en la cara? —grité desde el otro lado del pasillo.
Parecía sorprendido de que le hablase.
—¿A mí? Nada, ¿qué me va a pasar? —contestó con una seguridad que me enervaba.
—Pregunto, que te veo muy feliz de verme.
—Es que me haces un poco de gracia —replicó, lo que me dio el empujón que necesitaba para hundirle el zapato en el pecho.
Comencé a caminar hacia él como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Parecía que no, parecía seguro, pero juro que le vi retroceder hacia atrás cuando Marta se cruzó en medio y me detuvo poniéndome las manos sobre los hombros.
—Diego, tranquilo —dijo con ese tono propio de los adiestradores de perros.
—Marta, quita.
—Diego. Tranquilo —repitió haciendo hincapié en cada palabra.
Dejé de hacer amago de caminar hacia adelante, suspiré levantando la cabeza y contando hasta cinco.
—¿Qué ha pasado? —me preguntó, mientras yo asumía que era la única persona en el instituto que no se había enterado de lo del acantilado.
—Que me tienen hasta los cojones.
—¿Pero te han dicho algo?
—No has madrugado mucho hoy, ¿no?
—Dado que son las ocho y media de la mañana, yo diría que sí, la verdad —dijo ella, confirmándome que, efectivamente, no sabía nada.
No quise contestar, me giré y caminé en la dirección contraria mientras ella me seguía. No sabía hacia dónde iba realmente, ni siquiera sabía qué clase tenía a primera hora.
—Espera, ¿han hecho algo? —volvió a preguntar mientras trataba de que no perdiera su atención.
—A alguien se le ocurrió que sería la hostia de divertido ahorcar cuatro muñecos en el acantilado —dije mientras continuaba mi paso fingiendo saber a dónde me dirigía.
—Dios… —susurró ella—, pero ¿han sido ellos?
Mi paciencia llegó a su fin, me detuve en seco y me giré hacia ella.
—¿Pero tú eres tonta, Marta? —No sé por qué había dicho eso. Pero no tardé en darme cuenta de que me había pasado.
—Tío, no lo pagues conmigo —me reprochó mientras le cambiaba la cara.
Aguardé unos segundos en silencio, debatiéndome entre remediarlo o aprovechar la ocasión para definitivamente autosabotear nuestra «amistad».
—Perdona —dije finalmente.
—Solo digo que antes de pelearte con alguien, tengas la mente fría y te asegures de tener pruebas.
Respiré hondo, aceptando que solo tenía un pequeño porcentaje de razón.
—Además, ¿a dónde vas? —Ella también se había dado cuenta—. Tú y yo no tenemos clase hasta segunda hora.
—No sé —afirmé con absurda confianza—. ¿Y tú?, ¿a qué has venido entonces?
—Tengo una tutoría de Historia del Arte.
—Pues… me voy a la biblioteca hasta las nueve y media.
—¿Te apetece que nos vayamos fuera hasta que empiece la clase? —me sugirió.
—¿Y la tutoría? —le pregunté confirmando mi teoría del día anterior de que, efectivamente, le importaba más bien poco aprobar esa asignatura.
—La verdad es que me da igual —contestó.
—Pues vale —acepté su propuesta, ya que solía rechazar prácticamente cualquier cosa; además, en cierto modo, me sentía mal por haberle hablado mal antes.
Salimos del instituto atravesando de nuevo el vestíbulo, el timbre que anunciaba el comienzo de las clases sonó y los pasillos se desalojaron. Marta no dijo palabra hasta que no llegamos al parque de enfrente del instituto, que se extendía hasta el viejo campo de fútbol a unos sesenta metros. No era un sitio feo, propiamente dicho, pero tampoco era bonito.
Ella se sentó sobre el césped, lo que interpreté como una invitación a que hiciera lo mismo.
—¿Cómo estás? —preguntó comedida sin levantar la mirada de las hierbas que arrancaba del césped.
—Pues, bueno…, no tengo una respuesta, realmente no lo sé —contesté mientras me sorprendía a mí mismo por «abrirme» tanto. Naturalmente, la situación me había superado.
—¿Crees…? —Pensó detenidamente la pregunta que quería hacer—. ¿Crees que hay algún motivo por el que quieran hacer esto?
—No lo sé, Marta. Supongo que recrearte en hacer que la gente se sienta más desgraciada que tú, de algún modo, te hace sentir mejor contigo mismo —respondí—. La miseria ama la compañía, como decía mi abuela.
Marta no comentó nada, continuó arrancando el césped hasta que se percató de que estaba observándola. Entonces, dejó de hacerlo.
—Pero… hay una cosa que no puedo sacarme de la cabeza —confesé.
—¿El qué?
—Vale, son bromas, ¿no?
—Bueno, es una forma de decirlo —me corrigió ella.
—Pero ¿por qué me da la sensación de que, en todas, el único mensaje que dan es dejar claro que están muertos?
—Creo que no te sigo —dijo Marta, entrecerrando los ojos.
—Vale, obviando lo del primer aniversario, porque ni siquiera sabemos si fue una broma o no, segundo aniversario, buzonean las casas del pueblo con fotos de los perdidos en una morgue, es un fotomontaje cutre que ni siquiera pretende engañar a nadie, pero de alguna manera te están diciendo que están muertos. Y ahora, los cuatro muñecos ahorcados. Me la pelan las bromitas, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué siempre se refieren a ellos como muertos?
—A ver, Diego, creo que simplemente los dan por muertos con estas cabronadas, porque saben que así hacen más daño. O un motivo mucho más simple, que es que… Lo normal sería que… —dijo Marta con una pausa buscando no meter la pata o que yo captara a dónde quería dirigirse sin necesidad de tener que decirlo.
—¿Qué? —pregunté tajante ante su pausa—. ¿Que todos pensamos que están muertos?
Marta no contestó, pero no desvió la mirada, tal vez buscando que sintiera algo de confort en ella.
—Marta, da igual, es una gilipollez.
—No, está bien, es normal tratar de buscar respuestas, más aún cuando a estas alturas siguen pasando estas cosas cada año.
—No sé, si te digo la verdad, me gustaría no pensar en nada, aunque fuese un momento. —Provoqué otro momento de silencio que, en lo particular, me incomodaba.
—Creo que es la primera vez que desde que te conozco te abres un poquito conmigo —confesó ella.
La miré sorprendido, pero falsamente, pues tenía razón.
—¿Te apetece hacer algo después de las clases? —me preguntó con lo que interpreté como lástima.
La miré con lo que supongo que para mí es una mirada amable, o al menos lo más cercano que podía estar de eso. En el fondo me sentía agradecido por lo que estaba haciendo, aunque no quería contaminarla con el odio que me consumía ese día.
—No, no te preocupes, estoy bien.
Ahora era yo el que comenzó a arrancar el césped para desviar la mirada.
—Ya, pero no me hace mucha gracia que pases un día así solo. Sé que crees que es por pena, pero es una mezcla de eso y de que me da miedo que mates a alguien. Si no hubiese aparecido entre Roberto y tú igual había que poner una vela más en el minuto de silencio de luego.
La cara de Marta pasó rápidamente a arrepentimiento mientras terminaba la frase.
—Dios, Dios, perdona. Joder, soy gilipollas, tenías razón, no sé en qué estaba pensando —se disculpó anticipándose a una posible reacción negativa.
Traté de contenerme, pero solté una carcajada desde lo más profundo del estómago. Me hizo especial gracia por ambas partes, lo que había dicho y su reacción de arrepentimiento mientras lo pronunciaba.
—Lo siento, en serio —repitió ella.
—No te preocupes —le sonreí.
—Oye, te he hecho reír, no me lo puedo creer.
—Sí, pero ya te anticipo que si repites la fórmula de bromear con el velatorio de mi hermana muerta no sé si volverá a funcionar.
—¿Te puedo hacer una pregunta? —dijo aprovechando la situación.
—Depende —contesté.
—¿Por qué antes te dirigiste a ellos como «perdidos», y ahora como muertos?
—Pues… Buena pregunta. —En verdad lo era—. En primer lugar, odio el término «perdidos», me da la sensación de que alguien se refiere a un perdido como a alguien tonto al que se le olvida cómo volver a casa. Y ni mi hermana ni Lara ni los demás eran así.
Hice una pausa para buscar las palabras correctas para continuar.
—Pero me he acostumbrado tanto a ver y escuchar por todas partes como un pueblo ha creado una festividad en torno al Día de los Perdidos, que a veces simplemente voy en piloto automático. Y cuando me refiero a ellos como muertos, es porque creo que están muertos.
Era un maestro creando silencios incómodos, lo logré de nuevo.
Tras unos segundos, Marta recondujo la conversación:
—Entonces, ¿quieres hacer algo luego?
—Pasa una cosa, y es que… mi madre…
—Ah, claro —me interrumpió—. No quieres dejarla sola.
Afirmé con mi silencio.
—Y… ¿qué te parece si voy a tu casa y hacemos algo con ella? Me puedo llevar un juego de mesa, o, no sé, algo para estar entretenidos.
Me sorprendió la sugerencia, de hecho no me pareció una mala opción.
—No sé, después de lo de esta mañana…
—Como quieras, no te quiero presionar.
—No sé si le va a apetecer recibir visitas.
—Ya, lo entiendo.
No quería que Marta sintiera esto como un «rechazo» hacia su proposición. Por otra parte, no sabía si me sentía cómodo mostrándole a alguien el aspecto actual de mi casa; era la idealización perfecta de la depresión. De vez en cuando me ocupaba de limpiar y recoger un poco. A pesar de no ser una casa grande, entre los estudios y mi desasosiego vital, tampoco tenía demasiada energía para hacerlo con constancia.
—¿Quizá mañana? —sugerí para no descartarlo de manera rotunda.
—Sí, claro, cuando quieras. Oye, voy a volver dentro, ¿vale? —me dijo.
—Sí, claro —contesté, seguro de que había provocado algo de tensión entre nosotros.
—A ver si pillo al profesor, aunque sea la media hora que me queda de tutoría —añadió Marta mientras se levantaba del césped—. ¿Vienes?





























