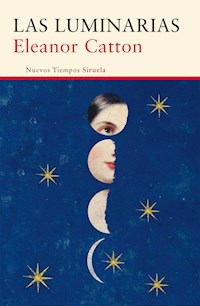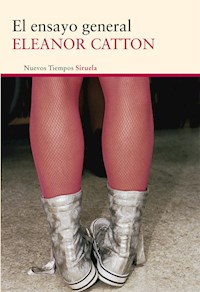
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Es imposible comprar entradas para una función como esta y esperar no perder la… inocencia. Es imposible. Tienen que saber a lo que se exponen, ya no son unos niños.» El ensayo general comienza de verdad cuando la prestigiosa Escuela de Teatro de una ciudad neozelandesa inicia las duras pruebas de selección para escoger a aquellos jóvenes con mejores cualidades. Como aún les falta la experiencia en la vida para enfrentarse a ciertos personajes, los profesores de la Escuela les enseñarán a hurgar con dureza en sus emociones más vulnerables para crearlos, ya que tendrán que aprender a utilizarlas para convertir la ficción en verdad..., o viceversa. Su trabajo de fin de curso consistirá en preparar una función a partir de un reciente caso aparecido en la prensa: el abuso sexual cometido por Saladin, profesor de música de Victoria, su alumna en el instituto próximo a la Escuela. Mientras, la profesora de saxofón irá despertando la sexualidad y los deseos más íntimos y ocultos de sus jóvenes alumnas. Y actores, personajes y lectores de la novela deberán discernir en todo momento qué es realidad y qué ensayo general en este mundo donde los actores usarán su verdad para crear una verdad que es ficción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El ensayo general
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Agradecimientos
Notas
Créditos
El ensayo general
Para Johnny
Uno
Jueves
–No puedo hacerlo –es lo que dice–. Sencillamente, no puedo admitir ninguna alumna que carezca de formación musical previa. Me parece, señora Henderson, que mis métodos pedagógicos son mucho más específicos de lo que usted se cree.
Comienza a oírse un ritmo de jazz, marcado solo por la percusión y el contrabajo. La profesora de saxofón hace girar la cuchara y da un golpecito con ella.
–El clarinete es al saxo lo que el renacuajo a la rana, ¿comprende? El clarinete es un esperma negro y plateado. Si se siente por ese esperma un gran amor, algún día se desarrolla y se convierte en saxofón.
Se inclina hacia delante sobre la mesa.
–Señora Henderson, ahora mismo lo que ocurre es que su hija es demasiado joven. Para que lo entienda, es como si tuviese una película de leche materna agria adherida a su cuerpo igual que una mortaja.
La señora Henderson no levanta la vista, de modo que la profesora de saxofón le dice con cierta brusquedad:
–¿Me está oyendo, con esa boca que parece un fino hilo de color escarlata, con ese pecho caído y esa blusa de color verde mostaza?
La señora Henderson asiente imperceptiblemente. Deja de manosearse las mangas de la blusa.
–Exijo de todas mis alumnas –prosigue la profesora de saxofón– que estén cubiertas de una pelusilla pubescente, que les salga por los poros una desconfianza hosca, que las consuma una furia íntima, y un ardor, y una inseguridad, y una melancolía. Les exijo que esperen en el pasillo al menos diez minutos antes de cada clase, para que alimenten con ternura sus injusticias y hurguen miserablemente en su propia falta de valía, del mismo modo que se toquetea una costra o se acaricia una cicatriz. Si he de darle clase a su hija, querida madre inepta e incompetente, ella debe estar malhumorada, perpleja, incómoda, insatisfecha, debe sentirse mal. Cuando se dé cuenta de que su cuerpo es un secreto, un secreto oscuro y abismal que la avergonzará cada vez más, venga a verme de nuevo. Este punto tiene que quedarle claro. Yo no doy clases a niños.
Tsss, tsss, tsss, hace la caja en medio del silencio.
–Pero es que ella quiere aprender a tocar el saxofón –dice al cabo la señora Henderson, en tono avergonzado e irritado al mismo tiempo–. No quiere estudiar clarinete.
–Le sugiero que lo intente en el departamento de música de su colegio –responde la profesora de saxofón.
La señora Henderson permanece un rato sentada con el ceño fruncido. Luego descruza las piernas, las cruza del otro lado y se acuerda de que iba a hacer una pregunta.
–¿Recuerda usted el nombre y la cara de todos los alumnos a los que ha dado clase?
La profesora de saxofón parece alegrarse de que le hagan esa pregunta.
–Recuerdo una cara –contesta–. No a un único alumno individual, sino la impresión que han dejado todos ellos, invertida como un negativo fotográfico y grabada en mi memoria como una marca de ácido. Si quiere aprender clarinete, le recomiendo a Henry Soothill –añade, mientras busca una tarjeta–. Es muy bueno. Toca en la sinfónica.
–Muy bien –dice la señora Henderson con hosquedad, y coge la tarjeta.
Jueves
Esto sucedía a las cuatro. A las cinco vuelven a llamar. La profesora de saxofón abre la puerta.
–Señora Winter –dice–. Viene por lo de su hija. Pase, hablaremos de cómo podemos cortarla en lonchas de media hora para que yo tenga algo que comer todas las semanas.
Mantiene la puerta abierta para que entre la señora Winter. Es la misma mujer de antes, solo que se ha cambiado el vestuario y se apellida Winter en vez de Henderson. Hay otras diferencias, porque es una profesional y lleva mucho tiempo preparando el papel. La señora Winter sonríe solo con la mitad de la boca, por ejemplo. La señora Winter siempre se queda asintiendo unos segundos de más. La señora Winter inhala el aire despacio entre los dientes cuando está pensando.
Ambas fingen por cortesía no haber reparado en que se trata de la misma mujer que antes.
–Para empezar –dice la profesora de saxofón mientras le ofrece una taza de té negro–, no permito que los padres estén presentes durante las clases. Sé que es una postura un tanto anticuada, pero el motivo es, en parte, que los alumnos nunca dan el do de pecho en ese tipo de entorno. Se sonrojan y se acaloran, les entra la risa floja y les cambia la postura, se cierran como los pétalos de una flor. Además, otro motivo por el que quiero que las clases sean privadas es que esas lonchas de media hora son las que me permiten observar, y eso es algo que no quiero compartir.
–De todas formas, no soy una madre de esas –dice la señora Winter. Está mirando alrededor. El estudio se encuentra en un ático y desde él se divisa un panorama de gorriones y pizarra. La pared de ladrillo que queda detrás del piano está cubierta de un polvillo blanco y los ladrillos se descascarillan como infectados por una enfermedad.
–Permítame que le hable del saxofón –dice la profesora de saxofón. Hay un saxo alto colocado en un atril, junto al piano. Lo coge como si se tratara de una antorcha–. El saxofón es un instrumento de viento, lo cual significa que lo alimenta nuestro aliento. Me parece interesante el hecho de que la palabra latina que significa «aliento» diese origen también a «espíritu». Antes, la gente pensaba que el aliento y el alma eran una misma cosa, que estar vivo significaba simplemente estar lleno de aliento. Al exhalar el aliento en este instrumento, querida, no solo le damos vida, sino que le damos nuestra vida.
La señora Winter asiente con energía. Sigue asintiendo unos segundos de más.
–Siempre pregunto a mis alumnas –explica la profesora de saxofón–: «¿Es tu vida algo que merezca la pena dar, esa vida tuya con sabor a vainilla, esos fideos instantáneos después de clase, esa tele hasta las diez, esas velas en el tocador y ese desmaquillador en el lavabo?» –sonríe y sacude la cabeza–. Claro que no. Y el motivo es sencillamente que no han sufrido lo bastante como para que merezca la pena escucharlas.
Sonríe con amabilidad a la señora Winter, sentada con las amarillentas rodillas juntas mientras sujeta la taza de té con las dos manos.
–Estoy deseando darle clase a su hija –dice–. Parecía tan maravillosamente impresionable...
–Eso pensamos nosotros –se apresura a responder la señora Winter.
La profesora de saxofón la observa un momento y luego dice:
–Regresemos a ese instante justo antes de tener que volver a llenarnos los pulmones, cuando el saxofón está lleno de nuestro aliento y ya no nos queda nada en el cuerpo: ese momento en que el saxo está más vivo que nosotros.
»Usted y yo, señora Winter, sabemos lo que significa tener una vida en nuestras manos. No me refiero a una responsabilidad común, como hacer de canguro, vigilar la comida que está al fuego o esperar a que cambie el semáforo al cruzar la calle. Me refiero a tener la vida de alguien en nuestras manos, como si fuera un jarrón chino... –alza el saxofón, apoyando la campana en la palma de la mano–. Y, si quisiéramos, sin más, podríamos... soltarla.
Jueves
En la pared del pasillo hay una fotografía en blanco y negro, enmarcada, en la que se ve a un hombre subiendo un pequeño tramo de escaleras, encorvado y tapado con un abrigo, con la cabeza baja y el cuello subido y los cordones de las botas desabrochados. No se le ven ni la cara ni las manos, solo la parte de atrás del abrigo, media suela, una franja de calcetín gris, la coronilla. Proyecta en la pared una sombra que se pliega como un acordeón. Si uno se fija en la sombra, repara en que el hombre va tocando el saxofón mientras sube por las escaleras, pero lleva el cuerpo inclinado sobre el instrumento y los codos pegados al cuerpo, de modo que desde atrás no se puede ver ninguna parte del saxo. La sombra se desprende hacia un lado como si se tratase de un enemigo, dividiendo la imagen en dos y revelando el saxofón escondido bajo el abrigo. La sombra-saxofón recuerda un poco un narguile, una voluta oscura y distorsionada en la pared de ladrillo, que se curva hacia la barbilla y hacia las manossombra, oscuras volutas semejantes al humo.
Las chicas que se sientan en este pasillo antes de su clase de música contemplan esta fotografía mientras esperan.
Viernes
Isolde desiste y deja de tocar después de los seis primeros compases.
–No he practicado –dice al punto–. Pero tengo excusa. ¿Quieres saber cuál?
La profesora de saxofón la mira y le da un sorbo a su té negro. Las excusas son casi lo que más le gusta.
Isolde dedica un momento a alisarse la falda escocesa y se prepara. Toma aliento.
–Ayer por la noche –dice–, estoy viendo la tele cuando va y entra papá todo serio, hurgándose en la corbata como si estuviese estrangulándolo. Al final se la quita y la deja a un lado...
Isolde desengancha el saxofón de la correa que lo sujeta al cuello, lo deja en una silla y se pone a hacer como que afloja la correa porque le aprieta.
–...Me dice que me siente, aunque ya estaba sentada, y después se pone a frotarse las manos muy muy fuerte.
Se frota las manos muy muy fuerte.
–Entonces va y me dice: «Tu madre cree que no debería decirte esto todavía, pero uno de los profesores del colegio ha abusado de tu hermana» –en este momento, Isolde le lanza una ojeada rápida a la profesora de saxofón y luego desvía la mirada–. Y después dice «sexualmente», como para dejarlo claro, por si acaso se me había ocurrido pensar que el profe le había gritado en un semáforo o algo por el estilo.
Las luces del techo han bajado de intensidad y ahora solo la ilumina un azul pálido y parpadeante, un resplandor glacial, similar al brillo de un televisor cuando se apaga. La profesora de saxofón ha quedado en la sombra, de modo que la mitad de su rostro se ha vuelto de color gris oscuro y la otra mitad brilla con un resplandor pálido.
–Entonces se pone a hablar con una vocecilla extraña y tensa del tal señor Saladin, o como se llame, que da las clases de banda y orquesta de jazz y de conjunto de jazz a los alumnos de los últimos cursos, todas el miércoles por la mañana, una detrás de otra. No voy a tenerlo hasta sexto1, y eso si es que quiero ir a esas clases, porque coinciden con netball2, o sea, que tendré que escoger.
»Papá me mira con cara de miedo, como si yo fuese a hacer una locura o a dejarme llevar por las emociones y él pensase que no iba a saber reaccionar. Conque le pregunto: «¿Y cómo lo sabes?». Y él me dice...
Isolde se agacha junto a la silla, mientras habla con gravedad y abre mucho las manos...
–«Cielo, por lo que sé, empezó muy despacito, al principio se limitaba a colocarle con suavidad la mano en el hombro, de cuando en cuando, así.»
Isolde extiende la mano y roza con las yemas de los dedos el extremo superior del saxofón, tumbado en la silla. Cuando sus dedos tocan el instrumento empieza a oírse un ritmo regular, similar al latido de un corazón. La profesora está sentada, muy quieta.
–«Y luego, a veces, cuando nadie miraba, se inclinaba sobre ella y le respiraba en el pelo...»
Acerca la mejilla al instrumento y respira a lo largo de él...
–«...Así, vacilante, con timidez, porque aún no sabe si ella quiere y no desea terminar tan pronto. Pero ella le deja hacer porque el profesor le cae bien y cree que está un poco enamorada de él, de modo que al cabo de poco tiempo la mano de él va bajando, bajando...»
Su mano serpentea bajando por el saxofón y repta por el borde de la campana...
–«...bajando, y en cierto sentido ella comienza a reaccionar y a veces le sonríe en clase, lo cual hace que a él se le ponga el corazón a cien, y, si están solos, en el aula de música, o después de clase, o cuando van a algún sitio en el coche de él, algo que hacen de vez en cuando, si están solos, él la llama “mi gitanilla” (lo dice una y otra vez, “mi gitanilla”, le dice) y a ella le gustaría tener algo que decirle a su vez, algo que susurrarle al oído, algo muy especial, algo que nadie hubiera dicho antes.»
Cesa la música de fondo. Isolde mira a la profesora y dice:
–«Pero no se le ocurre nada.»
Aumenta la intensidad de la luz hasta volver a la normalidad. Isolde frunce el ceño y se deja caer en un sillón.
–Pero, en cualquier caso –dice enfadada–, se le ha acabado el tiempo, es demasiado tarde, porque sus amigas han empezado a darse cuenta de lo que hace a veces, cuando inclina la barbilla como coqueteando, y así todo comienza a desmoronarse y acaba por venirse abajo como un castillo de naipes.
–Ya veo por qué no has tenido tiempo de practicar –dice la profesora de saxofón.
–Incluso esta mañana –dice Isolde– quise ponerme a tocar escalas, o algo, antes de ir al instituto, pero cuando empecé ella me dijo: «¿Es que no puedes tener ni un poco de sensibilidad?», y salió corriendo de la habitación fingiendo que lloraba, y sé que fingía porque, si estuviese llorando de verdad, no se habría ido, sino que se habría quedado para que yo lo viese –Isolde hunde en su muslo el broche de la falda escocesa–. Joder, si es que la tratan como si se fuese a romper.
–¿Y tan raro te parece? –pregunta la profesora de saxofón.
Isolde le lanza una mirada maliciosa.
–Es algo enfermizo –le dice–. Enfermizo, como cuando los niños disfrazan a sus mascotas de personas, les ponen ropa, pelucas y cosas así y luego los obligan a caminar sobre las patas traseras mientras les hacen fotos. Es lo mismo, solo que peor, porque se ve a la legua lo mucho que disfruta ella.
–Estoy segura de que tu hermana no disfruta con eso –dice la profesora de saxofón.
–Papá dice que probablemente pasarán muchísimos años antes de que declaren culpable al señor Saladin y lo metan en la cárcel –explica Isolde–. Los periódicos hablarán de abuso infantil, pero ella ya no será una niña, sino una adulta, igual que él. Será como si alguien hubiese destruido adrede el escenario del crimen y en su lugar hubiese construido algo limpio y reluciente.
–Isolde –dice la profesora de saxofón, esta vez con firmeza–, estoy convencida de que tienen miedo solo porque saben que el pecado aún está ahí. Saben que se ha metido a hurtadillas en su interior y se ha quedado ahí encajado, incrustado en un lugar que nadie conoce ni podrá encontrar nunca. Saben que el pecado de él fue tan solo una acción, un toqueteo absurdo y fatal a la luz brillante y polvorienta de la hora del almuerzo, pero el de ella... El pecado de ella es una enfermedad, un mal alojado para siempre en las profundidades de su ser.
–Papá no cree en el pecado –dice Isolde–. Somos ateos.
–Conviene tener la mente abierta –responde la profesora de saxofón.
–Yo sí que sé por qué tienen tanto miedo –dice Isolde–. Tienen miedo porque ahora mi hermana sabe lo mismo que ellos. Tienen miedo porque ahora ya no les quedan secretos.
La profesora de saxofón se levanta de pronto y se acerca a la ventana. Hay un silencio prolongado antes de que Isolde vuelva a hablar.
–Y va papá y dice: «No sé cómo pasó, cielo. Lo importante es que, ahora que lo sabemos, no volverá a ocurrir».
Miércoles
–Así que esta mañana han cancelado la clase de jazz –dice Bridget–. Nos han dicho: «El señor Saladin no puede venir hoy. Está colaborando en una investigación».
Chupa ruidosamente la lengüeta.
–Te das cuenta de que es algo muy grave –explica– cuando no te dan suficiente información o bien se pasan. Verás, normalmente se habrían limitado a decir: «A ver, escuchad todas: se ha cancelado la clase de jazz, tenéis tres minutos para recoger vuestros trastos, salid a disfrutar del sol para variar. Vamos, arreando».
A esta chica se le dan bien las voces. En realidad, quería ser Isolde, porque el papel es mejor, pero es pálida, enjuta, desaliñada, y siempre parece un poco alarmada, cualidades que no le van bien a Isolde, por lo que le ha tocado interpretar a Bridget. En realidad, lo que mejor la caracteriza como Bridget es su deseo de ser una Isolde: Bridget siempre quiere ser otra persona.
–O habrían hecho lo contrario –dice– y nos habrían contado más de lo que necesitábamos saber, pero a propósito, para que supiéramos que era un privilegio. Habrían montado el numerito de ponerse solemnes, mirarnos con los ojos muy abiertos y decirnos: «Escuchad, chicas, tenéis que prestar mucha atención, esto es importantísimo. El señor Saladin ha tenido que marcharse corriendo porque se ha puesto enfermo un familiar suyo. Podría tratarse de algo muy grave y es importantísimo que, cuando vuelva, no lo agobiéis y lo tratéis con la consideración que necesita, si es que vuelve».
Es una teoría que Bridget lleva algún tiempo meditando y que la hace resplandecer de satisfacción. Encaja la lengüeta en su sitio y sopla a ver cómo suena.
–«Colaborando en una investigación» –dice con desprecio, mientras vuelve a ajustar la boquilla–. Y vienen a decírnoslo todos juntos, como en manada, respirando al unísono, inspirando y espirando en bocanadas rápidas, moviendo los ojos de un lado a otro, con el director a la cabeza para romper el viento, como si fuera el ganso jefe de una bandada, colocado en la punta de la uve.
–Los gansos suelen turnarse, me parece –dice la profesora de saxofón, distraída–. Supongo que ir rompiendo el viento será un trabajo duro.
Está rebuscando en una pila de partituras. Detrás de ella hay una librería atestada de manuscritos, de la que se desprenden hojas sueltas hacia el suelo.
La profesora de saxofón jamás interrumpiría a Isolde con tan poca consideración: ese es uno de los motivos por los que Bridget quería el papel. Bridget vuelve a recordar que es pálida, enjuta, desaliñada, completamente secundaria, pero luego se enciende, de nuevo resuelta a ganarse la escena.
–El caso es que entran todos arrastrando los pies –dice–, como en formación de uve, un ejército de poliéster gris que hace todo lo que puede por no fijarse en nadie en particular, especialmente por no mirar el gran hueco que ha quedado junto al primer saxo alto, que es donde se sentaba Victoria.
Bridget dice «Victoria» con énfasis y con evidente satisfacción. Mira a la profesora de saxofón, a ver qué efecto le ha causado, pero esta, ocupada en pasar hojas de papel con sus manos grandes y llenas de venas, ni siquiera pestañea.
–Las puertas que dan a las aulas de ensayo tienen ventanitas de cristal reforzado para poder ver el interior –dice Bridget, esforzándose más esta vez–. Pero el señor Saladin pegó en la suya la hoja de reservas, de modo que lo único que se ve es el horario y pequeñas franjas de luz blanca alrededor del borde si la luz está encendida dentro. Cuando Victoria iba a las clases complementarias de viento-madera, desaparecían las franjas de luz.
–¡Lo he encontrado! –dice la profesora de saxofón, y alza un puñado de partituras–. «El viejo castillo», de Cuadros de una exposición. Creo que te interesará, Bridget. Así hablaremos de por qué el saxofón no cuajó como instrumento orquestal.
A veces la profesora de saxofón se siente culpable por tratar tan mal a Bridget. «Es que se esfuerza tantísimo –le había dicho en una ocasión a su madre–. Por eso resulta tan fácil. Si no fuese tan obvio lo mucho que se esfuerza, quizá me sentiría tentada de respetarla un poco más.»
La madre de Bridget asintió una y otra vez, y luego dijo:
–Sí, a nosotros también nos parece que ese es muchas veces el problema.
Ahora la profesora de saxofón se limita a mirar a Bridget, ahí parada, toda enjuta y desaliñada, esforzándose tantísimo, y arquea las cejas.
Bridget se pone roja de frustración y se salta a propósito todas las frases sobre Mussorgsky y Cuadros de una exposición y Ravel y por qué el saxofón nunca llegó a cuajar como instrumento orquestal. Se las salta y se va directa a una frase que le gusta.
–Tratan este tema como si nos estuviesen metiendo una dosis de algo –dice, subiendo aún más el tono de voz–. Es como cuando te vacunan y te meten un poco de una enfermedad para que tu cuerpo tenga preparada una defensa cuando llegue la de verdad. Tienen miedo porque es una enfermedad que aún no han probado en nosotros, así que intentan vacunarnos sin decirnos cuál es en realidad la enfermedad. Quieren inyectarnos con un gran secretismo, sin que nos demos cuenta. No va a funcionar.
Ahora las dos están mirándose. La profesora de saxofón se entretiene en alinear la pila de papeles con el borde de la alfombra antes de decir:
–¿Y por qué no va a funcionar, Bridget?
–Porque nos dimos cuenta –dice Bridget, respirando fuerte por la nariz–. Estábamos mirando.
Lunes
Julia siempre arrastra los pies y tiene una costra alrededor de la boca.
–Hoy han convocado una reunión para todo el curso –dicey ha asistido el orientador, que estaba allí más hinchado que un pavo real, como si no se hubiera sentido tan importante en toda su vida.
Habla por encima del hombro mientras va sacando el instrumento del estuche. La profesora de saxofón está sentada en una franja de sol frío junto a la ventana, contemplando las gaviotas que dan vueltas por el aire y cagan. Las nubes están bajas.
–Empezaron a hablar con esa voz melosa y suave, como si fuéramos a rompernos si acaso subían el tono. Empezaron: «Todos conocéis los rumores que han estado circulando esta semana. Es importante que hablemos de algunas cosas para poder saber con exactitud en qué punto estamos».
Julia se gira sobre el talón, engancha el saxo en la correa y se queda un momento parada con las manos en las caderas. El saxo le cuelga cruzándole el cuerpo como un arma.
–El orientador es retrasado –dice con tono de suficiencia–. Katrina y yo fuimos a verlo una vez, cuando estábamos en tercero, porque Alice Franklin había mantenido relaciones sexuales en un cine y teníamos miedo de que se volviese una furcia y se arruinase la vida por meter la pata y quedarse embarazada. Se lo contamos todo, le dijimos lo asustadas que estábamos y Katrina hasta lloró. Él se quedó sentado, pestañeando y asintiendo una y otra vez, pero muy despacito, como si estuviese programado a una cuarta parte de la velocidad normal, y después, cuando nos quedamos sin nada que decir y Katrina había dejado de llorar, abrió el cajón de su mesa, sacó un trozo de papel, dibujó tres círculos concéntricos, escribió «tú» en el primero, «tu familia» en el segundo y «tus amigos» en el tercero, y dijo: «Así son las cosas, ¿no?». Y luego nos dijo que podíamos quedarnos con el papel si queríamos.
Julia se ríe sin alegría, soltando un resoplido, y abre la carpeta de plástico donde lleva las partituras.
–¿Y qué pasó con Alice Franklin? –pregunta la profesora de saxofón.
–Bah, con el tiempo nos enteramos de que era mentira –responde Julia.
–No había mantenido relaciones sexuales en un cine.
–No.
Julia se entretiene un momento en ajustar las patas como de araña del atril.
–¿Y por qué os mentiría? –pregunta cortésmente la profesora de saxofón.
Julia hace un movimiento de barrido con la mano.
–Pues será que estaba aburrida, sin más –contesta. En sus labios la palabra resulta noble y magnífica.
–Ya veo –dice la profesora de saxofón.
–Bueno, el caso es que van y nos dicen: «A lo mejor podemos empezar preguntando si alguien quiere desahogarse y compartir algo con las demás». Y una de las chicas se echa a llorar justo entonces, antes de que en realidad pase algo, y el orientador casi se corre de gusto y suelta: «Nada de lo que se diga esta mañana saldrá de esta aula», o una chorrada por el estilo. Así que la chica se pone a decir bobadas, mientras sus amigas se inclinan hacia ella y le cogen la mano, o alguna otra memez por el estilo, y luego todo el mundo empieza a compartir pensamientos sobre la confianza, la traición y la seguridad, y todas se sienten confusas y asustadas... Y yo pienso: «Joder, va a ser una mañana muy larga».
Julia le lanza una mirada rápida a la profesora de saxofón para ver si la palabra ha causado algún efecto, pero esta se limita a sonreírle con frialdad y esperar. En la misma situación, Bridget habría desistido, se habría puesto nerviosa y colorada y habría seguido pensando en el tema durante un buen rato, pero Julia no es así. Se limita a sonreír y dedica una atención excesiva a sujetar al borde del atril con clips las resbaladizas hojas.
–Bueno, pues, al cabo de un rato –dice Julia–, el orientador nos pregunta: «¿Qué es el acoso, chicas?», mirándonos a todas con expresión entusiasta y alentadora, como les pasa siempre a los profesores cuando no aciertan a saber si realmente prefieren que les des la respuesta correcta o que te equivoques para poder darse el gustazo de soltarla ellos. Luego nos dice, hablando en voz baja y solemne como si estuviese revelando algo que nadie más sabía: «El acoso no tiene por qué implicar tocamiento, queridas. El acoso también puede consistir en mirar. Puede ser acoso si alguien os mira de un modo que no os gusta».
»Entonces yo levanto la mano y pregunto: «¿Es acoso por lo que miran? ¿O por lo que imaginan mientras miran?». Todas se vuelven hacia mí y yo me pongo como un tomate. El orientador junta las yemas de los dedos y me mira como diciendo: «Ya sé lo que pretendes, estás intentando sabotear este rollo de confianza que nos hemos montado y yo voy a contestarte porque no me queda otra, pero no voy a darte la respuesta que quieres».
La profesora de saxofón se levanta al fin y coge su instrumento, como si dijese: «Es suficiente». Pero Julia ya está diciéndolo, empujada por un extraño impulso que la ruboriza.
–Yo sí que me imagino cosas cuando miro a la gente –es lo que dice Julia.
Viernes
Isolde está esperando en el pasillo. A través de la pared oye el murmullo débil de la voz de la profesora de saxofón, que está terminando la clase de las tres y media. Aquí, en el pasillo desierto, Isolde se toma un momento para disfrutar del silencio que hay entre bastidores, antes de que le den el pie para llamar y entrar. Respira hondo y saborea con la lengua la calma y la descuidada intimidad de la que goza una persona a quien nadie observa.
Cualquier otro día la embargaría el miedo habitual antes de cada clase y se habría puesto a hojear las partituras y a practicar sin el instrumento, siguiendo con la mirada la música sobre su regazo y moviendo los dedos extendidos en el aire vacío. Pero hoy no piensa en la clase. Está sentada en calma y concentra todo su pensamiento en tratar de preservar y capturar un íntimo sentimiento de hinchazón en las profundidades de su pecho.
Es como si una pequeña bolsa de aire se le hubiese colado en la boca, haciendo que un pequeño escalofrío le recorriese la espalda y tirando de ese cuenco vacío que es su hueso pélvico. Nota en el vientre una prolongada y dislocada sensación de caída en picado y una especie de tirón en el vacío de la caja torácica, y de pronto siente un calor excesivo. A veces Isolde se siente así cuando está en el baño, o cuando ve a gente besándose en la tele, o también en la cama, cuando desliza las yemas de los dedos por la curva suave de su vientre e imagina que la mano no es suya. La mayor parte de las veces, la sensación aparece de súbito: en una parada de autobús, por ejemplo, o mientras hace cola para comer o cuando espera a que suene el timbre.
Piensa: «¿Sentí esto cuando por primera vez vi a mi hermana como un objeto sexual? Cuando papá me acarició la cabeza y me dijo: “Las próximas semanas van a ser duras”, y luego me dejó viendo la tele, y al cabo de un rato entró Victoria, se sentó, me miró y me dijo: “O sea, que ahora ya lo sabe todo el mundo. Fantástico”, y nos quedamos sentadas viendo el final de uno de esos thrillers de serie B que ponen en los especiales del jueves por la noche, solo que yo no me concentraba y lo único que podía pensar era: “¿Cómo? ¿Cómo fuiste capaz de volver la cabeza hacia él, mirarlo fijamente, estirar el cuello y besarlo en la boca? ¿Cómo no te paralizaron el miedo y la indecisión? ¿Cómo sabías que él te recibiría, que te recogería, que te abrazaría con fuerza e incluso emitiría un pequeño gemido estrangulado, semejante a un grito, semejante a un grito nacido en el fondo de su garganta?”».
Aquí, en el pasillo, Isolde piensa: «¿Sentí esto entonces, aquella noche? ¿Sentí esta caída discordante, llena de miedo y anhelo, este descenso en ascensor, este extraño preludio a un estornudo suspendido en el aire?».
Más adelante, identificará esa sensación con una forma abstracta de excitación, un tañido irregular arrancado a su cuerpo de cuando en cuando, semejante a una cuerda que nadie toca pero que vibra por simpatía armónica con un piano cercano. Más adelante, tal vez llegue a la conclusión de que esa sensación se parece un poco a una punzada de hambre, no al ansia tenaz y omnipresente del hambre auténtica, sino tan solo a una punzada que nos atraviesa como haciéndonos una advertencia: ahora está y un segundo después ya no está. Pero, para entonces, para cuando, dentro de unos años, haya llegado a conocer los flujos y reflujos de su cuerpo y pueda decir «Esto es frustración» y «Esto es lujuria» y «Esto es anhelo, un nostálgico anhelo sexual que me retrotrae a una época anterior», para entonces todo estará clasificado, todo tendrá su nombre y su forma, y el modesto alcance de sus deseos habrá quedado circunscrito a los límites de lo que ha conocido, de lo que ha experimentado, de lo que ha sentido. Hasta ahora Isolde no ha experimentado nada, y por ello esa sensación no significa «Necesito sexo esta noche» ni «Aún me sobra del de ayer, estoy satisfecha». No significa «¿De quién estaré enamorada para sentir este impulso?» ni «Otra vez me hace falta eso que no puedo tener». Aún no es una sensación que le indique una dirección. Se trata tan solo de una impresión de vacío, un hueco que espera ser llenado.
El rostro de Isolde no deja traslucir nada de esto: sencillamente, está sentada en la penumbra grisácea, con las manos en el regazo, mirando la pared.
Lunes
–No tengo muy claro –dice la profesora de saxofón– qué quieren decir en realidad las madres cuando afirman: «Quiero que mi hija experimente lo que a mí se me negó».
»Según mi experiencia, las madres con más carácter y más agresivas son siempre las almas menos inspiradas, las menos musicales, todas ellas mujeres profundamente fracasadas, que lucen en el pecho la imagen de su hija, como si de una medalla se tratara, una resplandeciente refracción de la suya, carente de brillo. Cuando esas madres aseguran «Quiero que experimente de forma plena todo lo que a mí se me negó», lo que en realidad quieren decir es «Quiero que aprecie de forma plena todo lo que a mí se me negó». Lo que en realidad quieren decir es: «La estrechez de mi vida solo se pondrá de relieve si mi hija lo tiene todo. Por sí sola, mi vida resulta ordinaria y carece de valor, no es nada. Pero si la de mi hija es rica en experiencias y oportunidades, entonces la gente me compadecerá: la mezquindad de mi vida y de mis opciones no será incapacidad, sino sacrificio. Me compadecerán más y me respetarán más si hago que mi hija sea todo lo que yo no soy».
La profesora de saxofón desliza la lengua por los dientes. Dice:
–Las madres triunfadoras (mujeres musicales, deportistas, instruidas, mujeres satisfechas y plenas, mujeres a las que no se les negó nada, mujeres a las que de pequeñas sus padres les pagaban clases particulares) siempre tienen menos carácter. No necesitan supervisar ni controlar, no necesitan buscar pelea en nombre de sus hijas. Están completas en sí mismas. Están completas y por ello exigen a los demás que también lo estén. Pueden echarse atrás y contemplar a sus hijas como algo separado, algo completo y por lo tanto intocable.
La profesora de saxofón se acerca a la ventana para bajar las persianas. Ya casi está anocheciendo.
Martes
La señora Tyke espera en el pasillo diez minutos hasta que la profesora de saxofón abre la puerta.
–Solo quería que charlásemos un poco –dice una vez dentro– sobre ese terrible escándalo que ha habido en el colegio. Me preocupan las niñas.
–Lo comprendo –dice la profesora de saxofón, mientras sirve dos tazas de té. Una de las tazas está decorada con una foto de un saxofonista en una isla desierta y las palabras «Saxo en la playa». La otra es blanca y en ella pone «Hablemos de saxo». La profesora de saxofón vuelve a poner la jarra del hervidor en su soporte y se esmera en escoger una cucharilla.
–Señora Tyke –dice–, estoy segura de que a usted le encantaría coserse al cinturón las manos de sus hijos, para tenerlos siempre pegados, con las piernecillas balanceándose cuando va con prisa y arrastrándose por el asfalto cuando camina despacio. Si se diese la vuelta muy rápido, sus hijos se abrirían en torno a usted como un abanico, igual que si llevase una falda tableada con vuelo. Sería una diosa con corsé y miriñaque, y sus hijos emanarían de usted como pequeños rayos llenos de gracia.
–Me preocupan las niñas, nada más –dice la señora Tyke. Extiende las dos manos para coger la taza de té negro que le tiende la profesora de saxofón. Esta deja que el silencio se prolongue hasta que la señora Tyke suelta de pronto–: Es que estoy preocupada porque viene a casa con ideas raras. Son ideas que antes no tenía. Se le quedan pegadas en la cara interior de la mejilla, como nueces, y cuando habla veo retazos de esas ideas, únicamente algún que otro destello cuando abre mucho la boca, pero eso basta para desquiciarme. Es como si estuviese saboreándolas o paseándolas por la boca con la lengua. Son ideas que antes no tenía.
Pestañea y mira a la profesora de saxofón con gesto compungido, luego se encoge de hombros como desesperada e inclina la cabeza para dar un trago al té.
–¿Puedo decirle cuál es, a mi juicio, el problema? –dice la profesora de saxofón con una voz particular, suave y melosa–. Creo que usted se siente como si ese hombre horrible del colegio, ese hombre vil y repugnante, le hubiese dejado una enorme huella grasienta en las gafas y, mire donde mire, no pudiera ver otra cosa que sus dedos.
Se levanta y se pone a pasear.
–Sé que usted habría querido que su hija descubriese todo eso de la forma habitual. Habría querido que lo descubriese en la caseta de las bicis o bajo las gradas del campo de rugby o en la clase de Educación Cívica, donde habría visto los hechos escritos en la pizarra con un rotulador. Habría querido que ojease a escondidas ciertas revistas y películas que no le permiten ver. Habría querido que empezase con un toqueteo ciego y pegajoso en el salón de un compañero, una noche de sábado, mientras sus amigos vomitaban en los tiestos del jardín. Eso podría haber pasado más de una vez. Podría haberse convertido en una fase. Pero para eso usted sí que habría estado preparada.
Mientras mira a la profesora de saxofón, la señora Tyke deja que algo pase furtivamente por su cara, no algo tan crudo ni tan audaz como una concienciación o un despertar, sino solo un aparente aflojamiento en sus facciones, una pequeña fuga. Es una interpretación tan buena que la profesora de saxofón casi se olvida de que la mujer está actuando.
–Habría que al cabo del tiempo se echase novio, tal vez en sexto, uno de esos chavales arrogantes y vacíos, que a usted no le habría caído demasiado bien, y finalmente habría querido pillarlo con ella algún día que volviese a casa antes de la hora porque tuviese una corazonada, habría querido sorprenderlos en el sofá o en el suelo, o en su cuarto, en medio de esos ositos y esos cojines de color rosa con volantes que en realidad no le gustan, pero que nunca tirará.
»Respeto esas cosas que usted habría querido para su hija –dice la profesora de saxofón–. Imagino que son las cosas que toda buena madre ha de desear. Es horrible que ese hombrecillo malvado taimadamente le haya robado la inocencia a su hija, sin haberle puesto jamás la mano encima, metiéndole en la garganta sus sucios secretillos como caramelos sacados de una bolsa de papel.
»Pero lo que tiene que comprender, querida –susurra–, es que ese saborcillo que ha probado su hija es el sabor de lo que podría ser. Se lo ha tragado. Ya lo tiene dentro.
Dos
Febrero
–El primer trimestre –dijeron– consiste esencialmente en una aniquilación física y emocional. Desaprenderéis todo lo que habéis aprendido hasta ahora, iréis quitándole la piel capa a capa, pelándolo una y otra vez, hasta que veáis brillar vuestros impulsos por debajo.
–Esta escuela –dijeron– no puede enseñaros a ser actores. No podemos daros un mapa, una receta o un abecedario que os enseñe cómo actuar o cómo sentir. Lo que hacemos en esta escuela no es enseñar por acumulación, coleccionando destrezas como quien colecciona canicas, recuerdos o amuletos. Aquí, en esta escuela, enseñamos por eliminación. Os ayudamos a aprender a eliminaros.
–Durante el proceso, es posible que os rompáis o que os rompan –dijeron–. Es algo que sucede.
El individuo gordo del extremo se inclinó hacia delante y dijo con énfasis:
–Un buen actor se da.
–Un actor es alguien que ofrece su cuerpo públicamente –dijeron–. Esto puede suceder de dos maneras. El actor puede explotarse a sí mismo, tratar su cuerpo como si fuera un instrumento dispuesto y obediente, un producto en venta. En esta escuela no potenciamos ese enfoque. No producimos pasteleros ni payasos. No estáis aquí para vender vuestro cuerpo, sino para sacrificarlo.
Y entonces dijeron:
–Ya no estáis en el instituto.
Febrero
–Me gradué en esta escuela en diciembre –dijo el chico de oro, paseando la mirada de un rostro a otro con tranquila indiferencia–. Me han pedido que venga a hablaros de mi experiencia en este programa y que os cuente en qué ando metido ahora. También podéis hacerme alguna pregunta si os apetece.
Se sentó en el suelo del gimnasio con las piernas cruzadas, como si fuera un profeta.
–¡Dios, qué envidia me dais, tíos! –prosiguió, y luego se quedó sonriendo–. Ni demasiado vírgenes ni demasiado profanados. Ahí sentaditos, relucientes, esperando lo mejor, que aún está por llegar.
El chico de oro los miró, contemplando el círculo pálido y apretujado de caras nerviosas y camisetas negras tan nuevas que aún se les notaba el pliegue del centro.
–Los tres años que he pasado en esta escuela no solo me han moldeado como artista. También me han moldeado como persona –dijo–. Este lugar me despertó.
Se sonrojó, como si estuviese describiendo a un amante perdido.
–Aquí volverá a abrirse todo aquello que hayáis ido encerrando hasta ahora –continuó–. Si no hubieseis hecho las pruebas o si no os hubiesen aceptado, todos habríais quedado encementados, enyesados y moldeados para el resto de vuestra vida adulta. Eso es lo que les ocurre a los demás, a los que no vienen aquí. Aquí uno nunca se solidifica. Nunca queda fijado ni echa costra. Todas las posibilidades se mantienen abiertas... Es que tienen que mantenerse abiertas. Uno aprende a agarrar todas esas posibilidades con la mano y no dejar escapar ninguna.
Hubo un silencio. El chico de oro se alisó los pantalones en las rodillas y dijo, como si acabase de ocurrírsele:
–Recordad que una persona con la inteligencia necesaria para liberaros siempre tiene la inteligencia suficiente para esclavizaros.
Octubre
Stanley se sentía decepcionado de la vida que había llevado hasta entonces. En vísperas de cumplir dieciocho años, se encontraba detenido en medio de la calma polvorienta y rica del vestíbulo cerrado, dominado por una parálisis de amargura e insatisfacción. Pensaba en todo aquello que no era.
Stanley creía que de adolescente sería salvaje, rebelde, arrogante (incluso lo deseaba), de modo que fue llenándose de insatisfacción al ver que iban pasando educadamente sus años de instituto. Esperaba irse al río a beber whisky de una botella oculta en una bolsa de papel, esperaba deslizar las manos frías por debajo de la falda de una chica entre los matorrales de detrás de las pistas de tenis, esperaba subirse al tejado del garaje del vecino y disparar patatas a los coches con una escopeta de aire comprimido. Esperaba ponerse ciego de alcohol y destrozar las paradas de autobús de los barrios residenciales, conducir sin carné, alejarse de su familia, volverse un amargado y tal vez asustar a su madre negándose a comer o a salir de su cuarto. Tenía derecho a ello, era lo que le correspondía, pero, en vez de eso, se había pasado los años de instituto haciendo deporte como un caballero y viendo la televisión en familia, admirando de lejos a los chicos con suficiente coraje como para pelearse entre ellos y deseando que cualquier chica que se cruzase con él alzase la vista y lo mirase a los ojos.
Stanley oía en su cabeza la voz de los profesores de la Escuela.
–La verdadera emoción del escenario –decían– consiste en saber que en cualquier momento algo puede ir mal. En cualquier momento podría romperse o caerse cualquier cosa en el escenario, alguien podría fallar el pie, alguien podría cagarla con la iluminación, alguien podría olvidarse de poner el acento requerido o no recordar el texto. Viendo una película nunca pasamos miedo, porque lo que vemos siempre está completo, es siempre igual y siempre perfecto; pero muchas veces sí que pasamos miedo viendo una obra de teatro, pues pensamos que podría fallar algo y que entonces nos daría vergüenza ajena ver a los actores perder el hilo y tratar de retomarlo. Pero, al mismo tiempo, en la oscuridad sedosa del teatro, anhelamos que falle algo. Lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Sentimos ternura por cualquier actor al que se le caiga el sombrero o se le rompa un botón. Ahogamos un grito y luego aplaudimos cuando un actor tropieza y no pierde el equilibrio. Y, si nos fijamos en un error que pasa inadvertido al resto del público, entonces lo sentimos como un privilegio especial, como si hubiésemos visto un atisbo de la costura de una secreta prenda de ropa interior, algo infinitamente íntimo, como la marca escarlata de un mordisco en la cara interior del muslo de una mujer.
Stanley permaneció de pie en el vestíbulo de la Escuela y miró alrededor. Allí había otra vida posible que él podía reivindicar, otra vida que quería, del mismo modo que, cuando era un adolescente tímido e inútil, había deseado ser insensible, irreverente, despreocupado, malo. En ese momento, igual que le había sucedido entonces, notaba que el peso de una inercia terrible lo clavaba al suelo del vestíbulo. De nuevo volvió a sentir en sus carnes la certeza, decepcionante y comprobable, de que el mundo no iría a él ni lo esperaría, que ni siquiera se detendría: si esperaba, aquella vida pasaría de largo sin más. Al pensar en esto, Stanley se sentía abatido y le parecía terriblemente injusto.
En la obra de teatro que habían montado en el instituto, en sexto, le habían dado el papel de Horacio, que le gustaba: Horacio era un nombre memorable o, al menos, era el único que le sonaba antes de participar en la obra. Todo el mundo recordaba a Horacio. Era un nombre que se quedaba grabado. Horacio era el que permanecía, crítico y estridente, en la memoria cultural, mientras los personajes menos resonantes, de nombres menos pronunciables, iban perdiéndose por el camino. El papel de Stanley quedó prácticamente reducido a la nada por obra de la profesora de teatro, una mujer de nariz puntiaguda que había dicho: «La gente no quiere pasarse tres horas y media aquí sentada», y que en los ensayos comentaba: «Pues sí que eres un verdadero Horacio, ¿no, Stanley? Eres un Horacio de la cabeza a los pies». Stanley asentía, le daba las gracias y sentía una alegría íntima. No llegó a comprender lo que ella quería decir hasta varios meses después, cuando cayó en la cuenta de que el comentario era cualquier cosa menos amable. Incluso cuando estaba en el escenario, trotando tras la meditabunda sombra de Hamlet, luciendo su resplandeciente jubón y doblando las piernas enfundadas en unas calzas, aún no había comprendido del todo que su papel solo existía para dotar a otros, más interesantes, de mayor relieve y profundidad. Su madre lo calificó de «maravilloso» y cuando salieron entre risas a saludar estaba tan cerca como le era posible del centro: al lado de Hamlet, sujetando la mano sudorosa de Hamlet.
Hacia el final del séptimo curso, Stanley había visto un papelucho con la convocatoria de las pruebas grapado en el tablón de anuncios del departamento de orientación profesional, había rebuscado hasta encontrar un bolígrafo y había escrito su nombre. Supuso que quería ser actor desde niño. Ser actor formaba parte del vocabulario básico de profesiones de adultos que domina cualquier niño: profesor, médico, abogado, bombero, veterinario. Decidir querer ser actor no exigía originalidad ni una reflexión previa. No era como decidir ser jinete de carreras o verdulero o gestor de eventos para una fundación local, ya que ahí parte de la elección consistía en buscar y crear las opciones; no dependía de la oportunidad ni de la introspección. Decidir ser actor no era otra cosa que una forma de agarrarse con las dos manos a una de esas categorías discretas y empaquetadas. Stanley no pensaba en esto mientras escribía su nombre. La convocatoria estaba impresa en una hoja gruesa, que llevaba una filigrana y el emblema de la Escuela estampado en bronce.
Más adelante, deseando ampliar el recuerdo de aquella decisión anodina, imaginó que había sido entonces cuando levantó el bolígrafo, lo acercó al papel y apretó fuerte para que fluyera la tinta pegada en la bola, de tal modo que por un instante las puntas de los dedos se le pusieron blancas y se le quedaron sin sangre, en ese momento, imaginó, había sido cuando había aprovechado la oportunidad de dejar de ser Horacio para transformarse en algo completamente nuevo.
Octubre
–Bienvenidos a la primera fase del proceso de selección –dijo el catedrático de Interpretación, y esgrimió una breve sonrisa–. Aquí pensamos que un actor sin formación no es otra cosa que un mentiroso –estaba de pie tras la mesa con los dedos separados y apoyados en el cuero verde–. En vuestra situación actual –dijo–, todos sois mentirosos, no mentirosos tranquilos y persuasivos, sino mentirosos ansiosos y ruborizados, llenos de dudas. Algunos no conseguiréis entrar en esta escuela y seguiréis siendo mentirosos toda vuestra vida.
Se oyeron algunas risas aisladas, que en su mayor parte estaban llenas de incomprensión y procedían de quienes no conseguirían entrar. El catedrático de Interpretación volvió a esgrimir una sonrisa, que pasó por su rostro igual que una sombra.
Stanley estaba sentado al fondo, en tensión. Conocía del instituto a algunos de los candidatos, pero se sentó lejos de ellos por si acaso su presencia revelaba o subrayaba algún aspecto de sí mismo que deseaba dejar atrás. En la sala se respiraba la tensión de la esperanza y la necesidad.
–Bueno... –prosiguió el catedrático de Interpretación–. ¿Qué ocurre en esta escuela? ¿Cómo repartimos el ritmo extraño, convulso y epiléptico de los días? ¿Qué violencia se inflige aquí y qué podéis hacer para minimizar los daños?
Dejó que la pregunta fuese asentándose como el polvo.
–Este fin de semana llevaremos a cabo una simulación del tipo de entorno de aprendizaje en el que viven a diario los alumnos de la Escuela –dijo–. Hoy impartiremos clases de improvisación, mímica, canto, movimiento e historia teatral, y mañana participaréis en talleres y ensayaréis un texto en colaboración con un pequeño grupo de personas. Se espera de todos vosotros que participéis plenamente en estas clases y que os esmeréis para demostrarnos el grado de compromiso que podéis ofrecernos si os invitamos a estudiar aquí.
»Estaremos observándoos a lo largo de todo el fin de semana, patrullando por los rincones y tomando notas. Si pasáis la prueba este primer fin de semana, os invitaremos a volver para hacer una entrevista y una prueba más formal. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo va a desarrollarse este fin de semana?
Todos llevaban números de papel colgados en el pecho, como los corredores de un maratón. El número 45 levantó la mano.
–¿Por qué no hacéis pruebas normales, como el resto de las escuelas de interpretación? –preguntó–. Por ejemplo, preparar dos monólogos, uno moderno y otro clásico.
–Porque no queremos atraer a ese tipo de alumnos –dijo el catedrático de Interpretación–, el tipo de alumno que sabe venderse, que escoge dos monólogos que contrastan y demuestran a la perfección la variedad de sus destrezas y la profundidad de su astucia. No nos importan las diferencias entre lo moderno y lo clásico. No queremos estudiantes de los que aplican un código de colores para sus apuntes y empiezan a hacer los trabajos con varias semanas de antelación.
El número 45 se sonrojó, presintiendo que lo habían asociado con el tipo de estudiante que aplica un código de colores a sus apuntes y empieza a hacer los trabajos con varias semanas de antelación. Los otros esperanzados lo miraron con compasión y en su fuero interno resolvieron mantenerse alejados de él.
–La interpretación es una profesión que requiere cierta completitud –continuó el catedrático de Interpretación–. El consejo que os doy ahora es el siguiente: aquí no valen para nada vuestras ideas sobre el talento. El momento en que decidamos poneros en la lista de los aceptados (el momento en que decidamos que merecéis ocupar un puesto en esta escuela) no tiene por qué ser un momento en el que estéis actuando. Podría ser cuando estéis apoyando a otro. Podría ser cuando estéis mirando. Podría ser cuando estéis preparándoos para un ejercicio. Podría ser cuando os encontréis solos, parados con las manos en los bolsillos, mirando el suelo.
Los estrategas presentes asentían con gravedad, planeando ya hacer como que los pillaban desprevenidos tan a menudo como fuera posible. Mentalmente tomaron nota de que debían acordarse de quedarse un momento parados con las manos en los bolsillos, mirando al suelo.
Stanley miró alrededor, a sus rivales, todos ellos impacientes y fervorosos como candidatos al martirio, con la figura imponente del catedrático de Interpretación sobre ellos, henchido del maravilloso honor de escoger al primero en morir.
–Le cedo la palabra a la catedrática de Improvisación –dijo el catedrático de Interpretación–. Buena suerte.
Octubre
El pasillo más largo de la Escuela bordeaba el gimnasio en toda su extensión. En uno de los lados tenía una cristalera con ventanales correderos cubiertos con cortinas; por el otro lado no había nada que interrumpiese la pared salvo las pesadas puertas dobles por las que se entraba al gimnasio, que se abrían en las dos direcciones. En esa larga pared se conservaba una serie de trajes que se exponían en vitrinas, aplastados contra el muro de ladrillo con los brazos vacíos extendidos, como fantasmas clavados a él por un súbito rayo de luz petrificante.
Stanley se detuvo a mirarlos. Suponía que habían conservado los trajes en recuerdo de interpretaciones memorables. Se inclinó para leer la primera placa dorada colocada bajo un par de flácidos pantalones de tela escocesa y una alegre camisa con volantes. No figuraba ni el título de la obra ni el nombre del actor, solo el nombre del personaje y una fecha, grabada como en una lápida. Belville. 1957. Las placas se sucedían en orden a lo largo de la pared. Stanley recorrió el pasillo como si fuera presentándoles sus respetos a los muertos, contemplando las mangas rígidas y desplegadas y las perneras flácidas, mirando los encajes ajados de los trajes más viejos, raídos y salpicados de moho. Vindici, Ferdinando, Señora Alving, Chambelán de la Corte. Se detuvo ante un pesado traje real, adornado con brocados de plata y forrado de satén. Una de las majestuosas mangas desplegadas se había desprendido y caía flácida junto al traje, de tal modo que la efigie parecía señalar hacia el vestíbulo, en tanto que la tela del brazo caído tiraba hacia abajo del hombro. Ministro de la Guerra. Hal. La solemne procesión de trajes a lo largo del pasillo semejaba un siniestro reguero de espíritus que goteasen de una grieta en las fronteras del otro mundo. Se estremeció. Perdita. Volpone. El Sapo.
Noviembre
–Te harán cosas terribles –dijo el padre de Stanley–. Entrarás en contacto con tus emociones, con tu ojo interior y con cosas peores. Dentro de un año, no te reconoceré. No serás otra cosa que una bola de sentimientos, enorme y rosada.
–Mira todos los famosos que han pasado por allí –dijo Stanley, quitándole el folleto a su padre y señalando la lista que aparecía en la última página, donde figuraban estrellas de cine y televisión señaladas con asteriscos rojos. Las páginas del folleto se habían reblandecido de pasarlas una y otra vez.
–Estoy deseando verte en la tele, en los programas que ponen por la mañana –dijo el padre de Stanley–. «Ese es mi hijo», diré en voz alta, aunque no haya nadie. «Ese que sale por la tele, con su tupé y sus retoques por ordenador. Ese es mi hijo.»
–¿Has visto las fotos de las instalaciones? –preguntó Stanley mientras pasaba las páginas del folleto hasta encontrarlas–. Está ubicado en el antiguo edificio del museo. Es todo de piedra, con suelos de mosaico y cosas así, y tiene unas ventanas enormes y altísimas.
–Ya lo veo.
–Se presentaron trescientas personas a las pruebas.
–Eso está muy bien, Stanley.
–Y solo entramos veinte.
–Estupendo.
–Sé que es solo un comienzo –dijo Stanley.
Apareció un camarero y el padre de Stanley pidió vino. Stanley se recostó en la silla y miró alrededor. El restaurante era elegante y oscuro, lleno de murmullos, de risas quedas, de aroma a colonia. Del techo colgaban farolillos rojos que se balanceaban brillando sobre ellos.
El camarero inclinó la cabeza y se marchó. El padre de Stanley se sacudió los puños de la camisa y esgrimió su sonrisa de terapeuta. Le devolvió el folleto empujándolo sobre el mantel.
–Estoy orgulloso de ti –dijo–. Va a ser estupendo. Aunque, no sé si lo sabes, pero ahora jugamos en equipos rivales.
–¿Y eso? –preguntó Stanley.
–El teatro trata de lo desconocido, ¿no? El teatro tiene sus raíces en la magia, en el ritual, en el sacrificio, y esas cosas exigen cierto grado de misterio. La psicología, en cambio, consiste en librarse del misterio, convirtiendo las supersticiones y los miedos en cosas comprensibles –le guiñó un ojo y pinchó una aceituna con un palillo–. Prácticamente, estamos en guerra.
Stanley se quedó sin saber qué contestar, como solía sucederle cuando su padre decía algo inteligente. Todos los años, después de aquella cena, Stanley se tumbaba en la cama y se pasaba horas pensando qué contestación podría haber sido más inteligente que el comentario de su padre. Trató de pescar con el dedo las aceitosas burbujas de vinagre que flotaban en su plato.
–¿No estás de acuerdo? –preguntó su padre, mirándolo con atención mientras masticaba.
–En cierto modo –dijo Stanley–. Supongo que yo pensaba... Supongo que para mí actuar es una forma de conocer a una persona o meterme en ella. O sea, que hay que entender la tristeza para poder interpretarla. No sé. A mí me parece bastante similar a lo que haces tú.
–¡Ajá! –dijo el padre de Stanley con la prontitud codiciosa y desagradable de quien disfruta llevando la razón–. Entonces, ¿crees que los actores saben más de la gente corriente de lo que esta sabe de sí misma?
–No –respondió Stanley–, pero tampoco estoy muy convencido de que los psicólogos sepan más de la gente corriente que ella misma.
Su padre soltó una carcajada y dio una palmada en la mesa.
–¿No se supone que deberías darme consejos para la vida, pasarme el testigo o algo por el estilo? –preguntó Stanley para cambiar de tema.
–Mierda –exclamó su padre–. Debería habérmelo traído preparado. ¿Y si, en cambio, tú me dices qué tacos están de moda y contamos chistes guarros? Nunca he ido a una escuela de teatro. No me preguntes por mis sentimientos.
–No me sé ningún taco nuevo –dijo Stanley–. Creo que los viejos siguen de moda.
Hubo un silencio breve.
–Voy a contarte un chiste –dijo el padre de Stanley–. ¿Cómo se le practica una vasectomía a un cura?
–No sé –contestó Stanley.
–Dándole una patada en la nuca al monaguillo.
Stanley se echó a reír, disgustado de que su padre fuese más atrevido que él. Volvió a hojear el folleto, por si se le había pasado algo.
Llegó el vino. El padre de Stanley realizó una magnífica interpretación de la cata, haciéndolo girar en el fondo de la copa e inspeccionando la etiqueta de la botella.
–Está bien –dijo al fin al camarero, inclinando levemente la cabeza; después miró a Stanley y volvió a sonreír –. Bueno, conque quieres consejos para la vida.
–La verdad es que no –replicó Stanley–. Pero es que pensaba que me ibas a soltar el rollo ese de «ahora ya eres un adulto».
–¿Quieres que te suelte un rollo de psicólogo?
–No.
–Hijo, tienes buena sangre y un buen par de zapatos.
–Da igual.
–¿Te he contado lo de la paciente que se prendió fuego?
–Te oí contárselo a Roger.
–Consejos para la vida –dijo el padre de Stanley, alzando la copa para brindar–. Muy bien. Tengo uno bueno, aunque repugnante. Stanley, para señalar tu rito de paso a la edad adulta, voy a contarte un secreto.
Entrechocaron las copas y bebieron.
–Vale –contestó Stanley sin tenerlas todas consigo.
Su padre se tocó la solapa con las yemas de los dedos, mientras sujetaba la copa con descuido en la otra mano. Parecía rico, afectado, mortífero.
–Voy a contarte cómo ganar un millón de dólares –le dijo.
Stanley volvía a sentir un ardiente sentimiento de frustración, pero se limitó a decir «Vale» e incluso sonrió.
Su padre comenzó:
–Bien. Quiero que pienses en los años que has pasado en el instituto. Cinco, ¿no? Durante esos cinco años, como le ha pasado a todo el mundo, ha habido algún chico de tu curso que ha muerto, ¿verdad?
–Supongo.
–Puede ser que por conducir demasiado rápido, por pasarse con la bebida, por tontear con armas, por lo que sea, pero el caso es que siempre muere algún chaval. ¿Tú sabías, Stanley, que se le puede hacer un seguro de vida a una persona sin que esta lo sepa?
Stanley no dijo nada, simplemente lo miró.
–Y las primas por un chaval de instituto –prosiguió su padreson muy, pero que muy bajas. Siempre y cuando no haya ningún motivo para suponer que ese chico vaya a morir. A un chaval se le puede hacer un seguro de vida de un millón de dólares por unos doscientos al año.
–Papá... –dijo Stanley, incrédulo.
–Lo único que hace falta es escoger bien. Lo único que se necesita es ponerse manos a la obra, investigar un poco y obtener los datos que puedan darte algo de ventaja.
–Papá... –volvió a decir Stanley.
Su padre alzó las manos, haciéndose el inocente, y se echó a reír.