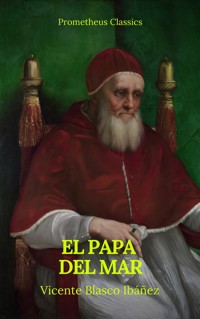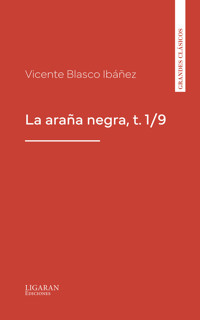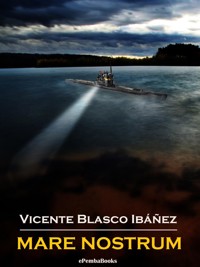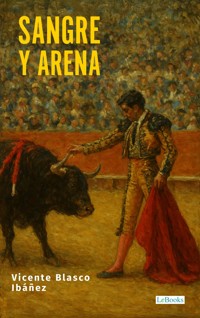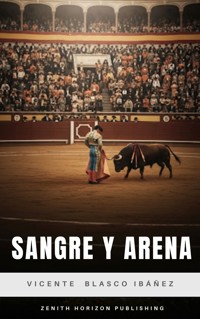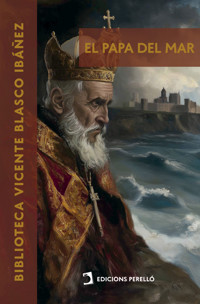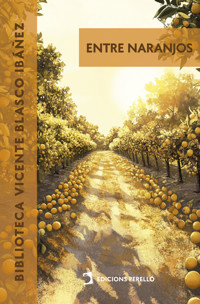Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El fantasma de las alas de oro es una novela de corte social y dramático del escritor Vicente Blasco Ibáñez. En ella, el autor presenta una versión trágica del arquetipo del pícaro español, en carnado en el falso coronel Arturo Tavedra, que intenta sin éxito ganar a la ruleta por medios científicos. Los constantes fracasos lo empujarán a casar a su hija por conveniencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
El fantasma de las alas de oro
(NOVELA)
Saga
El fantasma de las alas de oro
Copyright © 1930, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509687
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PARTE PRIMERA
LA MARQUESA DE ATONILCO
I
La familia del «coronel» Tavera
Cuando don Arturo Tavera, llamado «el Coronel» por muchos de los asistentes al Casino de Monte-Carlo, entró en el comedor de su casa, pasada la una de la tarde, su mujer doña Rosa y su hija Jazmina, que le esperaban impacientes para almorzar, quedaron sorprendidas ante las voces y exagerados gestos con que el recién llegado justificaba su tardanza.
Abrazó á su cónyuge, luego á su hija, y finalmente arrojó su sombrero varias veces, corriendo alrededor de la mesa para alcanzarlo y hacerle emprender un nuevo vuelo.
—La cosa está hecha—dijo alborozado, prosiguiendo este ejercicio con el que daba expansión á su alegría—. Acabo de hablar con Espinosa. Al fin se ha decidido á lanzar la petición esperada... Somos felices. ¡Me río de Pierpont Morgan!
Esta última frase la había oído Jazmina muchas veces como optimista resumen de todos los negocios planeados por su padre y de todas sus combinaciones de jugador para arruinar al Casino de Monte-Carlo. Quería decir con tales palabras que se iba á ver más rico que el célebre multimillonario de los Estados Unidos, y todo lo que éste había atesorado en vida era poca cosa comparado con lo que esperaba ganar. El célebre banquero había muerto ya, pero don Arturo insistia en dicha exclamación, que había iluminado con los resplandores áureos de la Quimera los años aventureros de su juventud.
Comprendió inmediatamente Jazmina lo que pretendía expresar su padre con sus palabras incoherentes y sus regocijados juegos con el sombrero, impropios en un hombre cuya edad iba ya aproximándose á medio siglo.
Esta joven, tímida de carácter y parca en palabras, obedecía siempre á su padre con un respeto silencioso, pero sin admiración alguna. Era su madre la que veneraba á Tavera como uno de los hombres más superiores y peor comprendidos de su época.
Jazmina apreciaba por instinto, de un modo más equitativo, los méritos y los defectos de su padre. Esto no impedía que doña Rosa ensalzase con razón las virtudes domésticas de su cónyuge y su facilidad para ponerse al servicio de toda persona á la que habia visto dos veces, llamándola inmediatamente «querido amigo».
—Todos reconocen—seguía diciendo la buena señora—que es el hombre más simpático del mundo. No hay quien le aventaje en inteligencia. Las personas que saben apreciar su valer pasan horas y horas escuchándolo con la boca abierta. Su cabeza trabaja día y noche para traer dinero á casa. Lástima que la fortuna huya de él para proteger á tantos otros que no lo merecen.
Don Arturo había nacido en Cuba de padres españoles, pero sólo guardaba vagos recuerdos de su país natal, abandonado antes de los veinte años. Para corregirlo de ciertas aventuras juveniles y que se acostumbrase á vivir por su propia cuenta, su padre le había buscado un modesto empleo en la Habana poco antes de que la isla se hiciese independiente. Cuando su familia volvióse á España, el joven Tavera se trasladó á una de las repúblicas de la América del Sur más inmediatas á las Antillas.
—Yo soy del Nuevo Mundo—decía con arrogancia teatral recordando ciertas lecturas históricas—. Debo llevar en mis venas mucha sangre de los antiguos conquistadores de América.
Sus «conquistas» se limitaron á figurar en dos de las frecuentes y periódicas revoluciones á que vivía sometido el país que le servía de refugio. Esta doble campaña le valió el título de «Coronel», que no valía gran cosa en un país donde sus amigos de aquella época, blancos, mulatos ó francamente negros, eran generales.
Esta ingratitud y el haberse visto cierta vez próximo á ser fusilado, le hicieron dar fin á su vida militar. El amor regularizó y tranquilizó su existencia al conocer á Rosita, su actual esposa, una señorita hija de dicho país, gran aficionada á recitar versos con acompañamiento de piano y á cantar romanzas.
Doña Rosa, pasados veinte años, veía aún á Tavera como en los tiempos que le conoció.
—Reconocerás—decía á su hija—que papá es un buen mozo. A nadie le sienta la ropa como á él. Lástima que nuestra situación actual no le permita vestir como merece. Si él quisiera, ¡qué de mujeres! Gracias que Arturo ha sido siempre un hombre serio y fiel.
Jazmina, á pesar del optimismo ciego que toda mujer siente por su padre, no podía ver en él aquella majestad varonil tan ensalzada por la buena señora.
Indudablemente habría sido de buen aspecto en aquella época que doña Rosa llamaba «los años poéticos de mi vida», pero en el presente hasta lo juzgaba la joven algo avejentado, con un aspecto decadente, impropio de su edad. Mostrábase ágil y vigoroso, con un estómago de excelente funcionamiento que le hacía vivir en perpetuo apetito, pero tenía en torno á sus ojos una aureola de arrugas y los enhiestos y engomados bigotes disimulaban otras arrugas más profundas alrededor de su boca.
—Son las emociones—decía su admiradora conyugal—, los disgustos que ha sufrido en esta vida, por culpa de la mala suerte.
En los primeros años de su matrimonio se había considerado rico, á estilo del país en que vivía, magnate de aquella pequeña ciudad rodeada de llanuras y abundante en rebaños donde había nacido su mujer; capitalista á modo patriarcal, poseedor de muchas tierras y muchos animales, pero con poco dinero.
Él era un hombre moderno, un «yanqui». Sus iniciativas y su audacia le hacían digno de otros países más grandes y modernos. Y repitiendo tales afirmaciones, hizo que su esposa fuese firmando con él la venta de muchos campos y rebaños, herencia de sus difuntos padres.
Tavera pensaba cada seis meses un negocio de su invención, descontando por adelantado las enormes ganancias que le iba á proporcionar.
—Me río de Pierpont Morgan—decía á su mujer después de sumar los millones que podía producir el nuevo negocio.
Y de risa en risa para expresar su futura superioridad sobre el gran caudillo del dinero, fué perdiendo el matrimonio una gran parte de sus bienes.
Las combinaciones financieras y los inventos del antiguo «Coronel» les habían hecho vivir, sucesivamente, en Nueva Orleáns y en Nueva York, acabando por trasladarse á Londres y finalmente á París.
—En Europa me escuchan mejor—decía á su mujer—. En los Estados Unidos hay demasiados hombres iguales á mí.
Finalmente, cuando sólo les quedaba una cuarta parte de su antigua fortuna, viviendo con estrechez de las rentas que llegaban de allá, cuando no había revolución, descubrió repentinamente Tavera la verdadera finalidad de su vida.
Él había nacido para ser un jugador célebre. Ya en su primera juventud, viviendo en Cuba, había apuntado su genio para este arte, interpretando su padre, hombre á la antigua, como viciosas manifestaciones lo que eran chispazos precursores de su talento.
Jazmina empezó á salir del limbo de su infancia cuando el padre iniciaba su vida de «jugador científico». Después de pasar por algunas playas de Francia y Bélgica dotadas de casinos célebres, el matrimonio y su hija única habían venido á instalarse en Monte-Carlo, quedando para siempre en esta ciudad, á la sombra del palacio multicolor dedicado al juego.
Tavera pasaba el día y la noche en el Casino, y la vida de madre é hija se regularizaba con arreglo á las salidas y entradas del jefe de la casa. El Casino servía de reloj para esta breve familia.
—Haremos eso—contestaba doña Rosa á una petición de su hija—cuando papá vuelva del laboratorio.
Esto último era un eufemismo alegre de la madre, por considerar el juego altísima ciencia de la que era su admirado esposo el mayor de los sabios.
En las primeras horas de la mañana, antes de que se abriesen las salas del Casino, ó á altas horas de la noche, cuando aquéllas estaban ya cerradas, Tavera, con una pequeña ruleta colocada sobre la mesa del comedor, hacía estudios prácticos, anotándolos á continuación en hojas de papel que iba coleccionando hasta formar cuaderno.
—¡Lo que lleva escrito Arturo! ¡Qué de números!...
Esta admiración de la esposa la sentían otros jugadores en el Casino al ver al «Coronel» siempre con un lápiz en la diestra, apuntando los resultados de cada jugada.
Algunos maniáticos del juego lo respetaban como erudito admirable. Su casa era el archivo de la historia de la ruleta en los últimos diez años. Podia decir, sin equivocarse, qué color y que número había salido tal día de tal año y á qué hora, con solo una equivocación probable de pocos minutos. Y tan tenaces esfuerzos de observación, unidos á sus inducciones de «jugador científico» en el comedor de su casa, sólo servían para mantenerle en una pobreza disimulada que únicamente parecía dulcificarse con las mediocres remesas de dinero llegadas de América. Por algo decía doña Rosa que la fortuna era ingrata y cruel con «su grande hombre».
En realidad, Tavera no era un jugador; más bien un visionario que se dedicaba al juego. En vez de protestar contra la suerte, como muchos, él la defendía, justificando su inconstancia é ingratitud.
—He perdido porque no jugué bien—decía—. Faltaba un pequeño detalle en mi combinación... pero ya lo tengo.
Jazmina escuchaba todas las semanas estas rectificaciones de su padre, seguidas de un nuevo descubrimiento que le inspiraba renovados entusiasmos. Muchas veces, al principio de su adolescencia, había despertado á altas horas de la noche oyendo la entrada de su padre—el último que salía del Casino á las dos de la mañana—y su conversación en voz baja con la esposa, que también acababa de despertarse. El «jugador científico», al meterse entre las sábanas, necesitaba confiar el reciente descubrimiento á su admirativa compañera, expresándose con una fe de inventor.
—Rosita, ¡vida mía!... Ahora sí que he encontrado el verdadero secreto. Es jugada segura. Mañana, apenas abran el Casino, la ensayo, y después me río de...
Mientras seguía exponiendo con todos sus detalles el próximo triunfo, la adormecida esposa hacía esfuerzos por admirar una vez más á su grande hombre, y esta conferencia «científica» acababa casi siempre en besos y otros ruidos que obligaban á la jovencita á ocultar la cabeza bajo el embozo de su cama, deseando reanudar el sueño.
Al examinar Jazmina sus sentimientos de familia, reconociase con más predilección hacia su padre. Un obscuro instinto la avisaba el segundo lugar ocupado por ella en la afectividad maternal.
No era que la señora de Tavera mostrase poco amor á su hija. Al nacer ésta la había dado el raro nombre de Jazmina, tal vez por parentesco floral con el suyo propio de Rosa ó por haberlo encontrado en alguna de las poesías ó romanzas de su juventud. La vistió como una muñeca de lujo en sus primeros años matrimoniales de abundancia y derroche, gastando tanto en ella como en su propia persona. Hasta la había embadurnado el rostro con coloretes y cremas traídos de Paris, á la edad en que las otras niñas juegan casi á gatas bajo la vigilancia de una vieja criada. Para no compartir su cariño maternal con otro vástago, había jurado limitar su fecundidad á esta hija única. Mas por encima de este amor materno ascendía el entusiasmo que le inspiraba su esposo, igual, después de veinte años, al de la época de su noviazgo.
Se engañaban muchos concurrentes al Casino viendo entrar á esta mujer de cuarenta años vestida como las que aún no tenían veinte y acicalado el rostro con una brillantez escandalosa. Había sido en su juventud una criollita pálida, los ojos negros de un brillo picante, la cabellera color de azabache con tonos azulados. Ahora, brazos, cuello y frente eran de un blanco de alabastro, las mejillas escandalosamente rojas, dos ojivas de carbón en torno á los ojos, y la cabellera de un rubio oro tan inverosímil que los pelos llegaban á parecer de metal hilado.
Jazmina, fresca naturalmente y con la simplicidad de sus pocos años, admiraba sonriendo la energía de su madre para marchar sobre unos tacones desmesuradamente altos y mantenerse el día entero bajo la opresión del corsé-coraza, que la daba una esbeltez juvenil. Todo lo hacía la buena señora por su Arturo. Jamás la menor sombra de pecaminoso aprovechamiento de tanto adorno de su cuerpo venía á entenebrecer la fidelidad admirativa de doña Rosa. Vivía para su «jugador científico». En plena tarde no podía contener su impaciencia, y buscaba un pretexto para librarse de su hija.
—Necesito ver qué hace Arturo. Tengo que decirle una cosa importante.
Y como Jazmina no tenía edad aún para que la dejasen entrar en las salas de juego, ni convenía á su prestigio de niña soltera que la viesen en el Casino, la madre ensalzaba las ventajas de quedarse sola en casa leyendo una de las novelas que traía papá, ó contemplar desde el balcón del comedor la llanura azul del Mediterráneo. Otras veces procuraba convencerla para que fuese en busca de algunas amiguitas que tenía en la ciudad, paseando juntas por la plaza del Casino ó los jardines inmediatos. Y doña Rosa, con el mismo apresuramiento emocionado que si acudiese á una cita de amor, corría hacia las salas de juego, más rubia y más pintada que de ordinario, manteniéndose sobre sus tacones agudos y altísimos, haciendo incurrir en lamentables errores á muchos extranjeros que intentaban hablarla, y á los que ella ahuyentaba mirándolos iracunda con solo un ojo, el único que dejaba visible su perfil altivo de Medea irritada.
Resistía de pie horas enteras detrás del «Coronel», siguiendo sus lentos juegos, intercalados de numerosas anotaciones.
—Eso de poner á todas las jugadas—decía Tavera—es de ignorantes que desean perder el dinero. El que sabe verdaderamente, sólo juega cuando adivina que va á ganar.
Así se expresaba «el Coronel» cuando el dinero era escaso en su vivienda y llegaba al Casino llevando por toda «herramienta de trabajo», como él decía, un billete de cien francos. En las contadas épocas que le enviaban dinero de América, sus teorías cambiaban radicalmente.
—Para ganar es preciso un verdadero capital. El dinero llama al dinero. Sólo los que jugamos fuerte podemos contar con ganancias seguras.
Realmente, la primera teoría era la que proclamaba con más frecuencia, haciendo números y más números en una mesa del Casino para arriesgar una pieza cada hora, temiendo, á pesar de todas las combinaciones de su sabiduría, que le fallase su operación. Después de una mañana, una tarde y gran parte de la noche dedicadas al trabajo, se veía ganador de diez «luises», como él decia, diez redondeles rojos que no eran mas que doscientos francos; y si doña Rosa estaba junto á él, con su cuerpo gentil y su cara pintada, en el momento de este balance final, contaba con orgullo dichas piezas y ella misma iba á cambiarlas en una de las cajas. Algún día serían millones. De todos modos, estas pequeñas ganancias aumentaban el bienestar de la familia, representaban lo superfluo, el lujo de ella y de la niña, completando las rentas de su mermada fortuna en América.
Después de cada una de estas ganancias sentía un nuevo recrudecimiento amoroso, que la hacia mirar á su hombro con ojos lagrimeantes de emoción. Para él no existían las otras mujeres que frecuentaban el Casino, deseosas de hacer el más deshonroso de los comercios. Todos sus amores eran la ciencia del juego y su Rosita. Ni siquiera intentaba guardarse una de aquellas piezas, y se la pedía francamente para tabaco y para café, lo mismo que un niño implorando la largueza maternal.
Este eterno enamoramiento de sus padres hacía pasar á Jazmina la mayor parte de sus días en meditativa soledad. Además, al hacerse mujer, empezó á encontrar poco grato salir con su madre por las calles de Monte-Carlo. Los hombres miraban á doña Rosa antes que á ella, unos con escándalo, otros excitados por su juventud artificial.
Jazmina, cuando aún no tenía quince años, marchaba al lado de doña Rosa como si fuese de más edad que ella. Sólo los que miraban con insistencia á esta pareja de mujeres acababan por fijarse en la fresca hermosura de la joven, limpia de los adobos que embellecían rabiosamente el rostro maternal. Era naturalmente blanca, con los ojos de pupilas claras y un pelo castaño, casi de un rubio ceniciento. No había nada en ella del origen criollo de la madre. Tavera hablaba de sus ascendientes al fijarse en Jazmina. Su belleza hacía recordar el color suavemente dorado de las hojas del maíz. «El Coronel» se la imaginaba semejante á remotas abuelas suyas que nunca había visto.
—En España—decía—abundan más las personas rubias de lo que cree el vulgo. No todas las españolas son morenas ó cetrinas, como suponen los ignorantes.
Se había educado al azar de los viajes de sus padres, cambiando con frecuencia de colegio y de idioma, adquiriendo una parte de sus conocimientos en Inglaterra, en Francia, en Italia y hasta en España, donde había pasado su padre un año, atraído por la ruleta que funcionaba en San Sebastián.
Hablaba varios idiomas, y su madre le había enseñado á tocar el piano mediocremente. Su mayor afición era la lectura, devorando con los ojos cuantos libros traía Tavera á casa, sin que éste le impusiera restricciones. Su tendencia al silencio servía para que sus padres no se enterasen del resultado de tales lecturas.
Una inocencia pasiva, que era el verdadero fondo de su carácter, parecía hacerla resbalar sobre las lecturas más peligrosas para una joven. Entendía perfectamente su verdadero significado, pero no le inspiraba interés, considerándolo como particularidades y aficiones de un mundo en el que no entraría ella nunca.
La entretenían los libros, pero no dejaban huella en su recuerdo. Sólo las novelas «que hacen llorar» merecían su predilección, repitiendo algunas veces su lectura.
Mostrábase resignada de antemano con la mediocridad del resto de su existencia. Su madre la amaba, pero era sin saberlo, muy parecida á los árboles arrogantes que achican ó anulan con su exuberancia á los otros vegetales nacidos á su sombra.
Algunas veces mostraba una tendencia á encogerse y ocultarse, adivinando que estorbaba á sus padres. Cada vez que se le ocurría á Tavera un negocio semejante á los de sus tiempos juveniles, que forzosamente debía desarrollarse en lejanos países, en África, en Java ó en Nueva Zelandia, veíase obligado á desistir de él, renunciando á una enorme cantidad de millones.
—Tendríamos que llevar allá á Jazmina, y ¿cómo casarla en tales países?... ¡Los sacrificios que tiene que hacer un padre!...
Doña Rosa, por su parte, raro era el día que no se sacrificaba igualmente por su hija. Su gusto era vivir en el Casino en continuo trato con su hombre, y tenía que estar separada de él las más de las horas, para no abandonar á su hija.
—Cuando tú te cases—decía muchas veces—podré hacer mi verdadera vida, atendiendo á tu padre como él se merece. ¡Los sacrificios que hago yo por ti!...
A partir de sus catorce años habían empezado á hablar de su casamiento, como algo inmediato que debía ocurrir fatalmente, sin intervención alguna de la voluntad de la joven. Luego acabaron por mencionar este casamiento como si fuese una liberación para los dos. Doña Rosa pensaba en una segunda luna de miel al verse sin Jazmina en la casa. Podría dedicarse en absoluto á su Arturo, creyendo que se casaba con él una vez más. Y lo inexplicable del caso para Jazmina era oir cómo sus padres, que sólo podían vivir en Monte-Carlo, mostrábanse incrédulos de que ella consiguiese casarse en esta ciudad.
—Mal sitio para encontrar marido—afirmaba el padre—. Los hombres sólo piensan aquí en el juego.
Pero en este visionario la imaginación vencía siempre á los más sólidos razonamientos, y añadía poco después, mirando á Jazmina con ojos ensoñadores:
—¡Si se enamorase de ti uno de esos millonarios que viven abajo en el puerto, en su yate blanco!...
La madre levantaba los hombros para expresar su duda. Ni yate blanco, ni siquiera «villa» de gran lujo en las cercanías de Monte-Carlo.
—Los millonarios—decía—siempre vienen aquí acompañados de mujeres.
Ella las había visto en el Casino, con honesta envidia. Eran artistas célebres por su belleza, ó «cocotas» de fama mundial, todas con grandes collares de perlas y pulseras de brillantes hasta los codos, joyas que sólo envidiaba doña Rosa para poder infundir nuevos fervores amorosos á su marido.
Necesitaba Tavera una ilusión permanente, aunque fuese mediocre, para que la esperanza embelleciese su vida.
—Todos debemos tener—declaraba—una ventana abierta para que entre volando la Fortuna cuando se acuerda de nosotros. ¡Ay del que la deja cerrada!
Por el momento, mientras no ganase millones en el juego, «su ventana» era una tía de su esposa que nunca había salido de aquel lejano país de América y se mantenía célibe, siendo poseedora de una fortuna semejante á la que ellos habían derrochado en gran parte.
Como doña Rosa era su única heredera, «el Coronel» deseaba con una franqueza cínica, parecida á la de los niños, la pronta muerte de esta pobre señora que algunas veces les había sacado de apuros con envíos de dinero. Tavera la consideraba de pura sangre indígena, apodándola «la india inmortal» En los meses que se retardaba el envío de América y fallaban completamente sus combinaciones de «jugador científico», los deseos de Tavera atravesaban el Océano con una velocidad homicida.
—¡Ay! ¿Cuándo recibiremos el cablegrama con la noticia de que ya no existe la india inmortal?
—¡Arturo!—clamaba la esposa con escandalizada protesta.
Pero Arturo era tan gracioso en sus palabras y tan cálido en sus caricias, que la esposa acababa por sonreir.
Teniendo Jazmina diez y seis años, su existencia, hasta entonces pasiva y monótona, sin otros episodios que repentinas tristezas que la hacían dudar de su porvenir, se animó por obra de una curiosidad inesperada.
Sufría las melancolías de la adolescencia. Estando sola rompía á llorar, sin poder explicarse la causa de su llanto. El desarrollo de su juventud la agitaba con anhelos inexplicables. Sentíase unas veces abrumada de tristeza, cual si presintiese la proximidad de una desgracia. Otros días marchaba como si sus pies no tocasen el suelo, como si hubiesen surgido de sus espaldas unas alas invisibles que la permitían volar.
Gustaba ahora de que su madre se fuese al Casino, dejándola sola en el balcón del comedor. Tenía á sus pies un escalonamiento de casas y pequeñas huertas que descendía hasta el mar. A un lado Monte-Carlo, con las torres y templetes de sus numerosos hoteles, las cúpulas del Casino y el saliente promontorio de Mónaco, cubierto de edificios del príncipe. En el costado opuesto el lomo verde de Cap Martin, las montañas de Mentón y la lejana costa de Italia.
Esperaba la hora del crepúsculo. El sol, al desaparecer por la parte de Niza, se reflejaba en las nubes del horizonte marítimo, tiñéndolas de jugoso bermellón. El Mediterráneo temblaba durante algunos minutos con reflejos rosados, como si transparentase inmensos bancos de coral rojo. Sobre las cumbres de los Alpes empezaban á parpadear las primeras estrellas.
Mientras aguardaba este espectáculo vespertino, que muchas veces la hacía cantar en voz baja, divertíase explorando con unos gemelos de teatro las particularidades de aquel mundo medio urbano y medio campestre tendido debajo de su balcón. Conocía ya á las mujeres que todas las tardes tornaban á sus casas, entre las tapias de los huertecitos; á los viejos que remaban en sus barcas de pesca, siguiendo el contorno de la costa; á ciertas parejas de enamorados que iban lentamente, cogidos de la cintura, por el camino inmediato al mar, en espera de que los envolviese la noche.
Un extranjero alteró repentinamente con su presencia este mundo vesperal. Vió á un pintor que había instalado su caballete sobre unas rocas y de espaldas al mar tomaba como modelo una vieja casa, de arquitectura italiana, con las tapias del jardín desbordantes de enredaderas. Su curiosidad la impulsó á valerse en seguida de sus gemelos, viendo al artista considerablemente agrandado y cerca de sus ojos, á pesar de la enorme distancia.
La hija de doña Rosa, que había adquirido de ésta ciertas ideas especiales sobre la personalidad de un artista y la de un hombre de mundo, sintió extrañeza al examinar á este pintor. Ella sólo podía imaginarse á los pintores con la cabellera muy larga, vestidos de pana, usando gran chambergo y corbata de lazo suelto, y éste que aparecía en el redondel cristalino de sus gemelos era muy joven, no tenía mas que un ligero bigote é iba vestido con la misma elegancia de los extranjeros que ella veía salir y entrar en el Hotel de París ó en el Casino, las noches de ópera.
Era moreno, alto y delgado—como á ella le gustaban los hombres—, y al verlo de pie admiró la esbeltez gimnástica de su cuerpo.
—Debe ser algún inglés—se dijo Jazmina.
La tercera tarde, el pintor, á pesar de la distancia, se dió cuenta de que allá en lo alto de la ciudad, en uno de los numerosos balcones de una casa enorme como un cuartel, que se alquilaba por pequeños apartamientos, había una joven que le miraba tenazmente. Tal vez le había avisado el brillo del doble redondel de cristal.
Tuvo Jazmina que desistir de su observación. El pintor la saludaba desde abajo, agitando una mano y haciendo galantes reverencias iguales á las que ella había visto en las comedias.
—¡Ah, fatuo!—murmuró dejando de mirarle.
Al día siguiente fué el pintor quien tomó la iniciativa, abandonando su trabajo para mirar hacia lo alto con unos gemelos. Jazmina, falsamente enfadada por tal curiosidad, acabó por retirarse del balcón, pero fué para seguir mirando por las persianas entornadas de una ventana próxima.
Este inglés no podía ser inglés. Demasiado vivo y exuberante en sus saludos y gesticulaciones; demasiado tenaz en mirarla.
Ya no lo vió más. Ella empezó á creer firmemente que no era pintor de profesión, ni tampoco inglés. Luego, otras preocupaciones hicieron pasar á último término este pequeño episodio de su vida solitaria.
Un nuevo entusiasmo de su padre, participado en seguida por doña Rosa, acabó por atraer la curiosidad de Jazmina. Tavera sólo sabía hablar de su riquísimo amigo, de su amigo de la infancia Juan Espinosa, que él titulaba con su admiración hiperbólica «uno de los primeros millonarios del mundo». Nunca había oído su mujer hasta entonces el nombre del tal Espinosa, pero creía firmemente en lo íntimo y lo antiguo de tal amistad, como en todo lo que afirmaba Tavera.
En realidad, el «jugador científico» había hecho conocimiento con este Espinosa una tarde en el Casino, atraídos ambos por la comunidad del idioma. Luego, Tavera, que estaba dotado de una memoria extraordinaria, recordó haber visto una vez en la Habana á este español, que había hecho una fortuna enorme explotando minas de plata en Méjico.
Era de su misma edad, ó tal vez tenía dos ó tres años más que él. Tavera, de mediana estatura, delgado y vivaracho, sentíase empequeñecido al lado de su nuevo amigo, alto y corpulento, de facciones vigorosas, con una barba luenga y algo entrecana que parecía contrastar con la tersura fresca de su rostro.
Había trabajado y sufrido mucho; pero como era de sanas costumbres, guardaba exteriormente un aspecto juvenil. Su mujer, una mejicana, había muerto años antes. Él vivía en Europa, después de realizar una parte de su fortuna, pero aún conservaba allá valiosas participaciones en la explotación de varias minas famosas.
Acababa de comprar en Monte-Carlo una «villa» célebre por sus jardines y la magnificencia de su edificación, que muchos llamaban palacio.
—Como los buenos negocios son siempre para los ricos—dijo Tavera á su familia—, mi poderoso amigo ha comprado por millón y medio, á un duque arruínado, ese palacio, que vale cuatro ó cinco veces más.
A los pocos días de amistad se había creído autorizado para visitar á Espinosa en su residencia. Esta visita bastó para que empezase á hablar á todos de las magnificencias del palacio de las Esfinges, pues así se llamaba á causa de una doble fila de esfinges de piedra que orlaba su avenida central. Pero se expresaba como si la propiedad fuese suya, llamándola unas veces castillo y otras palacio.
Hablando con las dos mujeres en el comedor de su casa, perdíase en interminables descripciones sobre las grandezas de la vivienda de su poderoso amigo.
Ya no citaba á Pierpont Morgan para ensalzar la magnitud de uno de sus negocios imaginativos. Al describir á la hora del almuerzo una nueva jugada que había estudiado durante la noche, su hija le oyó decir con asombro:
—Y si me sale tal como la tengo combinada, me va á dar tantos millones que me río de Juanito Espinosa.
Una tarde volvió inesperadamente á casa para pedir á su Rosita y á la niña que se vistiesen apresuradamente con lo mejor que tuvieran.
—Mi incomparable amigo nos espera en su palacio; vamos á tomar el té con él. Daos prisa.
Jazmina creyó vivir en realidad durante una hora aquellos cuentos de hadas benéficas, reyes bondadosos y palacios mágicos que había leído en su niñez.
Al bajar con sus padres de un carruaje de alquiler, no tuvo tiempo para fijarse en la doble fila de esfinges. Toda su atención, lo mismo que la de doña Rosa, fué para un señor que venía hacia ellas y á cada paso parecía hacerse más alto, más corpulento.
Deslumbrada Jazmina por su barba majestuosa, lo comparó con una imagen del emperador Carlomagno vista en los libros de su niñez.
Era más joven que el famoso emperador, pero de todos modos podía ser padre de ella.
Tavera estrechó una de sus manos con las dos suyas, extremando el arrebato de su efusión, y volviéndose á su mujer y á su hija, hizo las presentaciones.
—Mi amigo Espinosa, un amigo de toda la vida... un compañero de la infancia.
La silenciosa Jazmina notó el asombro del buen gigante al oir tales palabras. Luego sonrió bondadosamente. A este nuevo amigo había que aceptarlo tal como era.
__________
II
El casamiento de Jazmina
Una nueva vida pareció abrirse ante la familia de Tavera.
Su amistad con el millonario les permitió tratarse con personas de posición más elevada, que hasta entonces sólo habían visto de lejos, obligándoles esto á preocuparse más del buen aspecto de su casa y sus personas.
Jazmina se dió mejor cuenta de la disimulada pobreza en que había vivido hasta entonces, de su modesto mueblaje y de su criada única, al recordar los salones de Espinosa, sus tres domésticos vestidos de frac, su jardín con numerosos cuidadores, y otros detalles de una vida lujosa y amplia, no necesitada de preocupaciones económicas para su desenvolvimiento.
Experimentaba la joven dos sentimientos contradictorios en presencia del nuevo amigo de su padre. Al ver á dicho personaje, le respetaba por su riqueza y por sus años durante los primeros minutos. Luego, no obstante su barba majestuosa y su aspecto de reposada autoridad, sentíase atraída hacia él por el impulso de la confianza, como si perteneciese á su familia ó le hubiese conocido en una existencia anterior.
El buen gigante parecía también transformarse por obra de este trato continuo con una joven que podía ser su hija, y la hablaba cada vez más amigablemente. Su barba iba disminuyendo todas las semanas con recortes que rejuvenecían su rostro. Ya no era mas que un adorno facial breve, en el que apenas si se notaban las canas.
Cuidábase de su indumento, imitando con cierta discreción los trajes de los ingleses elegantes que veía en el Casino, recién llegados de Londres. Hasta había hecho restaurar un tennis que existía en sus jardines, construido por el anterior propietario, y haciendo memoria de sus juegos cuando era empleado de comercio en Nueva York, ó mucho después, al tener en sus minas de Pachuca varias familias de ingenieros yanquis, empuñaba la raqueta vestido de blanco, llevando su corpulencia de un lado á otro para devolver á Jazmina sus pelotazos juveniles.
Hasta doña Rosa, sin renunciar á sus altísimos tacones, y luciendo trajes de vivos colorines, tomaba parte en estos juegos, con otros invitados de Espinosa.
—Mi amigo se vuelve mozo—decía Tavera—. ¡El pobre estaba tan solo!... No hay como la vida de familia para reanimar á un hombre.
Su esposa contestaba con una mueca de duda. Creía adivinar el misterio de esta afición que mostraba Espinosa á tratarse con ellos, así como el rejuvenecimiento de su persona.
—¡Quién sabe!...—decía—. Tal vez está enamorado y guarda silencio; enamorado sin esperanza, románticamente, por haber puesto su deseo en alguna mujer que no quiere faltar á sus deberes.
Tavera hacía un gesto de asombro ante la vanidosa credulidad que revelaban tales palabras, y acababa por responder:
—Creo que es otro el motivo... En fin, ya veremos. Estos hombres maduros que viven solos nunca sabe uno qué es lo que desean verdaderamente.
La afición de Espinosa á tratarse con ellos se manifestaba en las formas más inesperadas. Él, que tenía en su palacio de las Esfinges el antiguo cocinero de un rey destronado, se apresuraba á aceptar todos los convites á que le invitaba Tavera con su aplomo habitual. Desesperábase doña Rosa al acordarse del comedor de aquel palacio y compararlo con el suyo. Además, sólo podia contar con una criada única, zafia montañesa de la frontera italiana, que debía encargarse de todos los servicios. Otras veces el millonario se convidaba por su propia iniciativa, llegando precedido de un criado con botellas y costosos platos de fiambres.
Jazmina aceptaba con más calma que su madre esta asiduidad del rico personaje, tratándolo como un simple amigo. Era la que le escuchaba con más atención al final de estas comidas familiares, en el momento que todos se sienten propensos á las confidencias, sintiendo por Espinosa una simpatía creciente. Había luchado años y años para obtener la riqueza. Jazmina le veía semejante á los militares ó los marinos que cuentan francamente lo mismo las glorias que las desventuras de su existencia azarosa.
—He sufrido mucho—decía—para conquistar lo que ahora poseo. En mi juventud tuve hambre más de una vez. Sé por mí mismo todo lo que un hombre puede rabiar y puede gozar en esta vida.
Se abstenía discretamente de contar con detalles sus desgracias y miserias. Era una vanagloria cruel hablar de esto ante señoras á los postres de una comida. Saltaba sobre sus aventuras de emigrante joven, sobre la vida azarosa que había llevado desde Nueva York al estrecho de Magallanes, pasando de una república á otra para ejercer las más diversas profesiones.
Su verdadera vida empezaba en una ciudad de Méjico, la de Pachuca, donde había iniciado y consolidado su riqueza. Iba describiendo las minas de plata de Pachuca, famosas desde los primeros tiempos de la colonización española. Un minero de entonces, Bartolomé de Medina, treinta y seis años después de que Cortés conquistase Méjico, descubría la manera de extraer la plata por medio de la amalgamación, sistema que aún se usa en el país con el título de «método del patio», y que consiste en hacer pisotear la pasta mineral por bandas de yeguas sueltas dentro de un patio, hasta que la plata se desprende de dicho barro, evitándose con esto el combustible.
—Fué el primer descubrimiento del industrialismo científico que se hizo en América—decía Espinosa con cierto orgullo—, y esto ocurrió antes de finalizar el siglo XVI, cuando aún faltaban muchos años para que desembarcasen los primeros fundadores de los actuales Estados Unidos.
Llamaba á las minas ricas «bonanzas» y á las fábricas donde se extraía la plata «haciendas de beneficio». Describía á esta familia, siempre necesitada de dinero, cómo se labraba el precioso metal extraído del suelo. Los Tavera escuchaban con ojos atónitos la descripción de aquella ciudad de Pachuca, fea y rica, asentada sobre minas que parecían inagotables, entre cerros amarillentos surcados por vertientes blancas, teniendo en torno procesiones interminables de mástiles en forma de cruz que sostenían los cables de las conducciones aéreas.
Llegaban las vagonetas colgantes cargadas de mineral á la «hacienda de beneficio», colocando su contenido en lo más alto de una sucesión de andamiajes de madera. Caían los pedruscos en los molinos que los trituraban, saliendo luego por correas sin fin, como un arroyo saltador de guijarros que esparcía nubes de polvo, y al final, la piedra triturada iba desplomándose en unas balsas de agua verde, luminosamente verde, semejante á la de una cueva submarina.
—Con el líquido de uno de estos tanques—seguía diciendo Espinosa—habría de sobra para envenenar á toda una ciudad. Yo he tenido en mi «hacienda de beneficio» agua suficiente para matar á todo Méjico y á la mayor parte de los Estados Unidos. La plata y el oro se producen ahora por medio del veneno. Hay que emplear en cantidades enormísimas el cianuro, ó sea el ácido prúsico.
Y seguía describiendo cómo bajaba esta agua verde por un pequeño canal de madera, hasta caer en los grandes tanques de sedimentación con un murmullo melódico de arroyuelo, levantando mansas espumas; y esta agua, digna de un paisaje pastoril, estaba compuesta de plata y veneno. En los corrales de la «hacienda» se amontonaban á cientos los bidones de hierro; unos eran de dinamita, otros de cianuro: el explosivo, para sacar la plata de la tierra; el tósigo de instantánea muerte, para su limpieza y amalgamamiento.