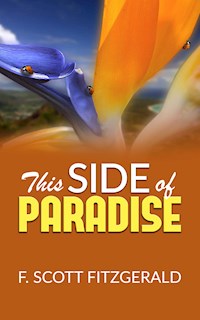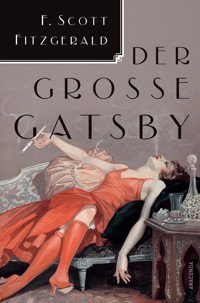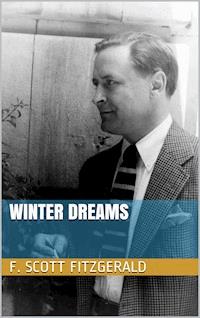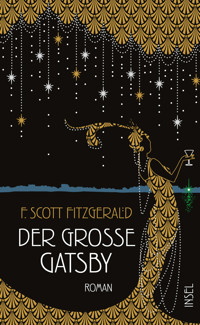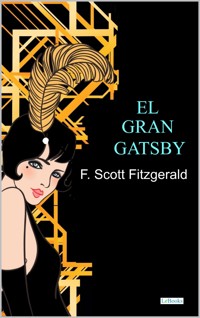
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald es una poderosa exploración del sueño americano, la decadencia de la élite y la ilusión de la riqueza como sinónimo de felicidad. Ambientada en los años 20, la novela sigue la vida del enigmático Jay Gatsby, cuya obsesión por el amor perdido de Daisy Buchanan lo lleva a construir una existencia rodeada de lujo y fiestas deslumbrantes. A través de la mirada de Nick Carraway, Fitzgerald retrata un mundo donde la opulencia esconde vacíos emocionales y la ambición se enfrenta a la inevitable desilusión. Desde su publicación, El Gran Gatsby ha sido aclamada por su estilo elegante y su profunda crítica a la sociedad de su tiempo. La obra examina temas universales como la identidad, el poder del pasado y la fragilidad de los sueños, lo que la ha convertido en un pilar de la literatura estadounidense. Con su atmósfera evocadora y personajes complejos, la novela sigue fascinando a generaciones de lectores. Su relevancia perdura en su capacidad de capturar la lucha entre idealismo y realidad, mostrando los límites de la ambición y el precio de la obsesión. El Gran Gatsby es una reflexión atemporal sobre el deseo, la fugacidad del éxito y la imposibilidad de recuperar lo que se ha perdido, resonando con quienes buscan sentido en un mundo dominado por apariencias.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
EL GRAN GATSBY
Título original:
“The Great Gatsby”
Sumario
PRESENTACIÓN
EL GRAN GATSBY
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
PRESENTACIÓN
F. Scott Fitzgerald
1896 – 1940
F. Scott Fitzgerald fue un novelista y cuentista estadounidense, considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. Es especialmente conocido por El gran Gatsby (1925), una de las novelas más emblemáticas de la era del jazz y un retrato crítico del sueño americano. Su estilo elegante y su aguda percepción de la sociedad de su tiempo lo convirtieron en una de las figuras más representativas de la literatura modernista.
Vida Temprana y Educación
Francis Scott Key Fitzgerald nació en St. Paul, Minnesota, en una familia de clase media. Desde joven mostró talento para la escritura y asistió a la Universidad de Princeton, aunque no se graduó. Durante la Primera Guerra Mundial, se unió al ejército, pero nunca llegó a combatir. En este período, conoció a Zelda Sayre, con quien se casaría en 1920 tras el éxito de su primera novela, A este lado del paraíso.
Carrera Literaria y Obras Destacadas
Fitzgerald alcanzó la fama con A este lado del paraíso (1920), una novela que exploraba la vida de la juventud estadounidense después de la guerra. Sin embargo, fue El gran Gatsby (1925) la obra que consolidó su legado literario. La novela, ambientada en los años 20, retrata la opulencia y el vacío de la alta sociedad a través del personaje de Jay Gatsby, un hombre obsesionado con el pasado y el amor imposible.
Otras de sus obras incluyen Hermosos y malditos (1922), que examina los excesos de la aristocracia, y Suave es la noche (1934), una novela con tintes autobiográficos sobre la decadencia y la inestabilidad emocional. A lo largo de su carrera, también escribió numerosos cuentos que capturaban la esencia de su época, muchos de ellos publicados en revistas prestigiosas.
Decadencia y Legado
A pesar de su éxito inicial, Fitzgerald enfrentó problemas financieros y personales, agravados por la enfermedad mental de Zelda y su propio alcoholismo. Se trasladó a Hollywood para trabajar como guionista, pero su salud se deterioró y murió prematuramente de un ataque al corazón en 1940, a los 44 años.
Aunque en vida su obra no recibió el reconocimiento que tiene hoy, El gran Gatsby se convirtió en una de las novelas más estudiadas y apreciadas de la literatura estadounidense. Fitzgerald es recordado como el cronista de la "era del jazz", un escritor que capturó con maestría la belleza y la tragedia de la ambición, la riqueza y la desilusión.
Sobre la obra
El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald es una poderosa exploración del sueño americano, la decadencia de la élite y la ilusión de la riqueza como sinónimo de felicidad. Ambientada en los años 20, la novela sigue la vida del enigmático Jay Gatsby, cuya obsesión por el amor perdido de Daisy Buchanan lo lleva a construir una existencia rodeada de lujo y fiestas deslumbrantes. A través de la mirada de Nick Carraway, Fitzgerald retrata un mundo donde la opulencia esconde vacíos emocionales y la ambición se enfrenta a la inevitable desilusión.
Desde su publicación, El Gran Gatsby ha sido aclamada por su estilo elegante y su profunda crítica a la sociedad de su tiempo. La obra examina temas universales como la identidad, el poder del pasado y la fragilidad de los sueños, lo que la ha convertido en un pilar de la literatura estadounidense. Con su atmósfera evocadora y personajes complejos, la novela sigue fascinando a generaciones de lectores.
Su relevancia perdura en su capacidad de capturar la lucha entre idealismo y realidad, mostrando los límites de la ambición y el precio de la obsesión. El Gran Gatsby es una reflexión atemporal sobre el deseo, la fugacidad del éxito y la imposibilidad de recuperar lo que se ha perdido, resonando con quienes buscan sentido en un mundo dominado por apariencias.
EL GRAN GATSBY
I
En mis años mozos y más vulnerables mi padre me dio un consejo que desde aquella época no ha dejado de darme vueltas en la cabeza.
“Cuando sientas deseos de criticar a alguien” — fueron sus palabras — “recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste.”
No dijo nada más, pero como siempre nos hemos comunicado excepcionalmente bien, a pesar de ser muy reservados, comprendí que quería decir mucho más que eso. En consecuencia, soy una persona dada a reservarme todo juicio, hábito que me ha facilitado el conocimiento de gran número de personas singulares, pero que también me ha hecho víctima de más de un latoso inveterado. La mente anormal es rápida en detectar esta cualidad y apegarse a las personas normales que la poseen. Por haber sido partícipe de las penas secretas de aventureros desconocidos, en la universidad fui acusado injustamente de ser político. No busqué la mayor parte de estas confidencias; a menudo fingía tener sueño o estar preocupado; o cuando gracias a algún signo inconfundible me daba cuenta de que se avecinaba por el horizonte la revelación de alguna confidencia, mostraba una indiferencia hostil. Y es que las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos la manera como las formulan, son por regla general plagios o están deformadas por supresiones obvias. Reservarse el juicio es asunto de esperanza infinita. Todavía hoy temo un poco perderme de algo si olvido que, como lo insinuó mi padre en forma por demás pretenciosa, y yo de la misma manera lo repito, el sentido fundamental de la buena educación es inequitativamente repartido al nacer.
Y tras vanagloriarme de este modo de mi tolerancia, he de admitir que tiene un límite. La conducta puede estar cimentada en la dura piedra o en el pantano húmedo, pero pasado cierto punto me tiene sin cuidado en qué se funde. Cuando regresé del Este en el otoño sentí deseos de que el mundo estuviera de uniforme y con una especie de eterna vigilancia moral; no quería más excursiones desenfrenadas con atisbos privilegiados al corazón humano. Sólo Gatsby, el hombre que presta su nombre a este libro, Gatsby, el hombre que representaba cuanto he desdeñado desde siempre, estuvo eximido de mi reacción. Si por personalidad se entiende una serie ininterrumpida de gestos exitosos, entonces había algo fabuloso en él, una sensibilidad a flor de piel hacia las promesas de la vida, como si estuviera vinculado a uno de aquellos intrincados aparatos que registran terremotos a diez mil millas de distancia.
Esta sensibilidad nada tiene que ver con la amorfa capacidad de impresionarse, que adquiere categoría bajo el nombre de “temperamento creativo, era más bien, una extraordinaria disponibilidad para la esperanza, una presteza para el romance que jamás he encontrado en nadie y que probablemente no vuelva a hallar jamás. No... Gatsby resultó bien al final; fue más bien aquello que lo devoró, esa basura hedionda que flotaba en la estela de sus sueños, lo que mató por un tiempo mi interés por las congojas intempestivas y las efímeras dichas de los hombres.
Desde hace tres generaciones mi familia ha sido gente de bien, prominente en esta ciudad del Oeste Medio. Los Carraway son una especie de clan que, según una tradición suya, desciende de los duques de Buccleuch; pero el verdadero fundador de la rama a la cual pertenezco fue el hermano de mi abuelo, que vino a este lugar en el año cincuenta y uno, envió un reemplazo a la guerra civil y fundó la ferretería mayorista que mi padre administra hoy.
Jamás conocí a este tío abuelo, pero se supone que me parezco a él en especial tal como se ve en un retrato bastante duro, que cuelga en la oficina de mi padre.
Me gradué en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después de que mi padre lo hiciera, y al poco tiempo participé en aquella emigración teutónica tardía conocida como la Gran Guerra. Disfruté tanto en el contraataque que cuando regresé me sentía aburrido. En lugar de ser todavía el cálido centro del universo, el Oeste Medio parecía ahora el raído extremo del mundo, razón por la cual decidí dirigirme hacía el Este y aprender el negocio de bonos y valores.
Todos mis conocidos estaban en este campo y me parecía que podía brindarle el sustento a un soltero más. Mis tíos hablaron del asunto como si estuviesen escogiendo un colegio para mí, y al fin dijeron: “Pues... bueno”, con grandes dudas y caras largas, mi padre aceptó subvencionarme un año, y luego de postergarlo varias veces, me vine para el Este definitivamente, o al menos así lo creía, en la primavera del año veintidós.
Lo más práctico habría sido encontrar alojamiento en la ciudad, pero como la estación era calurosa y yo acababa de abandonar una región de grandes campos y árboles acogedores, cuando un campanero de la oficina me insinuó que alquiláramos juntos una casa en un pueblo vecino, la idea me sonó. Él la encontró, una casa de campo prefabricada, con paredes de cartón, golpeada por los elementos, por ochenta dólares mensuales; pero a último minuto la empresa lo envío a Washington, y yo me marché al campo solo. Tenía un perro — o al menos lo tuve durante varios días, antes de que escapara — , un viejo Dodge y una criada oriunda de Finlandia que me tendía la cama, hacía el desayuno y mascullaba máximas finlandesas junto a la estufa eléctrica.
Durante un día o dos me sentí solo, hasta que un buen día un hombre más recién llegado que yo me detuvo en la carretera.
— ¿Por dónde se llega al pueblo de West Egg? — me preguntó, sin saber qué hacer.
Se lo indiqué, y cuando seguí mi camino ya no me sentía solo: era un guía, un baquiano, un colono original. Sin quererlo, él me había otorgado el derecho a considerarme un vecino del lugar.
Y entonces, gracias al sol y a los increíbles brotes de hojas que nacían en los árboles, a la manera como crecen las cosas en las películas de cámara rápida, sentí la familiar convicción de que la vida estaba empezando de nuevo con el verano.
Tenía mucho para leer, por una parte, y mucha salud qué arrebatarle al joven y alentador aire. Me compré una docena de obras sobre bancos, crédito y papeles de inversión, que se erguían en el estante, en rojo y oro, como dinero recién acuñado, prometiendo revelar los resplandecientes secretos que sólo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Tenía, además, las mejores intenciones de leer muchos otros libros. En la universidad fui uno de aquellos estudiantes que se inclinan por la literatura — un año escribí varios editoriales muy solemnes y obvios para el Yale News — , y ahora traería de nuevo estas cosas a mi vida, para convertirme en el más limitado de los especialistas, el “hombre cultivado”. Esto no es sólo un epigrama; al fin y al cabo, la vida se puede contemplar mucho mejor desde una sola ventana.
Fue azar que alquilé una casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Estaba situada en aquella isla bulliciosa y delgada que se extiende por todo el este de New York, y en la que hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones de tierra insólitas. A veinte millas de la ciudad, un par de enormes huevos, idénticos en contorno y separados sólo por una bahía de cortesía, penetran en el cuerpo de agua salada más domesticado del hemisferio occidental, el gran corral húmedo de Long Island Sound. No son óvalos perfectos; al igual que el huevo de la historia de Colón, ambos son aplastados en el punto por donde hacen contacto, y su parecido físico tiene que ser fuente de perpetua confusión para las gaviotas que los sobrevuelan. Para las criaturas no aladas, un fenómeno más llamativo es lo disímiles que son en todo salvo en forma y tamaño.
Yo vivía en West Egg, el..., bueno, el lugar menos de moda de los dos, aunque éste es un rótulo demasiado superficial para explicar el extraño y no poco siniestro contraste que hay entre ellos. Mi casa quedaba en la punta misma del huevo, a sólo cincuenta yardas del estuario, apabullada por dos inmensos palacetes que se alquilaban por doce o quince mil dólares la temporada. El de mi derecha era, visto desde cualquier ángulo, un enorme caserón, imitación perfecta de un Hôtel de Ville de algún pueblo normando, con una torre a un lado, tan nueva que relucía bajo una delgada barba de hiedra silvestre, una piscina de mármol y cuarenta cuadras de jardines y prados. Era la mansión de Gatsby. O mejor, puesto que aún no conocía al señor Gastby, era la mansión donde habitaba el caballero de este apellido. Mi casa era una vergüenza a la vista, pero una vergüenza pequeña, y por eso no le habían hecho caso; y así, tenía yo vista al agua, vista parcial a los prados de mi vecino y la consoladora proximidad de los millonarios... todo por ochenta dólares mensuales.
Al otro lado de la bahía de cortesía rutilaban junto al agua los palacetes blancos de los refinados habitantes de East Egg; la historia de este verano comienza en realidad la tarde en que fui a cenar donde los Buchanan. Daisy era prima segunda mía, y a Tom lo conocí en la universidad. Cuando la guerra había acabado de terminar pasé dos días con ellos en Chicago.
Entre otras hazañas físicas, su esposo había llegado a ser uno de los más poderosos punteros que hayan jugado alguna vez al fútbol americano en New Haven, figura de renombre nacional, de cierta manera. Era uno de aquellos hombres que a los veintiún años han descollado tanto en un campo limitado que todo lo que sigue les sabe a anticlímax. Su familia era en extremo acaudalada — cuando estaba todavía en la universidad se le reprochaba su libertad con el dinero — , pero él ya se había mudado de Chicago, y había llegado al Este en un estilo que cortaba el aliento; por ejemplo, se trajo desde Lake Forest toda una cuadra de caballos de polo. No era fácil imaginarse que un hombre de mi propia generación pudiera ser tan adinerado como para hacer algo semejante.
No sé por qué vinieron al Este. Habían pasado un año en Francia sin ninguna razón particular y luego anduvieron inquietos de un lugar a otro, dondequiera que hubiera jugadores de polo y gente con quien disfrutar de su dinero. Daisy me dijo por teléfono que esta mudanza era definitiva, pero no le creí..., no conocía bien el corazón de mi prima, pero sentía que Tom andada por siempre con algo de ansiedad en pos de la dramática turbulencia de un irrecuperable partido de fútbol.
Fue así como me encontré una cálida y venteada noche viajando hacia East Egg con el propósito de visitar a dos viejos amigos a quienes apenas conocía. Su casa era aún más recargada de lo que esperaba, una mansión colonial georgiana, en alegres rojo y blanco, con vista a la bahía. La grama comenzaba en la playa y a lo largo de una distancia de un cuarto de milla subía hacia la puerta del frente, sorteando relojes solares, muros de ladrillo y flamantes jardines, para acabar, al llegar a la casa, trepando a los lados en enredaderas brillantes, que parcelan producidas por el impulso de su carrera. Quebraba la fachada una hilera de ventanales franceses, relucientes ahora por el oro reflejado y abiertos de par en par a la cálida y fresca tarde; Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie en el pórtico delantero, con las piernas separadas.
Había cambiado desde los días de New Haven. Era ahora un hombre en sus treinta, robusto y de cabellos pajizos, boca más bien dura y porte altivo. Un par de brillantes ojos arrogantes habían establecido su dominio sobre el rostro, haciéndole aparecer siempre como echado hacia adelante con agresividad. Ni siquiera el afeminado y ostentoso traje de montar podía esconder el enorme poder de aquel cuerpo; llenaba las lustrosas botas de modo que los cordones más altos parecían a punto de reventar, y se podía ver la enorme masa muscular moverse cuando el hombro cambiaba de posición bajo su chaqueta delgada, Era un cuerpo capaz de ejercer enorme poder; un cuerpo cruel.
La voz con que hablaba, de tenor hosco y bronco, parecía aumentar la impresión de displicencia que comunicaba. Había en ella un toque de desdén paternalista, incluso cuando se dirigía a personas que sí apreciaba, y en New Haven más de uno lo detestó a morir.
“Mira, no creas que yo en esto tengo la última palabra” — parecía decir — ,”sólo porque soy más fuerte y más hombre que tú”. En la universidad habíamos pertenecido a la misma cofradía y aunque jamás fuimos íntimos, siempre tuve la impresión de que tenía de mí una buena opinión, y de que, con aquella ansiedad brusca y provocativa tan suya, deseaba que yo lo apreciara.
Conversamos unos minutos en el pórtico soleado.
— Esto aquí es bonito — dijo, dando un vistazo inquieto en derredor.
Haciéndome girar por el antebrazo, movió una de sus manos anchas y aplanadas para señalar el paisaje, incluyendo en su barrido un jardín italiano en desnivel, media cuadra de rosas intensas y pungentes y un bote motorizado, de nariz levantada que hacía salir la marea de la playa.
— Perteneció a Demaine, el petrolero — de nuevo me volvió a hacer girar, a un tiempo cortés y abruptamente — . Entremos.
Pasando por un corredor de techo alto llegamos a un alegre espacio de colores vivos, apenas integrado a la casa por ventanales franceses a lado y lado. Los ventanales blancos estaban abiertos del todo y resplandecían contra el césped verde de la parte de afuera, que parecía entrarse un poco a la casa. La brisa soplaba a través del cuarto, haciendo elevarse hacia adentro la cortina de un lado y hacia afuera la del otro, como pálidas banderas, enroscándolas y lanzándolas hacia la escarchada cubierta de bizcocho de novia que era el techo, para después hacer rizos sobre el tapiz vino tinto, formando una sombra sobre él, como el viento al soplar sobre el mar.
El único objeto completamente estacionario en el cuarto era un enorme sofá en el que había dos mujeres a flote como sobre un globo anclado. Ambas vestían de blanco, y sus trajes revoloteaban ondulados como si hubieran acabado de regresar por el aire tras un corto vuelo por los alrededores de la casa. Debí haber permanecido unos instantes escuchando el restañar y revolotear de las cortinas y el crujir del retrato de la pared. Se sintió una explosión al Tom cerrar el ventanal de atrás; y entonces el viento atrapado murió en el cuarto, y las cortinas y los tapetes y las dos mujeres descendieron cual globos con lentitud hasta el piso.
La menor de ellas me era desconocida. Estaba extendida cuan larga era en su extremo del sofá, totalmente inmóvil, con su pequeño mentón ligeramente levantado, como si estuviera equilibrando en él algo que fácilmente podía caer. Si me vio por el rabillo del ojo, no dio ninguna muestra de ello; es más, me sorprendí a mí mismo a punto de balbucir una disculpa por haberla molestado con mi entrada.
La otra joven, Daisy, hizo el intento de levantarse — se inclinó un poco hacia adelante, con expresión consciente — , emitió entonces una risita absurda y encantadora; yo también reí y entré a la habitación.
— Estoy pa... paralizada de la felicidad.
De nuevo rió, como si hubiera dicho algo muy ingenioso, me estrechó la mano un momento, me miró a la cara, y juró que no había nadie en el mundo a quien deseara tanto ver. Era un truquito muy suyo. En un susurro me hizo saber que el apellido de la joven equilibrista era Baker (he oído decir que el susurro de Daisy servía sólo para hacer que la gente se inclinara hacia ella; crítica sin importancia que en nada lo hacía menos atractivo).
De todos modos, los labios de la señorita Baker se movieron un poco, me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y acto seguido volvió a echaría hacia atrás — era obvio que el objeto que sostenía en equilibrio se había tambaleado, produciéndole un pequeño susto. De nuevo una especie de disculpa llego a mis labios. Casi cualquier exhibición de total autosuficiencia arranca de mí un atónito tributo.
Volví a mirar a mi prima, que comenzó a formularme preguntas en su voz queda y excitante. Es la clase de voz que el oído sigue en sus altos y bajos, como si cada emisión fuese un arreglo musical que nunca jamás volverá a ser ejecutado. Su rostro era triste, bello y brillante el brillo en los ojos y la brillante y apasionada boca; pero era tan sensual su voz que los hombres que la amaban encontraban difícil olvidarla: un cantarín apremio, un “escúchame” susurrado, la promesa de que acababa de hacer cosas ricas y emocionantes, de que se avecinaban cosas excitantes a la hora siguiente.
Le comenté que en mi viaje hacia el Este había pasado un día en Chicago y que una docena de personas le mandaban saludes conmigo.
— ¿Me extrañan? — exclamó en éxtasis.
— La ciudad entera está desolada. Todos los autos pintaron de negro la llanta izquierda trasera Como corona fúnebre, y a lo largo de la costa norte se escucha, la noche entera, un permanente gemido.
— ¡Qué maravilla! ¡Regresemos, Tom; mañana mismo! — y entonces agregó, como sin darle importancia:
— Tienes que conocer a la niña.
— Me gustaría mucho.
— Está dormida. Tiene tres altos. ¿No la has visto nunca?
— Jamás.
— Entonces, tienes que conocerla. Es...
Tom Buchanan, que había estado moviéndose inquieto de un lado a otro por el cuarto, se detuvo y dejó descansar su mano en mi hombro.
— ¿En qué andas, Nick?
— Esclavo de los bonos.
— ¿Con quién?
Le conté con quienes.
— No los he oído mentar — comentó con tono seguro.
Eso me molestó.
— Ya oirás de ellos — contesté cortante — . Si te quedas en el Este oirás.
Pues claro; que me quedaré aquí, créeme — dijo, dirigiéndole una mirada a Daisy y de nuevo una a mí, como si estuviera pendiente de algo más — . Sería un tonto si me fuera a vivir a otra parte.
En aquel instante la señorita Baker dijo: “¡Seguro!”, de modo tan abrupto que me hizo sobresaltar; era lo primero que decía desde que yo entrara al cuarto. Era evidente que esto la sorprendió tanto a ella como a mí, porque dio un bostezo, y con una serie de movimientos rápidos y precisos se puso de pie y se integró al cuarto.
— Estoy tiesa — se lamentó — , llevo recostada en este sofá desde que tengo memoria.
— No me mires a mí — replicó Daisy — ; toda la tarde me la he pasado tratando de convencerte de que vayamos a New York.
— No, muchas gracias — le dijo la señorita Baker a los cuatro cocteles que acababan de traer desde la despensa; seguro, estoy en pleno entrenamiento.
Su anfitrión la miró incrédulo.
— ¡Que va! — se bebió el trago como si no fuera más que una gota en el fondo del vaso — . No me explico cómo logras llevar a cabo algunas cosas a veces.
Miré a la señorita Baker para darme cuenta de qué es lo que lograba “llevar a cabo”. Disfrutaba mirándola. Era una chica esbelta, de senos pequeños y porte erguido acentuado por su modo de echar el cuerpo hacia atrás en los hombros, como un cadete joven. Sus ojos grises, entrecerrados por el sol, me devolvieron la mirada con una curiosidad recíproca y cortés desde su rostro pálido, encantador e insatisfecho. Pensé que en el pasado la había visto a ella o una fotografía suya en alguna parte.
— Usted vive en West Egg — anotó con desprecio — . Conozco a alguien allí.
— No conozco a nadie...
— Usted debe conocer a Gatsby.
— ¿Gatsby? ¿Cuál Gatsby? — preguntó Daisy.
Antes de que pudiera replicar que era mi vecino anunciaron la comida; metiendo su tenso brazo en forma imperiosa bajo el mío, Tom Buchanan me sacó de la habitación como quien mueve una ficha de damas a otro cuadro.
Esbeltas, lánguidas, las manos suavemente posadas sobre las caderas, las dos jóvenes señoras nos precedieron en la salida a la terraza de colores vivos, abierta al ocaso, en donde cuatro velas titilaban sobre la mesa en el viento ya apaciguado.
— ¿Y velas por qué? — objetó Daisy, frunciendo el ceño y procediendo a apagarlas con los dedos — . En dos semanas caerá el día más largo del año — nos miró radiante. ¿Esperas siempre el día más largo del año y después se te pasa por alto? Yo siempre espero el día más largo del año y después se me pasa por alto.
— Tenemos que hacer algún programa — bostezó la señorita Baker, sentada a la mesa como si estuviera a punto de irse a la cama.
— Está bien — dijo Daisy — . ¿Qué podemos hacer? — se volvió hacia mí, compungida — , ¿Qué hace la gente?
Antes de que pudiera contestarle, fijó sus ojos con expresión doliente en su dedo meñique.
— ¡Mira! — se quejó — ; está lastimado.
Todos miramos. Tenía el nudillo amoratado.
— Fuiste tú, Tom — dijo acusadora — . Sé que fue sin culpa, pero fuiste tú. Eso me gano por haberme casado con un bruto, un espécimen de hombre grande y grueso; un completo mastodonte.
— Detesto la palabra mastodonte — objetó Tom, malhumorado — , hasta en broma me molesta.
— Mastodonte — insistió Daisy.
Algunas veces ella y la señorita Baker hablaban al tiempo, con disimulo y con una frivolidad burlona — que no podía llamarse charla — , tan fría como sus vestidos blancos y sus ojos impersonales, vacíos de todo deseo. Se encontraban en este lugar y nos aceptaban a Tom y a mí; hacían sólo un cortés y afable esfuerzo por entretener o ser entretenidas. Sabían que muy pronto terminarían de cenar y muy pronto también la tarde, como si nada importara, sería arrinconada. En esto el Oeste era radicalmente diferente, pues allí una velada se precipitaba de etapa en etapa hasta llegar a su fin, defraudadas siempre las expectativas, o a veces en total pavor del momento mismo.
— Tú me haces sentir poco civilizado, Daisy — confesé al calor de mi segundo vaso de un clarete espectacular — . ¿No puedes hablar de las cosechas o y algo por el estilo?
No me refería a nada en especial cuando hice este comentario, pero fue, acogido de un modo que no esperaba.
— La civilización se está derrumbando — estalló Tom con violencia — . Me he vuelto un terrible pesimista en la vida. ¿Has leído El auge de los imperios de color, escrito por ese tipo Goddard?
— Oh, no — respondí, muy sorprendido por su tono.
— Pues es un magnífico libro, que todo el mundo debería leer. La tesis es que si nos descuidamos, la raza blanca va a quedar aplastada sin remedio. Es algo científico; está demostrado.
— Tom se nos está volviendo muy profundo — dijo Daisy con una expresión de tristeza indiferente — . Lee libros plagados de palabras largas. ¿Qué palabra fue aquélla que...?
— Pues cómo te parece que esos libros son científicos — insistió Tom, mirándola con impaciencia — . Ese tipo sabe cómo son las cosas. Nos corresponde a nosotros, la raza dominante, estar atentos para que esas otras razas no se apoderen del control.
— Es necesario aplastarlas — murmuró Daisy, parpadeando con ferocidad hacia el ferviente sol.
— Ustedes deberían vivir en California — comenzó la señorita Baker, pero Tom la interrumpió, moviéndose pesadamente en su asiento.
— La idea es que nosotros somos nórdicos. Yo lo soy y tú lo eres, y tú también y... — después de una vacilación infinitesimal incluyó a Daisy con un gesto de la cabeza y ella me guiñó el ojo de nuevo — , y nosotros hemos sido los artífices de todas las cosas que conforman la civilización... ciencia y arte y todo lo demás, ¿ves?
Su concentración tenía un no sé qué patético, como si su complacencia, más aguda que antaño, no le bastara ya. Cuando, casi enseguida, el teléfono repicó adentro y el mayordomo se retiró del balcón, Daisy aprovechó la interrupción momentánea para inclinarse hacia mí.
— Te voy a contar un secreto de la familia — murmuró entusiasmada — . Se trata de la nariz del mayordomo. ¿Quieres saber de la nariz del mayordomo?
— Para eso vine hoy.
— Pues bien; él no fue siempre un simple mayordomo; solía ser el brillador de una gente de New York que tenía un servicio de plata para doscientas personas. De la mañana a la noche tema que brillarle, hasta que al cabo de un tiempo comenzó a afectársele la nariz.
— Las cosas fueron de mal en peor — insinuó la señorita Baker.
— Sí. Fueron de mal en peor, hasta que se vio obligado a renunciar a su cargo.
Por un momento el último rayo de sol cayó con romántico afecto sobre su rostro radiante; su voz me obligó a inclinarme hacia adelante, sin aliento mientras la oía... entonces se fue el brillo, y cada uno de los rayos abandonó su rostro con reticente pesar, como dejan los niños una calle animada al llegar la oscuridad.
El mayordomo regresó y le dijo a Tom en secreto algo que lo puso de mal humor; echó entonces hacia atrás su silla y sin decir palabra entró en la casa. Como si la ausencia de su marido hubiera encendido algo en ella, Daisy se inclinó hacia adelante de nuevo, su voz ardiente y melodiosa.
— Me encanta verte en mi mesa, Nick. Me recuerdas una rosa..., toda una rosa. ¿No? — se volvió hacia la señorita Baker en busca de confirmación — . ¿Toda una rosa?
Esto no era cierto. No me parezco ni un poco a una rosa. Lo que hacía era improvisar, pero manaba de ella una calidez excitante, como si su corazón estuviera tratando de llegar adonde uno, escondido tras alguna de aquellas palabras emocionantes, emitidas sin aliento. De pronto, arrojó la servilleta sobre la mesa, se excusó y entró en la casa.
La señorita Baker y yo intercambiamos una rápida mirada, adrede desprovista de significado. Me encontraba a punto de hablar cuando ella se sentó atenta y dijo “chist” en tono de advertencia. Un murmullo contenido pero cargado de pasión alcanzó a escucharse el cuarto aledaño, y la señorita Baker, sin la menor vergüenza, se inclinó hacia adelante Para escuchar mejor. El murmullo vibró en los límites de la coherencia, se apagó, creció excitado y cesó por completo.
— Este señor Gatsby de quien usted me habló es mí vecino — dije.
— No hable. Quiero oír qué pasa.
— ¿Sucede algo? — indagué inocente.
— ¿Quiere decir que no lo sabe? — dijo la señorita Baker, francamente sorprendida — .Yo pensé que todo el mundo estaba enterado.
— Yo no.
— Pues — dijo con vacilación — , Tom tiene una mujer en New York.
— ¿Tiene una mujer? — repetí impertérrito.
La señorita Baker hizo un gesto de afirmación.
— Debería tener la decencia de no llamarlo a horas de comida, ¿no le parece?
Casi antes de que hubiera alcanzado a entender lo que quería decir se oyó el revoloteo de un traje y el crujido de unas botas de cuero, y Tom y Daisy regresaron a la mesa.
— ¡No se pudo evitar! — exclamó Daisy con tensa alegría.
Se sentó, dio una mirada inquisitivo a la señorita Baker, otra a mí, y continuó:
— Me asomé y está muy romántico afuera. Hay un pájaro en el prado que debe ser un ruiseñor llegado en un barco de la Cunard o de la White Star. Está cantando... — cantó su voz — ; qué romántico, ¿no, Tom?
— Mucho — observó él, y entonces, angustiado, me dijo a mí:
— Si hay buena luz después de cenar, te llevo a los establos.
De pronto se oyó sonar el teléfono adentro, y al hacerle Daisy a Tom un gesto contundente con la cabeza, el tema del establo, o mejor, todos los temas, se desvanecieron en el aire. Entre los fragmentos rotos de los últimos cinco minutos pasados en la mesa recuerdo que, sin ton ni son, encendieron de nuevo las velas, y tengo conciencia de que yo deseaba mirar de frente a cada uno de ellos, y al mismo tiempo quería evitar todos los ojos. No podía adivinar qué pensaban Daisy y Tom, pero dudo que incluso la señorita Baker, que parecía dueña de un atrevido escepticismo, fuera capaz de hacer caso omiso de la penetrante urgencia metálica de este quinto huésped. Para ciertos temperamentos la situación podría parecer fascinante... pero, a mí, el instinto me impulsaba a llamar de inmediato a la policía.
Huelga decir que los caballos no se mencionaron más. Tom y la señorita Baker, con varios centímetros de crepúsculo entre ambos, se encaminaron hacia la biblioteca, como si fueran a velar un cuerpo perfectamente tangible, mientras yo, tratando de parecer satisfecho e interesado, y un poco sordo, seguí a Daisy por una serie de corredores que iban a dar al pórtico delantero. En medio de su profunda oscuridad, nos sentarnos lado a lado en un diván de mimbre.
Daisy se rodeó el rostro con las manos como para palpar su hermoso óvalo, y sus ojos se dirigieron poco a poco a la aterciopelada penumbra. Viéndola poseída por turbulentas emociones le formulé una serie de preguntas sobre su hijita, preguntas que esperaba que la sedarán.
— No nos conocemos bien, Nick — dijo de repente — ; aunque seamos primos. No viniste a mi boda.
— No había regresado de la guerra.
— Cierto — vaciló — . Pues, sí, Nick. He tenido malas experiencias y me he vuelto muy cínica con respecto a todo.
Era obvio que tenía razones para serlo. Esperé, pero no dijo más, y después de un momento volví, débilmente, al tema de la hija.
— Supongo que hablará...comerá, y todo lo demás.