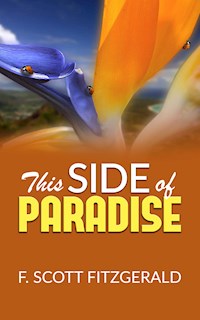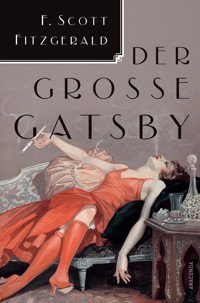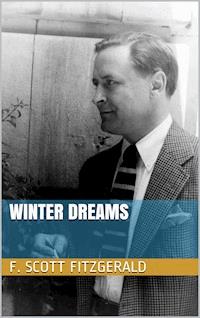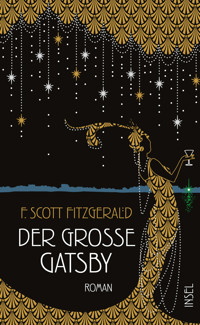Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alfabeto
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El gran Gatsby es una novela narrada a través de los ojos de Nick Carraway, un joven de espíritu observador que se traslada a Long Island. Allí, conoce a Jay Gatsby, un enigmático millonario cuya vida, envuelta en lujos desbordantes y fiestas espectaculares, oculta una obsesión inquebrantable: recuperar a Daisy Buchanan, la mujer que amó y perdió en un tiempo ya lejano. Bajo el fulgor de la ostentación y las promesas de felicidad eterna, Fitzgerald desvela un mundo vacío, marcado por la hipocresía y la desilusión, donde la tragedia se erige como único desenlace posible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
EL GRAN GATSBY
Traducción de Pablo Hermida Lazcano
Titulo original: The Great Gatsby.
Primera edición en esta colección: abril de 2025
© de la traducción,
Pablo Hermida Lazcano, 2025
© de la presente edición:
Editorial Alfabeto, 2025
Editorial Alfabeto S.L.
Madrid
www.editorialalfabeto.com
ISBN: 978-84-17951-57-3
Ilustración de portada: Alba Ibarz
Diseño de colección y de cubierta: Ariadna Oliver
Diseño de interiores y fotocomposición: Grafime S. L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Para Zelda,
una vez más
Ponte el sombrero dorado, si eso la conmueve;
si eres capaz de saltar alto, salta también para ella:
hasta que exclame: «¡Enamorado del sombrero dorado, enamorado saltimbanqui, has de ser mío!».
thomas parke d'invilliers
Índice
Capítulo primero
Capítulo segundo
Capítulo tercero
Capítulo cuarto
Capítulo quinto
Capítulo sexto
Capítulo séptimo
Capítulo octavo
Capítulo noveno
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Epígrafe
Índice
Comenzar a leer
Colofón
CAPÍTULO PRIMERO
En mis años más jóvenes y más vulnerables, mi padre me dio un consejo al que no he dejado de dar vueltas desde entonces.
«Cada vez que sientas la tentación de criticar a alguien —me dijo—, recuerda que no todo el mundo ha tenido tus mismas oportunidades».
No añadió nada más, pero ambos hemos mantenido siempre una comunicación excepcional de una manera reservada, por lo que comprendí que sus palabras encerraban un significado harto más profundo. El resultado es que tiendo a reservarme todos mis juicios, un hábito que me ha permitido conocer a muchas personas interesantes y me ha convertido, asimismo, en víctima de no pocos plomazos veteranos. La mente anormal detecta enseguida esta cualidad y se aferra a ella cuando aparece en una persona normal, y así fue como en la universidad se me acusaba injustamente de ser un político, porque estaba al tanto de los secretos pesares de hombres desconocidos y desenfrenados. La mayoría de las confidencias no eran buscadas. Con frecuencia, fingía estar dormido o preocupado, o sentir una hostil levedad, cuando me percataba por algún signo inequívoco de que una íntima revelación asomaba en el horizonte; y es que las relevaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en los que estos se expresan, suelen ser plagios y estar desfiguradas por supresiones evidentes. Para reservarse los juicios, se requiere una esperanza infinita. Todavía temo perderme algo si olvido que, como mi padre sugería con altanería y yo repito con el mismo talante, el sentido de las buenas costumbres fundamentales se reparte de modo desigual al nacer.
Y, tras jactarme de esta guisa de mi tolerancia, he de admitir que esta tiene un límite. La conducta puede estar fundada sobre roca dura o en terreno pantanoso, pero a partir de cierto punto eso me trae sin cuidado. Cuando regresé de la costa este el pasado otoño, sentí que deseaba que el mundo vistiera de uniforme y adoptara una suerte de posición de firmes moral; no quería más excursiones desenfrenadas con vislumbres privilegiadas del corazón humano. Solo Gatsby, el hombre que da título a este libro, estaba exento de mi reacción. Gatsby, que representaba todo aquello por lo que siento un sincero desprecio. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos exitosos, entonces había algo espléndido en él, una aguzada sensibilidad para las promesas de la vida, como si estuviese conectado con una de esas intrincadas máquinas que registran los terremotos a quince mil kilómetros de distancia. Esa receptividad no tenía nada que ver con esa flácida impresionabilidad que se dignifica bajo el nombre de «temperamento creativo»; era un extraordinario don para la esperanza, una buena disposición romántica que jamás he hallado en ninguna otra persona y no es probable que vuelva a encontrar. No; Gatsby salió bien parado al final; fue lo que carcomía a Gatsby, ese polvo fétido que flotaba en la estela de sus sueños, lo que acabó temporalmente con mi interés en los malogrados pesares y las breves euforias de los hombres.
Mi familia ha sido gente acomodada y prominente en esta ciudad del Medio Oeste desde hace tres generaciones. Los Carraway son una especie de clan, y existe una tradición que afirma que descendemos de los duques de Buccleuch, pero el verdadero fundador de mi linaje fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en el año cincuenta y uno, envió a un sustituto a la Guerra Civil y comenzó el negocio de ferretería al por mayor que hoy regenta mi padre.
Nunca conocí a ese tío abuelo mío, pero dicen que me parezco a él, sobre todo a un duro retrato suyo que cuelga en el despacho de mi padre. Me gradué en New Haven en 1915, justo un cuarto de siglo después de mi padre, y un poco más tarde participé en esa tardía migración teutónica conocida como la Gran Guerra. Disfruté tanto del contraataque que regresé lleno de desasosiego. En lugar de ser el cálido centro del mundo, el Medio Oeste se me antojaba ahora el borde deshilachado del universo, por lo que decidí mudarme a la costa este e iniciarme en el negocio de los bonos. Todos mis conocidos estaban metidos en ese negocio, así que supuse que quedaría sitio para uno más. Todos mis tíos discutieron el asunto como si me estuviesen escogiendo una escuela preparatoria, y finalmente dijeron: «Bueno…, sí», con rostros muy serios y vacilantes. Mi padre accedió a financiarme durante un año y, tras varias demoras, llegué al este en la primavera del año veintidós, con la intención de instalarme allí de manera permanente.
Lo más práctico habría sido buscar alojamiento en la ciudad, pero era una estación cálida y yo acababa de dejar una región de extensas zonas encespedadas y acogedoras arboledas, de modo que, cuando un joven de la oficina me propuso alquilar a medias una casa en una localidad dormitorio, me pareció una idea estupenda. Él encontró la casa, un destartalado bungaló de cartón por ochenta dólares mensuales, pero, en el último minuto, la empresa lo mandó a Washington y me fui al campo yo solo. Tenía un perro —al menos lo tuve durante unos días, hasta que se escapó—, un viejo Dodge y una señora finlandesa que me hacía la cama, me preparaba el desayuno y murmuraba para sí sabiduría finlandesa sobre el hornillo eléctrico.
Me sentí solo un par de días, hasta que, una mañana, un hombre que había llegado después de mí me paró en la carretera.
—¿Por dónde se va al pueblo de West Egg? —me preguntó con un gesto de impotencia.
Le indiqué el camino y, al reanudar la marcha, ya no me sentía solo. Era un guía, un explorador, un colono original. Como quien no quiere la cosa, aquel tipo me había convertido en un miembro de la comunidad.
Y de esa manera, con el sol y la gran explosión de hojas que crecían en los árboles con la rapidez con la que crecen las cosas en las películas, tuve la convicción familiar de que la vida estaba empezando de nuevo con el verano.
Para empezar, tenía mucho que leer y mucha salud que extraer de ese aire vivificador. Me compré una docena de volúmenes sobre banca y títulos de crédito e inversión y, colocados en mi estantería con su encuadernación roja y dorada, parecían dinero recién acuñado que prometía revelar los brillantes secretos que solo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Tenía, además, el noble propósito de leer otros muchos libros. En la universidad cultivaba las letras. Un año escribí una serie de editoriales muy solemnes y evidentes para el Yale News, y ahora iba a recuperar todas esas cosas en mi vida y volvería a convertirme en el más limitado de todos los especialistas, el hombre «polifacético». Esto no es un simple epigrama; al fin y a la postre, la vida se contempla infinitamente mejor desde una sola ventana.
Fue una pura casualidad que hubiese alquilado una casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Estaba en esa isla estrecha y bulliciosa que se extiende hacia el este de Nueva York y donde, entre otras curiosidades naturales, hay dos inusuales formaciones de tierra. A treinta kilómetros de la ciudad, un par de huevos enormes, idénticos en su contorno y separados solo por una bahía de cortesía, se adentran en la extensión de agua salada más domesticada del hemisferio occidental, el gran corral húmedo del estrecho de Long Island. No son óvalos perfectos (como el huevo de Colón, ambos están aplastados por el extremo de contacto), pero su parecido físico debe de ser una fuente de perpetua confusión para las gaviotas que sobrevuelan la zona. Para los no alados, un fenómeno más llamativo es la desemejanza en todos los detalles exceptuando la forma y el tamaño.
Yo vivía en West Egg, el…, ¿cómo decirlo?, el menos elegante de los dos, aunque esta es una etiqueta demasiado superficial para expresar el extraño y no poco siniestro contraste entre ambos. Mi casa estaba justo en el vértice del huevo, a cincuenta metros escasos del estrecho, y estrujada entre dos mansiones enormes que se alquilaban por mil doscientos o mil quinientos dólares la temporada. La de mi derecha era una construcción colosal desde todos los puntos de vista. Era una fiel imitación de algún ayuntamiento de Normandía, con una torre en un lado, flamante bajo una barba rala de hiedra, y una piscina de mármol y más de quince hectáreas de césped y jardín. Era la mansión de Gatsby. O, mejor dicho, puesto que yo no conocía aún al señor Gatsby, era una mansión habitada por un caballero que respondía a ese nombre. Mi casa era un adefesio, pero de pequeñas dimensiones, por lo que nadie se había fijado en ella. Así pues, yo disfrutaba de vistas al mar, de una perspectiva parcial del jardín de mi vecino y de la reconfortante proximidad de millonarios, todo ello por ochenta dólares al mes.
Al otro lado de la bahía de cortesía, los blancos palacios del elegante East Egg se reflejaban en el agua, y la historia del verano comienza en realidad la noche en que conduje hasta allí para cenar con los Buchanan. Daisy era una prima lejana mía y a Tom lo había conocido en la universidad. Y, al terminar la guerra, pasé un par de días con ellos en Chicago.
El marido de Daisy, entre otras varias proezas físicas, había sido uno de los mejores extremos que había jugado jamás al fútbol americano en New Haven, una figura nacional en cierto modo, uno de esos hombres que alcanzan tal grado de excelencia a los veintiún años que después todo les sabe a decepción. Su familia era enormemente rica; incluso en la universidad, su prodigalidad con el dinero era objeto de reproches. Pero ahora había dejado Chicago para mudarse a la costa este de una forma que dejaba sin aliento; por ejemplo, se había traído de Lake Forest una reata de ponis para jugar al polo. Costaba trabajo entender que un hombre de mi generación fuese lo bastante rico para hacer tal cosa.
Ignoro por qué vinieron al este. Habían pasado un año en Francia sin ningún motivo en particular, y después anduvieron sin sosiego de acá para allá, adondequiera que se jugase al polo y se diesen cita los ricos. Esta era una mudanza definitiva, me aseguró Daisy por teléfono, pero yo no lo creí. No podía leer el corazón de Daisy, pero intuía que Tom andaría eternamente a la deriva, en una búsqueda un tanto nostálgica de la dramática turbulencia de algún irrecuperable partido de fútbol americano.
Y así fue como, una cálida y ventosa noche, conduje hasta East Egg para ver a dos viejos amigos a quienes apenas conocía. Su casa estaba más recargada aún de lo que yo esperaba, una alegre mansión georgiana de color rojo y blanco con vistas a la bahía. El césped empezaba en la playa y se extendía hacia la puerta principal durante cuatrocientos metros, saltando sobre relojes de sol, senderos de ladrillo y jardines exuberantes, y, cuando por fin alcanzaba la casa, trepaba por la pared en brillantes enredaderas, como impulsado por la inercia de su carrera. La fachada quedaba interrumpida por una hilera de ventanas francesas, resplandecientes con reflejos dorados y abiertas de par en par a la tarde cálida y ventosa. Tom Buchanan, con ropa de montar, estaba de pie con las piernas separadas en el porche delantero.
Había cambiado desde sus años en New Haven. Ahora era un treintañero fornido de cabello pajizo, con una boca más bien dura y un aire altanero. Dos ojos arrogantes y brillantes habían establecido su dominio sobre el rostro y daban la impresión de que estaba siempre agresivamente inclinado hacia delante. Ni siquiera el afeminado pavoneo de su ropa de montar lograba ocultar la enorme fuerza de aquel cuerpo. Parecía llenar esas botas relucientes hasta tensar los cordones superiores, y podía apreciarse el movimiento de su gran masa muscular cuando sus hombros cambiaban de posición bajo su fina chaqueta. Era un cuerpo capaz de desplegar una fuerza enorme; un cuerpo cruel.
Su voz áspera y ronca de tenor acentuaba la impresión de irritabilidad que transmitía. Había en ella un toque de desdén paternal, incluso hacia las personas que apreciaba, y en New Haven no faltaban los que lo odiaban a muerte.
Parecía decir: «Vamos, no creas que mi opinión sobre estos asuntos es definitiva solo porque sea más fuerte y más hombre que tú». Pertenecíamos a la misma asociación de estudiantes y, aunque jamás llegamos a intimar, yo siempre tuve la impresión de que me veía con buenos ojos y deseaba caerme bien, a su manera brusca, desafiante y melancólica.
Charlamos unos minutos en el porche soleado.
—Está bien este lugar —comentó mientras sus ojos bailaban nerviosos.
Me agarró del brazo, me hizo girar y barrió con su ancha mano abierta el panorama, que incluía un jardín italiano hundido, unos dos mil metros cuadrados de rosales de aroma profundo y penetrante y una lancha motora de proa chata azotada por la marea cerca de la costa.
—Perteneció a Demaine, el magnate del petróleo. —Me hizo girarme de nuevo, con brusca cortesía—. Entremos.
Atravesamos un vestíbulo de techo alto hasta llegar a un espacio de color rosado vivo, frágilmente conectado con la casa por miradores en cada extremo. Los ventanales estaban entreabiertos y su blancura resplandeciente contrastaba con la hierba fresca del exterior, que parecía invadir un poco la casa. Soplaba una brisa en la habitación que hinchaba las cortinas cual pálidas banderas, en un extremo hacia el interior y en el otro hacia fuera, y las retorcía hacia la escarchada tarta de bodas del techo, y luego las hacía ondear sobre la alfombra color vino y proyectaba una sombra sobre ella como el viento en el mar.
El único objeto completamente estacionario de la sala era un enorme diván en el que flotaban dos jóvenes como en un globo aerostático anclado al suelo. Ambas iban de blanco y sus vestidos ondeaban y revoloteaban como si acabaran de aterrizar después de un breve vuelo alrededor de la casa. Debí permanecer unos instantes escuchando el restallido de las cortinas y el gruñido de un cuadro en la pared. Luego sonó un estampido cuando Tom Buchanan cerró los ventanales traseros y el viento atrapado se extinguió en la estancia, y las cortinas, las alfombras y las dos jóvenes se posaron lentamente en el suelo.
La más joven me era desconocida. Estaba tendida en su extremo del diván, totalmente inmóvil, y con la barbilla ligeramente levantada, como si estuviese sosteniendo algo en equilibrio que pudiese caer con facilidad. Si me vio con el rabillo del ojo, no dio indicio alguno. De hecho, casi me sorprendí a mí mismo murmurando una disculpa por haberla perturbado al entrar.
La otra chica, Daisy, hizo un intento de levantarse. Se inclinó ligeramente hacia delante con una expresión concienzuda y luego soltó una risita encantadora y absurda; yo reí también y avancé unos pasos.
—Me he quedado pa-paralizada de felicidad…
Volvió a reír, como si hubiese dicho algo muy ingenioso, y sostuvo mi mano unos instantes mientras me miraba a la cara y me aseguraba que no había nadie en el mundo al que desease tanto ver. Ella era así. Me susurró que el apellido de la muchacha equilibrista era Baker. (He oído decir que, con sus murmullos, Daisy solo pretendía que te inclinases hacia ella; una crítica irrelevante que no menguaba su encanto).
El caso es que los labios de la señorita Baker palpitaron, me saludó con un gesto casi imperceptible y luego volvió a echar atrás la cabeza. Era evidente que el objeto que estaba manteniendo en equilibrio se había tambaleado levemente y le había dado un pequeño susto. De nuevo asomó a mis labios una suerte de disculpa. Casi cualquier exhibición de completa autosuficiencia me hacía rendir un tributo anonadado.
Volví a mirar a mi prima, que empezó a hacerme preguntas con su voz grave y emocionante. Era la clase de voz que el oído sigue en sus inflexiones, como si cada frase fuese una melodía que jamás volverá a sonar. Su rostro era triste y resplandeciente, con unos ojos brillantes y una boca luminosa y apasionada. Sin embargo, había una excitación en su voz que a los hombres que la habían amado les costaba olvidar: una compulsión cantarina, un «escucha» susurrado, una promesa de que había hecho cosas alegres y emocionantes solo un rato antes y de que se avecinaban cosas alegres y emocionantes en la próxima hora.
Le conté que había pasado un día en Chicago de camino hacia la costa este y que una docena de personas me habían dado recuerdos para ella.
—¿Me echan de menos? —preguntó eufórica.
—Toda la ciudad está desolada. Todos los coches llevan la rueda trasera izquierda pintada de negro como una corona fúnebre y toda la noche se escucha un persistente gemido a lo largo de la orilla norte.
—¡Qué maravilla! Volvamos, Tom. ¡Mañana mismo! —Acto seguido, añadió sin que viniera a cuento—: Tienes que ver a la niña.
—Me encantaría.
—Está dormida. Tiene tres años. ¿No la has visto nunca?
—Nunca.
—Pues tienes que verla. Es…
Tom Buchanan, que no había parado de merodear por la estancia, se detuvo y posó una mano sobre mi hombro.
—¿A qué te dedicas, Nick?
—A los bonos.
—¿Con quién?
Se lo dije.
—Nunca he oído hablar de ellos —señaló con contundencia.
Eso me molestó.
—Ya lo oirás —respondí con brusquedad—. Oirás hablar de ellos si te quedas en el este.
—Oh, sí, me quedaré en el este, no te preocupes —replicó mientras miraba a Daisy y luego otra vez a mí, como si estuviera pendiente de alguna otra cosa—. Sería tonto de remate si me fuese a vivir a cualquier otro lugar.
En ese momento, la señorita Baker exclamó un «¡Desde luego!» tan repentino que me sobresalté. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que había entrado en la habitación. Era evidente que ella misma se sorprendió tanto como yo, puesto que bostezó y, con una serie de rápidos y diestros movimientos, se puso en pie.
—Estoy agarrotada —se quejó—. Llevo una eternidad tumbada en ese sofá.
—A mí no me mires —replicó Daisy—. Llevo toda la tarde intentando que vayamos a Nueva York.
—No, gracias —dijo la señorita Baker, que rechazó los cuatro cócteles que acababan de traerles de la despensa—, estoy entrenando a fondo.
Su anfitrión la miró con incredulidad.
—¡Entrenando! —Tom apuró la copa como si se tratase de una gota en el fondo de un vaso—. No logro entender cómo consigues hacer las cosas.
Miré a la señorita Baker y me pregunté cuáles serían esas cosas que conseguía hacer. Me agradaba contemplarla. Era una muchacha delgada de senos pequeños, con una postura erecta que acentuaba arqueando el cuerpo hacia atrás a la altura de los hombros, como un joven cadete. Sus ojos grises fatigados por el sol me devolvieron la mirada con una cortés curiosidad recíproca desde un rostro pálido, encantador e insatisfecho. En ese momento, tuve la impresión de haberla visto antes, tal vez en alguna fotografía.
—Usted vive en West Egg —observó con desdén—. Conozco a alguien ahí.
—Yo no conozco a una sola…
—Tiene que conocer a Gatsby.
—¿Gatsby? —preguntó Daisy—. ¿Qué Gatsby?
Antes de poder contestar que era vecino mío se anunció la cena; tras acuñar imperiosamente su tenso brazo bajo el mío, Tom Buchanan me sacó a la fuerza de la sala, como si estuviese desplazando una ficha a otra casilla del tablero de damas.
Esbeltas y lánguidas, con las manos levemente apoyadas en las caderas, las dos jóvenes nos precedieron hasta un porche de color rosado con vistas a la puesta de sol, donde cuatro velas titilaban sobre la mesa bajo el viento amainado.
—¿A qué vienen estas velas? —objetó Daisy, que frunció el ceño y las apagó con los dedos—. Dentro de dos semanas será el día más largo del año —nos miró radiante—. ¿No esperáis a que llegue el día más largo del año y luego se os pasa sin daros cuenta? A mí me ocurre todos los años.
—Deberíamos planear algo —bostezó la señorita Baker, que se sentó a la mesa como si se metiera en la cama.
—De acuerdo —dijo Daisy—. ¿Qué podemos planear? —Se volvió hacia mí con aire desvalido—. ¿Qué planea la gente?
Antes de que pudiese contestarle, clavó la vista en su dedo meñique con expresión de asombro.
—¡Fijaos! —se quejó—; me he lastimado.
Todos miramos; el nudillo estaba amoratado.
—Has sido tú, Tom —le dijo en tono acusador—. Ya sé que ha sido sin querer, pero me lo has hecho tú. Esto es lo que me pasa por casarme con un hombre tan bruto, con un tipo tan grandullón que…
—Odio la palabra grandullón —protestó Tom con enfado—, aunque sea en broma.
—Grandullón —insistió Daisy.
A veces, la señorita Baker y ella hablaban al mismo tiempo, de manera discreta y con una burlona intrascendencia que nunca llegaba a ser un mero parloteo, de una manera tan fría como sus vestidos blancos y sus ojos impersonales, carentes de todo deseo. Estaban ahí, y nos aceptaban a Tom y a mí, y hacían tan solo un cortés y agradable esfuerzo por entretenernos o dejarse entretener. Sabía que la cena acabaría en breve, y un poco más tarde terminaría también la velada, sin pena ni gloria. Un marcado contraste con la costa oeste, donde una velada se precipitaba fase a fase hacia su fin, en una anticipación continuamente desilusionada o en un puro temor nervioso al propio momento.
—Haces que me sienta incivilizado, Daisy —le confesé tras mi segunda copa de clarete, algo acorchado pero impresionante—. ¿No podrías hablar de las cosechas o algo por el estilo?
No me refería a nada en particular con ese comentario, pero fue recibido de un modo inesperado.
—La civilización se está haciendo pedazos —estalló Tom con violencia—. Me he vuelto tremendamente pesimista. ¿Has leído El auge de los imperios de color, de un tal Goddard?
—La verdad es que no —le contesté, un tanto sorprendido por su tono.
—Pues es un libro estupendo, y debería leerlo todo el mundo. La idea es que, si no estamos alerta, la raza blanca quedará… quedará totalmente sometida. Está científicamente demostrado.
—Tom se está poniendo muy profundo —terció Daisy con una expresión de desconsiderada tristeza—. Lee libros profundos escritos con palabras largas. ¿Cuál era esa palabra que…?
—Estos libros son totalmente científicos —insistió Tom, que le lanzó una mirada impaciente—. Ese tipo ha investigado a fondo el asunto. En nuestras manos está mantenernos alerta si queremos seguir siendo la raza dominante o, de lo contrario, esas otras razas lo controlarán todo.
—Tenemos que apretarles las clavijas —susurró Daisy con un feroz guiño hacia el ferviente sol.
—Deberíais vivir en California… —empezó a decir la señorita Baker, pero Tom la interrumpió mientras se reacomodaba pesadamente en su silla.
—La tesis del libro es que somos nórdicos. Yo lo soy, y también tú, y tú, y… —tras una vacilación infinitesimal, incluyó a Daisy con un leve movimiento de cabeza, y ella me hizo otro guiño—. Y hemos producido todas las cosas que conforman la civilización, ya sabes: la ciencia, el arte y todo lo demás. ¿Entiendes?
Había algo patético en su concentración, como si su complacencia, más aguda que antaño ya no le bastase. Cuando el teléfono sonó en el interior casi inmediatamente después y el mayordomo abandonó el porche, Daisy aprovechó la interrupción momentánea para inclinarse hacia mí.
—Te voy a contar un secreto de familia —susurró con entusiasmo—. Es sobre la nariz del mayordomo. ¿Quieres conocer la historia de la nariz del mayordomo?
—Para eso he venido esta noche.
—Bueno, no siempre ha sido un mayordomo; antes era el pulidor de la plata de unos neoyorquinos que tenían un servicio de plata para doscientas personas. Se pasaba puliéndola desde la mañana hasta la noche, hasta que aquello acabó afectando a su nariz.
—Las cosas fueron de mal en peor —sugirió la señorita Baker.
—Sí. Las cosas fueron de mal en peor, hasta que por fin tuvo que dejar su empleo.
Por un momento, los últimos rayos de sol cayeron con romántico afecto sobre su rostro resplandeciente; su voz me impulsaba a inclinarme hacia ella conteniendo la respiración mientras la escuchaba. Luego, el brillo se desvaneció; las luces la abandonaron con lento pesar, como los niños que dejan una calle agradable al anochecer.
El mayordomo volvió y murmuró algo al oído de Tom, quien frunció el ceño, apartó su silla y entró en la casa sin mediar palabra. Como si la ausencia de este acelerase algo en su interior, Daisy volvió a inclinarse hacia delante con su voz vibrante y cantarina.
—Me encanta verte en mi mesa, Nick. Me recuerdas a… una rosa, una rosa auténtica. ¿No es cierto? —Se volvió hacia la señorita Baker en busca de confirmación—: ¿Una rosa de verdad?
Eso era falso. No me parezco a una rosa ni por asomo. Daisy solo improvisaba, pero brotaba de ella una conmovedora calidez, como si su corazón intentase salir a mi encuentro, oculto en una de esas palabras emocionantes y jadeantes. De repente, tiró la servilleta sobre la mesa, se excusó y entró en la casa.
La señorita Baker y yo intercambiamos una breve mirada conscientemente desprovista de significado. Yo estaba a punto de hablar cuando ella se incorporó en su asiento extremando la atención y dijo «¡shhh!» en tono de alerta. En la sala contigua se oía un tenue murmullo apasionado, y la señorita Baker se inclinó hacia delante con descaro para intentar escuchar. El murmullo tembló al borde de la coherencia, se hundió y creció con excitación para luego cesar por completo.
—Ese señor Gatsby que usted ha mencionado es mi vecino —dije.
—No hable. Quiero enterarme de lo que ocurre.
—¿Sucede algo? —inquirí con inocencia.
—¿Pretende decirme que no lo sabe? —replicó la señorita Baker, sinceramente sorprendida—. Pensaba que todo el mundo lo sabía.
—Yo no.
—Resulta que… —dijo con vacilación—. Tom tiene una mujer en Nueva York.
—¿Tiene una mujer? —repetí, atónito.
La señorita Baker asintió.
—Podría tener la decencia de no telefonearlo a la hora de la cena. ¿No le parece?
Apenas había captado lo que quería decir cuando se oyó el roce de un vestido y el crujido de unas botas de cuero, y Tom y Daisy volvieron a la mesa.
—¡Ha sido inevitable! —exclamó Daisy con tensa alegría. Se sentó, miró inquisitivamente a la señorita Baker y luego a mí, y prosiguió—: Me he asomado un minuto, y está muy romántico ahí fuera. Hay un pájaro en el césped, que creo que es un ruiseñor que habrá llegado en un barco de la Cunard o de la White Star. Está cantando… —su voz también cantaba—: Es romántico, ¿verdad, Tom?
—Muy romántico —dijo él, y luego, dirigiéndose a mí con tristeza, añadió—: Si hay suficiente luz después de la cena, quiero enseñarte las caballerizas.
El teléfono sonó en el interior, para asombro de todos, y, mientras Daisy sacudía la cabeza con resolución y miraba a Tom, el asunto de las cuadras y, en realidad, todos los asuntos se desvanecieron en el aire. Entre los fragmentos desperdigados de los últimos cinco minutos en la mesa recuerdo que volvieron a encender las velas, sin ningún sentido, y yo era consciente de que quería mirarlos de frente uno a uno, pero, al mismo tiempo, evitar todas las miradas. No podía adivinar en qué pensaban Daisy y Tom, pero dudo que incluso la señorita Baker, que parecía haber dominado un cierto escepticismo robusto, fuese del todo capaz de ignorar la estridente urgencia metálica de aquella quinta invitada. Para ciertos temperamentos, la situación podría haber parecido intrigante; mi propio instinto me pedía telefonear de inmediato a la policía.
Huelga decir que no volvieron a mencionarse los caballos. Tom y la señorita Baker, con algún metro de crepúsculo entre ellos, regresaron a la biblioteca, como dispuestos a velar un cuerpo perfectamente tangible. Mientras tanto, intentando parecer gratamente interesado y un tanto sordo, seguí a Daisy por una cadena de galerías conectadas hasta el porche de la fachada principal. En su profunda oscuridad, nos sentamos uno junto a otro en un canapé de mimbre.
Daisy se cubrió el rostro con las manos, como si sintiera su encantadora forma, y dirigió poco a poco la mirada hacia el crepúsculo de terciopelo. La vi poseída por turbulentas emociones, así que le hice unas preguntas sobre su hijita que creí sedantes.
—No nos conocemos muy bien, Nick —saltó de repente—. Aunque seamos primos. No viniste a mi boda.
—No había regresado de la guerra.
—Es verdad —vaciló—. He pasado una racha horrible, Nick, y me he vuelto muy cínica con respecto a todo.
Evidentemente, su cinismo estaba justificado. Esperé, pero no añadió nada más y, al cabo de un momento, retomé con timidez el tema de su hija.
—Supongo que ya habla…, y come y todas esas cosas.
—Oh, sí. —Me miró distraída—. Escucha, Nick; déjame que te cuente lo que dije cuando nació. ¿Te gustaría oírlo?
—Mucho.
—Te harás una idea de cómo he llegado a sentirme con respecto a… ciertas cosas. En fin, el bebé tenía menos de una hora y Tom estaba Dios sabe dónde. Me desperté del éter con una sensación de absoluto abandono y le pregunté enseguida a la enfermera si era un niño o una niña. Me dijo que era una niña, así que volví la cabeza y lloré. «Vale —me dije—, me alegra que sea una niña. Y espero que sea tonta; lo mejor que puede pasarle a una niña en este mundo es que sea bonita y estúpida». ¿Sabes?, yo creo que todo es terrible, en cualquier caso —continuó con convicción—. Lo piensan todos, hasta los más espabilados. Y yo lo sé. He estado en todas partes, lo he visto todo y lo he hecho todo. —Sus ojos destellaron desafiantes, como los de Tom, y rio con apasionante desdén—. ¡Qué sofisticada soy, Dios mío!