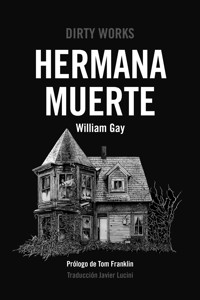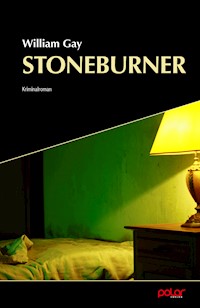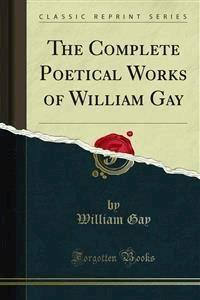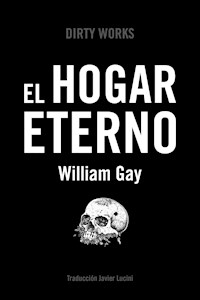
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte.» ECLESIASTÉS 12:5 Nathan Winer trabaja sin saberlo para el hombre que mató a su padre, Dallas Hardin, un déspota que tiene a todo el pueblo metido en el bolsillo y que le ha contratado para construir un garito clandestino en mitad del bosque. Alcohol ilegal, putas, soldados borrachos y timbas de póquer. La joven y tórrida Amber Rose sabe que seducir a Winer es su única posibilidad para escapar de los tejemanejes de Dallas. Toma el sol mientras él se desloma. Entretanto, el solitario William Tell Oliver, anciano exconvicto, conocedor de la historia y apesadumbrado por la culpa, contempla desde su porche cómo avanza el mal desde el abismo. La inundación en Mormon Springs ha vomitado un cráneo y, con una inevitabilidad casi magnética, todo parece conducir a la violencia. «La escritura de Gay es poderosa y sensual, y su inquebrantable determinación de evocar el espacio y el tiempo es impresionante.» Alex Clark, Guardian «Gay abraza el teorema faulkneriano (tan inmutable por estos pagos como la segunda ley de la termodinámica) de que el mal solo puede ser desterrado si el bien lo confronta con una violencia superior […] En sus mejores momentos Gay escribe con la sabiduría y la paciencia de quien ha sido testigo de los malos tiempos y ha aprendido que ni el pánico ni las evasivas pueden lograr que los buenos tiempos lleguen antes.» Tony Earley, New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WILLIAM GAY (1941-2012) nació en Hohenwald, Tennessee, el mayor de tres hermanos de una familia de aparceros pobres. Su abuelo y su padre mataban la pena tocando el banjo en el porche de una casa sin electricidad, él lo hacía escribiendo y leyendo El ángel que nos mira de Thomas Wolfe a la luz de una lámpara de aceite. Uno de los momentos más importantes de su vida fue dar en el estante de la tienda de ultramarinos con la edición en bolsillo deUn hombre bueno es difícil de encontrarde Flannery O’Connor, «los 35 centavos mejor gastados de toda mi vida». De adolescente jamás rehuyó una pelea. Su padre tuvo que vender una vez el banjo para sacarle del calabozo. Al terminar el instituto se unió a la Marina y prestó servicio en Vietnam. Nunca se llevó muy bien con la autoridad. A su regreso pasó una temporada en el Village de Nueva York y en un guetoredneckde Chicago. Se casó, volvió a Tennessee y tuvo hijos. Trabajó de carpintero, de instalador de paneles de yeso y de pintor de brocha gorda. Durante el día se deslomaba para llevar el pan a la mesa y por la noche sacaba una silla y se ponía a escribir junto al bosque. Cuando sus hijos crecieron y se fueron de casa, el matrimonio no resistió las penurias. Se divorciaron y William vivió durante un tiempo en compañía de una araña. Unos viejos vaqueros, una camisa resistente, un abrigo y un sombrero. No necesitaba más. Luego se trasladó a un tráiler en Grinder’s Creek. Hasta 1998 no vería su primera novela publicada; tenía 57 años. En sus últimos días vivía en una cabaña de troncos. Tenía calefacción central pero nunca la encendía, prefería su estufa de leña, cedro fresco. Escuchaba laAnthology of American Folk Musicde Harry Smith y le gustaba AC/DC tanto como William Faulkner. Pintaba, conversaba con su perro, descuidaba el jardín y tenía una vieja postal de James Dean enRebelde sin causaen la puerta de la nevera. Alguien le describió una vez diciendo que tenía el aspecto de un hombre al que le han pegado un tiro.
EL HOGAR ETERNO
EL HOGAR ETERNO
William Gay
Traducción Javier Lucini
Título original:
The Long Home
MacMurray & Beck, 1999
Primera edición Dirty Works: Marzo 2019
© William Gay, 1999
© 2019 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini (con la crucial asistencia de Tomás Cobos)
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación: Marga Suárez
ISBN: 978-84-19288-15-8
Producción del ePub: booqlab
«Los días se desgranan en minutos y zumban como moscas que regresan al hogar para morir; cada momento es una ventana sobre el tiempo.»THOMAS WOLFE, El ángel que nos mira (1929)
«Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte.»ECLESIASTÉS 12:5
Agradecimientos
El autor quisiera reconocer la deuda contraída con su editor, Greg Michalson, así como darle las gracias por su paciencia y su talento. También le gustaría expresar su agradecimiento a Renee Leonard por su ayuda en la organización de este manuscrito.
Esta primera novela es para mi primogénita, Lee Gay Warren, con amor y gratitud, y con la certeza de que su confianza nunca flaqueó.
Thomas Hovington estaba cruzando el jardín trasero cuando oyó un sonido que hizo que se le cayese el saco de pienso y se quedase de piedra. Era un sonido extraño que parecía proceder de las entrañas de la tierra, de algún lugar situado bajo sus pies, un estruendo sordo, amortiguado, que hizo que le castañeteasen los dientes y que vibrasen a sus espaldas los cristales sin masilla de las ventanas. Aún seguía paralizado cuando volvió a retumbar por debajo del río, algo parecido a un estrépito de piedras enormes rodando por galerías subterráneas, o como si se hubiese desatado una tempestad en las cavidades del mundo, con relámpagos invisibles que restallaban por sepulcros oscuros, lustrosos y húmedos, mientras la faz de la tierra temblaba a causa de la reverberación de los truenos.
Regresó desconcertado al porche y se sentó a contemplar aquella tierra en cuya solidez siempre había confiado. En aquel entonces, Hovington era un veinteañero y aún no se le había encorvado la espalda. Hacía poco que se había metido en el negocio del alcohol de contrabando y seguía atormentándole un vago vestigio religioso, heredado de la infancia, que le hacía buscar señales de castigo divino por todas partes. Aquello bien podía tratarse de una señal. Una advertencia.
Si se trataba de eso, el aviso no se andaba con sutilezas. Cuando volvió a tronar fue como si hubiese estallado un camión cargado de dinamita y, casi al momento, el río empezó a abombarse lanzando agua y piedras por todas partes. «¡Pero qué demonios…!», exclamó. Se cubrió la cabeza con los brazos y, sin pensárselo, se puso en pie de un salto; las piedras caían sobre el tejado produciendo un estruendo ensordecedor y, por encima de la corriente, emergió intacto un lecho flagrante de piedra caliza que se quebró en grandes losas, cada una del tamaño de medio coche. Una esclusa de agua proyectada hacia las alturas.
Hovington se encogió acobardado bajo la marquesina del porche intercalando rezos y juramentos en previsión de cualquier eventualidad. La nube de roca pulverizada flotaba y se disolvía en el agua, la corriente había crecido de manera considerable. Al cabo de un rato, el río recuperó su cauce habitual y todo volvió a la calma.
En cuanto logró armarse de valor, avanzó entre las piedras hasta la orilla. A unos cincuenta metros de la casa, la tierra se había abierto formando una brecha de entre dos y tres metros de ancho. La bruma de roca pulverizada seguía suspendida sobre el abismo. Percibió un olor parecido al de la cordita.
Azufre, murmuró. Se asomó a las paredes de la brecha. La roca lisa caía en picado y se hundía vertiginosamente en la negrura. Dejó caer una piedra y la oyó rebotar en las paredes del agujero hasta que se perdió en las tinieblas, no llegó a oírse el impacto contra el fondo.
Cortó unas varas de castaño y construyó una cerca de algo más de un metro de altura alrededor de la brecha. Al principio permaneció silenciosa, pero a los pocos días comenzó a ascender un murmullo desde lo más hondo: había que aguzar el oído para poder escucharlo, y aun así era un sonido remoto, indefinible. Algunos lo compararon con un enjambre de abejas, otros estimaron que no era más que el rumor de las aguas subterráneas. Hovington determinó que eran voces. Se dirigían a él con lánguidos presagios y si persistía en la escucha podía llegar a distinguir dos voces distintas, punto y contrapunto, pregunta y respuesta. No pudo evitar preguntarse sobre los asuntos que tendrían que tratar aquellas gentes tan extrañas, en qué lengua se expresaban.
Nathan Winer era nativo del condado, se ganaba la vida como carpintero y cultivaba por su cuenta todo lo que podía. Tenía esposa y un hijo de siete años que también se llamaba Nathan. Eran como dos gotas de agua.
–En esta vida, si no quieres que metan las narices en tus asuntos, lo mejor es que no las andes metiendo tú en los asuntos de los demás –solía advertirle al crío.
Pero en la primavera de 1932 no le quedó más remedio que desoír su propio consejo y salir en busca de Dallas Hardin, el hombre que se había instalado en la propiedad de Hovington y se había adueñado no solo de su negocio de contrabando de alcohol sino, según decían, también de su esposa, Pearl.
En el último año la salud de Hovington se había resentido tanto que ya ni salía de la cama. Tenía la columna retorcida como una barra de metal que Dios Todopoderoso hubiese calentado hasta volverla maleable para luego empuñarla y doblarla a su antojo. Ni siquiera podía girarse solo. La enfermedad que acabaría matándolo ya se incubaba en su interior. Por el día permanecía encogido junto a la ventana desde la que podía contemplar el escaso trasiego de la carretera al otro extremo del jardín. Por la noche solo veía su propio reflejo iluminado por la luz de la lámpara con la habitación de hastiado telón de fondo.
La casa contaba con cuatro habitaciones. El amplio cuarto de enfrente donde dormía Hovington (donde, en realidad, vivía) y donde también dormía su hija de negros cabellos en un catre plegable del ejército que durante el día se doblaba y hacía las veces de sofá. Una cocina. Un dormitorio para Hardin y la mujer de Hovington. Y un cuarto que se utilizaba para almacenar trastos viejos y el stock de cajas de cerveza y vino del negocio que se traía Hardin entre manos.
Hardin salió de la cocina con una lámpara de petróleo de esquisto justo en el momento en que alguien aporreaba la puerta. Dejó la lámpara sobre el mueble de la máquina de coser y fue a abrir. El viento de la noche lluviosa se coló por la rendija e hizo vacilar la llama, se desbarató y titubeó dentro del globo de cristal antes de volver a recuperar su vigor.
–Tú y yo tenemos que hablar, Hardin –dijo Winer.
La luz de la lámpara destelló en las fundas de oro de sus dientes.
–Pues pasa un momento y resguárdate del aguacero.
–Quiero hablar contigo aquí fuera.
Hardin descolgó el sombrero del clavo que había junto a la entrada, salió al jardín embarrado y cerró la puerta a sus espaldas. Desabrigado, se situó frente a Winer bajo la lluvia.
–¿Qué es tan importante para que tengas que contármelo bajo la lluvia? –preguntó.
–Vengo a decirte una cosa –dijo Winer. Estaba plantado con las piernas abiertas, las manos bien enterradas en los bolsillos del abrigo, la cabeza un poco hacia atrás y el rostro pétreo y arrogante bajo la ruina de su sombrero–. He encontrado tu alambique en mis tierras, eso es lo que vengo a decirte. Por mí perfecto, como si destilas whisky hasta que te llegue al culo, pero no en mis tierras. Si la policía hubiese dado con ese alambique se me habría echado encima a mí, no a ti.
–Esa era precisamente la idea –dijo Hardin–. No lo habrás roto…
–Por supuesto. Y tampoco cuentes con el puto whisky.
–No debiste hacerlo.
–Que te jodan. De no haber pesado tanto habría cargado con ese maldito trasto y lo habría tirado aquí mismo, en tu jardín. No sé quién eres ni de dónde has salido. Tampoco sé a qué clase de trato habrás llegado con Hovington. Pero te lo advierto. No juegues conmigo. Como una sola pieza de esa condenada cosa vuelva a aparecer en mis tierras, tú y yo vamos a tenerla.
El rostro de Hardin cambió de expresión, como si de repente se le hubiese tensado la piel.
–Jamás he acatado órdenes de un granjero paleto y ya no tengo edad para empezar a hacerlo.
Winer le agarró con violencia de la pechera de la camisa, le dio unas cuantas sacudidas y le abofeteó con la mano abierta, acto seguido le dio un empujón y le hizo caer de espaldas en el barro. Hardin parecía un pájaro ebrio caído del cielo, las piernas se le doblaban como si fuesen demasiado endebles para soportar su peso: sentado y tambaleante, se puso a buscar a tientas su pistola. Winer vio lo que se proponía y se abalanzó sobre él sacando un cuchillo con una mano y abriéndolo con la otra, pero a Hardin le dio tiempo a dispararle en el ojo izquierdo. Cayó de bruces, como algo suspendido de una soga que de pronto hubiesen cortado, y aterrizó de lado sobre Hardin, un peso muerto que por un momento le dejó clavado en el suelo. Trató de quitárselo de encima profiriendo toda clase de maldiciones, podía sentir la sangre de Winer goteándole por el costado. Se revolvió y logró desembarazarse del cuerpo desgarrándose la camisa ensangrentada al levantarse.
Permaneció un momento inclinado bajo la lluvia, con las manos apoyadas en las rodillas, sin aliento. La puerta de la casa se entornó, un haz de luz amarilla se vertió por el jardín y la lluvia plateada cayó a plomo sobre el recuadro iluminado.
–¿Dallas? –llamó Pearl.
Se oía el percutir de la lluvia sobre el tejado de chapa. El cuchillo resplandecía a medio abrir en el barro, junto a sus pies.
–Cierra la puta puerta –dijo.
La luz desapareció. Recogió el cuchillo y lo limpió en la pernera del pantalón. Lo cerró y se lo guardó en el bolsillo. Dejó pasar unos segundos pensando qué hacer.
Luz pálida desde el cielo supurante. Bajo esa luz, el rostro de Winer vuelto hacia arriba, el ojo derecho mirando sin pestañear, el izquierdo un agujero negro, sus largos cabellos desplegados y resbalando en el barro, su cabeza dejando una huella parecida a una estela por el jardín resbaladizo. La boca ligeramente abierta, un destello de luz extraviada en sus dientes de oro.
Hardin lo tenía bien agarrado por los pies, una pierna bajo cada brazo, y avanzaba de espaldas por el jardín en dirección al manantial. Winer era un hombre corpulento, por lo que cada pocos minutos tenía que detenerse para descansar y recuperar el aliento. Se agazapó sobre los pies del muerto para escrutar el tráfico de la carretera. Comprobó que no venían coches, se incorporó, volvió a alzarle las piernas y se apresuró a cruzar la calzada hasta desaparecer de nuevo entre los matorrales, donde pudo respirar tranquilo. La marcha resultó bastante fatigosa hasta el borde calcáreo del agujero. Una vez allí, pudo moverse con mayor soltura, la cabeza de Winer iba rebotando sobre la superficie irregular de la roca. Lo arrastró entre las madreselvas hasta el borde del abismo e hizo un alto para registrarle los bolsillos y apoderarse de sus miserables pertenencias. Un puñado de monedas sueltas llenas de pelusa y un reloj de bolsillo barato que al llevárselo a la oreja comprobó que estaba parado. Poco, le pareció, para dar cuenta de una vida tan larga.
–Echa un último vistazo a este mundo –le sugirió al cadáver–. Me da que el que te espera va a ser muy oscuro.
Las profundidades del abismo eran de una negrura insondable. Como un pozo abierto a un mundo estigio que supurase unas tinieblas dispuestas a invadir el nuestro. Hizo rodar el cadáver con el pie hasta que las piernas se descolgaron oscilantes sobre el borde del precipicio, entonces el cuerpo se desequilibró cobrando una ilusoria verticalidad y el rostro pasmado de Winer fijó en Hardin un ojo feroz e impotente antes de ser devorado por las sombras.
William Tell Oliver salió del bosque a un terreno cultivado en su día por los mormones en el que ahora campaban a sus anchas el sasafrás y los cedros, pequeños retoños de sasafrás gruesos como su brazo aunque, quiso recordarse a sí mismo, no tan gruesos como sus brazos en aquel entonces, la vejez no perdonaba a nadie y la carne, en parte, se le había ido descolgando con el paso del tiempo. En cualquier caso, no era algo que le obsesionara, el mero hecho de seguir vivo era motivo más que suficiente para sentirse afortunado.
Llevaba al hombro un saco de harina cargado de ginseng. El sudor le ensombrecía la camisa azul en la espalda y hacía que se le pegase a los hombros. En la espesura estival del bosque ni la más leve brisa perturbaba la calma, pero aquí fuera, donde el campo descendía abruptamente entre la maleza y la piedra, soplaba un viento desde el oeste que se deslizaba entre las hojas, brillantes como mercurio, y hacía que los retoños se inclinasen.
Hizo un alto a la sombra de un álamo, se descolgó el saco, lo dejó caer al suelo y alzó la mirada haciéndose visera con la mano. El cielo era de un candente azul cobalto, pero hacia poniente se oscurecía de manera gradual hasta volverse de un gris metálico y sin brillo, el color que se imaginaba que adoptarían los mares antes de las tormentas. Una bandada de pájaros pasó volando entre chillidos agudos y entrecortados, como si hubiesen adivinado una amenaza implícita en la atmósfera, y él concluyó que se avecinaba un aguacero.
Plantado así, con la parte superior del rostro en sombra, todo el peso del sol se le concentraba en el mentón y en el cuello, una piel tan curtida y bronceada por la intemperie, tan avejentada por el tránsito incesante de los años, que había acabado adquiriendo la textura de un material a la postre inmutable a los cambios climáticos, como si no hubiese cesado de evolucionar desde el día en que vio la luz y por fin se hubiese transformado en una suerte de correa de cuero impermeable a los elementos y al paso del tiempo, encordada, arrugada y llena de cicatrices, tensada con fuerza sobre los pómulos y el puente de la nariz, que le daba a su rostro aspecto de indio.
Se agachó a la sombra para descansar. En el bosque había recurrido a su pipa para ahuyentar a los mosquitos, pero ahora la apagó golpeándola contra una piedra y cuidándose de extinguir hasta la última brasa, porque el bosque y los campos llevaban secos desde la primavera y él era un hombre al que cualquier precaución le parecía poca.
Colina abajo, el tejado de chapa de Hovington se cocía al sol, el arroyo resplandeciente discurría al otro lado de la carretera y la carretera era como una cuchillada roja y serpenteante que se desangraba en un mundo de verdor. Se sentó en silencio y recuperó el aliento, un anciano contemplando el paisaje con infinita paciencia, sin más apuro que el de un árbol o una piedra. El lugar estaba cambiando. Habían levantado una estructura nueva con bloques de cemento y el encalado brillaba con tanta intensidad que hacía daño a la vista. Postes de luz que parecían nuevos punteaban la carretera, cables eléctricos ensartados a la parte posterior de la casa.
Sin embargo, un gen de clarividencia, antigua herencia de sus antepasados celtas, discernió en la configuración de la casa y el granero, en la gradación de la colina, la pendiente y la carretera, algo más profundo, una desviación infinitesimal que distinguía aquel lugar de cualquier otro, que lo volvía sagrado, o maldito: los mormones, en su día, lo declararon sagrado y allí mismo decidieron construir su templo. Los capuchas blancas se encargarían de convertirlo en maldito con su inmediata aniquilación, con las hileras de tumbas sobre las que después crecerían sus descendientes y el bosque.
***
Llevaba toda la vida oyendo que en aquel lugar se veían luces por la noche, la gente se refería a ellas como luces minerales, fuegos fatuos. Escalofriantes bolas fosforescentes que se quedaban suspendidas sobre el dinero que supuestamente habían enterrado los mormones. Oliver dudaba que allí hubiera o hubiese habido alguna vez dinero enterrado, pero no podía evitar sonreír al acordarse de Lyle Hodges. Hodges había sido el propietario de aquellas tierras antes de que Hovington se las comprase a causa del impago de impuestos, y Oliver suponía que Hodges habría cavado hasta el último metro cuadrado de tierra maleable a golpe de pico y pala. Esa había sido su vocación, su oficio, salía con las herramientas cada mañana, siempre que el tiempo lo permitía, y se ponía manos a la obra como quien sale a trabajar a la granja o acude a su puesto en la fábrica, por las noches desplegaba sus extraños mapas trazados a mano, estudiaba sus inscripciones ilegibles y se ponía a cavar como un arqueólogo demente en busca del orden y el régimen de una era remota, mientras su mujer y su hijo se deslomaban tratando de extraer algo mínimamente aprovechable de una tierra que en última instancia acabaría produciendo solo whisky libre de impuestos. Incluso ahora, cubiertos de maleza, a Oliver no le resultaría complicado dar con los montículos dejados por el anciano, cráteres acribillados como tumbas a medio acabar y abandonadas apresuradamente. Hodges trabajó sin descanso hasta el día de su muerte, alentado por sus sueños. Oliver pensaba que no había nada malo en hacer eso, aunque sus propios sueños no habían resistido muy bien la prueba del tiempo.
En el cuadrante superior izquierdo de su campo visual, por la carretera recocida y seca, apareció un coche remolcando una estela ascendente de polvo. A medida que se fue aproximando vio que se trataba de un coche patrulla y se sintió invadido por un repentino indicio de drama, el preludio de una historia, así que se acomodó para no perder detalle.
A sus pies se escenificó un cuadro silencioso: el coche se detuvo en el jardín de la casa de Hovington (de Hardin, pensó) y se bajó Cooper, el ayudante del sheriff, que se quedó un momento de pie en la postura intemporal que acostumbran a adoptar los policías antes de dirigirse sin apuro hacia el porche con un aire entre arrogante y deferente. Hardin salió a recibirle. Estuvieron charlando un rato, el ayudante del sheriff hacía aspavientos con las manos, parecía estar transmitiendo una información importante, aunque desde allí arriba Oliver no podía oír una sola palabra.
Tampoco es que hiciera falta. Hardin se sacó la cartera y se puso a contar dinero sobre la mano expectante de Cooper. Bueno, bueno, pensó Oliver, pues parece que vamos a asistir a un buen espectáculo. A Oliver ya no había nada que le sorprendiera y, en ocasiones, pensaba que ya había visto todo lo que había que ver, aun así se quedó observando tras el álamo. Se sacó del bolsillo una botella plana de agua tibia, se enjuagó la boca, escupió y bebió. Pensó por un momento en el fresco manantial que había detrás de su casa, pero se resistió a marcharse.
El coche patrulla se alejó. Casi al momento, el valle se puso a hormiguear de actividad, como un avispero tras ser golpeado con una piedra: Hardin cruzó a zancadas el jardín hasta el Packard negro y lustroso, lo arrancó y lo acercó marcha atrás al porche, salió sin apagar el motor, abrió las cuatro puertas, desbloqueó la cubierta del maletero y la subió. Pearl salió de la casa con una caja de botellas de cuarto de litro y las metió en el coche. La hija de Hovington, con su largo cabello negro oscilando a su paso, salió también a toda prisa con una caja de cartón. Por encima del ralentí gutural del Packard, Oliver podía distinguir el restallido casi permanente de la puerta mosquitera y voces ocasionales, entre ellas la de Hardin, dando órdenes.
La puerta de atrás se abrió de golpe y salieron dos soldados uniformados en compañía de una mujer que cruzaron tambaleantes el jardín en dirección al follaje cada vez más frondoso que cercaba la sima. Uno de los soldados tropezó, cayó al río y se levantó maldiciendo; las brillantes esquirlas de la risa de la mujer ascendieron hasta los oídos de Oliver como un regalo de origen dudoso.
Cuando el coche estuvo cargado, Hardin y la chica se subieron y se pusieron en marcha hacia el este, alejándose del pueblo.
Al cabo de unos instantes, la brisa inclinó los juncos en su dirección y le secó el sudor de la cara transformándolo en un barniz salado que sintió que le contraía la piel. Las nubes veloces perseguían sombras por el campo. En el punto donde se asomaba entre las colinas el cielo estrangulado, nubes oscuras y claras se superponían en capas sucesivas como un líquido multicolor que se negaba a mezclarse. Había refrescado. Se puso en pie agarrotado y se aferró al bastón que había tallado con sus propias manos. Al levantarse, como un fenómeno inducido por la tormenta inminente, vio tres coches que avanzaban por la carretera, el sheriff y otros dos vehículos de la policía estatal de Tennessee. Cuando giraron para entrar en el jardín, se produjo un breve berrido de la sirena, se bajaron y se encaminaron sin perder ni un segundo hacia la casa. Retumbó un trueno, débil y distante. Pearl salió y se quedó apoyada en uno de los pilares del porche con los brazos cruzados, esperando con aire de estoica paciencia. El anciano sacudió la cabeza y sonrió para sus adentros antes de darse la vuelta y adentrarse de nuevo en el bosque.
Los árboles se movían, ahora el viento murmuraba siniestro entre las ramas estruendosas. Por encima de sus ondeantes copas verdes, lo poco que se podía distinguir del cielo iba en descenso, el aire adquiría profundidad, peso, como un mundo inmerso en aguas turbias. El anciano avanzaba por una realidad intensificada, impregnada de la urgencia que transmitía el aire. Los relámpagos fulguraban silenciosos desde ninguna parte, siniestramente fosforescentes en el verde irreal del bosque, y Oliver aceleró sus pasos, su marcha agarrotada y espasmódica, una silueta cómica resucitada de una película antigua.
Bajó por un sendero, ralentizando su descenso de árbol en árbol, cruzó con cautela una cerca de alambre de espino para acceder a una planicie invadida de malas hierbas y alcanzar el camino que pasaba por delante de su granero. Al salir al solar de la granja pudo ver, por encima del gris desvaído de la casa, que estaba empezando a llover, más allá del polvo pálido de la carretera, donde el campo de tono pastel daba paso al contorno oscuro del bosque, vio que el horizonte se disolvía en una cortina oblicua de lluvia y que la sacudida de la maleza avanzaba hacia él con ímpetu aciago.
Llegó apresurado a la puerta de atrás justo cuando las primeras gotas comenzaron a canturrear sobre la chapa. La habitación estaba oscura y abarrotada, las formas apenas se distinguían, como parientes benévolos desprendidos del fresco ectoplasma de la sombra. Vació el contenido del saco en una palangana esmaltada y se volvió hacia el fogón para sacar del calientaplatos una cacerola de alubias. Se sirvió unas cuantas en un plato, cogió el trozo de pan que había sobrado del desayuno y colocó el plato sobre el depósito del fogón para ponerse un poco de café frío en un tazón de barro cocido. Recuperó el plato y, superando el desnivel, pasó de la cocina alargada al salón a través de una estancia casi tan oscura como la cocina en la que había piezas de mobiliario disparejas, escombros aleatorios varados en el tiempo.
Abrió de una patada la puerta mosquitera y salió al porche. El ruido se intensificó, era un porche descubierto y el tamborileo sobre la chapa excluía cualquier otro sonido, incluso el viento que azotaba los árboles parecía haber enmudecido.
Comió en un balancín que colgaba de unas cadenas clavadas a las vigas y cuando terminó dejó el plato en la tarima, junto a sus pies, y se bebió el café con parsimonia, con la mirada perdida más allá del jardín, donde el camino de tierra se había convertido ya en un barrizal. Llovía a cántaros, al agua se vertía por la chapa sin acanalar y al momento se disipaba con las embestidas del viento. Los truenos retumbaban casi sobre su cabeza y cayeron unas cuantas bolas de granizo que resplandecieron dispersas y blancas como perlas en el barro. Los árboles no cesaban de moverse, todo lo que alcanzaba a ver desde su posición estaba animado. El aire, saturado de cascarilla, parecía cargado de electricidad, un mundo ilusorio.
Se pasó un buen rato escuchando la lluvia soporífera y cuando se acabó el café dejó el tazón sobre el plato. La humedad había oscurecido el extremo del balancín que daba al jardín y la ropa se le había empapado con las salpicaduras, pero no se movió. El furor de la tormenta se fue sosegando y la intensidad de la lluvia se estabilizó, el bosque al otro lado de los campos cobró nitidez, como una escena vista a través de un cristal desempañado o de una turbulencia inmovilizada a la fuerza. Empezó a adormilarse. Al final se quedó dormido con las manos de enormes nudillos y llenas de cicatrices sobre las rodillas y la cabeza apoyada en la cadena tirante. De vez en cuando le temblaban los párpados con fragmentos de sueños, sueños de cuando era joven, sueños fogosos de hornos siderúrgicos y ferrocarriles, sueños de paredes, de barrotes y de un tiempo construido con el mismo esmero y cuidado con el que un albañil erige un edificio de piedra.
Se despertó ya bien avanzada la tarde, caía una llovizna plomiza sobre el tejado y el aire se notaba más fresco y más limpio. Se sacó del bolsillo una bolsa de tabaco de hebra gruesa y se puso a cargar la pipa. La encendió con una cerilla de cocina y se quedó sentado, perplejo, fumando y dejando que se desmoronase lo que quedaba de tarde. Tenía la apariencia de alguien acostumbrado a esperar.
El único indicio de que alguna vez se había dedicado a cultivar la tierra era la heterogénea colección de equipamiento obsoleto que yacía desperdigada por el solar, discos, segadoras, trillos de aspecto arcaico, como piezas abandonadas por un hombre primitivo, todo oxidándose sin prisa. Habían pasado años, pero aún sentía cierta afinidad por la tierra y el registro de las estaciones. Había algo reconfortante en la lluvia, la hierba escasa de su jardín había estado agonizando en parches circulares y hasta los árboles habían empezado a tener un aspecto aturdido y marchito. Sospechaba secretamente un desinterés por parte de los dioses, indiferencia o incompetencia en las altas esferas.
Entre las cuatro y las cinco hizo su aparición el chico de los Winer y Oliver, que seguía en el porche, lo vio llegar desde lejos. En realidad le estaba esperando. A veces el tiempo le pesaba demasiado en las manos y había semanas en las que las únicas palabras que pronunciaba eran las que le dirigía al joven Nathan Winer. Contempló al chico con obvio afecto. Hubo un tiempo en que tuvo un hijo y aunque el chaval, de haber sobrevivido, sería ya adulto, siempre que pensaba en él le adjudicaba la edad del joven Winer.
Cuando Winer pasó por delante de la casa, Oliver le saludó:
–Muchacho, harías bien en entrar y ponerte a cubierto.
Winer estaba empapado, la camisa y los pantalones, varias tallas más grandes, aleteaban al viento, tenía el pelo revuelto y aplastado. Obedientemente, abandonó la carretera y cruzó el jardín hacia el porche. Había zonas en las que el barro era tan profundo que se le hundían los pies hasta los tobillos, como succionados por una ventosa.
–Sube y sal de ese diluvio.
–Demasiado tarde –dijo Winer–. Imposible mojarse más.
Pero subió de todas formas y se apoyó en uno de los pilares. Se apartó el pelo de la cara y se secó los ojos con una manga chorreante. Había en él algo extrañamente transitorio, como si en cualquier momento fuese a desaparecer.
–Menuda tromba, ¿eh?
–Gotas como ubres de vaca –convino Oliver–. ¿Has estado trabajando ahí fuera con la que está cayendo?
–No, hemos estado dentro, limpiando el gallinero. Dándole a la pala y cargando remolques.
–Me parece que el viejo Weiss podría haber tenido el detalle de acercarte a casa.
–Supongo que no se le pasaría por la cabeza.
–No se le habría pasado si fuese él quien tuviese que hacer tres kilómetros a pie bajo la lluvia –dijo el anciano–. ¿Quieres que te deje algo seco?
–Acabará mojándose igual. De todas formas, no me importa. No creo que vaya a ablandarme, yo nunca me ablando.
–Aun así, no le habría costado nada. Si tuviese coche te llevaría yo mismo, pero nunca he tenido.
–No me importa caminar.
–Bueno, tampoco creo que sea malo, yo lo llevo haciendo toda la vida. O al menos hasta hoy. ¿Quieres que ponga el café a calentar?
–No puedo quedarme. Se está haciendo de noche. Y además hace un poco de frío.
–Entonces puede que por fin pueda dormir –dijo Oliver–. Con el calor que ha estado haciendo estos últimos días no he sido capaz de pegar ojo hasta las dos o las tres de la mañana.
El chico se incorporó y dijo:
–Véngase conmigo.
–Creo que mejor me quedaré por aquí. –Oliver parecía estar examinando los pies del chico. Se levantó con rigidez del balancín–. Tengo una cosa ahí dentro que tenía intención de darte, siempre que no te pongas hecho una furia. ¿Crees que te pondrás hecho una furia?
–Lo dudo –sonrió Winer.
El anciano entró en la casa, Winer detrás.
–Hace un año o dos me compré un par de zapatos por correo y cuando llegaron no me entraban. Supuse que mis pies ya habrían dejado de crecer. Se ve que no. Les he echado un ojo a los tuyos y me parece que han aumentado uno o dos números desde primavera.
Atravesaron el salón pasando por delante de la estufa apagada que el anciano utilizaba tanto en invierno como en verano y bajaron al largo y estrecho cobertizo que servía de dormitorio. La estancia era oscura y de techo bajo, Winer se quedó un momento indeciso hasta que sus ojos se habituaron a la penumbra enclaustrada, viendo cómo las formas iban adquiriendo poco a poco contornos y solidez, formas efímeras en tránsito que se fueron fijando en siluetas más o menos reconocibles: una vieja cómoda cuyo espejo polvoriento le devolvió el reflejo deformado de sí mismo, como de barraca de feria, una vieja cama de hierro de color oxidado, cajas amontonadas sobre otras cajas hasta tocar el techo, viejos trajes de domingo grises y de color lavanda, desvaídos e informes en sus perchas, un vago olor a hierba luisa procedente de tiempos inmemoriales, de otra vida. Oliver extrajo del fondo de la cómoda un par de zapatos negros de caña alta que parecían nuevos, recién salidos de la caja y de su envoltorio de papel de seda, como un recuerdo distraído de manera encubierta al implacable paso del tiempo.
–Aquí tienes –dijo el anciano. Le tendió los zapatos–. Ponlos junto a los tuyos a ver si son de tu talla.
–Yo creo que me van a quedar bien. ¿Cuánto quiere por ellos?
–Nada.
–Se los pagaré.
–Llévatelos. Aquí arrinconados no le hacen ningún bien a nadie. No los necesito.
–Preferiría pagárselos.
–Puede que un sábado de estos te pida que vayas a venderme el ginseng. Porque o bien mis piernas ya no son lo que eran o bien cada año se están llevando el pueblo un poco más al oeste.
Después de la fetidez de la habitación, el aire del exterior resultaba fresco y puro. Con la caja de los zapatos volteada y arropada bajo el brazo, Winer volvió a exponerse a la lluvia. Cruzó bajo el peral el aluvión de chatarra desechada que yacía sobre el terreno embarrado como un azaroso despliegue de extraños frutos mutantes, y reanudó su marcha por la carretera. Oliver volvió a ocupar su puesto en el balancín. La cadena crujió al tensarse. Observó a Winer hasta que se perdió de vista tras los arbustos para luego reaparecer a lo lejos, en la carretera, donde la vegetación se interrumpía en una curva y la carretera iniciaba su ascenso. En aquel punto pasaba por encima del río y Oliver acertaba a distinguir vagamente el puente de madera. Acto seguido, el crepúsculo se instaló sin hacerse notar en medio de la lluvia y un ligero viento frío sopló desde el oeste haciendo que el agua volviese a salpicarle. Winer había desaparecido en el ocaso azul. La oscuridad se congregó bajo la sombra del peral y comenzó a arrastrarse hacia el porche; Oliver se levantó y se metió en la casa para encender la lámpara.
Aquellas noches la madre de Winer le esperaba en el salón, sentada inmóvil en la mecedora frente al fuego consumido. Hoy tenía la lámpara encendida en la repisa de la chimenea y se hallaba inmersa en el arreglo de una prenda que se había quedado floja y casi informe tras los repetidos lavados, ni siquiera alzó la vista cuando él entró. Una mujer cetrina, aún joven pero envejecida, cuyo rostro de pómulos altos le confería, de algún modo, un aspecto andrógino, como el de una monja, quizá, o como el de un sacerdote asceta enfrascado en sus ritos nebulosos. Coronada por aquel halo de luz amarillenta parecía un ser irreal, un fantasma de vigilia, una imagen descolorida en tonos sepia arrancada del calendario de una funeraria.
El cuarto de Winer estaba en el ático y se accedía por unas escaleras. Ella ni siquiera le preguntó por la caja que llevaba bajo el brazo. Guardó los zapatos en un baúl y se sentó a contemplarlos a los pies de la cama. Se imaginó que Oliver podría habérselos puesto de haber querido. Se quedó un momento mirándolos con una extraña sensación de desahucio, luego cerró el baúl.
El ático era insoportable en verano y Winer se había acostumbrado a dormir allí donde el calor le diese un poco de tregua. Esta noche la ventana estaba abierta de par en par y hacía fresco. El viento había arrancado las cortinas y estaban tiradas por el suelo, espectros vaporosos doblemente inertes y arrugados. El suelo estaba empapado de lluvia. El techo formaba una A, el estaño que hacía las veces de techo y de tejado estaba acribillado de clavos que no habían hecho diana en la viga, y al posar la mano en su superficie la sintió húmeda y fría. Se cambió a toda prisa para entrar en calor y volvió al piso de abajo.
Su madre parecía dominada desde hacía tiempo por un voto de silencio o por una extraña malformación en lo que fuera que produjese o inspirase el habla. Él tampoco hablaba. Sabía que ella, tarde o temprano, acabaría diciendo algo, en el momento menos pensado superaría lo que le había hecho sellar los labios, ira o simplemente el tedio de los días que transcurrían indistinguibles.
Le había dejado el plato en la mesa, tapado con otro. Él encendió la lámpara de la cocina y se sentó a cenar. Comió deprisa, aparentemente sin saborear la comida, quimbombó frito, judías verdes y patatas nuevas, espantando a las polillas y a los bichos atraídos por la luz o proyectados por el viento lluvioso a través de la ventana abierta. Una polilla se quedó atrapada en el calor que ondulaba sobre el globo, cayó en picado sobre la llama naranja, se convulsionó unos segundos y murió en una silenciosa agonía blanca tras el cristal ardiente.
Ella estaba de pie en la puerta, viéndole comer.
–¿Te ha pagado?
–Bueno –dijo él–, es viernes. Y paga los viernes.
Apartó su plato.
–Te engañará, acuérdate de lo que te digo. No eres más que un crío y no dudará en aprovecharse.
Era la vieja discusión de siempre y a él no le importó reabrirla.
–Si me engaña, es mi problema –dijo.
Se levantó para rebuscar el dinero que se había metido en el bolsillo y se lo alcanzó. Ella lo aceptó sin decir ni mu y él lo vio desaparecer en un abrir y cerrar de ojos en el bolsillo de su delantal.
Cuando comenzó a trabajar para Weiss, su madre montó en cólera: un crío no debería hacer el trabajo de un hombre por el salario de un crío. Ahora lo que no se cansaba de repetir era que de haber tenido un buen padre que se hubiese ocupado de él, las cosas nunca hubiesen llegado a ese punto. A tener que dar aquel paso desesperado. Ahora ella le miraba como si todo hubiese sido una maquinación urdida por él mismo.
–Un día salió como quien no quiere la cosa y cerró la puerta a sus espaldas –dijo ella con una amargura que venía de lejos–. Se largó sin decirle una sola palabra a nadie.
También aquella era una vieja discusión y si ahora él tenía argumentos para refutar la versión de su madre, prefirió guardárselos. Cuando era más pequeño y más fácil de lastimar siempre le contestaba:
–No nos abandonó.
Ella se ponía a gesticular por toda la habitación expandiendo el brazo en un movimiento entre teatral e histérico, gritando:
–Muy bien, ¿lo ves tú por alguna parte? ¿Crees que está detrás de esa puerta gastándote una broma?
Ahora se limitó a mirarla con unos ojos que ya no eran los de un niño y no tuvo nada que añadir.
Cuando volvió a subir a la hora de acostarse, la lluvia no había cesado y seguía haciendo frío. Tanteando con cuidado en la oscuridad dio con una caja de cerillas y encendió la lámpara, luego se puso a revisar los libros que guardaba en la caja de cartón que había debajo de la cama. Las sábanas estaban ligeramente húmedas pero, después del calor del día, le resultaron confortables. Se tumbó, ubicó la lámpara y se puso a leer percibiendo apenas el murmullo sibilante de la lluvia contra el estaño. Al rato oyó que su madre subía y se deslizaba por el suelo con paso sigiloso, como una rata.
–¿Qué haces ahí dentro?
–Leer.
–Se está haciendo tarde –dijo–. Apaga esa lámpara. El queroseno no lo regalan.
–Vale –dijo él.
Se levantó, quitó la colcha de la cama y la extendió al pie de la puerta para bloquear la fuga de luz. Pudo oírla, satisfecha, descendiendo las escaleras. Continuó leyendo un rato más y luego apagó la lámpara de un soplido.
Permaneció unos minutos más sumido en un letargo de puro agotamiento, consciente de hallarse en la cama, pero aun así sintiendo el vaivén incesante de la pala, hundir y sacar, hundir y sacar. Otra parte de su mente seguía poblada de rostros conocidos, rostros de gente real como la que llenaba su día a día, gente de carne y hueso como Weiss o William Tell Oliver. Sintió una vaga ilusión al pensar en el sábado y en el pueblo y, por fin, se quedó dormido.
En algún momento de la noche, la tormenta cambió de curso o cedió el turno a su hermano, porque Winer se despertó en plena tregua de la lluvia, en medio de una atmósfera plúmbea e inmóvil, la noche conteniendo el aliento. Entonces irrumpieron los primeros rayos, intermitentes y estroboscópicos, un repentino silencio en el coro nocturno de cigarras y ranas, las paredes del ático impresas con imágenes, negras como la tinta, de los árboles que había al otro lado de la ventana, una transición instantánea y profunda hacia una noche sin paredes, como si los rayos las hubiesen incinerado o hubiesen calcinado el delicado trazo de las hojas y las enredaderas sobre el papel pintado para, al momento, desaparecer abruptamente en un mundo de oscuridad total, hasta tal punto que la habitación y su austero mobiliario daban la impresión de haber sido absorbidos por un torbellino hasta ser relegados a la nada más absoluta, a la antítesis de la existencia, y después irrumpió en escena el trueno mascullando amenazante por las paredes de la cordillera y un viento frío la tomó con los árboles haciendo que la calma huyese arremolinada como un reguero de agua turbia.
No podía dormir. Se quedó de cara a la ventana, observando el fondo donde se formaba la tormenta, un cúmulo de relámpagos vibrantes que dotaban al paisaje de una tonalidad negra y plateada de pesadilla.
En la planta baja las ventanas estaban subidas para dejar que entrara la noche fresca y la casa era la casa de los vientos. Parecía inmensa y desolada en medio de la oscuridad, como algo abandonado y expuesto a los confines huracanados del espacio. Cruzó el porche y salió al jardín. El viento era ahora más fuerte y tejía en los cielos un tapiz cambiante y sin motivo visible. En el lugar donde tres árboles formaban un triángulo, él había construido una caseta entre las ramas con viejos maderos rescatados de un puente, y ahora subió por la escalera. Los árboles se inclinaban, cada uno a su aire, la casa del árbol crujía y restallaba, las ramas superiores producían un sonido estático de corriente.
Seguía sin llover. La tormenta se trasladó al sur, el cielo era un flujo constante de electricidad, nubes de un lustroso color metálico con destellos anaranjados y rosáceos. Ovoides en su marcha hacia el oeste, parecían estar compuestas de una aleación brillante, una vasta flota que visitaba el mundo con su plaga de fuego para, acto seguido, huir al lugar donde se conjugaban todas las tormentas de la tierra.
La casa del árbol se estremecía y daba bandazos y, en medio de aquella oscuridad, parecía una embarcación a la deriva en un mar embravecido, las cubiertas se inclinaban y se deslizaban al capricho de los océanos, con las velas desgarradas y el mástil meciéndose de un lado a otro como un giroscopio enloquecido: más allá, la noche sin estrellas, nada en lo que un marinero pudiera fijar su catalejo.
La lluvia acabó llegando, pero como con reparo. Una bondad tardía que se puso a tamborilear sobre el tejado improvisado. Descansando en el puente con la cabeza apoyada en el tabique escorado, Winer entrevió por las rendijas cómo iban perdiendo fuelle los rayos y cómo se iban apagando poco a poco los truenos, amordazados por el aguacero. Se adormiló escuchando el sonido de la lluvia, cada vez más intenso, esparciendo alivio por la tierra oscura y durmiente.
William Tell Oliver se despertó en algún momento de la noche. La tormenta había pasado y se había visto reducida a un chaparrón constante que no parecía tener la menor intención de remitir. Volvió a quedarse dormido y cuando se levantó a eso de las cinco de la madrugada seguía lloviendo. La mañana se desperezó desanimada en medio de un mundo lúgubre y sin sol. No dejó de llover en todo el día.
Lo que Hodges el Bocazas tenía en mente, de manera muy específica, era una radio que había visto en una mesilla de noche. Poniéndose de puntillas y mirando por una de las rendijas de la persiana podía entreverla, tenía una carcasa de madera y pinta de ser bastante cara, una radio pequeña que resultaría fácil transportar por el bosque.
Dio con ella por casualidad. La pasada primavera había estado cazando ardillas por los alrededores y se acercó a la casa a pedir un vaso de agua, pero no había nadie, el antojo irresistible de poseer la radio no le sobrevendría hasta algo más tarde. Observando la casa desde su refugio improvisado con piezas de hojalata arrastradas por el viento, no le quedó la menor duda de que allí dentro habría otros chismes a los que también podría dar buen uso y se imaginó sentado el próximo invierno ante un fuego confortable escuchando las mil maravillas que la radio desplegaría solo para sus oídos.
Conociendo los hábitos de la gente del campo, había esperado hasta el sábado. A través de la lluvia oblicua vio alejarse la camioneta. Teniendo en cuenta las paradas que harían en cada esquina, el parloteo y la comida, y luego las compras, calculó que dispondría de casi todo el día. De todas formas, se dio prisa. Salió de su refugio en medio del pinar y descendió por el barranco invadido de zarzas hasta pisar el asfalto. Entonces remontó la carretera en dirección a la casa con estudiada indiferencia, silbando, con las manos en los bolsillos y sacando solo la mano derecha para hacer un saludo rutinario cuando le adelantaba algún coche. Se pensarían que vivía allí, ¿quién iba a saberlo?
La casa presentaba un aspecto de impecable prosperidad. Blanca, dos plantas, tejado a dos aguas bastante pronunciado y pulcros rebordes verdes. Por detrás se vislumbraba un enorme granero pintado de rojo con una cubierta a cuatro aguas cercado por un variado despliegue de equipamiento agrícola que parecía recién comprado, cultivadoras y cosechadoras, un gigantesco tractor naranja. Y un pequeño bulldozer Caterpillar de color amarillo que no habría dudado en poner en marcha para darse un garbeo de haber tenido un rato y haber hecho mejor día. Más allá del granero, un campo de soja que seguía la curva de la carretera.
Tras un reconocimiento previo se aseguró de que no había perros ni niños, así que bajó por el terraplén y avanzó por el camino de entrada. Siguió hasta la puerta principal junto a un seto rapado, ahora moviéndose con más celeridad, con más decisión, buscando a tientas el destornillador.
La contrapuerta estaba cerrada por dentro, tal y como se esperaba. Ya tenía las bisagras desatornilladas y la mosquitera desmontada cuando se dio cuenta de que las bisagras de la puerta principal no eran accesibles desde el marco, el aprendiz de ladrón sucumbió ante las complejidades imprevistas de las puertas y las cerraduras. Permaneció un momento a la escucha. Lo único que se oía era la lluvia.
La mosquitera de la parte posterior ni siquiera estaba atrancada. Un porche trasero cerrado con malla metálica donde almacenaban un congelador y un montón de trastos viejos. Aquí le fue mucho mejor. Una sección de las bisagras quedaba por debajo de la moldura, pero el lado atornillado a la puerta estaba a la vista. Retiró a toda prisa los tornillos. Notó que el sudor se le deslizaba por las costillas. Apartó la puerta y echó un vistazo a la carretera. Su visión del mundo exterior quedaba ensombrecida por la malla metálica. La línea de árboles frondosos ocultaba la casa del tráfico que pudiera haber en la carretera. Satisfecho, se volvió a meter el destornillador en el bolsillo y se aventuró al interior.
Se encontró en un vestíbulo. El suelo era de una madera increíblemente resplandeciente que no supo identificar y olía a cera de muebles. Se concentró en el plano mental que se había hecho de la casa, tratando de recordar dónde había visto la radio. Entró en un dormitorio y enseguida vio que había dado en el clavo: allí estaba, como si le hubiese estado esperando desde el día que la descubrió. La desenchufó y echó un vistazo a la habitación mientras enrollaba el cable a la radio. Una lujuriosa profusión de rosas rojas que trepaban por el papel pintado. Desde un marco oval un anciano con pinta de halcón le observaba con furia salvaje e impotente.
Pequeñas baratijas en el tocador, joyas antiguas, pesadas e incómodas que, a su juicio, no tenían el menor valor. Fruslerías femeninas y tarros de extraños potingues que se dedicó a husmear. Olor a violetas. Barras de labios como cartuchos de alto calibre. Se metió algunos en el bolsillo diciéndose que su mujer se lo agradecería.
Le llamó la atención el sombrero de fieltro que estaba colgado en uno de los postes de la cama. Se lo probó, lo giró hacia un lado, luego hacia el otro, y aplanó el ala. Se miró al espejo, cuadró los hombros, compuso una expresión de aparente desdén, forzó una mirada fría e implacable.
–No pienso hablar, joder –le dijo a su cara en el espejo–. Me está haciendo perder el tiempo, agente.
Con el sombrero puesto y la radio bajo el brazo salió de la habitación, recorrió el pasillo y entró en la cocina justo en el momento en que una mujer corpulenta y de mediana edad se dio la vuelta frente al fregadero al oír sus pasos. Sostenía un plato en una mano y un trapo enjabonado en la otra. Gritó y el plato reventó en el suelo con estrépito.
Bocazas, sorprendido, retrocedió vacilante, con los ojos como platos e incredulidad en su rostro lleno de pecas. Desde el fondo de la garganta le salió un sonido ahogado de terror y se giró para salir corriendo. Ella salió tras sus pasos blandiendo el trapo como un arma.
–Mierda –gritó él.
Se precipitó por el pasillo provocando un tumultuoso crescendo sobre el suelo encerado. Salió y cruzó el porche de atrás a todo correr. Sintió que la radio se le escurría de las manos, atrapó el cable al vuelo pero notó que el aparato se había quedado encajado entre la puerta y el marco.
–Me has roto la radio –chilló la mujer.
Y él redobló sus esfuerzos. Atravesó el seto sin bajar el ritmo, inclinándose y bombeando las piernas como si le persiguiese el mismísimo diablo. Al escalar el terraplén iba prácticamente paralelo al suelo. Cruzó la carretera asfaltada insultando a un coche cargado de rostros sobresaltados que estuvo a punto de atropellarle y se zambulló en los helechos empachados de lluvia hasta llegar a la vertiente donde la oscuridad de los abetos le invitó a buscar refugio.
Se adentró en las profundidades del bosque corriendo en medio de un silencio solo interrumpido por el desgarro irregular de su respiración y la lluvia sobre los árboles. Cuando al fin se detuvo, se dejó caer al suelo. Permaneció un rato inerte y, en cuanto recuperó el aliento, se puso en cuclillas procurando no hacer ruido para tratar de esclarecer si aún le perseguían. Solo se oía el sonido de los cuclillos de pico amarillo abucheándole desde la inviolabilidad de las copas de los árboles.
Se miró el puño con pesar, seguía agarrando el enchufe y poco más de un metro de cable. Lo arrojó disgustado a las sombras y se sentó en un tocón, todavía con el sombrero puesto. Una mancha oscura, negra como la tinta, se le escurría por las sienes. Se limitó a quedarse sentado escuchando el frenético martilleo de su corazón que, poco a poco, comenzó a remitir.
El lunes, Winer cargó el esparcidor de abono y se puso a escuchar el golpeteo de la lluvia contra el techado de cartón alquitranado a la espera de que la lluvia aflojase un poco para poder ponerse manos a la obra, pero no cejaba. A mitad de mañana, Weiss se presentó en el gallinero. Herman Weiss era un hombrecillo bajito y grueso de cabellos rizados y ligeramente canosos. Tanto en invierno como en verano llevaba un salacot, unos caquis planchados e impolutos y unas botas de montaña, como si estuviese a punto de unirse a un safari. La gente decía que era imposible llevarse bien con él. Casi nadie quería trabajar a sus órdenes, pero Winer pensaba que en el fondo no era tan mal patrón. Tenía una forma brusca y bastante seca de hablar que la gente no se tomaba a bien y, además, nadie sabía de dónde demonios había salido. Decían que era un judío rico, uno de esos centroeuropeos, un italiano. Que era tratante de blancas, narcotraficante o camarógrafo retirado, y las historias que contaba sobre sus peripecias por el mundo eran tan enrevesadas y absurdas que lo más probable es que ni él mismo supiese ya quién era.
A Winer le daba igual. Para él no era más que un avicultor. Tenía tres gallineros enormes y cada uno daba cobijo a cerca de seis mil pollos. Winer se encargaba de alimentarlos dos veces al día y les rellenaba los bebederos a primera hora de la mañana y al caer la noche. Cuando cumplían nueve semanas, Weiss contrataba mano de obra extra para atraparlos, enjaularlos y llevárselos en un semirremolque. Acto seguido, se limpiaban los gallineros y vuelta a empezar.
A Winer no le caía del todo mal y con eso le bastaba. Weiss hacía gala de una amabilidad irónica y burlesca que a Winer le divertía. Nunca perdía la calma. Estaba lleno de historias sobre lugares lejanos, mujeres fáciles y cantidades desorbitadas de dinero, y ahora que la lluvia batía inclemente contra el tejado y contaba con Winer de oyente cautivo, no dudó en volver a contar alguna de las mejores.
Tenía miles y hasta puede que una o dos fuesen ciertas. Había confraternizado con reyes y presidentes. Había generales que buscaban su consejo en asuntos militares, él y Blackjack Pershing habían sido uña y carne. (Al ver que Pershing se mostraba indeciso, le había arrebatado la tiza de la mano, se había dirigido a la pizarra y había representado con puntos y flechas el movimiento que debían emprender las tropas sobre el terreno defendido por los mutilados y los moribundos: No, los alemanes os estarán esperando en este punto. Pero, en cambio, si…). Y de no haber sido por aquel socio que se la jugó, hoy sería billonario porque fue él quien inventó la Coca-Cola. Le robaron la fórmula y la vendieron a sus espaldas.
–Me compré aquel refresco por cinco centavos en Topeka, Kansas –dijo Weiss–. En una tienda de alimentación. Era mi bebida, hasta el último ingrediente secreto. Como para no ponerse a llorar.
–Ya me imagino –dijo Winer–. ¿Volviste a encontrarte alguna vez con tu socio?
–Pues mira, sí –dijo Weiss–. Lo vi en la calle State de Chicago, creo que fue en 1922. Iba al volante de un Rolls Royce Silver Ghost y le acompañaba una rubia que te habría dado un vuelco al corazón. Moseby se limitó a saludarme con la mano, como si nada, y que qué tal me iba. Luego siguió su camino…, pero tenías que haber visto a aquella mujer. De haber tenido la oportunidad, me la habría cepillado sin dudarlo en el mismísimo césped de la Casa Blanca. –Cayó en un silencio meditabundo–. O en cualquier otro sitio razonable que a ella se le hubiese antojado –añadió al cabo de unos segundos.
Weiss y su mujer estaban suscritos a un montón de revistas y más o menos una vez al mes hacían un paquete y se las pasaban a Winer. A veces le regalaban libros que ya no querían. En una ocasión, la mujer de Weiss, Alma, le dio un ejemplar nuevo de las Poesías Completas de Sandburg. La madre de Winer veía esa costumbre con suspicacia, no dejaba de pensar que aquellos regalos se los acabarían descontando del sueldo, que el día menos pensado harían recuento y le anularían toda una nómina con efecto retroactivo.
Otro hábito de Weiss que al chico le agradaba era que a eso de las nueve y media consultaba el reloj y decía:
–Bueno, hora de remojarse el gaznate.
Y se dirigían al porche. Weiss abría la vieja nevera que tenía siempre bien surtida de Coca-Colas y vino casero. Le abría una Coca-Cola a Winer y él se servía un buen vaso de vino de fresa.
Esta vez Winer examinó la botella, los lentos regueros de agua helada que se deslizaban por el vidrio verde.
–¿Esta la has embotellado tú? –preguntó inocentemente–. ¿O la has comprado en la tienda como hacemos el resto de los mortales?
–¿Perdona?
–Pensé que lo mismo sacabas una remesa propia cada dos o tres semanas.
Weiss le observó por encima del borde del vaso. Dio un trago y bajó el brazo.
–El respeto por los mayores es un atributo que no debería pasarse por alto –le dijo a Winer tras hacer una pausa.
–Tú podrías llegar a algo algún día si no trabajases de un modo tan obsesivo –le dijo Weiss esa misma mañana–. Un hombre que trabaja como tú nunca dispone de tiempo para progresar en la vida.
–¿Es que no quieres que tu dinero esté bien empleado?
–Yo siempre empleo bien mi dinero. Tú emprendes cada faena como si fuese la última e intentas dejarla finiquitada. Tienes que dejar de hacer eso. No existe una última faena. Acabas con una y siempre hay otra esperándote. Tienes que tomártelo con calma.
Winer se apoyó en la pala para descansar. Al otro lado de la rejilla de la ventana el cielo se había oscurecido, se levantaban nubes al oeste.
–La mayoría de la gente de por aquí es distinta –seguía diciendo Weiss–. Lo tuyo debe ser un atavismo o algo por el estilo. Un mutante. Estos paletos o rednecks, o como quieras llamarlos…, mira, llevo viviendo aquí veinticinco años y sigo siendo un forastero. Supongo que estarán esperando a ver si me quedo o no.
–La verdad es que algunos son bastante peculiares.