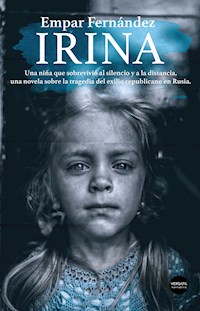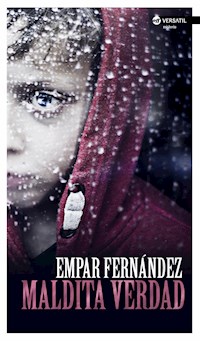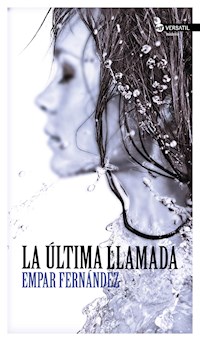Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Un accidente de tráfico, un semáforo en rojo que alguien no ha respetado, un coche que se da a la fuga, una mujer herida sin nombre en un hospital; un inmigrante que hace su ronda esa misma noche de tormenta resistiéndose a perder la poca dignidad que le queda, rebuscando en la basura, bajo la lluvia, algo que vender para sobrevivir. Al día siguiente, un hombre aparece muerto dentro de un camión de basura, la mujer sin nombre recupera poco a poco su identidad y el inspector Tedesco deberá averiguar la verdad oculta tras esos dos sucesos: qué mató al hombre sin nombre; qué intención criminal late tras lo que parece un fortuito accidente de tráfico y, sobre todo, cómo avanzar cuando las pistas hablan más con su corazón que con su razón. De nuevo, Empar Fernández, ganadora del Premio Hammett de la Semana Negra de Gijón a la mejor novela negra escrita en español en 2023, nos sobrecoge con una trama precisa y emociones contenidas que apelan a nuestra conciencia y a una realidad social que no por cotidiana es menos trascendente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Empar Fernández (Barcelona) es autora de novelas que abordan la historia europea contemporánea (Mentiras capitales, Hotel Lutecia, Irina, La epidemia de la primavera —finalista del Premio Espartaco de Novela Histórica—), de obras de divulgación histórica de carácter local, de ensayos humorísticos y de numerosas novelas de género negro escritas en solitario (Sin causa aparente, La mujer que no bajó del avión, La última llamada y Maldita verdad —Premio Tenerife Noir, Cubelles Noir y finalista del premio Hammet—) o a cuatro manos junto a Pablo Bonell (Las cosas de la muerte, Mala sangre, Un mal día para morir y Líbranos del mal).
También ha escrito la novela juvenil Som uns pringats. En 2022 publicó Será nuestro secreto (Alrevés) y recibió el Memorial Antonio Lozano del Festival Granada Noir por el empeño en evidenciar la desigualdad y la injusticia social presente en toda su obra, y en julio de 2024, el Premio Hammett de la Semana Negra de Gijón a la mejor novela negra publicada en 2023 por El miedo en el cuerpo, la segunda entrega de la serie protagonizada por el inspector Mauricio Tedesco e igualmente publicada por Alrevés.
Su última publicación hasta la fecha es, en 2024, Contra el dolor.
«Cuando el inspector sale a la calle Villarroel, la lluvia arrecia de nuevo sobre la ciudad, en contra de las predicciones de los entendidos, y las farolas se encienden una tras otra con la llegada del atardecer. Siempre ha pensado que es aquel, el momento en que se encienden las farolas, un instante que encierra algo de magia, casi un hechizo. Y no es Tedesco un hombre fácil de encandilar».
Un accidente de tráfico, un semáforo en rojo que alguien no ha respetado, un coche que se da a la fuga, una mujer herida sin nombre en un hospital; un inmigrante que hace su ronda esa misma noche de tormenta resistiéndose a perder la poca dignidad que le queda, rebuscando en la basura, bajo la lluvia, algo que vender para sobrevivir.
Al día siguiente, un hombre aparece muerto dentro de un camión de basura, la mujer sin nombre recupera poco a poco su identidad y el inspector Tedesco deberá averiguar la verdad oculta tras esos dos sucesos: qué mató al hombre sin nombre; qué intención criminal late tras lo que parece un fortuito accidente de tráfico y, sobre todo, cómo avanzar cuando las pistas hablan más con su corazón que con su razón.
De nuevo, Empar Fernández, ganadora del Premio Hammett de la Semana Negra de Gijón a la mejor novela negra escrita en español en 2023, nos sobrecoge con una trama precisa y emociones contenidas que apelan a nuestra conciencia y a una realidad social que no por cotidiana es menos trascendente.
El instante en que se encienden las farolas
El instante en que se encienden las farolas
EMPAR FERNÁNDEZ
Primera edición: marzo de 2025
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ Torrent de l’Olla, 119, Local
08012 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© de la presente edición, 2025, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-10455-18-4
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano.
Bruce Lee
(Extraído de Malas decisiones, de Susana Hernández)
Un héroe es todo aquel que hace lo que puede.
Romain Rolland
MARTES
NADEEM
El silencio es un comensal más, un invitado incómodo. Una presencia junto a la mesa a la que nadie ha puesto plato, ni vaso ni cuchillo. Se han sentado uno frente a otro y todavía no han cruzado ni unas palabras. Nada. Se han limitado a cenar frugalmente con el televisor encendido y la vista fija en la pantalla para evitar mirarse. Un vaso de agua, otro de vino, sopa y algo de queso y pan. No es mucho, pero ha sido todo. Y Nadeem acaba ingiriéndolo casi por la fuerza.
En este país dicen de él que no es un hombre de vida. A Nadeem a veces las palabras lo confunden. Cuando por fin cree entender el significado de una de ellas, de golpe y porrazo ya no significa lo mismo que ayer o que anteayer. Tarda semanas en comprender que se refieren a su constitución delicada y a su habitual falta de apetito.
En la pantalla, el experto vaticina con aire risueño que las lluvias arreciarán en las próximas horas e informa de que varias provincias se encuentran en alerta por riesgo de inundaciones y crecidas. La sequía pertinaz convierte en deseables los aguaceros más intensos. La previsión es clara incluso para un extranjero como él. Los dibujos de nubes oscuras y llorosas, de relámpagos quebrándose sobre cerros y valles y de paraguas abiertos no dejan margen a dudas ni a especulaciones. Una noche de perros para alguien como Nadeem. Y, con toda probabilidad, un día siguiente no mucho mejor.
En el patio de luces, las gotas, todavía escasas, golpean el voladizo de uralita y a Nadeem el retumbo le recuerda el de un tambor en la lejanía. Tuvo un tambor cuando era un crío. No recuerda de dónde lo sacó, ni siquiera sabe si le pertenecía. Probablemente, no. No recuerda haber tenido nada propio. Nunca. Pero Nadeem, ya un hombre adulto, evoca la imagen y el sonido de aquel tambor de lata que se sujetaba al cuello con una cuerda como si lo tuviera delante. A punto está de llevarse la mano a la parte posterior del cuello, justo bajo la nuca, allí donde la cuerda le rozaba y dejaba una franja enrojecida, casi una llaga. Es lo que tiene la infancia, así lo ha sabido siempre Nadeem, que no se desvanece nunca. Y una infancia de privaciones en un poblado al sur de Karachi, en el distrito de Mirpur Khas, perdura en la memoria hasta el fin de los días.
Ha oído repetir a su abuelo, con el índice en alto y la actitud del que dicta sentencia, que un hombre no puede saltar nunca fuera de su propia sombra. Y así ha ocurrido en su caso. Lo ha intentado, ha empleado en ello todas sus fuerzas, ha respirado muy hondo, ha encontrado valor, ha arriesgado cuanto estaba en su mano arriesgar, ha tomado impulso y…
Sencillamente, no se puede.
Cuando se levanta para abandonar la mesa ha cenado muy poco, como casi siempre, y con una desgana evidente. Evita sin disimulos la mirada que pretende retenerlo y, en silencio, se echa sobre los hombros un viejo impermeable azul oscuro varias tallas mayor de lo que le corresponde a un cuerpo escuálido como el suyo. Espera en vano que no haya súplicas, ni consejos, ni recriminaciones; pero las cosas no siempre suceden como uno espera. Nadeem también sabe eso.
—No vayas, Nadeem. No es necesario.
La voz rompe el silencio. Siempre lo hace.
No contesta. No puede. No quiere reconocer que nada desea más que quedarse en el comedor de aquella casa, que ya es un poco la suya, compartiendo sofá y una manta ligera sobre las rodillas. Permanecer allí, lejos de la lluvia y olvidando la propia penuria en las imágenes no siempre descifrables del televisor. Intentando no recordar que hace semanas que, forzado por las escasas ventas y un alquiler elevado, ha cerrado el pequeño comercio de frutas y verduras en el que había enterrado el dinero y las esperanzas de toda su familia. Haciendo todo lo posible por relegar a un rincón de la memoria tantas promesas hechas, tantas deudas contraídas y tanta miseria.
Pero no puede ser, él no es así, no se conforma con la caridad de una cama caliente y un plato en la mesa aunque le sean ofrecidos de todo corazón por una de las personas que más lo ama en este mundo. Al menos así lo cree Nadeem.
No puede hacerlo. Su naufragio es el de todos los suyos, así lo entiende él, no hay otra manera. Por eso no puede quedarse esa noche, ni la siguiente, ni la próxima.
Nadeem no replica. Sigue adelante con la mirada baja y los pasos decididos en dirección a la puerta del piso.
—Nos arreglaremos. Yo te daré el dinero, tenemos más que suficiente, pero no vayas. Esta noche, no. Lloverá más, acaban de decirlo. Nadeem. Tú lo sabes. Quédate esta noche, por favor. Solo esta noche. Mañana quizás no llueva tanto y podrás… —implora la voz.
El silencio por toda respuesta. No hay otra. Nadeem piensa en su poblado, lejano y pobre, y en los largos días pasados esperando a que la tierra absorba tanta agua como, en ocasiones, traen los monzones. Agua que llega hasta las rodillas, que entra en las habitaciones, que inunda las calles…, agua por todas partes. Viento, piernas desnudas, ropa mojada y desalojo del agua a cubos. Días enteros pasados bajo una lona, arrimados unos a otros y alargando todo lo posible el pan y las legumbres.
No ha visto nada, piensa. Ninguno de ellos ha visto nada ni sabe lo que es aguardar durante horas la retirada del agua para volver a entrar en una casa en la que apenas queda algo aprovechable. Una casucha devastada de la que nunca desaparecerá la humedad.
La lluvia en la ciudad no debería asustar a nadie. Siempre hay un techo, pisos altos, paraguas, impermeables…, piensa Nadeem, y siente una cierta extraña forma de desdén hacia los que se exclaman por casi nada.
—¿No me has oído? ¿Qué crees que vas a encontrar esta noche, Nadeem? ¿Un tesoro?
No levanta la cabeza. Ni lo mira. No quiere flaquear ni dejarse convencer. Coge el cajón de formica rescatado de una mesa de cocina que deja siempre junto a la puerta de entrada para que no estorbe, una barra metálica casi tan alta como él que tiempo atrás sostuvo airosamente una cortina en algún lugar, un paraguas y un palo grueso. Mete todo ello en un carrito de la compra color granate que días atrás encontró en las inmediaciones de un contenedor y abre la puerta.
—No vayas, Nadeem. Yo te ayudaré. Lo que tengo también es tuyo. Ya lo sabes. Te lo he dicho mil veces. Mil veces. Lo mío es tuyo. No salgas esta noche. No lo necesitas. Yo puedo…
La voz no se da por vencida. Nadeem se sube la capucha del impermeable, pero no consigue cerrarlo. Tiempo atrás, no recuerda cuándo, la cremallera quedó a medio camino de ninguna parte. Un problema más no importa. Encogido sobre sí mismo y empujando el maltrecho carrito, sale al rellano.
—Por favor…
En la voz, que desde el interior del piso suplica que se quede, Nadeem adivina las lágrimas.
Hasta el piso en la primera planta, hasta esa voz, llega el golpear de la puerta del edificio al cerrarse sobre un fondo sonoro de antiguos tambores infantiles.
No quedan súplicas. Solo lágrimas.
PERE
Alertados por los vecinos, los bomberos han llegado pocos minutos después de que un coche colisionara con el taxi en el que la mujer regresaba a casa. El vehículo había volcado sobre la acera a pocas calles de su domicilio. Apenas un par de travesías la separaban de su piso cuando el choque alteró sus planes.
Tardan más de media hora en excarcelarla de entre los restos retorcidos del vehículo. Más de media hora sin que nadie pueda detener la sangre que escapa de las numerosas heridas es mucho tiempo. Demasiado.
Por el taxista no han podido hacer nada. Tras la feroz colisión el hombre ha perdido el control, ha chocado contra el bordillo y el vehículo se ha subido a la acera para acabar inclinándose violentamente y cayendo sobre el lateral izquierdo, el del conductor. La mala fortuna ha querido que, a la altura del cristal del taxista, una papelera instalada muchos años atrás cerca del bordillo quedara incrustada en el vehículo y golpeara fatalmente la cabeza de Pere Andreu, el desafortunado conductor por horas.
El taxi ni siquiera le pertenecía. El vehículo rodaba las veinticuatro horas y Pere se encargaba del turno de noche. El que no quiere nadie.
Un mal golpe, un golpe feroz, una herida profunda en la sien y otras en el cuello causadas por los cristales rotos. A simple vista la herida en el temporal resultaba incompatible con la vida, como lo era la pérdida de sangre.
Pere Andreu, el taxista que la ha recogido en la terminal, expira en absoluto silencio dentro del vehículo poco después del impacto. Instantes antes de que el equipo de la ambulancia pueda asistirlo.
DESCONOCIDA
La pasajera, de unos treinta años de edad, ha quedado apresada en un taxi negro y amarillo yema de huevo cuyo modelo resulta ya casi irreconocible. Es tanto el dolor que no se atreve ni a moverse. No intenta desasirse del cinturón ni liberar las piernas ni los brazos. No puede.
Los vecinos que han bajado a la calle intentan alentarla desde el exterior. Le aseguran que la asistencia médica está a punto de llegar y que no tardarán en sacarla de allí a pesar de que el vehículo parece haberse replegado sobre sí mismo y sobre la pasajera. Mientras tanto, el agua se cuela en el automóvil terriblemente deformado por el golpe y empapa su ropa y sus pies y encharca el interior de su bolso.
Dolor, miedo y frío.
—No tardarán nada, no te preocupes. Ya verás como todo queda en nada. Ya lo verás. Un susto y poco más —repite una mujer que ha bajado a la calle al oír el estrépito de hierros y que decide tutearla dadas las circunstancias.
La vecina le habla desde el vacío que queda donde antes hubo un cristal trasero. De pie sobre la acera, calada hasta los huesos y con la voz rota por las lágrimas, la desconocida ha alargado la mano a través de los cristales rotos hasta llegar a rozarla. Le acaricia el cabello mojado y trata de detener la sangre de una brecha a la altura de la sien. Le promete que no se moverá de allí hasta que esté en buenas manos. Y no lo hace. Se ha identificado como enfermera y la accidentada quiere creerla con todas sus fuerzas.
«No será nada, yo sé de qué van estas cosas, lo he visto muchas veces. Un par de puntos y… El susto y poco más…», se repite la mujer herida mientras le agradece internamente a la vecina que siga hablando, que intente convencerla de que todo se arreglará a pesar del intenso dolor y del miedo todavía más extremo.
—Llegarán enseguida, te sacarán de aquí muy pronto. No será nada. Yo sé de qué va todo esto, te lo aseguro —sigue afirmando la mujer con convencimiento mientras un fragmento de cristal le araña el antebrazo—. Lo he visto mil veces. Tú, tranquila.
Pero no es así, tardan mucho en sacarla de entre hierros, plásticos y cristales. Espera una eternidad. Bajo el aguacero los bomberos la liberan con dificultad de los restos de la carrocería entre los que ha quedado atrapada, cortan el cinturón de seguridad y tiran de ella hacia afuera.
Duele, duele mucho. Todo es miedo, dolor y lluvia. En la ambulancia, de camino al hospital, la mujer recibe los primeros auxilios. Sigue consciente durante unos minutos. Los ojos abiertos, el cuerpo entero puro dolor. El sanitario quiere saber a quién pueden avisar, un familiar, la pareja, algún buen amigo. La mujer le asegura que no quiere que avisen a nadie.
—Ya habrá tiempo —añade—. Habrá tiempo. No quiero que se asusten. Yo misma… En cuanto pueda, yo misma…
El muchacho que la monitoriza y le venda la cabeza y el brazo izquierdo para detener la hemorragia mientras el vehículo atraviesa la ciudad no parece tan seguro. A veces el tiempo se escapa y los segundos cuentan, pero no se atreve a decir lo que piensa. Tampoco deja de insistir.
—Pero necesitamos saber a quién podemos… Necesitarás compañía, es mejor que avisemos a alguien. Necesitarás tus cosas… Y tampoco sé cómo te llamas. ¿Cómo debo llamarte?
La mujer cierra los ojos, baja la guardia y se desvanece. Ha perdido mucha sangre. El joven que la atiende comprueba que sigue respirando regularmente y que sus constantes no son preocupantes. Poco después la accidentada gime por el dolor, inclina la cabeza hacia el hombro fracturado, abre los ojos un instante y se agita levemente en la camilla mientras el chico, perseverante y bien adiestrado, sigue hablando. Pregunta. Como ha hecho la vecina minutos antes, ha decidido tutearla. Pretende mantenerla consciente a toda costa. En ocasiones es importante que el accidentado no abandone el estado de vigilia antes de alcanzar el servicio de urgencias. Sobran los remilgos.
—Si me dices cómo te llamas será más fácil, piensa que tenemos la obligación de… —No sirve de mucho, la mujer se desvanece de nuevo.
Habría querido poder llamarla por su nombre, reclamar su atención, pero el bolso de la desconocida y todas sus pertenencias han quedado atrapados en el taxi destrozado por el golpe. Por el momento la joven todavía carece de nombre.
Sobre el techo del vehículo la lluvia arrecia y en las calles no queda un alma. La ciudad entera parece completamente vacía. Una ciudad fantasmal abandonada a una lluvia despiadada. El interior de la ambulancia es un infierno de ruido. El conductor ha conectado la sirena y las gotas golpean la carrocería como flechas diminutas y parecen hacerlo desde todas las direcciones posibles, como si se hallaran en un cerco. Al chico le recuerda a las imágenes de los indios asediando una caravana. Sigue preguntando. La edad, el nombre, la profesión…
Sigue intentándolo mientras le sujeta la mano del brazo que aparentemente no le duele, sabe que es lo que debe hacer. En casos como aquel el procedimiento está claro, cuando ya no puede hacer más debe seguir preguntando y manteniendo el contacto con la piel de la accidentada. Pero resulta inútil. La mujer ya no vuelve a recuperar la consciencia durante el trayecto hasta las urgencias del Hospital Clínic.
TEDESCO
Sobre el toldo tendido del súper cercano a la comisaría el inspector advierte las primeras gotas. Sebastián, el propietario, saca de su interior las cajas vacías que su hijo carga en un camión. Siempre ha cerrado tarde, pero con la crisis no tiene hora. Ni descanso. No es la primera vez, ni será la última, que le dan las diez con la persiana subida. Hay clientes que regresan a casa y compran cuatro cosas antes de dar la jornada por acabada. No puede dejar escapar la ocasión de vender un tetrabrik de caldo preparado, un pack de cervezas o la barra de pan que saca de un horno muy pequeño y que vende caliente y muy blanda, casi elástica, por unos céntimos. Para mantener una familia numerosa, y sin más ingresos que los que Sebastián Estrada obtiene del pequeño comercio de barrio, toda venta resulta poca.
Las primeras gotas siempre son grandes y pesadas. No las hay mayores. Las gotas que abren camino y sientan precedente. Gotas maduras, sentenciosas… Mauricio Tedesco sonríe, la lluvia le eleva el ánimo. No tiene paraguas ni falta que le hace. Como cada noche ha esperado hasta el último momento. Siempre aguarda a que el personal de comisaría que ha salido a cenar esté de regreso. Se limita a distraer el tiempo ojeando un informe o tomando cuatro notas perfectamente aplazables y se adjudica, por voluntad propia, el segundo turno, el menos concurrido.
Siente hambre, siempre la siente. Un pozo sin fondo. De buen grado se regalaría una cena como Dios manda en un restaurante no muy alejado de la comisaría cuya propietaria, Leonor, tiene talento y carece de prisa, pero, con el aguacero en puertas, decide no alejarse y entra en el local más cercano, que no el mejor.
Una cafetería inaugurada en los noventa que ha reconvertido el fondo del local en un restaurante casero. Dada la vecindad con la comisaría de Les Corts, el propietario espera sobrevivir a las sucesivas crisis sirviendo comidas a los agentes de Policía no demasiado exigentes. Sirve platos abundantes y profundamente aburridos. Si la especialidad solicitada incluye alguna salsa, siempre es la misma, y acompaña igual a un trozo de bacalao que a un pollo guisado o a unas manitas de cerdo.
Tedesco corre el riesgo de compartir mantel con alguno de sus colegas de los que se dedican a hablar en todo momento y ocasión. Con excusa o sin ella. Hablan de cualquier cosa tanto si el interlocutor muestra algún interés como si hace lo humanamente posible por desentenderse del monólogo y del monologuista. Y todo ello con el zumbido del televisor como fondo sonoro.
Al inspector la conversación trivial, la que va de un lugar común al siguiente, le resulta insoportable; por eso acostumbra a rehuir la compañía. Por eso y porque con el paso de los años Mauricio Tedesco, inspector de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts, se está convirtiendo en un personaje huraño, casi cavernario. Un hombre de pocas palabras y menos amigos. Marina dice de él que es como un lobo estepario.
¡Estepario!
Un pobre animal doméstico, sin dientes, sin ambición y sin estepa, piensa él. Eso es lo que es. Un lobo que no deja de añorar a su pareja desaparecida y de velar día y noche por su camada. Una camada corta, una sola hija, Marina. También Tedesco habría querido aullar como los lobos y conjurar así la soledad y la nostalgia. No sabe cómo lograrlo. Hay cosas que no se aprenden.
Un plato de sopa sin sabor ni substancia que se ha perdido de inmediato en su estómago, dos ásperos trozos de lomo con patatas fritas de las que tanto le recuerdan a una esponja, y un flan en su envase de plástico. Eso es todo y le sabe a casi nada. El inspector Tedesco remata el refrigerio con un café corto, el quinto café del día, que le abrasa la garganta y lo reconcilia con la noche de tormenta.
En la pantalla, imágenes de inundaciones en el litoral causadas horas antes por el mismo frente de borrascas que acaba de alcanzar la ciudad. Imágenes captadas por móviles sostenidos con manos temblorosas y salpicadas de gritos. Coches arrastrados por el agua y filmados entre voces de alarma, sótanos anegados, comercios empantanados y gente retirando agua y fango con cubos, escobas y palas. Filmaciones de baja calidad de campos encharcados y calles con un palmo de agua, de mujeres de rostro grave y de niños sonrientes por la novedad.
Tedesco lo ha visto otras veces, los niños a menudo sonríen ante la adversidad siempre que sea novedosa. También el policía, que no recuerda haber sido un niño risueño ni consigue evocar momentos de euforia o de especial alegría acontecidos durante su niñez, conserva memoria fiel de los imprevistos. Un imprevisto es una ocasión especial, sorprendente, digna de ser vivida. Una nevada leve sobre la ciudad, el frío extremo de algún invierno que congela las tuberías y suspende el abastecimiento de agua corriente, los días de expectación tras la muerte de Franco, un corte de luz que trastoca el día a día. Bastaba con que se fuera la luz y su madre llenara el piso de velas para que los días, que tanto se parecían unos a otros, se convirtieran en especiales. Una inundación pertenece a ese tipo de cosas que, a ojos de un niño, añaden interés a la rutina.
En la barra, lo de casi siempre: la Liga de fútbol, los sueldos indecentes de algunos ejecutivos hijos de puta, el inútil del presidente del Gobierno de turno y el enésimo escándalo protagonizado por un dirigente sin escrúpulos. Apenas se habla de las elecciones que se celebrarán en pocas semanas; no parecen interesar a los parroquianos ni poco ni mucho ni nada. Tampoco a Tedesco.
Cuando el joven camarero que se retira de la mesa caminando hacia atrás sin dejar de mirar la pantalla lanza un silbido que consigue sobresaltarlo, Tedesco decide que ya tiene bastante.
Se levanta, se acerca a la barra y abona la cuenta. Antes de dirigirse a comisaría el policía decide aprovechar unos minutos para fumar un cigarrillo acodado en la mesa alta que el propietario del local situó en el umbral con objeto de contentar a los fumadores. La prohibición, como el hambre, aguzó el ingenio. Una mesa elevada, un cenicero y un par de taburetes dispuestos casi bajo el dintel bastan para retener a los clientes que se empecinan en seguir fumando.
Es el único cigarrillo del día y decide quemarlo contemplando cómo la lluvia se acumula sobre la acera y hace sonar el metal de las carrocerías. Tedesco, que ama la lluvia en todas y cada una de sus manifestaciones, decide quedarse unos minutos acodado a la diminuta mesa elevada al resguardo de una cornisa.
Sonríe.
NADEEM
Nadie lo ve salir. Así lo decidieron ambos días atrás. De mutuo acuerdo. Nadeem baja las escaleras pisando silenciosamente y alzando el carrito vacío para que no haga ruido al salvar los escalones. Como un furtivo. Como lo que siempre ha sido. Ni el menor ruido. Es mejor, mucho mejor, que los vecinos continúen ignorando que gana unos euros escarbando en los contenedores con una barra de metal. También él lo prefiere así. No necesita ni más caridad ni más humillaciones. Por eso no deposita el carrito en el suelo hasta haber doblado la esquina y por eso tira de él y se aleja del barrio casi a la carrera.
Así lo han pactado. Lo más lejos posible.
Bajo un paraguas medio roto se resguarda como puede de una lluvia que llega de frente y arrecia a cada paso. Inclinado hacia adelante y avanzando contra la cortina de agua, Nadeem se siente uno de los seres más desgraciados del planeta. Pura escoria. Un bueno para nada. Un inútil. Si los suyos supieran lo que está siendo su vida, si conocieran sus secretos, no volverían a dirigirle la palabra. Su madre no soportaría el dolor.
El joven sigue andando. Se aleja tres calles, cuatro, cinco… Necesita reunir unos euros, los suficientes para mantener el engaño, para salvar la cara. Para salvar la honra. Para dejar de sentir ganas de morir.
Junto a los bordillos, regueros de agua se alejan veloces en dirección al mar y se pierden muy pronto en los embornales. Nadie en las aceras y ni un alma en la calzada. Solo algunos coches muy de tarde en tarde levantan un alboroto de agua.
Mala noche. Mala vida.
Seis, siete… Está a punto de llegar. Siempre escoge los mismos contenedores. Los mejores son los que están junto a farmacias, ferreterías y obras en curso. Siempre encuentra cartón limpio, incluso plegado, y algún resto ya caduco de algún lampista, un grifo, un rollo de alambre… Se le alegra el corazón si en la zona que frecuenta hay una reforma en marcha o si algún vecino emprende una mudanza. Muebles descartados, cachivaches de todo tipo, trozos de tubería, de cable, ventiladores, radiadores viejos, zapatos…
Hay otros como él, muchos, Nadeem diría que cada vez más, pero han aprendido a respetar el lugar de cada uno. Cuestión de repartirse el territorio. Un pacto no escrito. Nadie ha buscado en sus contenedores y está casi seguro de que ninguno de los muchos necesitados que circulan por las calles pasará detrás de él. ¿De qué serviría? Las prostitutas tienen sus esquinas, los miserables como Nadeem tienen sus contenedores.
Ignora qué es lo que haría si otro se apropiara de lo que lleva semanas siendo suyo. No es hombre de llegar a las manos, ni tan siquiera de intimidar con la palabra. Mejor no tener ocasión de averiguarlo. Saldría perdiendo y no soportaría más deshonra.
Nadeem ha estudiado el recorrido del camión de la basura y siempre anda unos minutos por delante. Pocos. Los justos para que ningún vecino arrime al contenedor algo valioso que vaya a parar directamente al camión, donde ya no será útil para nadie.
Rebuscar siempre en los mismos contenedores es una forma de convencerse de que lo que hace es algo parecido a un trabajo, a una ocupación. Como el que se dirige diariamente a un despacho, o se instala al pie de una fresadora o junto a un mostrador. Una rutina, lo más parecido a un empleo. Lástima que carezca de horario, de sueldo, de comisiones y del reconocimiento que merece el peor de los trabajos.
Llora mientras sigue avanzando. Llora y tiembla de frío y de agua. No importa. Nadie se da cuenta. La gente no se detiene a mirar a los que son como él. Prefieren no ver y siguen su camino con la vista al frente. Siempre es así, también en su país. Los pobres estorban en todas partes, afean las calles. Aunque en su país, piensa Nadeem, algunas calles son verdaderas ruinas, puros vertederos, y es verdaderamente difícil que puedan empeorar. Y, digan lo que digan las leyendas de las viejas del poblado, la suerte no siempre acompaña al que va tras ella. Nadeem no ha hecho otra cosa que perseguir una suerte que siempre ha sido esquiva.
Se detiene unos instantes, intenta ajustar la cremallera del impermeable. No lo consigue y de tanto tirar acaba por romperse por completo. Se queda con la diminuta pestaña entre los dedos.
RAFIQ
Rafiq, el compatriota del «Moga», todavía no ha cerrado, y desde el umbral del diminuto súper le indica que se acerque. Junta los dedos y se los lleva a los labios con una sonrisa, le está invitando a una taza de té muy caliente. Es un lenguaje universal.
Nadeem no lo piensa dos veces. Cruza. Solo él sabe que muy a menudo Rafiq duerme en la trastienda. Por eso nunca tiene prisa. Prefiere dormir solo en una colchoneta tendida entre cajas de fruta, cartones y botellas que caminar hasta el piso que comparte con ocho compatriotas que se las ven y se las desean para abrirse camino en la ciudad. La trastienda es un espacio para estar solo. Su espacio. No tiene otro.
Nadeem deja el carrito en el umbral, está vacío y mojado. Solo acarrea el cajón de formica, la barra de metal que utiliza para remover los desechos y el palo grueso que interpone entre el cuerpo y la tapa del contenedor para tener ambas manos libres. No arriesga nada. Nadie intentará llevárselo. Apoya el maltrecho paraguas en el carrito y, casi por cortesía, se sacude el agua antes de entrar. A modo de silla Rafiq le ofrece un cajón de fruta que sitúa verticalmente en el suelo.
—Siéntate.
Rafiq señala el rastro de agua que los clientes que acaban de salir han dejado en el diminuto comercio.
—Un poco más no importa, no importa, Nadeem. De verdad. Mañana será otro día. Y será mejor.
Nadeem duda, pero acaba sentándose en el cajón junto al pequeño mostrador.
—Mañana será otro día, no te preocupes —insiste Rafiq—. ¿Tienes frío?
El recién llegado asiente. No puede negarlo. ¿De qué serviría? Tiembla. Rafiq no pregunta por las lágrimas que Nadeem intenta apartar con la bocamanga. No es necesario. Hace ver que no repara en ellas. En silencio, vierte el té en un vasito estrecho y largo en el que aguardan unas hojas de menta fresca. Nadeem lo sujeta unos instantes entre sus manos. Es agradable el calor en las palmas.
Hablan poco. Casi nada.
Rafiq advierte que el impermeable no cierra y que Nadeem, agarrando el vaso todavía caliente, no deja de temblar. Se levanta y saca de la trastienda una estufa diminuta con dos resistencias que pasan del gris al anaranjado rabioso en pocos segundos. La acerca a los pies del amigo, que se inclina en dirección a la fuente de calor. Nadeem parece doblarse sobre sí mismo. Se siente confortado. Podría pasar la noche entera junto a la estufa en compañía de uno de los pocos amigos que no han regresado a su país derrotados por la miseria.
—Mala noche, Nadeem.
El aludido asiente y se frota las manos junto a la estufa.
—Quizás deberías quedarte aquí. Mañana puedes empezar antes, puedes recuperar el tiempo. No creo que encuentres nada de valor en una noche como esta.
Nadeem no responde, ha clavado la vista en el metal incandescente como el que contempla cómo danzan las llamas de un fuego real, vivo.
Rafiq no insiste. Entiende que salir noche tras noche es para el amigo una especie de redención, casi un castigo. Una forma como cualquier otra de purgar el fracaso. Una expiación.
Pocos minutos después, Nadeem se pone en pie, deja el vasito sobre el pequeño mostrador y, aunque no sirva de nada, se cruza el impermeable sobre el pecho y maldice su suerte en voz muy baja.
Mala noche y mala vida, piensa Rafiq, que le indica a su amigo que espere un momento. De nuevo se pierde en la atestada trastienda. Nadeem puede oír cómo cambia algunas cosas de sitio. Está buscando algo.
En la calle, la lluvia no ha menguado y la carrocería de los coches aparcados brilla a la luz de las farolas. Todos parecen nuevos, como acabados de estrenar.
DESCONOCIDA
El joven y atribulado sanitario que la acompaña durante el trayecto se encarga de los trámites de ingreso mientras un camillero empuja a la accidentada hacia el servicio de urgencias. No puede facilitar ni su nombre ni sus apellidos. Aunque no ha dejado de intentarlo, no ha conseguido saber nada.
A falta de otros datos, la enfermera que la atiende escribió:
Sexo: Mujer
Nombre y apellidos: X
DNI: 000000000X
Ha perdido mucha sangre, tanta que cuando llega a la UCI la joven rubia está tan pálida que médicos y enfermeras se apresuran a atenderla lo antes posible. La lividez extrema no es una buena señal. No parece nada demasiado grave ni temen por su vida, pero su rostro macilento aconseja actuar con la mayor urgencia. Sin demoras.
La desnudan completamente y la cubren con una sábana blanca.
El primer diagnóstico habla de un par de fracturas, de cortes y de magulladuras por todo el cuerpo y de una ligera conmoción cerebral. El equipo que la evalúa a su llegada al Hospital Clínic ordena algunas pruebas diagnósticas que permitan descartar afectaciones que hayan podido pasar desapercibidas durante el examen preliminar. Un órgano desgarrado, una hemorragia interna que pueda pasar inadvertida, una conmoción mayor de lo que cabe esperar, la posibilidad de un coágulo…
Un accidente brutal siempre puede acarrear sorpresas. Algunas resultan fatales.
La mujer sigue inconsciente mientras se suceden los desplazamientos de un lugar a otro del centro hospitalario. Sin sospecharlo, atraviesa salas, pasillos, vestíbulos y estrechos corredores en una camilla ruidosa empujada por un joven que calza zuecos de plástico y no deja de tararear una tonada imposible. De la UCI en la que ha sido evaluada, y en la que se han efectuado las primeras curas, a un box cercano en el que esperará hasta que puedan continuar las pruebas programadas.
El doctor responsable de su seguimiento ha decidido mantenerla ligeramente sedada tras valorar la intensidad del dolor que la accidentada puede experimentar. Así seguirá durante unas horas, quizás un par de días, hasta conocer con exactitud el alcance de las lesiones y sus posibles consecuencias. Por eso la joven no advierte su desnudez, ni el pinchazo que precede al suero, ni el traqueteo de la camilla rodante ni las corrientes de aire que barren los desiertos pasillos del centro hospitalario.
Las primeras pruebas no son concluyentes, pero parecen indicar que las lesiones no revisten especial gravedad. El diagnóstico que el doctor acredita en su informe habla de fractura de clavícula y de un par de costillas que afectan levemente un pulmón, nada importante. De profusión de heridas menores en cara, cuello y manos, de un corte en el brazo izquierdo que han cosido de inmediato y que ha dejado de sangrar y de otro por encima de la sien que también ha necesitado sutura. Aunque no lo hace constar, este último es el que más le preocupa.
La conmoción de la paciente sigue inquietándolo. Un golpe así puede tener secuelas difícilmente previsibles. Su localización ha obligado a la enfermera a cortar y rasurar parte del cabello. La mujer, probablemente muy guapa, presenta un aspecto alarmante.
No es de extrañar que, a pesar de la sedación, X, que viste ahora una camisola de papel de color azul, no deje de gemir.
—¿De verdad que no sabemos nada? —insiste el doctor antes de dejar el box—. ¿Ni su nombre, ni su edad? Debe de tener pareja, familia… ¿Nada?
—No, por el momento no. Sus cosas se quedaron en el lugar del accidente. Debe de haber un bolso en alguna parte. Por lo que ha dicho el chico de la ambulancia, el taxi quedó destrozado. Siniestro total. Ella estaba consciente cuando la sacaron de allí, pero no dio más datos. Dice el chico que no quiso decir su nombre —le explica una enfermera mientras gradúa la salida del suero en el que ha inyectado una nueva dosis de analgésico—. Además, iba en un taxi, es decir, que la matrícula no servirá para localizarla. La Policía ha asegurado que nos informarán en cuanto sepan alguna cosa.
—Avisad a la familia en cuanto podáis. No está grave ni tiene mal pronóstico, pero… No sé… Si fuera mi hija, yo querría saberlo, eso seguro. Ha perdido mucha sangre y tardará días en recuperarse.
La enfermera se limita a asentir y a desearle buenas noches.
Ausente y terriblemente pálida, la mujer descansa en el box. Tiene los ojos cerrados, el gesto relajado y el pelo todavía mojado por la lluvia. De tarde en tarde hace un movimiento leve, corrige una postura dolorosa, insinúa un gemido o recompone la posición de una mano. En todos sus movimientos se advierte la sombra del dolor.
TEDESCO
Tedesco ha cerrado la puerta de la cafetería para dejar atrás el ruido del televisor. Desde el umbral contempla cómo llueve con rabia sobre la ciudad de calles vacías y cómo, junto a los bordillos, el agua se apresura como si discurriera por una acequia. Sebastián, el propietario del supermercado al que ha saludado minutos antes, ha echado la persiana y se ha marchado sin retirar el toldo en cuyo centro el agua ya se embalsa. Algo más allá, en la esquina, una mujer con un paraguas verde espera medio resguardada en un portal. Golpea el suelo con el talón como si quisiera proporcionar algo de calor a sus pies, parece impaciente.
La mesa elevada situada en tierra de nadie, ni dentro ni fuera del establecimiento, queda exactamente a la altura de su codo. El policía observa la calle apoyado en el cristal, muy cerca de la puerta. Se ha acodado en la mesa y ha fijado la mirada en el telón de agua que anega la ciudad. El agua salpica sus zapatos al impactar contra la acera y salir propulsada en forma de gotas diminutas. Tedesco busca el paquete de cigarrillos que acostumbra a guardar en el bolsillo de la americana. El inspector no es un fumador habitual, solo prende un cigarrillo en ocasiones especiales y nunca más de uno al día. Y un día de aguacero tras largos meses de sequía es una ocasión muy especial para un hombre como él que venera la lluvia.
Por no tener, Tedesco no tiene más aficiones que la lectura de novelas negras. Novelas sobre papel, nada de series de televisión. Novelas de polis, de maderos, historias de guripas que, demasiado a menudo, le hacen sonrojar por disparatadas, pero que consiguen alejar transitoriamente sus cavilaciones. Anda ahora entre los hielos árticos siguiendo a uno de los autores nórdicos que, como muchos otros antes, han dejado ya de acaparar atención y ventas. Cuestión de modas. Los escritores nórdicos, especialistas en hielo, niebla y soledad extrema, están consiguiendo que aprecie también el frío de las proximidades del Círculo Polar.
No empatiza con sus casos, que demasiado a menudo se le antojan de una crueldad excesiva, como de efecto especial. Casos que bien poco tienen que ver con su realidad de poli en ejercicio y que han sido pensados para impresionar al lector. Sin embargo, le entretienen y le permiten apreciar la importancia del paisaje, de la escasa densidad de población y de un clima casi hostil en la vida de los protagonistas. Él mismo es la mejor prueba de que la temperatura elevada, la lluvia o las largas temporadas de sequía acaban por condicionar el temperamento y la conducta. Tedesco no es la misma persona a una temperatura aceptable, por debajo de los veinte grados y bajo un chaparrón contundente, que a treinta y ocho y con un bochorno insoportable. Es incapaz de apreciar la belleza de un cielo sin nubes y el calor, por encima de los veinte y pocos grados, le agría irremediablemente el carácter.
Siempre ha sido así, desde que conserva memoria.
Muy de vez en cuando, Tedesco siente el extraño y poderoso deseo de llevarse a los labios un cigarrillo y de fumarlo a solas, siempre a solas. Un lobo estepario, casi un ogro. Eso dicen de él en la comisaría y no piensa contrariarlos. Proyecta una imagen que lo ayuda a conservar las distancias. Por ese motivo siempre lleva en el bolsillo de la americana un paquete de rubio que en alguna ocasión ha confundido con el móvil, y que se ha acercado a la oreja para regocijo de los agentes que contemplaban la escena. No le habría sorprendido que cruzaran apuestas al respecto.
Enciende el cigarrillo y se demora en la primera calada, la mejor. Por encima del umbral de la cafetería, un balcón protege al policía de la lluvia. A su alrededor, un escándalo de gotas sobre coches, toldos y aceras. Algunas calles más allá, en el despacho policial, sobre su mesa, tres atestados por concluir y la aburrida revisión de las diligencias del alunizaje contra una joyería. Nada que no pueda esperar. Bien puede permitirse unos minutos mientras quema un cigarrillo y contempla cómo desaparece el humo atravesado por las gotas.
Ama la lluvia desde que era un crío, y podía pasar horas contemplando el aguacero tras los cristales de una ventana o asomado al lavadero del piso de su familia materna en el Poble-sec que daba a un gran patio interior de manzana.
«Como una vieja, Mauricio, a veces me preocupas, hijo, eres como una vieja», le repetía su madre, a la que le extrañaba que su hijo no se sintiera nunca contrariado por el aguacero que le impedía salir a chutar el balón en un descampado encaramado a Montjuïc.
El crío se ensimismaba fácilmente y, todavía más fácilmente, imaginaba dónde podría andar Franco Tedesco, el padre desaparecido del que no conservaba recuerdo alguno. Un aviador italiano enviado por Mussolini a combatir con el bando Nacional y que no regresó a su país acabada la guerra ni en los años inmediatamente posteriores.
Mauricio no llegó a conocer a su padre. Franco Tedesco había experimentado una súbita e intensa añoranza de su Ferrara natal cuando, bien entrado ya en la cincuentena, y años después de contraer matrimonio con la madre de Mauricio, esta le anunció que esperaban un hijo. No se lo pensó dos veces. Abandonó esposa e hijo en ciernes, dejó su empleo en un taller mecánico y regresó a Italia de la noche a la mañana. Tardó en esfumarse lo que le costó reunir el dinero para pagar los billetes de tren. Tras la guerra, nunca había vuelto a pisar un avión.
Un día estaba sentado a la mesa del comedor fumando un cigarrillo y apurando una copa de anís o durmiendo bien amarrado a la cintura de Rosaura, y al día siguiente de él solo quedaba un vacío infinito. El vacío y la amargura que nunca abandonaría el ánimo de su esposa, una mujer que había dejado de ser soltera, que no tenía marido y que tampoco era viuda. Una mujer resentida.