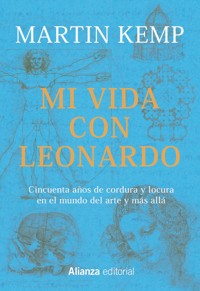10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Johnny Klein es una víctima del rock, una estrella del pop de los ochenta venida a menos. Lo ha perdido todo: su familia, su dinero y su fama. Cuando un viejo conocido de la industria musical se ofrece a echarle un cable, Johnny acepta sin pensárselo dos veces… Arrastrado al oscuro submundo del East End londinense, Johnny descubre que su ego destrozado no es lo único que corre riesgo. Por mucho que le cueste reconocer que ya no pinta nada, en estos momentos preferiría desaparecer del todo. Puede que la fiesta haya llegado a su fin, pero no hay modo de escapar del pasado… «Magistral». SUSAN LEWIS «Una novela diferente, fresca. El personaje de Johnny Klein es maravilloso. ¡Me ha encantado!». CATHERINE COOPER A los lectores les encanta El juego «Con su antihéroe Johnny Klein, Martin Kemp ha escrito oro puro en esta emocionante novela que te atrapa desde la primera página». «No podía parar de leer». «Un libro que te sigue acompañando una vez leído... Emocionante y sincero, te hace pensar». «Una trama estupenda y descarnada que me ha llegado al corazón».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
El juego
Título original: The Game
© Martin Kemp 2023
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
© De la traducción del inglés, Celia Montolío Nicholson
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Claire Ward/HarperCollinsPublishers Ltd.
Imágenes de cubierta: © Dave Wall/Arcangel Images (fondo) y © CollaborationJS/Trevillion Images (figura del hombre)
I.S.B.N.: 9788410640313
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
¿Quién es Johnny Klein?
Cita
1. El final del comienzo
2. Graceland
3. Vínculos de antaño
4. Rostro
5. El fuego del hogar
6. Mentor
7. Atendiendo a los negocios
8. Criaturas de la noche
9. Con ayuda de mis amigos
10. El Hole in the Wall
11. El vórtice
12. Como muerto
13. Viviendo la mentira
14. Heridas del pasado
15. En la otra punta de la ciudad
16. Con el culo al aire
17. Pasarse de la raya
18. Hermano de otra madre
19.Hospital
20. Tocando fondo
21. Añicos y astillas
22. Bebé
23. Los hermanos
24. Cielo e infierno
25. Presa
26. Le caigo mal a ese de ahí arriba
27. Un golpe de más
28. Último compás antes del crescendo
29. Mill Hill
30. Elvis se ha ido
Epílogo
Agradecimientos
Para Shirlie, Harleymoon y Roman, mi familia.
Con vosotros, la vida es perfecta.
¿Quién es Johnny Klein?
«¿Johnny Klein eres tú? —me preguntaba todo el mundo—. ¿Estás escribiendo sobre un personaje, o eres tú?». Bueno, en Johnny hay mucho de mí, pero también hay mucho de montones de estrellas del rock que he conocido a lo largo de los años, de Townshend a Bowie, de Jagger a Iggy, los chavales de Quo o los chicos de Queen. Es todos ellos a la vez, embutidos en un enigma de ficción. No me inventé a Johnny Klein para escribir este libro; lleva años conmigo, es un amigo imaginario, alguien que me hizo compañía durante mucho tiempo, cada vez que salía de gira con mi banda. Era mi alias. Lo usaba para registrarme en los hoteles, para reservar mesa en los restaurantes, hasta para que me trajesen la compra a casa. Los dos nos fundíamos en uno. El nombre de Johnny Klein estaba en todas mis cosas, incluso en las etiquetas plastificadas del equipaje con el que di varias vueltas al mundo para tocar en cientos de ciudades de todo el planeta. Durante décadas ha sido, literalmente, mi compañero, mi confidente, mi mejor amigo.
La primera vez que puse el personaje sobre el papel fue en 1990. Empezó como una idea para un programa de televisión que propuse a los productores de The Krays; era una idea con la que sabía que tenía que hacer algo. Por aquella época, mi mayor temor era no saber qué haría si todo se iba al traste, si el éxito y todo lo que conlleva me eran arrebatados de repente. ¿Me señalarían con el dedo el resto de mi vida? «Mira, ese de ahí era famoso, una estrella del pop». Noche tras noche me despertaba empapado en un sudor frío después de soñar que estaba otra vez en el colegio o de aprendiz de impresor; y no porque me diese miedo trabajar —siempre he trabajado duro, fuera cual fuera mi ocupación—, sino porque, en mi sueño, seguía siendo famoso, una estrella del pop fracasada que había tenido todo lo que desea la mayoría de la gente… y después le había sido arrebatado, para gran regocijo de todos.
La de Johnny Klein no es la típica historia de la estrella pop que pasa de mendigo a millonario, el narcisista arrogante que mira a sus devotos súbditos por encima del hombro, absorbiendo fama, dinero y adulación. Es, por el contrario, la historia del paso de millonario a mendigo de una de las estrellas más grandes de Gran Bretaña, un auténtico fenómeno en los años ochenta, uno de los rostros más conocidos de la época; estaba en todas partes, desde las portadas de las revistas hasta las entrevistas de televisión. Era como si se hubiese grabado a fuego en la psique de todos. Pero ahora las cosas se le han torcido y Johnny Klein se ve obligado a venderlo absolutamente todo… Su peor pesadilla se ha hecho realidad. Esta historia, en fin, cuenta cómo sobrevivió Johnny Klein; cómo, a la par que se abría camino en un mundo mediocre, fue descubriendo quién era realmente.
Incluso en los mejores momentos, la fama es algo con lo que es muy difícil vivir. Tiene sus aspectos positivos, pero que te reconozcan constantemente es difícil, y lo más duro de todo es ser famoso y estar arruinado. Imagínatelo: de repente tienes que salir de detrás de las verjas eléctricas y los altísimos muros para volver a coger el autobús en lugar de subirte a una limusina, tienes que incorporarte otra vez como sea a la vida real, con más vergüenza que orgullo de tu nombre, y preferirías que la gente lo susurrase en lugar de gritarlo como antaño.
«Famoso» y «arruinado» son dos palabras que no deberían pronunciarse nunca en una misma frase, pero Johnny Klein, la antigua estrella del rock que vivió su vida en una orgía de éxito y gloria, se encuentra con que no tiene más alternativas. Las cartas se han repartido, y esta es la mano con la que le ha tocado jugar…
«A veces se gana, a veces se pierde. Todo depende de cómo gire la rueda. En esta vida, el único modo que tienes de asegurarte de que no vas a perder es renunciar a jugar: no apuestes, apártate y observa cómo otros corren los riesgos y sufren las pérdidas…, o ganan la gloria».
Johnny Klein, Smash Hits, 1987
1El final del comienzo
Lunes
El televisor extragrande proyectaba una luz caleidoscópica sobre la oscura caverna de la habitación. Por las paredes había figuras fantasmagóricas brincando como las sombras de las marionetas japonesas de bunraku. Los altísimos techos y el suelo de madera formaban una cámara de resonancia perfecta para el rítmico estruendo procedente de las dos torres de altavoces Marshall que se alzaban en precario equilibrio a cada lado de la anticuada pantalla de retroproyección.
—Y, ahora, el grupo al que estabais esperando. Con su último exitazo, «Don't Go There»… ¡Klein!
Era una reposición de un programa de Top of the Pops de hacía décadas. En mitad de la pantalla, con sus sempiternas gafas, se veía a Mike Read, por aquella época el DJ favorito de todo el mundo, en el estudio dos del Centro de Televisión de la BBC de White City. Estaba subido al endeble puente metálico con parpadeantes luces multicolores que presidía el que posiblemente fuese el escenario más famoso de toda Gran Bretaña, la plataforma elevada en la que habían actuado cientos de estrellas del pop y del rock inglesas y extranjeras junto a otros tantos aspirantes cuyos sueños y ambiciones no sobrevivirían finalmente a la despiadada crueldad de la industria musical, a la payola de los ochenta y a las jaurías de caza de representantes y agentes, siempre tan dispuestos a desmembrarte para volver a ensamblarte, cual monstruo de Frankenstein, a imagen y semejanza de las frustradas estrellas del pop que eran.
Resonaron unos acordes de guitarra y entró un secuenciador, creando aquel perfecto sonido ochentero de sintetizador, una elegante combinación de la banda ABC de Trevor Horn y la calma discordante de la guitarra de Lenny Kravitz.
La fascinante figura de Johnny Klein se acercó sin prisas al micro mientras las cámaras, cada vez más cerca, hacían sensuales maniobras a su alrededor. Como la onda sísmica de un tsunami, el mar de chicas empezó a avanzar rítmicamente mientras él hacía magia con su Gibson Gold Top.
Era imposible no fijarse en él, con aquella blanquísima blusa paracaídas de Katharine Hamnett, el cinturón de balas del mercado de Camden flojo en torno a las estrechas caderas y los vaqueros de cuero brillante que tan bien caían sobre las botas Seditionaries negras con tachuelas. El conjunto evocaba directamente los días de adolescencia pasados en King's Road, en las inmediaciones de la famosísima tienda punk de Malcolm y Vivienne, SEX, con aquel enorme reloj cuyas agujas se movían en sentido contrario. Toda esa energía y esa rebeldía estaban grabadas en su silueta esbelta y musculosa, también en sus rasgos pálidos e insolentes, así como en los penetrantes ojos azules que había debajo del recto flequillo negro azabache.
Tenía un aspecto «angelical», había escrito un periodista de la prensa musical, «pero no solo, porque también tiene un no sé qué diabólico».
A esas alturas las adolescentes de todo el país ya estaban desmayándose, y eso que Johnny aún no había cantado ni una palabra. Con un gesto aparatoso, se lanzó a cantar un tema conocido en todas partes. No solo era un éxito radiofónico, sino que además no había cola en la que la persona que tenías al lado no estuviera tarareándola, no podías comprar en el supermercado, entrar en un ascensor o pasear por las calles de tu ciudad sin que la voz de Johnny te acariciase desde la ventanilla abierta de un coche; una voz que no era ninguna maravilla (¡él mismo lo reconocía!), pero que era más que suficiente para el rock and roll.
—Dios —gruñó para sus adentros el hombre que estaba enfrente de la pantalla gigante.
Estaba hundido en un amplio sillón reclinable de cuero negro; sus ojos empañados estaban clavados en aquellas imágenes de otros tiempos. Dio otra calada larga y fatigada a su Marlboro.
Su voz nunca había sido lo más importante. El Johnny Klein de los ochenta lo tenía todo: su look, su sonido, sus habilidades musicales, su carisma natural, su don para aprovechar el momento… Era una estrella pop que ni hecha a medida. Incluso en aquella época, era una alineación insólita. De modo que no tenía nada de sorprendente que su sonrisa lobuna adornase las paredes de los dormitorios de las adolescentes desde Londres hasta Aberdeen, que saliera con frecuencia en la portada de Smash Hits, Record Mirror e incluso en la de The Face. Era una fusión de Elvis, Marlon Brando y David Bowie apta para el establishment, el sueño de toda compañía discográfica, el hombre que todos los hombres querían ser y con el que querían estar todas las mujeres, y un habitual no solo de Top of the Pops, sino también de programas musicales de fin de semana como Saturday Superstore. Incluso llegó al horario de máxima audiencia, y bien que le sacó partido cuando aprovechó la entrevista que le hicieron en Parkinson para proclamar a los cuatro vientos que estaba saliendo con Laura Hall, la glamurosa presentadora de televisión a la que todos los hombres del país con sangre en las venas querían como novia, y que se habían prometido. Naturalmente, la noticia provocó una enorme confusión en la discográfica, temerosa de que la vida de casado, y más adelante tal vez la paternidad, le quitase lustre…; sin embargo, como todo lo que tocó Johnny en aquella época, se convirtió en oro, valiéndole todavía más páginas de enloquecidos debates en los tabloides.
Y ahora todo aquello era pasado.
El hombre del sillón reclinable se quedó mirando el televisor sin verlo mientras el humo del Marlboro le subía en volutas por el brazo y se disolvía entre el desgreñado cabello entrecano. Dio otra calada a la vez que se rascaba el mentón, que estaba cubierto por una barba incipiente. Se sorbió la nariz, se llevó la copa de whisky a unos labios agrietados por la deshidratación y la apuró. Las imágenes fantasmagóricas se reflejaban en aquellos ojos que antaño habían sido de un color azul hielo y ahora estaban apagados y enrojecidos. Era una sombra de lo que había sido, un espectro de aquella antigua promesa del rock and roll.
Mientras la bambolla de cuento de hadas seguía emitiéndose, la mirada borrosa del hombre se posó en el viejo y tosco VHS que estaba debajo, concretamente en el parpadeo verde fluorescente de la palabra playing.
«Joder, qué bueno era», pensó.
Y de repente un timbrazo agudo y prolongado horadó su consciencia, un toque de atención electrónico que le sacó de su ensimismamiento. No se movió, al menos inmediatamente; era demasiado esfuerzo. Siguió repantigado, aislado en aquella burbuja cerrada de una existencia anterior, protegido por gruesas persianas negras que repelían incluso el sol del mediodía. El timbre de la entrada volvió a sonar. Esta vez, más tiempo y con más agresividad, como si el dedo que lo apretaba se negase a ceder. Era como si un taladro estuviese perforando los sentidos que había conseguido anestesiar a lo largo de los años.
Johnny no tenía prisa por reaccionar. Y nunca había sido de los que se dan por vencidos. No había duelo de voluntades en el que no fuera capaz de defenderse, de discutir durante días, semanas, meses, lo que hiciera falta, por mucho que supiera que estaba completamente equivocado. Ser terco como una mula le había sido muy útil en numerosas ocasiones. Pero esta vez era distinto. Arrinconado en aquella maldita ratonera, de poco le iba a servir seguir ahí apoltronado, inerte como un grumo de gelatina.
Pulsó el mando a distancia, y su encarnación de antaño, aquella imagen hipnotizante, aquel ángel que era a la vez un demonio rodeado de un bosque de manos alzadas, parpadeó y se fundió en negro.
Por un breve instante, la negrura y el gozoso silencio se le antojaron hermosos.
Ladeó la cabeza y estiró los tendones del cuello, que crujieron ruidosamente.
Pulsó otro botón y se activaron unos motores. Las persianas eléctricas subieron y la luz del día empezó a entrar a raudales, soltando destellos a través de los millones de partículas de polvo que flotaban sobre las botellas vacías de Jack Daniel's, los ceniceros rebosantes y el maloliente desparrame de cajas de pizza y envases de chop suey. Presa de un agotamiento salvaje, sintiendo cómo le crujían los mismísimos huesos, Johnny se pasó los dedos marrones de nicotina por la pelambrera canosa y se puso en pie trabajosamente. Se tambaleó, y después se acercó con paso cansino al ventanal, que tenía unas vistas impresionantes del amplio jardín delantero y del serpenteante camino de grava.
El césped había conocido tiempos mejores y la fuente con la Venus de Milo estaba seca. Hacía años que el agua no fluía por culpa de unas tuberías atascadas y corroídas, y la curvilínea figura estaba agrietada y cubierta de musgo.
Al fondo del camino había dos altos portones negros de acero forjado, lo bastante intimidantes como para mantener a raya a los fans que habían acudido en tropel de todas partes del país. Estaban cubiertos con los jirones mojados de centenares de notas manuscritas que declaraban su adoración eterna a Johnny Klein.
Con todo, lo importante aquel día eran la furgoneta blanca que había al otro lado y el tiarrón —regordete, con gorra de tweed y un grueso abrigo de piel de oveja— que estaba junto al telefonillo. Mientras Johnny le observaba, el tipo volvió a llamar insistentemente.
Johnny se acercó al monitor y vio un rostro cómicamente deformado por la lente de ojo de pez. Pulsó el botón de voz.
—¿Sí?
—¿Eres tú, Johnny? —preguntó una voz ronca con acento del norte—. Estamos aquí. Son las doce… Bueno, en realidad, pasadas las doce. Pero quedamos con la de la inmobiliaria en venir a mediodía, ¿te acuerdas?
Johnny echó otro vistazo por la ventana. Una rubia de bote regordeta vestida con un brillante chándal rosa y un enorme plumífero acababa de salir de la furgoneta. Llevaba el pelo recogido con una cola de caballo que parecía un trozo de cuerda.
—¿Estás ahí, Johnny? —preguntó el hombre, que parecía que empezaba a exasperarse.
Johnny exhaló lentamente; el aliento le olía a rancio.
—Joder.
Pulsó el botón, y los portones se abrieron hacia dentro con un chirrido metálico. Sin molestarse en echar otro vistazo al exterior, recorrió con ojos cansados sus últimas y escasas pertenencias: su centro de operaciones, más polvoriento y abollado que nunca, y unas cuantas cajas viejas y rotas, mal cerradas con cinta americana, por las que asomaban varios discos de oro.
Era difícil creer que aquella habitación amplia pero deprimentemente vacía hubiese sido en tiempos el puesto de mando de su acelerada vida, el corazón palpitante de su felicidad y la de Laura. ¿Cuántos cumpleaños, Navidades y éxitos discográficos habían festejado allí? Había habido espacio sobrado para celebrar su banquete de boda, por no hablar del desmadre en el que había degenerado: «galletas espaciales» servidas con ríos de champán, sus propios padres —conservadores con «c» minúscula— metidos en la fuente y proclamando a los cuatro vientos que era uno de los mejores días de su vida…
Menos mal que sus padres ya no podían verle, aunque en su fuero interno deseaba con todas sus fuerzas que siguieran vivos. Volvió a sorprenderle hasta qué punto había dado por supuesto su éxito. La insensatez y la audacia de la juventud le habían impedido pensar siquiera que con el tiempo se pudiese ir todo al traste. ¿Por qué iba a habérselo imaginado? Él nunca se había ocupado de gestionar los informes de regalías, ni se había mantenido ojo avizor con los gastos, los ingresos, las facturas de oficina y las del personal y las hipotecas, ni siquiera con la póliza multimillonaria con la que su equipo de prensa había asegurado sus manos, una carísima estrategia de relaciones públicas. Había tenido gente que se encargaba de todo eso.
Había tenido gente para todo.
Precisamente esa había sido una de las cosas que habían ahuyentado a Laura.
Bueno, esa y todo lo demás.
Oyó golpes fuertes y secos en la puerta de la calle.
Mientras se dirigía lentamente a la entrada, el codo le chocó con un jarrón de cristal blanco que había sobre un pedestal de plexiglás transparente. El jarrón se tambaleó, pero Johnny no reaccionó, sino que se quedó mirando, interesado por ver si podía empeorar su suerte. Y, en efecto, podía: mientras el jarrón giraba en el aire como una primera bailarina haciendo piruetas perfectas antes de caer en el suelo de parqué y desintegrarse en miles de fragmentos resplandecientes, una llave dio la vuelta en la cerradura y asomó por la puerta el rostro hosco y turbado de un hombre que, al ver al antiguo habitante, esbozó una sonrisa nerviosa.
—Ah, Johnny…, quiero decir, señor Klein. —Otra vez aquel acento del norte. Apareció una mano regordeta de la que colgaba una brillante llave nueva—. Perdón, pero…, esto…, la agente inmobiliaria me dio la llave. Lo siento, dijo que no sabía si seguiría usted aquí o no.
Johnny le miró largo y tendido, y a continuación, como buen showman, abrió los brazos de par en par.
—Claro, tranquilo. Todo suyo, colega. Con café, copa y puro.
Al hombre se le ensanchó la sonrisa.
—Llámeme Dave, por favor.
Abrió la puerta del todo y entró arrastrando los pies; el abrigo de piel de oveja hacía que su corpachón pareciera más voluminoso todavía. Se ajustó torpemente la gorra estilo Peaky Blinders, y las ostentosas joyas que lucía en los dedos y en las muñecas centellearon. Se quedó mirando el montón de añicos y se mordió el labio; sin embargo, no hizo ningún comentario, sino que apartó los restos a un lado con el mocasín de cuero marrón.
—¿Ha cogido todo lo que quería? —preguntó, seguramente desconcertado al ver que Johnny seguía allí—. ¿Sabe que es casi la una?
La situación era surrealista. En otros tiempos, Johnny Klein había estado solicitadísimo; había ganado un dineral solo por presentarse en un estreno o promocionar alguna marca que no le interesaba lo más mínimo con una sonrisa, un apretón de manos y un «muchas gracias y adiós». Y ahora le estaban echando de su propia casa.
—Claro —repitió—. Cojo mis cosas y le dejo a su bola.
Se fue por el pasillo, subió el tramo de escaleras hasta el primer descansillo y cruzó la puerta doble que daba a su dormitorio. Dos mesitas idénticas enmarcaban una gigantesca cama deshecha, con sábanas de algodón egipcio blanco tan arrugadas y manchadas que cualquiera habría pensado que Tracey Emin llevaba días o incluso semanas preparándolas. En el extremo del diván blanco había una pequeña bolsa de lona. Johnny hizo una pausa en la calma del momento.
Los dormitorios a menudo traían buenos recuerdos; sin embargo, el que tenía grabado en la memoria no lo era en absoluto, y habría preferido que no le invadiese ahora. Aun así, lo revivió: era el momento en el que había entrado y se había encontrado a Laura terminando de meter sus cosas en una bolsa de viaje de diseño. Estaba harta. Harta del alcohol, de las drogas, de las resacas, de las sospechas y los rumores, de las verdades a medias, de las mentiras descaradas.
Estaba hasta la coronilla, dijo, de enterarse de sus proezas por la prensa dominical. No pensaba dejarse pisotear.
Johnny ni siquiera intentó negarlo. En casa era un muchacho, literalmente un hombre-niño mimado por Laura, que por la noche le daba un beso en la mejilla cuando gemía en sueños o le acariciaba la cabeza cuando la posaba sobre su regazo y le decía que siempre la iba a querer, que no quería perderla. Pero cuando se subía al autobús de las giras, a veces solo unos minutos después de salir del punto de recogida de la autopista al que le había acercado ella, volvía a ser un dios del rock, una fuerza oscura e intrépida, una bestia de apetitos voraces y variados, siempre dispuesto y ansioso por llevar las cosas al extremo, como habían hecho tantos y tantos de sus ídolos del rock antes que él.
Volvió los ojos hacia la ventana del dormitorio. Al fondo del camino, en lugar de la furgoneta blanca de alquiler y el hombretón llamado Dave y su chica rubia de bote, habían estado Laura y Chelsea, cogidas de la mano. Mientras se subían a un taxi, su hija se había enjugado las lágrimas.
—¿Johnny?
Una voz suave irrumpió en sus pensamientos.
Mona estaba en la puerta del dormitorio. Como siempre, representaba muchos años menos de los treinta y cinco que había cumplido. Algo tenían que ver en esto la minifalda, las botas hasta las rodillas y la chaqueta de motera de cuero negro con borlas, pero también su constitución menuda y juvenil y su belleza natural. Tenía una piel perfecta, ojazos negros y largas pestañas negras, y últimamente llevaba el cabello negro azabache en una melenita pixie bob.
—¿Quién es el tipo ese que está ahí abajo?
Johnny seguía distraído.
—¿Abajo? Ah, sí, Dave.
—¿Dave?
—Sí, un tiparrón con un gorrito y abrigo de oveja.
—Sí, ese es. —Mona le miró con cara de preocupación—. Creo que quiere que te largues. Esta es su casa ahora.
—Ya.
Mona trabajaba de periodista en Classic Rock, una de las pocas revistas musicales que seguían publicándose desde que internet pasó la guadaña por la mayoría de ellas. Tener cerca a Mona hacía que Johnny se sintiera un poco mejor consigo mismo; su energía, su vitalidad y su inteligencia le daban un chute de adrenalina que no obtenía de nada más. Había tardado en comprenderlo, pero Mona era algo que hacía mucho tiempo que no tenía: una amiga.
Aunque en este momento ni siquiera la presencia de Mona obraba la magia de siempre.
Cogió el bolso de lona. Era descorazonador, lo poco que pesaba. En su interior solo había unos pocos pares de calcetines y calzoncillos, una camiseta de Alice Cooper y un par de Levi's negros que en tiempos había reservado para bodas, funerales y algún que otro concierto gótico.
—En serio, Johnny, ¿estás bien?
—He tenido días mejores.
Mona le miró de arriba abajo, visiblemente afectada al ver los viejos Levi's 501 deshilachados por las rodillas y la camisa de seda negra arrugada y con un desagradable olor a sudor.
—Johnny, cuánto siento todo esto.
Saltaba a la vista que Mona había ido con intención de ofrecer apoyo moral, pero Johnny vio que el espectáculo de sus escasas pertenencias mal metidas en unas pocas bolsas y cajas era todo un desafío para su positividad. Volvió a encogerse de hombros, pero su rostro, antaño tan hermoso, era una máscara de dolor.
—Las cosas buenas no duran para siempre, Mona. Hay que disfrutarlas mientras se puede.
—¿Y tus discos de oro?
Johnny pensó en Dave, el nuevo residente, que seguro que ya se habría puesto cómodo en la silla de mando de la planta baja.
—Que se quede con ellos; total, ha comprado la casa como un lote. Es decir, ha comprado todo lo que hay aquí, así que de nada sirve lloriquear. A otra cosa, mariposa.
—No está todo acabado, ¿sabes? Estoy segura de que no.
—¿Eres capaz de mirarme y repetirlo con la cara seria?
Mona no titubeó.
—Oye, a la gente le puede cambiar la suerte, pero el talento no. De alguna manera, volverás a ir por buen camino.
Johnny cogió de una percha la chaqueta militar color caqui.
—Y ¿cuál es el buen camino, Mona?
—Bueno, para empezar no vas a acabar en una pensión de mala muerte, con cucarachas por las paredes y ratas debajo de la cama.
Se cruzó de brazos y le miró con una expresión que no admitía peros.
Johnny la observó, perplejo.
—He hablado con mi tío —dijo Mona—. Quiere que te quedes con nosotros en Brick Lane, encima del restaurante. Hasta que te organices. Era un gran fan tuyo, ¿lo sabías?
—Mona… —La propuesta fue como una patada en los huevos—. Con esto solo consigues que me sienta aún peor.
—Es un apaño provisional —se apresuró a añadir ella—. Considéralo un nuevo comienzo. No pienses en lo que estás perdiendo, piensa en las posibilidades. Llevas demasiado tiempo encerrado en este mausoleo.
—Sí, bueno…
Abrió bruscamente el cajón superior de la mesita de noche, cogió el dinero en efectivo que quedaba —varios cientos de libras, como mucho— y se lo metió en el bolsillo de atrás.
—Pero al menos era mi mausoleo.
2Graceland
Lunes
A Mona la habían enviado de niña de Bangladés a Inglaterra a vivir con su tío. Nunca le habían explicado del todo los motivos, solo sabía que a sus padres les había parecido que tendría una vida mejor en Gran Bretaña. Su tío Rishi, que ya estaba allí, era toda una leyenda. Él y su mujer, Aahana, habían abierto en Manchester el primer restaurante indio de Wilmslow Road, que más adelante se convertiría en la mundialmente famosa Curry Mile. Cuando, siendo todavía muy joven, Rishi enviudó, los recuerdos que le traía el lugar se le hicieron demasiado duros y trasladó el negocio a Londres, concretamente a Brick Lane, en el East End, el hermoso crisol cultural en el que las sombras del Londres dickensiano se encontraban con la diáspora imperial de mediados del siglo XX. Para cuando llegó Mona, era ya el corazón de la comunidad bangladesí de Tower Hamlets, famosa por su larga calle de restaurantes, que en su mayoría se habían abierto para satisfacer las necesidades de los trabajadores que no paraban de llegar. Y era en este mundo vibrante y colorido en el que se había criado.
Llevó a Johnny hasta allí en la pequeña furgoneta azul de su tío, rotulada a ambos lados con el nombre de su restaurante, Graceland, en elegantes letras doradas.
De Mill Hill a Brick Lane apenas había quince kilómetros, pero era como si ambas localidades pertenecieran a mundos distintos. Las anchas avenidas arboladas de Hampstead e Islington dieron paso a calles más estrechas y ruidosas, y el cielo abierto se convirtió en una celosía de finas tiras cuando llegaron al East End y se adentraron por un laberinto de almacenes que, por efecto de la gentrificación, se habían reconvertido en su mayoría en bares de moda y bloques de pisos hípster, muy diferentes de las precarias viviendas vecinales de los tiempos en que Jack el Destripador merodeaba por las calles de Spitalfields. Desde Hackney, la furgoneta azul se abrió paso por el atasco de Bethnal Green Road, giró a la derecha en la cervecería Truman y se metió por Brick Lane.
Como de costumbre, estaba tan abarrotado de visitantes como de residentes. Brick Lane no dormía jamás, recordó Johnny. Al menos, desde media mañana, cuando el primer maître se ajustaba la pajarita y salía a la calle a tentar a los transeúntes para que entrasen a comer, hasta altas horas de la madrugada, cuando pasaban los camiones de la basura. En este momento, viernes a la hora del almuerzo, le envolvió un ambiente cargado de aromas intensos: hierbas y especias, bhajis chisporroteando en freidoras, pollos asándose en hornos de barro tandoori.
Mona charlaba alegremente, de vez en cuando dando bocinazos y gritando con un fuerte acento cockney a vehículos o ciclistas que se cruzaban en su camino.
Johnny la había conocido hacía diez años. Ella había ido a su mansión de Mill Hill a entrevistarle y habían hecho muy buenas migas. Mona estaba encantada de que accediese a ser entrevistado, sobre todo porque por aquella época Johnny estaba atravesando uno de sus periodos de reclusión. A él, a su vez, la sinceridad y la inocencia de Mona le parecían refrescantes. Habían descubierto que compartían un sentido del humor irreverente, por no hablar de su fascinación por las primeras épocas del rock y del pop. Cómo no, desde la perspectiva de Johnny no había sobrado que Mona fuera un bombón, y sabía perfectamente que en su fascinación de fan por él y por su glamuroso estilo de vida había habido algo más que habría podido explotar fácilmente. Pero a pesar de sus antecedentes al respecto, a estas alturas de su vida la juventud de Mona le había parecido entrañable más que tentadora. En los años siguientes, y sobre todo después de que Laura y él se distanciasen, habían forjado una amistad desigual en la que Mona parecía estar siempre a mano cada vez que él estaba en un aprieto. Pensándolo bien, Johnny seguía sin saber qué sacaba ella de su amistad.
—¿Te digo una de las frases favoritas de mi tío? —dijo Mona con voz animosa—. «El futuro solo está a un latido de distancia». Te vendría bien reflexionar sobre estas palabras, Johnny. Tienes muchísimo tiempo para dar un giro a la situación.
Johnny la miró.
—El futuro solo está… ¿Eso no es de una canción?
—Seguramente. —Mona asintió con entusiasmo—. Ya te lo dije, mi tío está obsesionado con la música moderna. En serio, te va a caer de maravilla.
—Es de Leo Sayer, ¿no? De «When I Need You» —dijo Johnny, y Mona volvió a asentir con la cabeza—. ¿Tu tío te educó con el evangelio según san Leo?
—Leo vino a cenar al restaurante hará unos diez años. A mi tío ese tipo de cosas nunca se le olvidan… ¡Figúrate, una visita de un icono de los setenta! Bueno, ya hemos llegado. ¿Adivinas cuál es su edificio?
Johnny asomó la cabeza. Desde encima de la puerta del restaurante más cercano, una inmensa valla publicitaria se alzaba hacia el horizonte. Lo menos tenía doce metros de altura y tapaba casi toda la parte superior de la fachada del edificio. La imagen, ingeniosamente elaborada con miles de discos de plástico en miniatura que giraban con el viento, representaba a Elvis Presley. No era un Elvis en la flor de la vida, esbelto y juvenil, sino una versión más vieja y barrigona, el «Elvis de Las Vegas». La papada le temblaba cuando la brisa de octubre hacía girar los discos.
Por encima del mural, el nombre del restaurante, Graceland, había sido pintado con gigantescas letras doradas. Deslumbraba al sol del mediodía.
—¡Joder! —exclamó Johnny.
—Sabía que te impresionaría.
—Esto… Sí, desde luego.
Mona aparcó en una zona para uso exclusivo del personal, enfrente de la entrada.
—¿Estás segura de que tiene sitio para alojarme? —preguntó Johnny.
—Pues claro que tiene sitio.
Echó el freno de mano y apagó el motor. Después se bajó de un salto y corrió a abrir la puerta de atrás para sacar la bolsa de Johnny.
Haciendo todo lo posible para que no se le notase demasiado el descontento, Johnny se bajó de la furgoneta y se quedó mirando la espectacular valla publicitaria multicolor.
Por un instante, al ver hasta qué punto amaba la música el tío de Mona, olvidó todas sus reservas respecto a cómo se vería desde fuera que una antigua leyenda del rock and roll hubiese quedado reducida al estatus de inquilino del ático de un restaurante indio del East End…, sobre todo uno como aquel, que a los paparazzi no les iba a costar nada encontrar. Se dijo que debería haberse dado cuenta antes; claramente, había llevado a su sobrina por el mismo camino.
—Entonces, qué, ¿entramos? —preguntó Mona, sin soltar la bolsa. Cuando Johnny fue a cogerla, Mona retrocedió—. No. Eres nuestro invitado, acuérdate.
—Mona…, oye, sabes que no soy capaz.
Mona puso cara de desilusión.
—¿Por qué no?
—Es solo que… estoy sin blanca. ¿Tu tío lo sabe?
Mona volvió a sonreír.
—Eso da igual, te lo prometo. —Le agarró del brazo—. Johnny, durante muchos años nos has hecho pasar muy buenos ratos a todos. Simplemente te estamos devolviendo un poco de lo que tú has hecho. Mira… Leo Sayer aceptó un curri gratis. ¿Por qué no ibas a aceptar tú una cama gratis?
Johnny no supo qué responder, así que suspiró mientras Mona abría la puerta del restaurante y le hacía pasar primero.
—Que no te dé vergüenza. Ya te he dicho que es solo hasta que te recuperes.
Al entrar, fueron recibidos por el sonido de una canción en directo. Johnny vio con asombro que al fondo de la zona del comedor había un pequeño escenario, de un metro de altura más o menos, enmarcado por dos cortinas de terciopelo carmesí. En medio, un hombre bailaba enérgicamente mientras cantaba su personalísima versión de «Blue Suede Shoes». La estaba destrozando, desafinaba en cada nota y su forma de bailar rayaba en lo ridículo, pero bajo las luces ultravioleta su mono de licra blanca con incrustaciones de pedrería crepitaba por efecto de la electricidad estática. Los comensales que ocupaban unas ocho de las más o menos veinte mesas parecían disfrutar, y no paraban de aplaudir y de animarle.
—La superestrella de la casa —explicó Mona, devolviéndole al intérprete el saludo con la mano—. Ravi Sharma, aunque quizá por motivos obvios prefiere que le llamen Elvis.
Era un restaurante suntuoso, con terciopelo rojo por todas partes y preciosos candelabros de techo de cristal azul. A un lado, un friso ornamentado representaba una aldea atravesada por un río iluminado por una infinidad de diminutas luces led que creaban la ilusión de movimiento líquido. Había también un inmenso acuario con cuatro hermosas langostas que tenían las pinzas atadas.
—Ojo, una advertencia —dijo Mona en voz baja, señalando el acuario con un gesto de la cabeza—. El máximo orgullo de mi tío es su langosta balti. Está deliciosa, pero además es el plato más caro de la carta, de manera que, aunque vas a comer gratis, quizá sea mejor que no la pidas.
A Johnny le ofendió que le insinuase siquiera que había un plato, por exquisito que fuera, que no se podía permitir comer tres veces al día, mes tras mes, si le daba la gana, y encima regado de todas las botellas de Bollinger que se le antojaran. Pero la realidad se impuso de nuevo, y notó que se le subía la sangre a la cabeza y que se tambaleaba. En los últimos tiempos le sucedía con frecuencia… Era, literalmente, como si se estuviese muriendo.
—¡Es Johnny Klein! —gritó alguien—. ¿Puedo sacarme un selfi?
Un par de tipos terminaban de pagar la cuenta y estaban a punto de salir del restaurante, pero uno de ellos, el mayor de los dos, acababa de ver a los recién llegados y, sin que nadie le invitase, se había acercado a trompicones a la vez que sacaba el móvil.
—¡Mi ex estaba chiflada por ti! —dijo, soltando una carcajada.
Era un tipo corpulento de mediana edad, con anchos hombros y un cuello muy grueso bajo una camisa a cuadros estirada casi hasta reventar. Sin darle tiempo a reaccionar, el tipo le rodeó con un brazo y preparó el selfi.
—¡Ni de coña se lo va a creer! —se rio, dándole tres veces al botón.
Era obvio que el objetivo era meterle un gol a su ex. Seguramente por eso no le importaba demasiado que pesase ahora unos siete kilos más que en su época de plenitud, que tuviese el pelo canoso y desgreñado, la cara sin afeitar. De todos modos, Johnny le dedicó aquella sonrisa suya tan ensayada. Le faltó chispa, pero en estos momentos cualquier tipo de reconocimiento era mejor que nada.
—Gracias, amigo —dijo el tipo, alejándose. Estaba ya más pendiente de las fotos que del protagonista de las instantáneas—. Se las voy a mandar ahora mismo por WhatsApp.
Gruñó algo ininteligible y le hizo una seña con la cabeza a su colega, que dio las gracias a Johnny con una sonrisa avergonzada mientras salían del local.
Johnny se fijó en que Mona estaba contemplando la escena con cara de compasión. Él no era la única estrella del rock que había en su vida. Había entrevistado a muchísimos otros, estrellas de ayer y de hoy, y algunos también se habían hecho amigos suyos. Casi todos los de antes le habían contado historias muy duras sobre lo difícil que era pasar página, aceptar la idea de que finalmente el tiempo les había dado alcance. Pero seguro que Mona no tenía ni idea de lo profunda y secretamente humillante que era comprobar que aún podías causar revuelo entre un público que, aunque ya no se abalanzase sobre ti, seguía deseando que se le pegase algo de tu brillo de estrella…, sin saber que tú ahora eras un impostor, un mendigo sentado a la mesa del banquete.
—¡Johnny Klein, Johnny Klein! —chilló una voz entusiasta.
Mona esbozó una sonrisa.
—Mi tío —dijo, moviendo mudamente los labios.
Johnny se volvió en el mismo instante en que el dueño de Graceland se acercaba corriendo desde la barra del bar.
—¡Dios mío, qué maravilla, qué placer!
Al menos no parecía que al tío de Mona le importase nada de todo aquello.
Era un hombre pequeño, con una simpática cara redonda y calvo; apenas le asomaban unos pocos ricitos blancos por detrás de las orejas. Llevaba un chaleco abierto encima de la elegante camisa con corbata, pero iba remangado y tenía las gafas apoyadas en la lustrosa coronilla.
—¡Todavía no me lo creo! —dijo, el rostro resplandeciente de felicidad.
—¿No has visto mi mensaje, tío? —dijo Mona, dándole un abrazo.
—Pues claro que lo he visto, pero no sabía si lo decías en serio. —Cogió la mano de Johnny como si estuviese saludando a un hijo perdido hacía tiempo y se la sacudió enérgicamente—. Johnny Klein, la mayor estrella del pop de los ochenta, ¡es mi invitado! ¿Te traigo algo de comer, o si no algo de beber del bar?
Mona intervino.
—Johnny, te presento a mi tío, Rishi Mistry —dijo, encogiéndose de hombros y dedicándole otra de sus irresistibles sonrisas.
—Yo… Esto…
Por un instante, Johnny no supo qué decir. Era la bienvenida más cordial que había recibido en…, ni sabía en cuánto tiempo.
—Nada de llamarme Rishi —dijo el tío de Mona—. Llámame Comandante. Aquí todos me llaman así.
«¿No llamaban Coronel al mánager de Elvis?».
—¿Sabes, Johnny? —dijo el Comandante—. Te he visto tantas veces por la tele… Tengo toda tu música. Tus álbumes, tus sencillos, tus remixes de doce pulgadas, todo. Soy tu fan número uno. Sé que puedo decirlo sin riesgo a equivocarme. Una vez, incluso le compré a Mona una imagen tuya de cartón de tamaño natural (cuando era una niñita, claro) para que pudiésemos llevarte con nosotros de vacaciones. Jamás lo olvidaré. Allá donde fuéramos contigo, nos sacábamos una foto. Seguro que Mona puede encontrarlas y enseñártelas.
—Casi mejor que dejemos el tema, ¿vale? —interrumpió Mona, mirando a su tío con el ceño fruncido.
Al fondo, Elvis estaba iniciando el crescendo, patadas de kárate incluidas. Por lo visto era la entrada para que el Comandante en persona se subiese al escenario. Una vez que hubieron amainado los aplausos, le arrebató el micro a Elvis, que, con las delicadas facciones brillantes de sudor bajo el turbante ladeado, se quedó a su lado orgullosamente.
—Damas y caballeros —gritó el Comandante—, ¡por favor, un gran aplauso a Elvis Sharma!
De nuevo se produjo un revuelo entre los comensales.
—Aquí todo el mundo adora a Elvis…, a nuestro Elvis, quiero decir —le dijo Mona a Johnny—. Es un fenómeno. Es el hombre más dulce del mundo, pero sobre todo se le quiere por sus interpretaciones. Desafina, se equivoca con las palabras, pero justo por eso parece que le quieren más. El tío Rishi es superfán y además son primos segundos, así que Ravi tiene mucho margen de maniobra.
El Comandante seguía hablando a su público cautivo:
—Y esta tarde tenemos una sorpresa para ustedes… Aquí, en Graceland, se encuentra entre nosotros un invitado muy especial, una auténtica superestrella. Damas y caballeros… ¡JOHNNY KLEIN!
La respuesta fue tibia. Varias cabezas se giraron en su dirección. Hubo un par de gestos de reconocimiento, pero la mayoría de las caras permanecieron insoportablemente neutras. Johnny quería que se lo tragase la tierra. Tal y como se había repetido para sus adentros durante el trayecto, en la actualidad el East End estaba poblado por hípsteres de veintipico años. Por cada albañil cockney de mediana edad, había decenas de jóvenes urbanitas con pasta, incluida la mayoría de los comensales que había en ese momento en el restaurante. Su memoria colectiva debía de remontarse poco más o menos hasta la época de Factor X. Para ser justos, alguien soltó un hurra al caer en la cuenta de quién era y se oyeron unos aplausos, pero Johnny no supo hasta qué punto eran de cortesía.
El Comandante, ajeno a todo esto, se arrimó a Elvis y le susurró algo al oído. Elvis se puso tieso, como si estuviese en un desfile. Johnny miró a Mona con angustia, pero no tuvo tiempo de abrir la boca antes de que el Comandante bajase ágilmente del escenario acompañado del cantante.
—Johnny…, te presento a Ravi «Elvis» Sharma, el mayor talento por descubrir de Brick Lane. Algún día será inmenso, igual que tú.
Johnny asintió torpemente.
—Un espectáculo estupendo.
Elvis respondió con un gesto nervioso y agradecido.
El Comandante se sacó algo del bolsillo y se lo puso con bastante disimulo a Johnny en la mano derecha. Era una vieja cinta magnetofónica C90, con la carátula llena de garabatos y manchas de bolígrafo.
—Es una demo que le pagué a Ravi —dijo en voz baja el Comandante—. La grabó hace ya unos años, pero siempre le dije que intentaría ponerla en manos de alguien que pudiese ayudarle. Cuando supe que a lo mejor venías hoy, le dije que esta podría ser una oportunidad…, ya sabes, con tus contactos en la industria discográfica…
Johnny le dio la vuelta al cinta, desconcertado por aquella tecnología de la Edad de Piedra.
—Es tan versátil… —añadió su anfitrión—. No solo imita a Elvis. Qué va. Ya verás a su Sinatra, o a su Mick Jagger. A ver, quizá yo esté predispuesto en su favor, pero creo que es mejor que el auténtico.
Johnny se obligó a asentir con la cabeza.
—Veré qué puedo hacer.
El Comandante sonrió satisfecho.
—Gracias. Significa mucho para los dos.
—Tío Rishi —interrumpió Mona—, ¿puedo llevar ya a Johnny a su habitación? Tiene que instalarse.
—Claro, claro. Johnny…, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Y come cuanto quieras y cuando quieras…, invita la casa. Solo que…, esto… —Se puso pensativo—. El balti de langosta es nuestra especialidad…, pero yo… En fin…
—No pasa nada, la langosta no me va —dijo Johnny.
El Comandante pareció aliviado.
—Ah, bueno…, sobre gustos no hay nada escrito, como digo yo…
—Vamos, Johnny —dijo Mona, guiñándole un ojo e indicando con el pulgar el bar del restaurante.
El Comandante volvió a sonreír satisfecho, y después se dio media vuelta y empezó a hacer la ronda de las mesas para confirmar que la comida que servían allí era, en efecto, la mejor de todo Brick Lane.
Mona cogió a Johnny de la mano y, sin soltar su bolsa, le hizo pasar al otro lado de la barra y de allí a una trastienda, donde abrió una puerta que daba a un empinado tramo de escaleras de madera.
—Espero que no tengas el corazón chungo —dijo ella—. Estás en lo más alto.
La siguió sin decir palabra. Adivinó que estaban justo encima de la cocina porque el aroma de los guisos era ahora tan fuerte que resultaba casi abrumador, y apenas había disminuido cuando llegaron al ático. Mona empujó una puertecita blanca. Al otro lado apenas podía decirse que hubiese una habitación: tan solo una cama sobre un suelo de tarima pintada de blanco, una mesita auxiliar, una maltrecha butaca de cuero en un rincón y una ventanita circular, casi como un ojo de buey.
—Pasa. —Mona tiró la bolsa sobre la silla—. Ya sé que no es gran cosa, pero…
—El futuro solo está a un latido de distancia —dijo Johnny, adelantándose a Mona.
Ella sonrió e indicó otra puerta.
—Ducha y aseo.
Johnny miró en derredor, fijándose en cada detalle. Mucho se temía que su lenguaje corporal se bastaba por sí solo para comunicar lo que pensaba de su nueva covacha.
—Mona, escucha, gracias. Joder, qué incómodo es decirte esto. Quiero decir, agradezco de veras lo que estáis haciendo tu tío y tú, pero…
—Pero ¿qué? —le interrumpió ella, a todas luces tan tranquila respecto a lo que claramente sospechaba que iba a decir él a continuación—. Johnny, no te diría esto si no pensara que somos muy buenos amigos: ¿qué alternativas tienes? Estás arruinado y no tienes adónde ir. Así de sencillo. Y estamos en octubre, se acerca el invierno.
Johnny guardó silencio mientras se enfrentaba a la ineludible conclusión.
—Aquí puedes vivir sin pagar un alquiler. Durante todo el tiempo que quieras. También comer y beber. Todo, a cuenta de la casa. Y créeme cuando te digo que es del mejor papeo que hay en Brick Lane, que ya es decir mucho. Y en cualquier caso es una medida provisional. En cuanto puedas, te vas si quieres. Nadie se va a ofender.
—Mona…
—¿Te va a salir una oferta mejor en otro sitio?
Johnny esbozó una sonrisa cansada.
—Mona, nunca, mientras viva, volveré a recibir una oferta mejor que esta. Y pienso corresponderos, lo prometo. Pero ¿qué voy a decirles a Laura y a Chelsea? No puedo traer a Chelsea a pasar aquí los fines de semana, ¿no te parece? Laura pensaría que me he vuelto loco, por mucho que Chelsea no lo viese así.
Mona se quedó pensando. Conocía todos los detalles de la relación rota de Johnny y Laura.
Al principio había parecido que estaban hechos el uno para el otro. El guapísimo, alegre y despreocupado chaval, conocido por su talento y su carisma —y no digamos por su estilo de vida salvaje e indomable y las legiones de chicas que suspiraban por él—, se había prendado de la preciosa it-girl de la televisión, una mujer fuerte e independiente que no toleraba a los necios, no pasaba ni media tontería y expresaba sus opiniones expertas sobre una gran variedad de temas polémicos. Su historia ilustraba eso del fuego y el agua, la atracción de los opuestos… Pero al final quizá todo se había asemejado demasiado a un cuento de hadas, que es exactamente lo que era. Laura Hall tenía veinticinco años cuando se casó con Johnny Klein en 1999, solo ocho menos que él. Pero incluso entonces, desde muy pronto había tenido la sensación de que su mujer le cortaba las alas. No era que Johnny no amase a Laura, de eso Mona no tenía la menor duda, ni que no valorase una vida doméstica estable, pero, cuando estaba de gira, lo de ser un hombre casado no se avenía con su imagen. Empeñado en mantener la ilusión de que seguía siendo un chico sin ataduras, siempre disponible, había preferido dejar a Laura en un segundo plano. No era que quisiera ir de flor en flor (aunque iba), sino que a medida que avanzaba el siglo XXI temía que sus hordas de fans chillonas se alejasen en busca de alguien más cercano a su edad. Lo único que le sorprendía a Mona era que Laura hubiese resistido tanto tiempo; y es que a esto había que añadir las drogas, el alcohol, las grupis, las morbosas historias de los tabloides que no se dejaban nada en el tintero, los problemas con Hacienda… Hacía solo un año que Johnny y ella se habían separado y aún no estaban divorciados oficialmente, de modo que llevaban veinticuatro años casados.
—¿Cuántos años tiene Chelsea? —preguntó Mona.
—Quince.
—Bueno, pues ya está; con quince años ya no es un bebé. Lo entenderá. La gente rompe, Johnny. Todos tenemos derecho a ser felices.
Johnny se preguntó quién pensaría Mona que era feliz en estos momentos.
—Es que… Bueno, es que solo ha vivido en Mill Hill.
—Ahora no está viviendo allí, ¿no?
—Ya, es verdad… —Se puso a dar vueltas por la habitación pensando en ello—. Lleva viviendo en casa de su abuela desde que se marcharon. —Bien pensado, lo que estaba viviendo su hija en estos momentos no debía de ser mucho mejor que lo que estaba viviendo él. También ella tenía que conformarse con un cuarto de huéspedes en una casa ajena, por mucho que fuera la casa de su abuela—. Iré a verlas en cuanto pueda. Diles dónde estoy.
De repente se fijó en la ventana y en la valla publicitaria de madera que había al otro lado, y que a excepción de un agujero perfectamente redondo cortado en el centro impedía el paso de la luz del día. Incluso así había poca luz, porque por la parte de fuera había una malla negra estirada sobre el agujero.
—¿Y esto?
—Esto… —Mona imitó la labia de los agentes inmobiliarios—. Se trata de una de las características más excepcionales de este apartamento de primera.
—¿Ah, sí?
Johnny levantó el panel de la ventana y se asomó. No podía pasar del todo la cabeza por el agujero por culpa de la malla, que debía de estar ahí para crear uno de los cristales ahumados de la imagen del anuncio, pero se acercó lo suficiente como para ver Brick Lane desde lo alto. Mirar por la ventana era como mirar el mundo a través de los ojos de Elvis Presley. Bueno, de uno de los ojos.
Se apartó.
—Unas vistas dignas de un Rey con mayúsculas.
A Mona se le quebró la sonrisa.
—¿Cómo vas de dinero, Johnny? El gurruño ese de billetes que llevas en el bolsillo no puede durarte mucho.
—Me las apañaré.
—Lo dudo. Mira… Sé que no es plato de gusto pensar en esto, pero si necesitas un sueldo, seguro que el tío Rishi te da trabajo. Media jornada, si prefieres. Siempre necesita repartidores.
Tuvo que tragarse una respuesta tan brusca que hasta Mona se habría ofendido. El ego de Johnny, en general a flor de piel, se estremeció con solo oír la propuesta.
«Antiguo dios del rock a su servicio en Comaencasa».
Sabía que no tenía derecho a indignarse, pero se moriría si viera un titular así. Se había ganado el derecho a intentar que le fueran bien las cosas, ¿no?
—Voy bien —respondió—. En serio. Un viejo colega mío, Pete James, me pidió que me pasase a verle esta semana. Dice que necesita ayuda con un proyecto.
—¿Pete…? —Mona se lo quedó mirando—. ¿Pete James? ¿El Pete James? ¿El tipo de The Whack?
—¿Quién si no?
Parecía que Mona seguía sin saber qué decir.
—Genial. O sea, absolutamente genial. ¿De qué se trata? ¿Una sesión de grabación o algo así?
Ella dio unos pasitos de baile, entusiasmada.
Johnny vació la bolsa sobre la cama.
—Más vale que no nos adelantemos a los acontecimientos. Ni siquiera sé todavía lo que me va a ofrecer.
The Whack era un grupo de cuatro miembros que había saltado a la escena musical más o menos una década antes que Klein, en aquella primera y original hornada del punk británico. El guitarra solista y cantante Pete James había sido uno de sus miembros fundadores y una figura clave para que la banda siguiera descollando mientras se abría a un amplio abanico de estilos a lo largo de los años: del punk a la Nueva Ola, de ahí al pop electrónico y el rock gótico y finalmente, ahora, el rock duro. Seguían en activo y encabezando conciertos.
—Qué calladito te lo tenías —dijo Mona—. No sabía que conocieras a Pete James. La realeza de la industria musical. De haberlo sabido, podría haberte sacado información de primera mano para el artículo que escribí sobre él hace un par de semanas.
Johnny se encogió de hombros.
—Si te la hubiera dado, él no me estaría ofreciendo un trabajo ahora, ¿no crees?
—En fin, está claro que no tienes nada de lo que preocuparte. —Mona abrió la puerta del dormitorio—. Seguro que le sobra un ático de lujo y te lo deja.
Johnny asintió y trató de sonreír. Mona no acababa de entenderlo. Cuanta menos gente supiera que se había quedado reducido a la indigencia, mejor, sobre todo sus antiguos colegas. Iría a ver a Pete James para lo del trabajo —bastante vergüenza le daba ya eso—, pero nada más. Ni loco iba a mencionar que ya no tenía dónde caerse muerto.
Mona salió al descansillo.
—Te dejo para que te instales. Ya empieza a ir todo viento en popa.
Johnny tenía que reconocer que el optimismo de Mona era contagioso. A lo mejor sí que había motivos para esperar algo bueno del reencuentro con Pete. Si se pasaba a verle temprano, por estas horas mañana a lo mejor ya estaría ganando una pasta gansa. Aún no habría vuelto al ruedo, por supuesto; al menos, al nivel que quería y necesitaba. Vale, puede que estuviese en la ruina, pero al menos aún podía tocar la guitarra.
—Nos vemos luego, Johnny. Por cierto, lo mismo necesitas esto.
Tiró una tarjeta azul de plástico sobre la cama. Johnny la cogió; era un bono de transporte para el metro y el autobús.
—Muy graciosa.
Aun así, se la metió en el bolsillo de atrás.
Ella le dedicó otra de sus sonrisas de mil vatios y empezó a bajar, y Johnny se acercó a la puerta. Mientras cerraba, los aullidos discordantes de Elvis subieron flotando. Era «Hound Dog», y el Elvis de Graceland, sin duda, la estaba destrozando.
3Vínculos de antaño
Martes
Hacía más de tres décadas que Johnny no se subía a un autobús londinense. Ni siquiera sabía qué frecuencia tenían. En cualquier caso, se puso a esperar en la parada. Estaba a la vuelta de la esquina de Graceland, al lado de una tienda de muebles de segunda mano con dos escaparates presidida por un letrero que decía «Vintage», aunque al otro lado del polvoriento ventanal había un montón de toscas mesas y sillas marrones de los años cincuenta que seguramente se habían comprado como un lote a algún almacén del sur de Londres. De no haber sido por la tienda de kebabs del portal de al lado, la bocacalle entera habría apestado a naftalina.
Para ser octubre, era un día templado. El cielo estaba despejado, de un azul cáscara de huevo. Al menos suponía una mejora con respecto a la cobertura de nubes grises de la víspera, cuando se había ido de Mill Hill, de modo que se animó un poco y le pareció vislumbrar una chispa de esperanza. Aun así, se tapó con su chaqueta caqui y, para asegurarse de que casi todo su rostro quedaba oculto, se encasquetó la gorra de béisbol con el nombre de Graceland que había cogido prestada esa mañana antes de salir del restaurante.
Solo había una persona más esperando con él en la parada: una mujer de mediana edad con gabardina y bufanda que no paraba de toquetear el móvil. Pero tenía la edad justa para haber sido fan suya durante sus buenos tiempos, así que se puso de espaldas a ella.
¿De veras tenía importancia que alguien le reconociese? Puede que le pidiesen un selfi, pero ¿tan terrible sería? Y en cuanto a subirse a un autobús y no a una limusina, en fin, quizá sirviera para volverle un poco más humano. Johnny también se preguntó si se estaría dejando llevar por su ego, en vista de la experiencia con los veinteañeros del restaurante. De todos modos, evitó hacer contacto visual con la mujer.