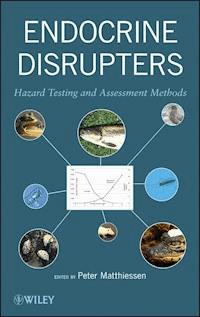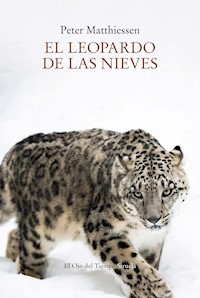
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
En otoño de 1973, el escritor Peter Matthiessen y el zoólogo George Schaller emprendieron una expedición a la Montaña de Cristal, en la meseta del Tíbet, para estudiar los hábitos de un animal no muy conocido: el bharal o cordero azul himalayo. Pero su auténtica esperanza era poder ver al más hermoso y raro de los grandes felinos: el leopardo de las nieves. Para Matthiessen, adentrarse en la tierra de Dolpo significará mucho más que una expedición naturalista o una aventura. Será despojarse de las ventajas y las ataduras de la civilización, convivir con hombres y paisajes en su belleza más elemental, caminar por los senderos delbudismo y el zen. «Lo que comenzó como una búsqueda del leopardo de las nieves, ese animal raro, venerado y emblema budista, se convirtió en una indagación del sentido del ser. Una soberbia combinación de montañismo y misticismo». The Observer «En 1978 se publicó un libro que estaba destinado a convertirse en un clásico y a hacer entrar por la puerta grande en la literatura a un felino hasta entonces casi desconocido: El leopardo de las nieves, bellísima crónica de un viaje extremo al corazón más remoto y frío de Asia».Jacinto Antón, El País
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: junio de 2022
Título original: The Snow Leopard
En cubierta: fotografía de © Abeselom Zerit/Shutterstock.com
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
© Peter Matthiessen, 1978
Primera edición publicada por
Chatto & Windus Ltd., 1979
© De la traducción, José Luis López Muñoz
© Ediciones Siruela, S. A., 2015
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19419-28-6
Índice
Mapa de la meseta del Tíbet
Mapa de la tierra de Dolpo
Dedicatoria
Cita
Prólogo
HACIA EL OESTE
HACIA EL NORTE
EN LA MONTAÑA DE CRISTAL
CAMINO DE CASA
Nota de agradecimiento
Notas
EL LEOPARDO DE LAS NIEVES
Para el roshi Nakagawa Soen,
el roshi Shimano Eido
y el roshi Taizan Maezumi
GASSHO
con gratitud,
afecto y respeto
«Ese es, a fin de cuentas, el único valor que se nos pide: tenerlo para lo más extraño, lo más singular y lo más inexplicable que podamos encontrar. La cobardía de la humanidad en ese sentido ha hecho a la vida perjuicios sin cuento; las experiencias a las que se califica de “visiones”, todo aquello a lo que se llama el “mundo del espíritu”, la muerte y todas esas cosas con las que estamos tan íntimamente ligados se han alejado hasta tal punto de la vida, por el procedimiento de eludirlas día tras día, que los sentidos con los que podríamos haberlas captado se han atrofiado. Y no digamos nada de Dios».
RAINER MARIA RILKE
Prólogo
A finales de septiembre de 1973 emprendí con GS un viaje a la Montaña de Cristal, caminando primero hacia el oeste bajo el Annapurna, después hacia el norte siguiendo el curso del río Kali Gandaki y luego otra vez hacia el oeste y el norte, rodeando las cumbres de Dhaulagiri y a través de Kanjiroba, hasta la tierra de Dolpo, en la meseta del Tíbet, con un recorrido total de cerca de 400 kilómetros.
GS es George Schaller, el zoólogo. Lo había conocido en 1969 en la llanura del Serengeti, en África oriental, cuando trabajaba en su celebrado estudio sobre el león.1 Cuando volví a verlo en Nueva York, durante la primavera de 1972, había comenzado un estudio sobre ovejas y cabras salvajes y sus parientes cercanos, las cabras antílopes. Quiso saber si me gustaría acompañarlo al año siguiente en una expedición al noroeste de Nepal, cerca de la frontera del Tíbet, para estudiar el baral, o carnero azul himalayo; GS tenía la impresión, que se proponía confirmar, de que este extraño «carnero» de las grandes alturas era en realidad más cabra que carnero, y quizá muy próximo al antecesor arquetípico de ambos. Viajaríamos en otoño para observar a los animales cuando estuvieran en celo, ya que comer y dormir, sus ocupaciones habituales durante el resto del año, no proporcionan prácticamente ninguna pista sobre su evolución y comportamiento desde el punto de vista comparativo. Cerca de Shey Gompa, el Monasterio de Cristal, donde los lamas budistas han prohibido que se los moleste, se aseguraba que había carneros azules en abundancia y que se los observaba sin dificultad. Y donde hay muchos baral, es inevitable que aparezca el menos frecuente y el más hermoso de los grandes felinos, el leopardo de las nieves. GS sabía solo de dos occidentales —él, uno de ellos— que hubieran visto al leopardo de las nieves himalayo en los últimos veinticinco años; la esperanza de vislumbrar este animal casi mítico en las montañas de las nieves eternas era justificación suficiente para el viaje.
Doce años atrás, durante una visita a Nepal, tuve ocasión de ver, en el norte, las asombrosas cumbres nevadas del Himalaya; reducir aquella distancia, recorrer paso a paso la mayor cordillera de la Tierra hasta un lugar llamado la Montaña de Cristal, era una verdadera peregrinación, un viaje de descubrimiento interior. Desde la usurpación del Tíbet por los chinos, la tierra de Dolpo, todavía hoy prácticamente desconocida para los occidentales, está considerada como el último enclave de la cultura tibetana en estado puro, y la cultura tibetana es el último reducto de «todo lo que anhela la humanidad de hoy, porque se ha perdido, o porque no se ha conseguido o porque está en peligro de desaparecer: la estabilidad de una tradición que tiene sus raíces no solo en un pasado histórico o cultural, sino en la más profunda interioridad del hombre...»2. Diecisiete años antes, el lama de Shey, el más venerado de todos los rinpoches, los «inapreciables» de Dolpo, no había abandonado su retiro cuando un erudito de las religiones tibetanas3 alcanzó el Monasterio de Cristal, pero sin duda nosotros tendríamos más suerte.
De camino hacia Nepal me detuve en Benarés, la ciudad sagrada del Ganges, y visité los santuarios budistas de Bodh Gaya y Sarnath. En la época del monzón, a mediados de septiembre, el calor pardo de la India era espantoso y, después de unos días en la llanura del Ganges, me alegré de volar hacia el norte, hasta Katmandú, en las verdes estribaciones de la muralla himalaya. Era un día claro y, entre los capiteles de los templos y las pagodas de muchos pisos, volaban cometas negras y rojas, agitadas por el viento. El aire seco a 1.200 metros de altura suponía un gran alivio después de la humedad de la India, pero hacia el norte las cumbres quedaban ocultas por las compactas nubes del monzón, y a la caída de la tarde ya había comenzado a llover.
Encontré a GS en el hotel. Hacía más de un año que no nos veíamos, y nos habíamos escrito por última vez a mediados de verano, por lo que se tranquilizó mucho al verme aparecer sin contratiempos. Durante las dos horas que siguieron conversamos con tanta intensidad que después me pregunté si aún nos quedaría algo de qué hablar durante los meses venideros, puesto que no tendríamos más compañía que la que nos hiciéramos el uno al otro y no nos conocíamos demasiado bien. (De GS yo había escrito anteriormente que «es un hombre resuelto, difícil de conocer» y «pragmático estricto, incapaz de disimular su impaciencia cuando tropieza con actitudes poco científicas; se enfrenta a casi todo con gran rigor». También lo describía como un «joven enjuto y decidido»,4 y ahora lo encontraba más enjuto y decidido que nunca).
En Katmandú había llovido casi sin interrupción durante los tres últimos días. GS estaba ansioso de ponerse en camino, no solo porque aborrece las ciudades, sino porque el invierno llega pronto al Himalaya, y las lluvias del monzón se transformarían en copiosas nevadas en los pasos de montaña que teníamos que cruzar para llegar a nuestra meta. (Más adelante supimos que las lluvias de aquel octubre habían establecido un nuevo récord). Meses atrás GS había solicitado un permiso para entrar en Dolpo, pero solo ahora, el último día, se concedían los permisos. Escribimos las últimas cartas y las echamos al correo; al sitio donde íbamos no llegaba la correspondencia. Abandonamos toda impedimenta y ropa que no fuera estrictamente necesaria y cambiamos los cheques de viaje por sucios fajos de billetes pequeños, porque los de más valor no circulan entre los montañeses. Con ayuda de nuestros sherpas empaquetamos tiendas y utensilios de cocina y regateamos para conseguir suministros de última hora en la confusión oriental del mercado de Asan, donde en 1961 yo había comprado un pequeño Buda de bronce atacado de cardenillo. Mi mujer y yo nos disponíamos a estudiar el budismo zen, y elegí el Buda de bronce verde de Katmandú para instalar un altarcito en la habitación del hospital de Nueva York donde el año pasado, en invierno, Deborah murió de cáncer.
A primera hora del día 26 de septiembre, en medio de una fuerte lluvia, con un chófer, dos sherpas y toda la equipación de la expedición, nos apretujamos en el Land-Rover que iba a conducirnos hasta Pokhara; otros dos sherpas y cinco porteadores tamang llegarían en autobús al día siguiente, a tiempo para salir de Pokhara el 28. Pero todas las llegadas y salidas eran dudosas; llovía sin descanso desde hacía treinta horas. Con un tiempo tan desastroso el viaje estaba haciéndose irreal, y, en el hotel, la cálida sonrisa de una guapa turista junto al mostrador de recepción me desconcertó; ¿adónde me imaginaba que iba? ¿Adónde y por qué?
Desde Katmandú hay una carretera, a través del país de los gurkhas, que lleva a Pokhara, en las estribaciones centrales del Himalaya; más hacia el oeste no existen carreteras. La que recorríamos serpenteaba por los escarpados desfiladeros del río Trisuli, convertido en torrentera; sucias cabrillas llenaban los rápidos, y los estruendosos desprendimientos de rocas desde las paredes del barranco espesaban de cuando en cuando la crecida de color marrón. Las piedras caían con frecuencia sobre la carretera: el conductor esperaba que volviera la calma y luego sorteaba como podía los obstáculos mientras todos los demás contemplábamos las enormes rocas en equilibrio inestable por encima de nuestras cabezas. Sobre un fondo de montañas bañadas por la lluvia pasó un grupo de figuras cubiertas que llevaban un cadáver, y su aparición despertó un vago presagio inquietante.
Después de mediodía amainó la lluvia, y el Land-Rover entró en Pokhara envuelto en un rayo de luz tormentosa. Al día siguiente había una húmeda luz de sol y cambiantes cielos meridionales, pero hacia el norte no se veía del Himalaya más que un denso tumulto de grises arremolinados. Al anochecer, garcetas blancas aleteaban a través de nubes muy bajas, ahora negras de lluvia; había llegado la oscuridad a la tierra. Más tarde, seis kilómetros por encima de las calles embarradas, en un punto tan alto que parecía suspendido sobre nuestras cabezas, brilló una blancura luminosa: la luz de las nieves. Los glaciares aparecían y desaparecían entre los grises, el cielo se abrió y el cono nevado del Machapuchare brilló como el chapitel de un reino superior.
Por la noche se reunieron las estrellas y el enorme fantasma del Machapuchare irradiaba luz, pese a la ausencia de luna. En el establo donde descansábamos, detrás de algo semejante a una posada, había mosquitos. Mi amigo, dormido, gritó en sueños. Intranquilo, me levanté al romper el día y vi tres cumbres del macizo del Annapurna, que sobresalían por encima de delicadas nubes bajas. Había llegado el día de iniciar la marcha hacia el noroeste.
HACIA EL OESTE
«Al igual que, en armonía con el cielo y con la tierra, una blanca nube de verano flota libremente, siguiendo de horizonte a horizonte, en el firmamento azul, el soplo de la atmósfera, el peregrino se abandona al soplo de la vida superior que... lo conduce, más allá del último horizonte, hacia una meta que ya está presente en su interior aunque todavía permanezca oculta a su mirada».
LAMA GOVINDA
El camino de las nubes blancas
«Todas las demás criaturas miran hacia la tierra, pero al hombre se le dio un rostro para alzar los ojos a las estrellas y contemplar el cielo».
OVIDIO
Metamorfosis
28 de septiembre
Al amanecer, la pequeña expedición se reúne bajo una higuera gigante más allá de Pokhara: dos sahibs blancos, cuatro sherpas y catorce porteadores. Los sherpas pertenecen a una tribu de Nepal nororiental, cerca de Namche Bazaar, famosa por proporcionar acompañantes a quienes ascienden a las grandes cumbres; se trata de pastores budistas que bajaron en siglos recientes del Tíbet oriental —sherpas es la palabra tibetana para «oriental»— y su lengua, cultura y apariencia reflejan su origen tibetano. Uno de los porteadores también es sherpa, y otros dos son refugiados tibetanos; el resto, mezcla de arios y mongoles. Los porteadores recogen los altos cestos de mimbre: casi todos van descalzos, con pantalones cortos o con los calzones de la India, muy amplios a la altura de las caderas pero tan estrechos en las pantorrillas como pantalones de montar, y llevan variopintos chalecos viejos, chales y cubrecabezas. Además de su comida y de sus mantas, los porteadores transportan una carga hasta de casi cuarenta kilos que se sujetan a la espalda, muy inclinada, mediante una correa que pasan por la frente, y siempre, antes de empezar cualquier viaje por estas montañas, hacen pruebas y se quejan del peso, al mismo tiempo que regatean a grandes voces. Los porteadores son, en general, hombres de la zona sin ocupación precisa y de humor cambiante, con fama de crear problemas. Pero también es cierto que su trabajo es muy duro y está muy mal pagado: alrededor de un dólar diario. Por regla general no se alejan de casa más de una semana de camino con cualquier expedición, momento en que hay que sustituirlos por otros, con lo que las probaturas y las quejas recomienzan. Hasta que los catorce porteadores se dejan convencer y la andrajosa hilera se pone en camino hacia occidente, pasan casi dos horas y empiezan ya a congregarse las nubes.
Nos alegra marcharnos. Lo hacemos con satisfacción. Las afueras de Pokhara podrían ser los arrabales de cualquier ciudad tropical: niños inexpresivos, adultos apáticos, perros lisiados y pollos esqueléticos entre una confusión de chozas hundidas, escombros, barro, malas hierbas, cunetas con agua estancada, desagradables olores dulzones, trozos de plástico de colores brillantes y peladuras de frutas en espera del cerdo carroñero; a falta de mejores alimentos, tanto los cerdos como los perros consumen los excrementos humanos que abundan por todas partes al lado del camino. Cuando el tiempo es bueno, todo esto resulta tolerable, pero ahora, en este poso final de la estación de las lluvias, el fango de la vida parece filtrarse en la piel cetrina de estos seres flaquísimos que se acuclillan y se enjabonan y que cada mañana escurren la ropa que llevan en los charcos de la lluvia.
Ojos castaños nos observan mientras pasamos. Al enfrentarse con el sufrimiento de Asia, no es posible mirar, pero tampoco es posible volverle la espalda. En la India el dolor parece tan omnipresente que solo se advierten detalles sueltos, como una pierna deforme o la ausencia de un ojo, un perro paria enfermo que come hierba agostada, una anciana que se levanta el sari para mover el vientre apergaminado junto al camino. Sin embargo, en Benarés persiste un apego a la vida desaparecido ya en ciudades como Calcuta, que parecen resignadas a los moribundos y a los muertos en las cunetas. Shiva baila en los alimentos con muchas especias, en los jubilosos timbres de las bicicletas, en las coléricas bocinas de los autobuses, en el parloteo de los monos de los templos, en el lunar bermellón que las mujeres llevan en la frente e incluso en el olor a carne humana carbonizada que se extiende por las escaleras a orillas del río. La gente sonríe: ese es el mayor milagro. En Benarés, en medio del calor y del hedor y de los chillidos, mientras en el ardiente amanecer las golondrinas vuelan como espíritus viajeros sobre el enorme río silencioso, se nos alegra el alma con la sonrisa de una niña ciega a quien alguien lleva de la mano, de un caballero hindú de turbante blanco que contempla con benevolencia al conductor de autobús que lo insulta, de una pausada anciana que vierte agua bendita del Ganges, el río, sobre un elefante de piedra embadurnado de rojo.
Cerca de donde arden las piras funerarias y de la industria de la muerte, un palacio, a la orilla del río, está decorado con enormes tigres, cuyas rayas son semejantes a las de los bastones de caramelo.
Sin duda, Benarés es la meta de este anciano hindú que encontramos a las afueras de Pokhara, dentro de un cesto suspendido de dos varas que descansan sobre los hombros de cuatro sirvientes; se trata, por lo que parece, de su última peregrinación al Ganges, el río madre, a los oscuros templos próximos a los sitios donde arden las piras, a las hosterías donde el peregrino espera el momento de incorporarse al grupo de cadáveres amortajados de blanco junto a la orilla del río, para seguir después esperando a que lo coloquen sobre las piras: los encargados devuelven al fuego un pie amarillento o un codo arrugado; luego separan los restos carbonizados de la plataforma en llamas para arrojarlos a la rápida corriente del río. Y aún quedan sobras suficientes para mantener con vida a los esqueléticos perros de cabeza alargada que nunca están muy lejos de las cenizas, mientras las vacas sagradas —grandes criaturas blancas y silenciosas— devoran las tiras de paja que sujetaban a las parihuelas el cuerpo gastado.
El anciano ha sido devorado desde dentro. Esa mirada suya, ciega y avarienta, ese aspecto socavado y el movimiento de la boca descubren quién habita ahora en él, quién mira desde su interior.
Saludo a la muerte que pasa, notando el ruido de mis pies sobre el camino. El anciano está perdido en un mundo de sombras y no responde.
Gris camino junto al río, cielo gris. De una roca a otra del torrente revolotea un doradillo o aguzanieves.
Caminantes: una mujer de aspecto delicado lleva una canasta de pececillos plateados, y otra se hunde bajo el peso de un cesto, lleno de piedras, que pone en ridículo mi macuto; otras mujeres de Pokhara machacarán sus piedras hasta convertirlas en grava, parte del trabajo de innumerables manos morenas que pavimentarán una nueva carretera hacia el sur, hacia la India.
Atravesando un rayo de sol avanza un grupo de mujeres magar con chales de color escarlata; de la ventanilla izquierda de la nariz les cuelga un pesado adorno de bronce. Para disfrutar del nuevo sol después de la lluvia, un gallo de roja cresta trepa rápidamente al techo de esteras de una choza al borde del camino y una niñita empieza a cantar a trompicones. La luz ilumina las blancas cumbres del Annapurna, que avanzan bajo el cielo, parte de la gran muralla que se extiende a oriente y occidente por espacio de casi 3.000 kilómetros, la cordillera del Himalaya: la alaya (morada o casa) de hima (la nieve).
Hibiscus, franchipaniero, buganvilla: vistas bajo los picos nevados estas plantas tropicales se convierten en flores de paisajes heroicos. Los macacos corretean por un prado verde y un pichón volteador de color turquesa gira envuelto en luz dorada. Drongos, pichones volteadores, barbudos y el buitre blanco egipcio son las aves más corrientes, y todas tienen parientes próximos en África oriental, donde GS y yo nos conocimos; mi compañero se pregunta cómo reaccionaría este buitre si encontrase el huevo de un avestruz, que era también un ave común en Asia durante el pleistoceno. En África se sabe que el buitre egipcio es una especie que utiliza herramientas, debido a su destreza para quebrar los grandes huevos de los avestruces lanzándoles piedras con el pico.
Hasta hace muy poco estas tierras bajas del Nepal eran bosques de sal (Shorea robusta), una planta perenne de hoja ancha, y en ellos vivían el elefante, el tigre y el gran rinoceronte indio. Las talas y la caza furtiva han acabado con esos animales; a excepción de unos pocos refugios como el valle de Rapti, hacia el sudoeste, la huella bendita de los elefantes ha desaparecido. En India central se vio al último guepardo salvaje en 1952; del león asiático solo queda un pequeño grupo en el bosque Gir, al noroeste de Bombay, y el tigre se está convirtiendo en leyenda en casi todas partes. Sobre todo en la India y en Pakistán los ungulados desaparecen a gran velocidad, debido a la destrucción de su hábitat por la agricultura de subsistencia, la tala excesiva de los bosques, el apacentamiento de famélicas hordas de animales domésticos, la erosión y las inundaciones: todo el catastrófico ciclo de perturbaciones que acompañan a la superpoblación. En Asia, más que en ningún otro sitio del planeta, es imprescindible crear de inmediato santuarios para la fauna salvaje, antes de que desaparezcan los últimos ejemplares. Como ha escrito GS: «El hombre cambia el mundo tan deprisa y de manera tan drástica que la mayoría de los animales no pueden adaptarse a la nueva situación. En el Himalaya, como en otros sitios, hay una gran mortandad, y una mortandad infinitamente más triste que las extinciones del pleistoceno, porque ahora el hombre posee los conocimientos para impedirla y necesita salvar los restos de su pasado».5
El camino que sigue la orilla del río Yamdi es una importante ruta comercial que atraviesa arrozales y aldeas mientras se dirige hacia occidente y hacia el río Kali Gandaki, donde gira hacia el norte, para llegar a Mustang y al Tíbet. En los verdes recintos cercados de las aldeas, en los que abundan los banianos o higueras gigantes de Bengala y los viejos estanques y muros de piedra, la hierba se mantiene podada a altura de césped gracias a los búfalos de la India y a otros rumiantes; el agua corriente y la suavidad de las sombras les dan armonía de parques. Estos aldeanos son más pobres incluso que los habitantes de Pokhara, pero su economía ancestral les ha librado de la miseria moderna: se entiende que muchos pensadores, desde Lao tse hasta Gandhi, hayan elogiado la aldea como ámbito natural de la felicidad humana. Los niños juegan bajo la tibieza del sol mientras las mujeres golpean la ropa contra las piedras en la fuente de la aldea o machacan grano en morteros de piedra; de todas partes llega el tranquilizador olor del estiércol, el cacareo de las gallinas y las bocanadas de humo que producen los hogares casi a ras de tierra. En patios muy limpios, detrás de sólidas vallas, las chozas de arcilla son de un cálido color ocre, con tejados de paja, alféizares y postigos tallados a mano y matas de calabaza convertidas en enredaderas de flores amarillas. El maíz se conserva en pesebres estrechos y el arroz se extiende para secarlo sobre anchas esteras de paja; entre los papayos y las higueras de Bengala, cuelgan grandes arañas pausadas recortadas contra el cielo.
Un canal, cubierto de cuando en cuando por losas de granito de más de dos metros, atraviesa una aldea, discurriendo lentamente sobre cantos relucientes. Es mediodía, el sol derrite el aire y nos sentamos a la sombra sobre un murete de piedra. Junto al canal está la casa de té, una sencilla choza abierta por delante con bancos improvisados y un horno de arcilla, con forma de montículo redondo, sobre un suelo también de arcilla. El montículo tiene un orificio lateral para introducir ramitas y dos agujeros en lo alto para hervir agua, que luego se vierte sobre un colador con polvo barato de té y cae en un vaso que contiene azúcar morena y leche de búfala. Acompañando a este chiya, comemos pan y un pepino mientras los niños que juegan sobre las piedras relucientes fingen rociarnos de agua y una paloma torcaz se balancea sobre una alta caña de bambú.
Uno a uno llegan los porteadores, girándose para dejar la carga sobre el muro. Uno de ellos, de expresión tímida y sonrisa infantil, que parece demasiado frágil para el peso que lleva, hace música con un peine y una hoja de higuera. «Mucho caliente», dice otro, sonriendo. Es el porteador sherpa, Tukten, un hombrecillo enjuto y fuerte, de ojos mongoles, orejas demasiado grandes y sonrisa desconcertante; me pregunto por qué es porteador este sherpa.
Reanudo la marcha antes que los demás y disfruto de la fresca brisa del valle. Entre la transparente luz de septiembre y la sombra de las montañas —las estribaciones, cada vez más empinadas, se acercan a medida que el valle se estrecha, por lo que dejan de verse los picos nevados del norte— el camino sigue un dique que separa el canal lleno de juncos de las verdes terrazas plantadas de arroz que descienden en escalones hasta las orillas del río. Al otro lado del canal, más terrazas ascienden hasta las crestas de las altas colinas y el cielo azul.
Junto a un muro para descansar se plantaron hace mucho tiempo dos especies distintas de higueras: una es el baniano o higuera de Bengala (Ficus indica) y la otra, la higuera de las pagodas (Ficus religiosa), árboles sagrados tanto para hindúes como para budistas. Entre las raíces apuntaladas se han colocado flores silvestres y piedras pintadas que dan buena suerte al viajero, y alrededor de los troncos hay unas plataformas de piedra para que el caminante que busca la sombra dé un paso atrás y apoye la carga mientras permanece casi completamente erguido. Estos lugares de descanso se encuentran por todas partes a lo largo de las rutas comerciales, y algunos de ellos son tan antiguos que los grandes árboles murieron hace mucho tiempo, dejando dos agujeros redondos en una plataforma ovalada hecha de cantería. Al igual que las casas de té y las anchas pasaderas de las colinas, los muros para descansar otorgan beatitud a este paisaje, como si hubiéramos llegado sin saberlo a un país perdido de una edad dorada.
Mientras espero a la fila de porteadores, que serpentea entre los arrozales, me siento en la parte más alta del muro, con los pies en el escalón sobre el que se coloca la carga, la espalda apoyada en un árbol. Bajo el sol y la brisa transparente que desciende de las montañas, dos vacas negras trillan arroz, los flancos resplandecientes a la luz de la tarde. Primero se deseca el arrozal y se cortan las plantas con la hoz; después, los animales, uncidos al yugo y atados con una cuerda larga a una estaca clavada en el centro del campo, van dando vueltas y más vueltas en círculos que disminuyen lentamente, mientras los niños tiran tallos bajo sus pezuñas. Luego se avienta el arroz y el grano que queda en el suelo se recoge en cestos para llevarlo a la casa y seleccionarlo. Las libélulas color de fuego en el aire de comienzos del otoño, las espaldas dobladas de intenso color rojo o amarillo, el brillo del ganado negro y de los rastrojos de trigo, el verde jugoso de los arrozales y el río resplandeciente: todo envuelto en una luz inmortal, como plata transparente.
A través del aire límpido y en ausencia de todo ruido, hasta de la maquinaria más sencilla —porque la senda es, con frecuencia, tortuosa y empinada y atraviesa demasiados cursos de agua para permitir el paso de bicicletas—, en la tibieza y la armonía y la abundancia aparente llegan a mis oídos susurros de una edad paradisiaca. Al parecer, el bosquecillo de sal llamado Lumbini, tan solo a unos 50 kilómetros al sur de este mismo árbol, en tierras feraces al norte del río Rapti, ha cambiado muy poco desde el siglo VI a. C., cuando Sidarta Gautama nació en el seno de un poderoso clan de la tribu sakya, en un reino de elefantes y tigres. Gautama renunció a una vida de comodidad para convertirse en un mendigo santo o «itinerante», práctica común en la India septentrional hasta el día de hoy. Más tarde se le conoció como Sakiamuni (el santo de los sakya) y posteriormente como Buda, el Iluminado. Higueras y humo de fuegos campesinos, césped y ganado escuálido, garcetas blancas y grajas se ven todavía en la llanura del Ganges donde transcurrió la vida de Sakiamuni, desde Lumbini, al sur y al este, hasta Benarés (una ciudad que ya era antigua cuando Gautama la visitó), Rajgir y Gaya. La tradición dice que Buda llegó por el norte hasta Katmandú (incluso entonces una próspera ciudad de los newars) y predicó en la colina de Swayambhunath, entre monos y pinos.
En la época de Sakiamuni, los discípulos, llamados yoguis, eran ya una realidad consolidada. Quizá unos mil años antes, los drávidas de piel morena de las tierras bajas de la India habían sido derrotados por nómadas arios, procedentes de las estepas de Asia, que iban llevando su credo de dioses del cielo, del viento y de la luz por toda Eurasia.6 Las ideas arias estaban contenidas en los Vedas (o saberes) sánscritos, textos antiguos de origen desconocido entre los que figuran el Rigveda y los Upanishad, y que se convertirían en la base de la religión hindú. Para el asceta itinerante llamado Sakiamuni, aquellas prédicas épicas sobre la naturaleza del universo y del hombre carecían de utilidad como remedio para el sufrimiento humano. En lo que más tarde llegó a conocerse como las «cuatro verdades excelentes», Sakiamuni advirtió que la existencia del ser humano es inseparable del sufrimiento; que la causa de este son los deseos; que la paz se consigue mediante su extinción; que esta liberación se puede lograr siguiendo el noble sendero óctuple: fe recta, voluntad recta, lenguaje recto, acción recta, medios de existencia rectos, aplicación recta, memoria recta y meditación recta.
Los Vedas incluían ya la idea de que los deseos —por cuanto implican carencia— no tienen cabida en el modo más elevado del ser; que lo que se necesita es la muerte-en-vida y el renacer espiritual que buscan todos los maestros, desde los primeros chamanes a los existencialistas. El credo de Sakiamuni no es tanto un rechazo de la filosofía védica como un esfuerzo por aplicarla, y su intensa práctica de la meditación no se da por satisfecha con la serenidad de los estados de yoga (que, desde su punto de vista, no llegan a la verdad última), sino que va más allá, hasta que el resplandor transparente de la mente en completo reposo se abre en prajna, o «conocimiento» trascendente, la conciencia más alta o «mente», común a todos los seres conscientes, que depende de abrazar de manera no sentimental la existencia en su totalidad. Una verdadera experiencia de prajna corresponde a la «iluminación» o liberación —no cambio, sino transformación—, a una visión profunda de la identidad personal con la vida universal, tanto pasada como presente y futura, lo que impide que el hombre haga daño a otros, librándole del miedo al nacimiento-y-muerte.
En el siglo v a. C., cerca de la ciudad de Gaya, al sureste de Benarés, Sakiamuni logró la iluminación mediante una profunda experiencia de que su «verdadera naturaleza», su naturaleza como buda, no era diferente de la naturaleza del universo. Después, por espacio de medio siglo, en sitios como el parque de los Ciervos de Sarnath, en Nalanda, y en el pico del Buitre, cerca del actual Rajgir, Sakiamuni enseñó una doctrina basada en la precariedad de la existencia individual y en la continuidad eterna del devenir, del mismo modo en que el río de la mañana parece el mismo de la noche anterior, el cual, sin embargo, ha desaparecido ya. (Aunque predicó a las mujeres y debilitó el sistema de castas al admitir hermanos de humilde cuna en su orden, Sakiamuni no se interesó nunca por la justicia social y menos aún por cuestiones de gobierno; su camino mantiene que la autorrealización es la mayor aportación que cada uno puede hacer al conjunto de la humanidad). Sakiamuni, octogenario, terminó sus días en Kusinagara (la moderna Kusinara), 60 kilómetros al este de Gorakhpur, exactamente al oeste del río Kali Gandaki.
Hasta aquí la verdad; todo lo demás es parte de la leyenda de Buda y verdad de otro orden. En lo referente a su iluminación, se cuenta que este asceta itinerante había cumplido ya los treinta años cuando renunció a los rigores de los yoguis y abrazó la «senda media», entre sensualidad y mortificación, al aceptar alimentos en un cuenco dorado que le ofrecía la hija del jefe de una aldea. A partir de ese momento sus discípulos lo repudiaron. Al atardecer se sentó bajo una higuera mirando a oriente, y juró que, aunque se le consumieran la piel, los nervios y los huesos y se le secara la fuente de la vida, no abandonaría aquel sitio hasta lograr la iluminación suprema. Toda la noche, hostigado por los demonios, Sakiamuni siguió meditando. Y en aquel amanecer dorado, según se cuenta, el Iluminado tomó conciencia de la estrella de la mañana como si la viera por primera vez.
En lo que ahora se conoce como Bodh Gaya —todavía tierras de sabana donde pasta el ganado, aguas resplandecientes, arrozales, palmas y aldeas de arcilla sin calles pavimentadas ni tendido eléctrico—, se alza un templo budista junto a una añosa higuera, descendiente de aquel árbol bodhi, o «árbol de la iluminación», bajo el cual se sentó Sakiamuni. Hace diez días, en un cálido amanecer, presencié allí, junto con tres monjes tibetanos vestidos con túnica marrón, el surgir de la estrella de la mañana, pero no me marché más sabio que antes. Más tarde, sin embargo, me pregunté si los tibetanos se habían dado cuenta de que el árbol bodhi murmuraba con ráfagas de aves, mientras que otra higuera de gran tamaño, tan próxima que tocaba el árbol sagrado con muchas de sus ramas, carecía de vida. No me atribuyo mérito alguno por ello: cuento sencillamente lo que vi en Bodh Gaya.
El Yamdi Khola se estrecha ya; pronto desaparecerá entre las montañas. En una aldea de la ladera septentrional las chozas son redondas u ovaladas más que rectangulares, y Jang-bu, el sherpa jefe, dice que es una aldea gurung, un pueblo que llegó aquí hace mucho tiempo procedente del Tíbet. En esta región de Nepal meridional viven varios pueblos montañeses mezcla de mongoles y arios, en su mayoría pahari, o hindúes de las montañas. Durante siglos los hindúes han penetrado siguiendo los valles de los ríos desde la gran llanura del Ganges, mientras que los tibetanos cruzaban los pasos montañosos desde el norte: las tribus budistas que hablan tibetano, entre las que figuran los sherpas, reciben el nombre de bhotia, o tibetanos meridionales. (Bhot o Bod es «Tíbet»; Bhután o Bután, que se halla en el límite meridional del Tíbet, significa «fin de Bhot»). Entre las tribus a las que pertenecen los porteadores, los gurung y tamang tienden hacia el budismo, mientras que los chetri y los magar son hindúes. Pero tanto en un caso como en otro, la mayoría de estas tribus —y en especial los gurung— honran a las deidades animistas de las antiguas religiones que todavía subsisten en rincones remotos de las montañas de Asia.
Algunos tibetanos de largos cabellos, de mantecosos rostros planos, enrojecidos por el ocre, descienden descalzos el río sobre las piedras plateadas. (El ocre es una protección tradicional contra el frío y los insectos y, antes de la influencia civilizadora del budismo, se conocía al Tíbet como la tierra de los demonios de cara roja). Estas personas se dirigen a Pokhara desde Dhorpatan, a una semana de camino. Una vez recogidas las cosechas, los tibetanos, los bhotia mustang y otros montañeses recorren las cordilleras y los valles hacia el sur y el este, hasta Pokhara y Katmandú, comerciando con lana y sal para adquirir cereales y papel, cuchillos, tabaco y té. Un niño tibetano ha capturado una perca en el agua poco profunda; viene corriendo a enseñármela, brillantes los ojos almendrados. A todo lo largo del camino los niños se muestran amistosos y traviesos, incluso alegres; aunque mendigan un poco, no se lo toman demasiado en serio, en contraste con los solemnes niños hindúes de las ciudades. Lo más probable es que te tomen de la mano y caminen contigo algún tiempo, o que den una vuelta de campana y te toquen como jugando a «tú la llevas» y luego salgan corriendo.
Donde el valle se estrecha convirtiéndose en cañón hay una casa de té y algunas chozas, y allí nos encontramos con una reata de peludos caballitos mongoles que bajan de la montaña entre una melodía de campanillas y chapoteos mientras cruzan las veloces aguas verdes del vado. Desde la casa de té, un sendero trepa empinándose hacia el cielo sudoccidental. En esta tierra, las economías de subsistencia siempre han dependido de los viajes, y desde que —décadas, siglos quizá— todos los montañeses las utilizan como ruta comercial, se han ido tallando amplios escalones en las sendas de las montañas. Castaños silvestres dan sombra al camino, y nosotros bajamos las ramas para recoger los espinosos frutos.
Al caer la tarde el sendero nos conduce a una aldea llamada Naudanda. Hago la primera prueba con mi nuevo hogar, una tienda de campaña unipersonal no demasiado bien conservada. Phu-Tsering, nuestro alegre cocinero, con una gorra de color rojo brillante, nos obsequia con una cena de lentejas y arroz; después me siento al aire libre en un taburete de mimbre adquirido en la casa de té del vado y escucho a las cigarras y a un chacal. Esta cadena montañosa, con orientación este-oeste, desciende bruscamente por ambos lados: hacia el valle del Yamdi, al norte, y al del Marsa, al sur; desde Naudanda el Yamdi Khola no es más que una cinta blanca que se desploma por su garganta entre oscuras paredes de coníferas. Lejos, en dirección este y mucho más abajo, el río Marsa desemboca en el lago Phewa, cerca de Pokhara, que lanza destellos en el atardecer de las estribaciones montañosas. Al oeste de Pokhara, que es la última avanzadilla del mundo moderno, no hay carreteras; en un día de camino nos hemos situado a un siglo de distancia.
29 de septiembre
Una luminosa mañana en las montañas. Bruma y humo de hogueras, rayos de sol y oscuros barrancos: un pico a la altura del Annapurna descansa sobre esponjosas nubes. Con luz recién estrenada, entre el suave piar de pollitos recién nacidos, desayunamos en la casa de té de la aldea y vamos ya de camino bastante antes de que den las siete.
Una niñita que arrastra inútiles piernas deformes repta colina arriba en las afueras de la aldea. Con la cara pegada a las piedras, a los excrementos de las cabras y a los hilillos de agua fangosa, tira de sí como un grillo lisiado. Titubeamos, avergonzados de nuestro paso firme; al advertirlo, levanta unos ojos de mirada perspicaz en la que no hay resentimiento. El hecho de que sea guapa solo empeora las cosas. GS comenta, con gesto duro, que en Bengala los mendigos les rompen las rodillas a sus hijos para conseguir, con fines mercantiles, efecto tan lastimoso; esa es su manera de expresar la desolación que siente. Pero la niña que queda a la altura de nuestras botas no es una mendiga; tan solo una niña que contempla con curiosidad a extranjeros altos de raza blanca. Me gustaría darle algo —¿una nueva vida?—, pero me asusta la idea de forzar tanta dignidad. Así que sonrío lo mejor que puedo y digo: «Namaste!» (¡Buenos días!). ¡Qué absurdo! Y su voz nos sigue mientras nos alejamos, una clara vocecita sonriente que repite: «Namaste!», una palabra sánscrita de saludo y despedida.
Nos apesadumbra este recordatorio de nuestra mortalidad. Pienso en el cadáver del país de los gurkhas, sostenido sobre frágiles hombros en un paisaje lluvioso, ondeando al viento los ropajes negros; veo al anciano agonizante a las afueras de Pokhara; oigo de nuevo el último estertor de mi mujer. Experiencias como estas hicieron que Sakiamuni abandonase Lumbini y marchara en busca del secreto de la existencia que liberaría a los seres humanos del sufrimiento de este mundo de los sentidos, conocido como samsara.
No sufras por mí: laméntate más bien por los que quedan atrás, sujetos por anhelos cuyo fruto es el sufrimiento..., porque ¿cómo confiar en la vida si siempre tenemos la muerte delante de los ojos?... Incluso aunque regresara con mis parientes por razones de afecto, también al final nos separaría la muerte. Este reunirse y separarse de los seres vivos se asemeja a las nubes que después de juntarse vuelven a separarse, o a las hojas que caen de los árboles. No hay nada que podamos llamar nuestro en una unión que no pasa de ser un sueño...7
Y, sin embargo, al acercarse el momento de la muerte, Sakiamuni se dirigió de nuevo hacia el norte («Escucha, Ananda, vayamos a Kusinagara»). Al igual que todos nosotros, quizá anhelaba volver al hogar.
El camino se orienta hacia el este rodeando pequeñas montañas, y luego trepa hacia una aldea que está en el paso entre los montes. Donde un buitre blanco navega en la bruma soleada surge un bosque de altura, entretejido de cascadas. A través de la aldea nos escolta un muchacho que toca un tamtan; lleva un sombrero coquetón, una camisa corta, un chaleco y nada más. Un día este muchacho y otros destruirán ese bosque, y sus pastizales para ovejas los erosionará la lluvia, y las torrenteras arrastrarán la fina capa de tierra fértil que atascará los canales del río más abajo, de manera que las inundaciones que provoca el monzón se extenderán por todo el país. Dado su rápido aumento de población, lo primitivo de su agricultura y lo escarpado de sus tierras, Nepal tiene el mayor problema de erosión de todos los países del mundo, problema que empeora a medida que, al esquilmar la tierra en busca de alimento y combustible, desaparecen los bosques; en Nepal oriental, y de manera especial en el valle de Katmandú, la leña para cocinar (y no hablemos para calentarse) es ya un bien precioso, recogido por campesinos que han recorrido muchos kilómetros para vender los mezquinos haces de leña que traen a la espalda. La gente que vive en el campo cocina sus alimentos con estiércol prensado, privando a la tierra de un abono precioso que la nutriría y le permitiría retener el agua. Sin mantillo de madera o sin estiércol, la tierra se deteriora, se seca y se convierte en polvo, polvo que los torrentes del monzón se encargan de arrastrar.
En opinión de GS, Asia lleva un retraso de quince a veinte años en relación con África oriental en sus actitudes sobre conservación, y esa distancia puede ser nefasta. La región que va desde India occidental hasta Turquía, así como el norte de África, se ha convertido en desierto en época histórica, y sin embargo un país como Pakistán, en el que los bosques no cubren ya más que el tres por ciento de su territorio, no está haciendo nada para evitar un desastre inminente, pese a contar con un enorme ejército ocioso —patrocinado, por supuesto, por los intereses de la industria militar de Estados Unidos—, que podría sin duda alguna dedicarse a plantar árboles en las tierras esquilmadas.
Pino, rododendro, bérbero. Montaña abajo un sendero de piedras fluye al sol como mercurio; incluso las pizarras de los tejados de las chozas son de plata. La senda se curva rodeando la montaña hasta el fondo del pinar, donde una sombreada aldea domina la confluencia del río Modir con el afluente que baja del norte. Así es como se viaja a pie por Nepal, cuesta arriba y cuesta abajo por valles laberínticos. Las cuestas abajo son las más duras para las piernas y los pies, ya que hacen presión en las rodillas y en las punteras de las botas. En Katmandú, Gyaltsen, nuestro sherpa más joven, llevó mis botas de montaña a un zapatero remendón para ensancharlas; las botas regresaron igual que habían salido, aunque con unas pulcras piezas redondas de cuero reluciente cosidas por fuera en los puntos indicados. En Pokhara hice que quitaran los redondeles de cuero, pero el zapatero local carecía de horma para ensanchar las botas, por lo que siguen igual de estrechas y —debido a las perforaciones— menos impermeables que antes.
Hoy hemos caminado diez horas; hay signos de ampollas. Gyaltsen, que transporta mi mochila grande, marcha muy retrasado y, como no llevo sandalias en el pequeño macuto accesorio, camino descalzo. La cercanía del verano hace que tenga aún los pies endurecidos, y los senderos están en su mayor parte blandos a causa de las lluvias, porque caminamos una vez más por tierras bajas. Con la vista en el suelo, atento a palos y piedras, tengo ocasión de admirar una rana de bosque (Rana sylvatica) de color cacao, las flores aladas de tenue color lavanda de una bauhinia y la cálida boñiga dejada por un búfalo, depositada calmosamente, a juzgar por su aspecto, e incluso, quizá, de manera meditativa.
Pero desde el encuentro con la niña que reptaba contemplo el paraíso con desconfianza. Por el río Modir trozos de esquisto con aristas agudas me cortan los pies, y cuando acampamos en la aldea de Gijan nos quitamos algunas sanguijuelas; mientras tomamos sopa de arroz en una de las chozas, GS investiga una humedad de su sandalia y la encuentra llena de sangre.
Para mí es un alivio descubrir que GS es mortal, sujeto a los sufrimientos de cualquier peregrino. Yo soy un andarín nada despreciable, pero él es único; si no fuera por el paso lento de los porteadores me dejaría completamente exhausto. Esas robustas piernas suyas son tan importantes para GS por su trabajo en las montañas más altas del mundo que ha renunciado a esquiar o a practicar deportes violentos por temor a un accidente. Ahora le tomo el pelo, con motivo de la sandalia ensangrentada, citando frases de una carta del conservador de la sección de mamíferos del Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York (en relación con varias ratoneras destinadas a recoger ejemplares de roedores, que yo tenía que haber traído a GS desde los Estados Unidos): «Estoy muy interesado en saber lo que George y tú veis, oís y conseguís en una marcha a través de Nepal. Debo advertirte que el último de mis amigos que anduvo con George por Asia regresó, o, más bien, tuvo que volverse cuando las botas se le llenaron de sangre...».
«El tipo aquel no estaba en buena forma», responde GS secamente.
30 de septiembre
Ayer anduvimos once horas subiendo y bajando por caminos difíciles, y hoy por la mañana ha desaparecido el delicado porteador que hace música con una hoja de higuera. Jang-bu, el jefe de los sherpas, lo remplaza en Gijan por un viejo magar llamado Bimbahadur, veterano patizambo de los regimientos gurkhas, con unos enormes pantalones cortos, que camina descalzo. (Tanto si es hindú como budista, un nepalés que se alista en el ejército recibe el apelativo de gurkha. La leyenda acerca de estos soldados tiene su inicio en 1769, cuando las huestes del rey de Gurkha salen de los valles del centro, se apoderan de los pequeños reinos tribales y crean el estado hindú que ahora se conoce como Nepal; llevados de su gran ferocidad se lanzan contra el Tíbet, donde son rechazados por los chinos, que ya por entonces consideraban el Tíbet parte de su país. A mediados del siglo XIX, empuñando la mortífera arma blanca curva conocida como kukri, se envía a las tropas gurkhas en ayuda de los británicos durante el gran motín, y más adelante los regimientos gurkhas cuentan con el apoyo tanto de la India como de Gran Bretaña).
También nuestro porteador sherpa, Tukten, es un veterano gurkha, y Bimbahadur y él se hacen enseguida compañeros, dado que los sherpas más jóvenes mantienen una sutil distancia en relación con el de más edad: quizá por haber aceptado trabajo de porteador, o por otras razones que aún no están claras. Tukten puede tener treinta y cinco años o cincuenta y tres —su rostro carece de edad—, mientras que Jang-bu, el sherpa jefe, Phu-Tsering, el cocinero, y Gyaltsen y Sawa, los dos ayudantes de campo, tienen poco más de veinte años. Con sus pantalones cortos y sus botas de baloncesto, Gyaltsen parece un escolar, y de hecho se ha traído algunos libros de texto muy manoseados.
A partir de Gijan la ruta sigue hacia el este por una cresta montañosa hasta una altura superior desde donde se divisan cuatro valles muy profundos. Abajo, en la aldea donde el Modir se reúne con el Jare, una mujer está sentada en el marco de una ventana que tiene tallas antiguas de pájaros. El Modir se cruza por un puente de madera con una cadena a modo de pretil; el puente se balancea y cruje sobre los grises torrentes que bajan de los glaciares del Annapurna, situado al norte.
El camino entre arrozales sigue estrechos terraplenes que han adquirido consistencia de grasa por las muchas pisadas. Hay una neblina a lo largo de las montañas: calor plúmbeo. El arroz verde, las chozas rojas y la ropa roja de las mujeres puntean la oscuridad de estos valles. Lejos de los ríos quiebra el aire inmóvil el canto de un gallo, o la enojada voz de una campesina —que grita a su búfalo porque se ha ido a meditar entre los pinos—, o la risa hueca de un demente que el eco envía hacia las montañas.
Sol en las alas de las libélulas, sobre un prado todavía en sombra; una paloma llama desde lugares secretos de las montañas. Ahora se alza el Machapuchare, con una aureola de mechones de nubes tejidos en tensa espiral alrededor de la cima. (A diferencia de otros picos del macizo del Annapurna, el Machapuchare permanece inviolado, pero no por que sea inexpugnable —en 1957 se ascendió hasta un punto a unos 15 metros de la cumbre—, sino porque está prohibido pisar su cima; los gurung la veneran como montaña sagrada y el gobierno de Nepal preserva sabiamente su mysterium tremendum). Muy pronto todo el Annapurna se distingue con claridad, girando casi imperceptiblemente a lo largo del día a medida que la senda avanza hacia occidente. En 1950 la cumbre más occidental, conocida como Annapurna Uno, se convirtió en la primera montaña de más de 7.500 metros escalada por el hombre.
Qué tranquilidad produce en esta expedición saberse superfluo, sin prisa y sin meta remunerada, realizando un gnaskor, o un «ir de un sitio a otro», como en el Tíbet se describen en las peregrinaciones. GS está allí detrás, hostigando a los porteadores, que no desaprovechan la menor oportunidad para descansar; los sherpas fingen ayudarlo, pero saben que los porteadores no caminan más de siete horas si pueden evitarlo y que, faltos de tiendas, de ordinario deciden, antes de ponerse en camino por la mañana, en qué choza o cueva se proponen pasar la noche. GS lo sabe también, pero no ignora que la estación climatológica está en contra nuestra y no se tranquilizará del todo hasta que alcancemos la tierra de los carneros azules y del leopardo de las nieves. «Una vez que empiezo a recoger datos», me dijo en Katmandú, «todo lo demás apenas me interesa; siento que mi existencia está justificada». (Esta perseverancia contribuye a explicar su reputación: he oído a uno de sus colegas definir a GS como «el mejor biólogo práctico que está actualmente en activo»). No le gustan, además, todas estas aldeas; opina que seguimos todavía demasiado cerca de la civilización. «Cuanta menos gente, mejor», dice con frecuencia. Su primer plan era utilizar un avión para trasladarnos hasta la pista de aterrizaje de Dhorpatan, un asentamiento de refugiados tibetanos situado hacia el este, donde podríamos encontrar todos los porteadores que necesitáramos, pero no había ningún avión disponible hasta la segunda semana de octubre y, dado lo inseguro del tiempo, parecía más razonable cubrir a pie la distancia hasta Dhorpatan. Ahora GS me alcanza, muy preocupado: «Solo tardaríamos cuatro días en llegar a Dhorpatan, en lugar de ocho o nueve, si no tuviéramos que esperar a esos condenados porteadores».
A continuación suspira, porque sabe que no se puede hacer nada para aligerar el paso. «Quisiera que estuviésemos ya a 3.000 metros de altura..., me gusta el aire vivificante». No le respondo. El paso lento de los porteadores me resulta muy conveniente, entre otras cosas porque mis botas están muy tiesas y me aprietan. A mí también me gusta el aire vivificante, pero en este momento me siento feliz; no tardaremos mucho en encontrar un tiempo verdaderamente frío.
Con el pelaje bien lustroso gracias a la grasa de los frutos secos con que se alimenta, una ardilla nos ve pasar desde su observatorio en una ceiba (Bombax) de inmensas flores rojas. Este pariente del baobab africano es a menudo el único árbol silvestre que queda en pie y que aporta a los ejidos aldeanos el aspecto de parque de ciervos que llena de sosiego este paisaje meridional. Ahora golpea el aire el chirrido de una sola cigarra, un sonido brillante, extraño, tan violento como la hoja de una espada chillando contra un torno y, sin embargo, sutil, con algo de tañido de campana, con una resonancia que hace que las telarañas brillen al sol. Este sonido misterioso, que irradia al mismo tiempo de todas las cosas, me deja paralizado mientras Tukten, al pasar, sonríe. En esta sonrisa enigmática hay algo de Kasapa. Al buscar un sucesor entre sus discípulos, Sakiamuni, con una flor de loto en la mano, guardó silencio. Al advertir en este gesto emblemático la unidad de la existencia, Kasapa sonrió.
Kusma, un importante pueblo hindú cercano al río Kali Gandaki, se halla a unos mil metros de altura, casi el punto más bajo por el que pasamos en esta expedición. Phu-Tsering repone nuestras reservas de alimentos con pepinos frescos y guayabas, y al mediodía estamos otra vez en marcha, dirigiéndonos hacia el norte por la orilla oriental. En la primera aldea junto al río hay un pequeño templo de madera, con dos vacas de piedra adornadas con hibiscos rojos; en una cabeza de piedra de la pared del templo descubro otra sonrisa insondable. La aldea cruje al ritmo suave de un viejo torno y, bajo las ventanas, los bebés se balancean en sus cestos de mimbre. En la serena y promiscua domesticidad de estas aldeas soleadas, gorrina y cerdito, vaca y ternero, madre y niño, gallina y polluelos, cabra y cabritillo se mezclan en un común pulso vital. Comemos una papaya en la casa de té y después, más allá de la aldea, nos bañamos en las profundas pozas de un torrente que desciende espumeante sobre pálidas piedras. En este último día de septiembre me demoro algún tiempo en una cascada tibia, al húmedo sol, mientras mi ropa lavada se seca sobre las piedras cocidas.
Durante toda la tarde la senda continúa remontando el curso del Kali Gandaki, que baja desde Mustang y el Tíbet hasta la llanura del Ganges; como fluye entre los vertiginosos macizos del Annapurna y Dhaulagiri, ambos con más de 7.800 metros de altura,8 el cañón del Kali Gandaki es el más profundo de todos los ríos del mundo. Kali significa «hembra negra» o «mujer oscura», y es verdad que las paredes cortadas a pico, el gris torrente y los peñascos negros dan a este río una oscuridad infernal. Kali, la Negra, el feroz aspecto femenino del tiempo y de la muerte, devoradora de todas las cosas, es la consorte del dios hindú del Himalaya, el gran Shiva, recreador y destructor; su negra imagen, con su collar de calaveras humanas, es el emblema de este oscuro río que, retumbando desde cimas ocultas y desde las vastas nubes de lo desconocido, ha llenado al viajero de aprensión desde que el primer ser humano trató de cruzarlo y fue arrastrado por las aguas.
Una cigarra lejana chirría con fuerza y claridad sobre el continuo estruendo del río. Dondiegos de día, un solitario diente de león, casia, orquídeas. A tanta distancia del mar más cercano, me quedo estupefacto al ver un cangrejo de tierra de color morado, como una reliquia de los tiempos remotos en que el subcontinente indio, a la deriva sobre el manto de la Tierra, se movió hacia el norte para chocar con las tierras de Asia, levantando estas rocas marinas, centímetro a centímetro, casi ocho kilómetros hacia el cielo: el Kali Gandaki es un famoso yacimiento de saligrams o shalgrams, las piedras negras sagradas que contienen los fósiles con forma espiral de univalvos desaparecidos. La elevación del Himalaya, iniciada en el eoceno, hace unos cincuenta millones de años, aún prosigue: en 1959 un terremoto hizo que cayeran montañas sobre los ríos y cambió el curso del gran Brahmaputra, que baja del Tíbet y atraviesa el noreste de la India para reunirse con el Ganges cerca de su delta en la bahía de Bengala. Todos los grandes ríos de Asia meridional descienden de las tierras más altas del planeta, empezando por el Indo (que desemboca en el mar de Arabia), hasta el Ganges y el Brahmaputra, el Mekong y el Yangtsé e, incluso, el gran Huang He, que corre hacia el este, atravesando toda China, y desemboca en el mar Amarillo; como proceden de la meseta del Tíbet, estos ríos son mucho más antiguos que las montañas, y el Kali Gandaki forjó sus grandes abismos a medida que las montañas se alzaban.
En Paniavas, que tiene una cabeza de vaca hecha de bronce en la fuente de la aldea, un puente cruza el rugiente río, y acampamos al otro lado, mojados por un repentino chaparrón. Al anochecer camino bajo árboles goteantes. Desde la colina que queda más arriba, los niños pahari, con sus vocecitas de pájaro, gritan las pocas frases de inglés escolar que conocen y ríen ante mis respuestas.
—¡Buenos días!
—¿Cómo te llamas?
—¿Qué hora marca tu reloj?
—¿Adónde vas?
1 de octubre
Las lluvias del monzón continúan toda la noche, y por la mañana ha refrescado el tiempo y el cielo está nublado. Por el camino que va remontando el río Gandaki hay menos asentamientos humanos, menos chozas de piedra para refugio de los viajeros, y el viento del norte nos trae el incómodo convencimiento de que en esta estación otoñal estamos ligados al viento, que retrasa el cambio del tiempo. Río abajo llega una lavandera común, pariente eurásica de la lavandera moteada de los Estados Unidos, que se columpia y revolotea de piedra negra a piedra negra, camino de cálidas y cenagosas márgenes meridionales. Me he tropezado con este pájaro tan desenvuelto en muchos sitios, desde Galway a Nueva Guinea, y me da ánimos volver a encontrarlo aquí.
Bajo las nubes, la parte baja de la ladera del gran Dhaulagiri —8.125 metros— se ha cubierto de blanco a raíz de la tormenta de anoche; la nieve llega hasta mucho más abajo de los sitios por donde hemos de cruzar para llegar a Dolpo. Esta senda continúa en dirección norte hasta Jamoson y Mustang, al principio, teníamos intención de llegar hasta Jamoson y luego torcer hacia el oeste para entrar en Dolpo por Tscharka. Pero no es nada fácil obtener permisos del gobierno nepalés —a quien preocupa mucho todo lo relacionado con las regiones inhóspitas de la frontera noroccidental— para viajar más allá de Jamoson. Antes de las guerras de finales del siglo XVIII con los gurkhas, Dolpo y Mustang eran reinos del Tíbet, dato histórico que podría propiciar la intervención china. Y ambas regiones sirven de refugio a los feroces nómadas tibetanos conocidos como kham-pa, que todavía resisten de manera activa la ocupación china y se retiran a Dolpo y Mustang después de sus incursiones. Ya en tiempos de Marco Polo los kham-pas eran bandidos famosos y, según todas las informaciones,9 están muy apegados a sus viejas costumbres. Nuestra ruta actual, acercándonos desde el sur, disminuye las posibilidades de encontrar a los kham-pas y de llamar la atención sobre una situación que Nepal, deseoso de mantener buenas relaciones con su tremendo vecino, está ansioso de ignorar.
Un puente sobre el río permite llegar al centro comercial de Beni, desde donde otra senda se dirige hacia el oeste, bajo el Dhaulagiri. Avanzaremos en esa dirección por espacio de seis días, luego rodearemos el extremo occidental del macizo Dhaulagiri y nos dirigiremos hacia el norte a través del Himalaya. Aquí, en Beni Bazaar, la policía se muestra suspicaz y agresiva, examinándonos con exagerada atención; nuestro permiso para Dolpo no es corriente. Pero por fin nos devuelven los papeles y abandonamos el lugar con la mayor celeridad posible.
La senda sigue la orilla norte de un afluente, el Magyandi, donde los lados del valle son demasiado pendientes para los cultivos, y las pocas aldeas que encontramos carecen incluso de un sitio para tomar té. Ya estamos en octubre; las orquídeas desaparecen. Del otro lado del río, cataratas fantasmales —en ocasiones se ven seis o siete al mismo tiempo— brotan de las nubes. Un molino de piedra recoge toda el agua blanca de una corriente en el sitio donde un barranco descarga en el río; no hay puente ni señal de vida, y el ermitaño, si no ha muerto, comparte su soledad con los macacos, apostados como centinelas alrededor de la silenciosa morada.
Nos alcanza un tibetano con dos mujeres; se detiene bruscamente, inclinando la cabeza, para examinarnos, y luego nos invita a acompañarlo a Dhorpatan. A GS y a mí nos encanta viajar con poco equipaje, y aceptaríamos gustosos su invitación, pero nos limitamos a señalar en la dirección de los porteadores, a los que, como de costumbre, llevamos una hora, o quizá más, de ventaja.
Acampamos junto al río en Tatopani, mientras arrecia la lluvia.
2 de octubre
Hace mucho tiempo, algún viajero trajo a Tatopani la flor de Pascua y la adelfa, y también hay un puesto de té en la aldea. Enfrente, sobre un tejado de paja, crece un pepino con una enredadera de flores amarillas; bajo los aleros, sobre el alféizar de arcilla, una flauta, un peine de madera y un brillante pimiento rojo forman una feliz composición. Debajo del alféizar se agitan unos pequeñines, y una niñita, tranquila y seria, se cambia de ropa empezando por arriba. En la calle de barro, bajo la lluvia, tres muchachitos, muy inclinados y rodilla contra rodilla, juegan a las cartas protegidos por un paraguas negro.
Nos ponemos en camino a media mañana mientras llueve suavemente. El Magyandi está subiendo de nivel y, por encima del ímpetu y de los saltos del torrente y del rodar de las piedras, las golondrinas que se dirigen al sur vuelan sobre el río gris. La lluvia viene y se va. A media tarde la senda llega al pueblo principal de esta región, llamado Darbang, donde las casas de techo de pizarra están sólidamente construidas con ladrillos de arcilla roja y blanca y tienen ventanas de madera tallada.
En la galería de la escuela Jang-bu y Phu-Tsering encienden un fuego para secar los sacos de dormir, a los que Dawa y Gyaltsen se encargan de dar la vuelta de cuando en cuando. Como sucede con todas las tareas que realizan los