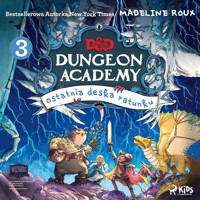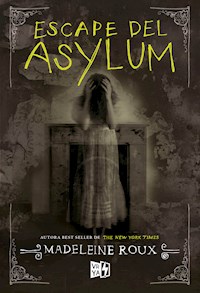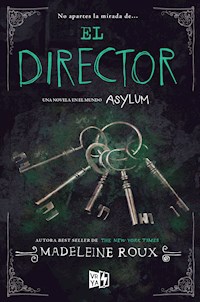8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
ADELLE Y CONNIE son íntimas amigas desde hace años, unidas por su amor a una novela poco conocida, Moira. Al no poder localizar a su autora, la esquiva Robin Amery, tienen que conformarse con releer el libro sin descanso mientras sueñan con lo maravilloso que sería vivir en el mundo de esa fantasía romántica, plagada de intrigas y emociones. Aun así, cuando el misterioso señor Straven las tienta a que entren en el mundo del libro, a duras penas se imaginan que pueda acabar funcionando. Y cuando se encuentran con que el mundo de la novela está patas arriba, y que a los fastuosos bailes y amores desdichados se suman horrores indecibles, comprenden que detrás de su incursión en la ficción se esconde algo siniestro y que cualquier esperanza de salir vivas de esa pesadilla pasa por reescribir sus propios argumentos. «Cerró mucho los ojos, suspirando. ¿Qué debía de haber hecho Connie? Si había dejado el mensaje significaba que estaba en la ciudad. ¿Se había quedado cerca del parque? ¿Pero hasta cuándo? El mensaje era señal de que cronológicamente llevaba más tiempo en el libro. El pasaje elegido por Adelle quedaba hacia la mitad, en medio de la trama. Ya habían pasado muchas cosas: el compromiso, el primer encuentro en el parque, el plan de secuestro, el baile de los cuchicheos... y, ahora, el segundo encuentro en el parque. Podía querer decir que Connie también llevaba más tiempo real dentro del libro. Quizá intentase buscar a alguno de sus personajes y hacerse amiga de él. Era lo que habría hecho Adelle». «Exquisitamente construida, y de una maravillosa extravagancia. Imaginativa y cautivadora». Kirkus Reviews «Un mundo de ficción perfectamente recreado y unos personajes redondos y atractivos dan un toque distinto y refrescante a esta aventura, con cierto romanticismo que le añade más emoción». School Library Journal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original: The Book of Living Secrets
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A., 2022
Avenida de Burgos, 8B–Planta 18
28036 Madrid
harpercollinsiberica.com
© del texto: Madeleine Roux, 2022
© de la traducción: Jofre Homedes Beutnagel, 2022
© 2022, HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por primera vez por Quill Tree Books, un sello de HarperCollins Publishers, 195 Broadway, Nueva York.
Adaptación de cubierta: equipo HarperCollins Ibérica
ISBN: 9788418774508
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Epílogo
Agradecimientos
Para Nini, Cici y Mimi. Entonces éramos diosas.
«El amor no es más que una locura.»
Como gustéis, William Shakespeare
1
Moira Byrne no creía en el destino, pero lo encontró en el parque, bajo un árbol sin hojas, frente a un caballete con un lienzo en blanco. Jamás había visto nada tan hermoso: alto, esbelto, de abundante y rebelde pelo negro y dedos de pintor.
Acababa de unirlos el destino.
«Qué romántico», pensó. Y qué trágico. ¿Cómo podía estar sin compañía un ser tan bello?
—¿Quién es ese chico? —preguntó, hablando sola.
Sus compañeros de pícnic no la oyeron, pero en su fuero interno Moira repetía sin descanso la misma pregunta. ¿Quién era? Tenía que ser suyo.
A su lado, en la manta de pícnic, estaba su prometido, Kincaid Vaughn, enfrascado en un libro. El tiempo que le dedicaba a la lectura, la ciencia y los experimentos nunca lo tenía para ella. Contemplando al joven del pincel, Moira se preguntó qué sentiría al cogerle la mano y darle un beso, y en su interior nacieron dos certezas: que no podría casarse con su prometido y que haría cualquier cosa para conquistar al apuesto pintor.
Encargó a Greta, su criada, que lo abordase más tarde sin llamar la atención. A su regreso, Greta trajo un nombre y una prenda; también él se había fijado en Moira, y le había dado a la criada un pañuelo para que se lo entregase a esa joven tan bella, de pelo rojo como el fuego y ojos verdes: un rectángulo de algodón con manchas de pintura negra.
—Es francés —añadió Greta—. Tiene un acento muy gracioso.
«Severin Sylvain —dijo Moira para sus adentros, repitiendo el nombre que acababa de averiguar—. Tarde o temprano será mío. Renunciaría a cualquier cosa con tal de ser suya: mi fortuna, mi familia, mi aliento…».
Moira Byrne no creía en el destino, pero sí en el amor verdadero, en la unión de dos almas; almas que no solo unía el matrimonio, sino un lazo irrevocable, el del hilo del Hado. Si los separaban, sangraría, porque no podía negarse que amar era sufrir: el corazón de Moira sentía un ansia dolorosa por el objeto de sus deseos, que obtendría a cualquier precio.
Moira, capítulo2
Connie, enfundada en tul naranja, se paró en la puerta de la casa de su acompañante. Su mejor amiga, Adelle, que estaba a su lado, sofocó un grito de impaciencia.
Con tanta tela acampanada y tanto naranja fosforito, Connie tenía la impresión de ser un crepúsculo en otro planeta. También ella se sentía extraterrestre. Respiró profundamente y levantó la mano para llamar a la puerta de Julio.
Era el día de Sadie Hawkins, cuando las chicas elegían a su pareja de baile.
—No puedo, Delly —dijo casi sin voz.
Sonó como un globo al desinflarse.
Adelle dio un paso hacia ella, estupefacta. Bajo los apliques de cristal colgados delante de la puerta, parecía que brillara con luz propia. Había alquilado un vestido de gala victoriano en una tienda de vestuario escénico de Brookline: suntuoso terciopelo verde, encaje negro y un polisón de verdad, para adecuarse al estilo de su personaje literario favorito.
«¿A que es clavado? ¿A que parezco Moira?»,le había dicho a su amiga.
Adelle, rubia y llena de pecas, tenía poco que ver con una pelirroja como Moira, con su tez de muñeca de porcelana, pero Connie la había visto tan feliz, tan radiante de emoción en el probador de la tienda, que le había confirmado que parecía Moira, alegrándole el día a su amiga, y de paso a sí misma, al menos hasta que Adelle le recordó que las dos tenían que ir acompañadas. ¿Por qué no Julio, que en clase no paraba de mirarla? Hasta a los padres de Connie, tan católicos y estrictos, les caía bien, lo cual ya era mucho.
—¿Qué pasa? —preguntó Adelle cogiéndola por la muñeca para apartarla de la puerta de Julio—. Es normal estar nerviosa. Los chicos dan un miedo atroz.
—No es por eso —masculló Connie.
Lo era y no. A ella Julio no le daba miedo, pero no le apetecía ir al baile con él. ¿Un uno contra uno en el campo de fútbol? Ningún problema. ¿Un lento en el gimnasio, con luces de discoteca y globos violetas baratos? No, gracias. De noche, en la cama, bajo los pósteres de Megan Rapinoe, Layshia Clarendon, Serena y Abby Wambach que tenía en el techo, se había planteado si tendría el valor de invitar al baile a Gigi, la de la tienda de cómics de Commonwealth. Era un año mayor que ella, e iba a un colegio privado, pero igual le decía que sí.
Claro que para eso se lo tendría que haber pedido…
—¿Podemos ir a cualquier otro sitio? —preguntó de espaldas a la puerta.
Las había acercado en coche el padrastro de Adelle, Greg, dando por supuesto que al colegio, donde se hacía el baile, los llevarían los padres de Julio. Tanto Connie como Adelle habían cumplido los dieciséis en septiembre, pero ninguna de las dos había dado ningún paso para sacarse el carné; preferían sus bicis y el metro a un verano aprendiendo a conducir. «Típicas virgo», decía siempre Adelle.
—¿Por ejemplo? —preguntó Adelle.
Le temblaba el labio inferior. Connie se encogió por dentro.
—Adonde sea. A tomarnos un Pigmalion en Burger Buddies, o hasta al Emporium, si quieres. Es que… no me veo capaz.
Adelle no lloró, lo cual, si bien la honraba, no suavizó el mal trago para Connie. Se le notaba la decepción en la cara. Llevaba semanas hablando del baile y pensando obsesivamente en el vestido, en los tirabuzones que se haría y en que hasta la noche misma del baile no revelaría la identidad de su acompañante secreto.
—Va…, vale —dijo arrastrando por la acera la larga cola verde del vestido, que iba acumulando hojas secas—. Me lo veía venir. Esta noche, antes de vestirme, me he echado las cartas del tarot y me ha salido a la primera el cinco de copas. Estaba clarísimo.
Connie asintió como si conociera el significado del cinco de copas, cuando no era así. Adelle llevaba un tiempo metida hasta las cejas en temas de esoterismo y ocultismo, y era incapaz de tomar una decisión sin consultar una carta astral o recurrir a su creciente colección de mazos de tarot.
—Oye, Delly, que lo siento…
—No, qué va, no pasa nada. Si no te apetece…
Connie se ajustó la mochila en el hombro. Dentro llevaba su ropa normal, la cómoda. Se dio cuenta de que era un detalle que la delataba: en ningún momento había tenido la intención de llegar hasta el final con lo de Julio, el baile y la idea romántica que se formaba Adelle de una noche perfecta, digna de un cuento de hadas. El baile perfecto. Sabía que era el sueño de Adelle: recrear el gran baile del libro que más les gustaba a las dos, Moira. Todo lo que no fuera astrología, tarot, magos, vampiros, hombres lobo o extraterrestres giraba alrededor de Moira. Adelle tenía una imaginación tan grande como ese corazón que Connie estaba viendo con toda claridad que se partía.
—Lo siento —repitió.
Al llegar al final del camino, torció hacia la casa de Adelle. A pie quedaba cerca, pero Greg había insistido en llevarlas en coche para que fuera todo más formal. Era un punto a su favor, o al menos a Connie se lo parecía: se daba cuenta de lo importante que era la noche para Adelle. Lo malo era que, hiciera lo que hiciese Greg, en el fondo, con Adelle nunca ganaba puntos. Eran como el agua y el aceite. Connie vio que el tul del borde del vestido ya se estaba rompiendo por varios sitios.
—Bueno, me lo tendría que haber imaginado, porque también me ha salido el tres de espadas. De todas formas, tengo curiosidad: ¿qué te ha hecho cambiar de idea? —preguntó a su lado Adelle, entrando y saliendo de los círculos de luz de las farolas.
Los árboles que salpicaban la calle eran naranjas y amarillos. El viento, que venía de cara, formaba remolinos de hojas tan secas que crujían.
«Me gustan las chicas», se calló Connie.
—Es que Julio me da mal rollo.
Se quedaron un rato sin hablar. Connie sacó el móvil de la mochila y escribió un mensaje para darle una excusa a Julio y disculparse. Luego suspiró. El lunes lo sabría todo el colegio. Julio se lo contaría a sus amigos, que lo divulgarían entre todo el equipo de béisbol, y entonces todas las novias de los jugadores cuchichearían sobre Connie. Tampoco es que fuera nada nuevo; de hecho, ya la habían arrinconado alguna vez hasta sus propias compañeras de equipo, sobre todo Caroline y Tonya, tan orgullosas de haber salido del armario como convencidas de que Connie era lesbiana, como ellas. «¿Pero tú te has visto?», le había dicho una vez Caroline en el vestuario, con los ojos en blanco, mientras se quitaba la camiseta. «¿Estás segura de que no eres gay?»
No hacerles caso aún empeoraba más las cosas, pero a esa conclusión quería llegar Connie por sí sola. No estaba dispuesta a salir del armario solo por tener una determinada imagen y una determinada manera de vestirse. «Nadie puede hacerme ser de ninguna manera sin mi consentimiento», había pensado entonces, y seguía pensando lo mismo. En su fuero interno ya sabía la verdad. Lo que no sabía era si estaba preparada para proclamarla en voz alta. Tampoco ayudaba que Adelle y ella fueran…, pues eso, raras, con más interés por dedicar su tiempo libre a juegos de rol de fantasía, o a hacer cola a medianoche para algún lanzamiento en una librería, que por los escarceos sexuales que pudiera brindarles una fiesta en casa de los padres de alguien.
Cómo iban a disfrutar Caroline y Tonya…
—¡Oye! —Adelle la tocó. Al mirar a su amiga, Connie vio con sorpresa que estaba sonriendo—. Ya sé qué podemos hacer.
—¿Qué?
—Pillamos las bicis y nos vamos al Emporium. ¡Mira!
Adelle sacó su móvil del bolso con borlas que llevaba colgado en la muñeca izquierda y, después de abrir su correo electrónico, le enseñó una newsletter de su tienda favorita de cosas raras, el Witch’s Eye Emporium. A Connie le dio un poco de mal rollo que hubieran mandado el mensaje solo a Adelle, personalmente.
—¿Le has dado tu correo a Straven? —preguntó.
—¡Claro, si nos apuntamos las dos a la newsletter!
—Ya, pero yo esto no lo he recibido —señaló.
Se estremeció al notar un hormigueo en la piel. Según su madre, era porque alguien caminaba encima de su tumba.
—Será un fallo del servidor —contestó Adelle, sin dar señas de que le preocupara lo más mínimo ser la única destinataria del mensaje.
Aun así, Connie frunció el ceño.
—¿Has estado yendo sola?
—¿Más a menudo de lo normal, quieres decir?
—Sí.
De repente Adelle no parecía interesada en que se mirasen a los ojos.
—Pues sí, siempre que tengo un rato libre. Me está enseñando técnicas avanzadas de tarot y me ha prestado un libro, ¿Quéc… es el tarot? Greg se quedó flipado, tía. Según él, tendría que pasarme las veinticuatro horas del día haciendo sudokus y preparando los exámenes finales, te lo juro.
Acercó la pantalla del móvil a la cara de Connie.
SOLO EL 13 DE NOVIEMBRE
TÉ DE MADRUGADA CON LUNA LLENA
—Es de lo único que hablaba esta semana el señor Straven cada vez que he pasado por la tienda —explicó—. Dice que deberías ir más a menudo.
«No, gracias», pensó Connie. Entre los entrenamientos, las pesas y los grupos de estudioestaba bastante ocupada, pero tal vez Adelle necesitara algo más en lo que entretenerse. Quizá lo de Straven y el tarot fuera una llamada de auxilio. ¿Habría prestado demasiada poca atención a los cambios de su amiga? Claro que al Emporium habían ido millones de veces. Seguro que eran simples paranoias. Se estremeció otra vez. «Alguien que pisa mi tumba.» Pasó una furgoneta a toda pastilla, con hip hop a tope y seis adolescentes que se reían como locos de camino al baile.
Adelle ladeó la cabeza, haciendo caer un rizo sobre su mejilla redonda.
—Cuando le dije que nos coincidía el baile con el té se llevó una decepción.
—Venga, pues vamos. —Connie logró sonreír. Si a Adelle se le pasaban tan deprisa las decepciones, era de justicia animarla aún más. Además, Connie se quedaría más tranquila si su amiga no iba sola a la tienda, porque no se podía quitar de la cabeza la impresión de que el mensaje personalizado era sospechoso. El viejo siempre las había tratado bien, pero de algo tenía que servir que les hubieran inculcado desde la infancia que no había que fiarse de los desconocidos—. Con lo monas que estamos, mejor aprovechar.
—Eh, que yo con esto no voy al centro en bici ni loca —dijo Adelle, ahuecándose las capas verdes de la falda—. Si se entera Greg me mata, porque el alquiler no era barato.
Resultó que Greg estaba más interesado en ver reposiciones de Everwood en su butaca reclinable, justo a la izquierda del salón, encajada detrás de unas estanterías. Una vez dentro de la espaciosa casa de estilo colonial, cuando se lanzaban hacia el piso de arriba, Connie oyó que se apagaba el sonido de la tele y que crujía la butaca. Adelle, que iba delante, frenó en seco.
—Mierda —susurró.
—¿Chicas?
Greg apareció al pie de la escalera. Era un hombre alto, sin nada que llamara la atención, la encarnación humana de un jersey de mercadillo. Adelle siempre decía que su padrastro era «un personaje imposible de interpretar», y nunca había entendido que su madre, una doula de la muerte famosa en todo el mundo, hubiera visto algo en un hombre tan llano, tan corriente.
—Creía que ibais al baile. ¿Os habéis dejado algo?
—Umm… —Connie notó que Adelle ganaba tiempo mientras se inventaba una mentira—. Sí, me he olvidado nuestro libro, Moira. ¡Esta noche es lo último que se me podía olvidar!
Greg expulsó aire por la boca, entrecortadamente, y sacudió la cabeza.
—Podríais leer Rebecca, o Emma, o qué sé yo… El guardián entre el centeno. Libros de verdad, literatura. ¿Por qué os pudrís el cerebro con bodrios cursilones?
—¡No es ningún bodrio, Greg! —replicó Adelle indignada y con manchitas rojas en las mejillas casi blancas—. ¿Por qué tienes que… juzgarlo todo siempre tanto? ¿No te acuerdas de lo que dice mamá, que juzgar es proyectar traumas que no se han procesado?
Greg puso los ojos en blanco, se ajustó las gafas y volvió a su sillón reclinable.
—¿Necesitaréis que os lleve otra vez?
—No —contestó Adelle desde lo alto de las escaleras—. Olvídate de que nos has visto.
Llegaron al rellano y fueron a su habitación.
—Pero ¿por qué tiene que molar tan poco? ¡Dios mío!
Cerrar la puerta del cuarto de Adelle era sumergirse en un mundo de fantasía. La pared del fondo era un mar de lucecitas de colores que solo quedaba interrumpido por la ventana. Las cortinas eran de un violeta oscuro y dramático. Últimamente la decoración había adquirido tintes más macabros: menos Disney Channel y más Elvira, Señora de la Oscuridad. Adelle había llenado las paredes de dibujos alquímicos rojos y negros, usando plantillas, y tenía la mesa del ordenador al otro lado de la cama con columnas, arrimada contra la pared, medio escondida por una mosquitera roja. Los refugios de las dos amigas no podían parecerse menos: el de Adelle era un sueño de un romanticismo tenebroso, pura dispersión mental, mientras que en el de Connie todo eran banderines, pósteres y percheros con su colección de camisetas de fútbol, cinturones de pesas y trofeos.
Entre dos de las columnas de la cama de Adelle había una banderola negra, brillante, con un lema:
UN POCO DE LOCURA ES EL SECRETO
PARA QUE PODAMOS VER COLORES NUEVOS
Connie pensó, con algo de maldad, que Adelle era de las pocas personas del mundo, aparte de los actores y el equipo de rodaje, que aún consideraban una decepción que La La Land no hubiera ganado el Oscar de ese año. Su amiga empezó a quitarse el vestido verde de gala, con movimientos rápidos y malhumorados que no le pasaron desapercibidos. Mientras Adelle se ponía las dos partes del chándal, Connie tuvo otro momento de consternación. Miró la banderola de encima de la cama.
—Oye, que ya sé que esta noche te he fallado.
—No pasa nada, en serio.
—Sí que pasa. —Se sentó en la cama, mientras Adelle se ponía unas botas negras hasta el tobillo y un vestido negro y vaporoso, lo que llamaba Connie, para tomarle el pelo, su «uniforme gótico light»—. Ya sé que te hacía mucha ilusión el baile. La he fastidiado. No…, no puedo darte ninguna explicación, la verdad.
«Al menos, de momento.»
—Tú acompáñame al Emporium —dijo en serio Adelle, cogiendo de verdad el ejemplar de Moira que compartían, muy gastado, y una mochilita negra con toques de encaje—. Con eso me doy por satisfecha. El señor Straven dice que hay una luna especial y que esta noche puede que hasta intente hacer algún conjuro.
A Connie se le abrieron más los ojos, con otro escalofrío de advertencia como el de antes.
—¿Conjuros?
—Sí. —Adelle se dejó caer a su lado en la cama, mientras el libro aterrizaba sobre el edredón, entre las dos. Al poner la mano en la portada, Connie sintió la emoción de siempre que tocaba su libro favorito. Tanto tanto como a Adelle no le gustaba, ni de lejos, pero bueno, seguro que ni la propia autora podía competir con ese grado de devoción—. Estaba pensando que…, aunque hubiéramos ido al baile, te habría preguntado si querías ir después al Emporium —añadió su amiga.
—¿En serio?
—Sí, es que… —Se notaba que estaba nerviosa, porque se pasó la lengua por los labios. Sus ojos, uno azul y el otro verde, se enfocaron en el libro y la mano de Connie—. Tiene muchas ganas de que pasemos. Quiere dedicarnos un conjuro de los de verdad. Ya sé que suena raro, y la verdad es que no sé si me lo creo ni yo, pero bueno, podría molar, ¿no? Si hay alguien que pueda hacer magia es el señor Straven. Me ha enseñado tantas cosas que empiezo a pensar que igual…, no sé, igual tiene algún don. Igual está tocado por alguna magia.
A las dos les encantaba el Witch’s Eye Emporium por lo mismo: porque era el sitio más raro, espeluznante y que molaba más de todo Boston, pero hasta entonces siempre había parecido una rareza sin peligro, de pura fantasía. Connie se acordó de cuando fueron a Salem con la madre de Adelle, hacía dos años, en Halloween. Hasta ese día nunca había creído que existieran de verdad espíritus, demonios y cosas que no se podían explicar con claridad. Ella creía en la ciencia, pero Salem había hecho que también creyera en… algo más, algo sin nombre, indefinido pero real, que no se quedaba almacenado en su cerebro, sino en lo más profundo de su cuerpo. Era un pueblo que vibraba en otra frecuencia, una frecuencia que empezaba siendo meramente pintoresca, pero que poco a poco te ponía los pelos de punta. A Adelle le había encantado, claro; bueno, al menos hasta que se habían metido en una tienda de velas de lo más normal y la dueña, nada más verla y fijarse en sus ojos heterocromáticos, se había brindado a leerles gratis las líneas de la mano.
A Connie se las había leído muy por encima. Seguro que había tenido bastante con palpar los callos que le habían salido de tanto hacer pesas. En cambio, a Adelle… Con Adelle, la vendedora, una mujer con una mata de pelo color paja, saturado de laca, y unos ojos como platos, se tomó su tiempo, y estuvo pasándole los dedos por encima de la palma como si fuera una pieza de altísimo valor, una frágil reliquia de cristal.
—Esta línea desaparece en la oscuridad —dijo con un escalofrío, como si estuviera a punto de llorar—. Eres toda tú, cariño, la…, la que desaparece en la oscuridad.
A la madre de Adelle le pareció lo más gracioso que había oído en su vida.
—A ver, cielo —murmuró con sarcasmo, buena conocedora como era del sector funerario—, en la oscuridad acabamos todos, sea en un ataúd, sea convertidos en polvo o en cenizas.
Su hija, sin embargo, no se lo podía quitar de la cabeza. Casi no dijo nada durante el resto de la excursión, y en el coche, volviendo para Boston, estuvo mordiéndose las uñas y mirando por la ventanilla con los ojos muy abiertos, como una posesa.
—¿Un sortilegio de qué tipo? —preguntó finalmente Connie con la sensación de que debajo de su mano también había temblado el libro.
Adelle cambió de postura y estuvo esperando a que se mirasen a los ojos para sonreír de oreja a oreja de una forma muy extraña.
—El señor Straven cree que puede meternos en el libro, en Moira. Si es verdad que puede, ¿tú irías? ¿Te parece que lo hagamos juntas?
2
ADELLE SE TRAGÓ LA DECEPCIÓN con una sonrisa, aunque escociera. Al menos, su mejor amiga había accedido a su descabellada idea: no pasar la noche en la fiesta, como tenían pensado, sino en el Emporium. Ahora solo le faltaba convencerla de que se prestase a lo del sortilegio, pero bueno, tampoco sería tan difícil, porque Connie casi siempre se dejaba arrastrar a cualquier ridiculez que se le ocurriese a Adelle, como cuando habían dejado agua fuera durante toda una noche de luna llena y por la mañana se la habían bebido, aunque hubiera bichos y otras cosas flotando, o cuando Adelle la había convencido de que se saltaran las clases para dejarse hacer la carta astral por un astrólogo de paso en la ciudad, o cuando el verano pasado Adelle, convencida de que podía hablar con el gato de su madre, se había pasado toda la tarde maullándole, al pobre, mientras Connie los grababa con el móvil.
Menos mal que ese vídeo lo habían borrado hacía tiempo. Connie era su cómplice de fechorías, y se prestaría al sortilegio, sobre todo después de haber desbaratado sus sueños para el baile. Esa decepción aún la tenía atravesada Adelle en la garganta, pero iba siendo hora de tragársela.
Si era verdad que el señor Straven podía hacer magia, pronto Adelle ya ni se acordaría de la fiesta.
Primera parada: Burger Buddies, a comer dos Pigmalions, unas cheeseburgers grandes como cabezas de bebés con todos los suplementos posibles y una montaña enorme de patatas fritas; el equivalente a un corte de mangas al padrastro de Adelle, que había vuelto vegana a la familia. Seguro que por la mañana acabaría vomitando, pero bueno, solo por la sensación de rebelarse ya valía la pena. Una rebelión muy moderada. Hacía dos años, en primero, ella y Connie se habían prometido, entrelazando los meñiques, no fumar ni beber. Querían ir juntas a Yale. Connie lo tenía asegurado gracias al deporte: fútbol, atletismo, natación y lo que más le gustaba, el biatlón. Adelle, más tímida e intelectual, tendría que esforzarse más.
—A grandes sueños, grandes sacrificios —le decía Connie siempre que alguien les hablaba de un fiestorro espectacular al que no las habían invitado, pero que habían fingido evitar.
Se zamparon las hamburguesas a una velocidad exagerada y luego pidieron dos batidos para llevar.
Cruzaron Arlington en bicicleta, dando una palmada en la base del monumento al éter, que daba buena suerte, y luego fueron hacia el sureste, donde estaban el estanque y las barcas cisne. Tenían un sitio secreto al pie de un árbol que daba mucha sombra, un saliente de rocas que se proyectaba por encima del estanque y desde donde podían ver pasar los cisnes sin que las molestara nadie. Era el escenario de sus más encendidos debates: ¿cuál era la mejor de las hermanas March? Jo, claro, en esto estaban de acuerdo, aunque Adelle sufría en silencio sospechando que ella se parecía más a Amy. También hacían rankings de sus heroínas literarias favoritas (Laia, Elizabeth Bennet, Elisa, Katniss, Sierra Santiago, Jane Eyre y Moira, por supuesto) y de sus libros preferidos. ¡Qué escándalo que Connie hubiera puesto una vez Jane Eyre por encima de Moira, su libro, el de las dos! A Adelle le había sentado como una traición. Por lo visto, a nadie le gustaba tanto como a ellas. Para empezar, no había dado pie a la suntuosa adaptación de época que en opinión de las dos se merecía, ni a ninguna serie como Los Bridgerton o las de la BBC.
Al contrario: lo que hacía Moira era languidecer en el marasmo literario donde acaban olvidados un millón de libros.
Por eso era importante que velasen por él. Ellas nunca olvidarían Moira, ni a su autora, Robin Amery. Sobre esta última casi no había información en internet: ni páginas de fans, ni redes sociales, ni entrevistas. Por mucho que buscasen, Robin seguía siendo una breve biografía en la contraportada, y la foto en blanco y negro de una mujer blanca, con el pelo corto y gris, que sonreía vagamente a alguien detrás de la cámara.
«Aficionada a todo lo romántico, Robin Amery es autora de Moira y una colección de cuentos, La aventura de Moberly, con la que ha ganado varios premios. Nacida en París, vive en Boston, Massachusetts, con su gato Fentz.»
A pesar de su exhaustiva labor detectivesca en internet y en bibliotecas, no habían logrado encontrar ningún ejemplar de La aventura de Moberly, ni averiguar con qué premios había sido galardonado. Connie le había pedido a su madre, vendedora en una librería de una cadena de la zona, que intentara organizar una firma, o un evento, e invitar a Robin Amery. Rosie lo había intentado, pero nadie de la librería había encontrado la manera de ponerse en contacto con la autora. Tampoco White-Jones, la editorial, había sido de mucha ayuda: Moira estaba agotada desde hacía mucho tiempo, y hacía años que no publicaban nada nuevo de la autora. De hecho, ni siquiera había nadie en plantilla que recordase haber trabajado con ella.
Por lo visto, Robin y su libro estaban en grave peligro de desaparición, y de alguna manera había que protegerlos. Connie y Adelle eran las fundadoras, la congregación y los obispos de una iglesia con dos miembros, la sociedad de conservación literaria más pequeña del mundo.
La roca de al lado de las barcas también era donde se lo contaban todo, sin tapujos.
Hacía pocos fines de semana que Connie había confesado que no le apetecía nada ir a la fiesta del día de Sadie Hawkins. Todos los vestidos que se probaba le daban la misma sensación, la de ser Cristiano Ronaldo envuelto en cinco metros de tul. De pequeña siempre le habían dicho que era guapa, y mona, pero a medida que crecía (y crecía y crecía…) los elogios se habían ido diluyendo. Luego, a base de deporte y bebidas proteínicas, se le habían ensanchado los hombros y se le habían definido las facciones, calificadas de sanas y de fuertes por sus tías y tíos. Fuertes, no bonitas. ¿Y por qué no sanas y bonitas? Era la pregunta que siempre se había hecho: ¿por qué a tantas personas les parecía incompatible lo uno con lo otro? Mientras se miraba en los espejos de las tiendas, buscando un vestido para el baile, era como si tuviera un altavoz en la cabeza, con las voces de sus tías y tíos a tope de volumen. Adelle había jurado por todos sus muertos que estaba impresionante, pero su voz era una sola, y las de sus tíos, muchas.
También Adelle tenía algo que confesar. Durante un partido de fútbol de los de Connie se había puesto a hablar con un chico que le recordaba al protagonista masculino de Moira, Severin Sylvain: piel blanca, pelo negro rizado, ojos grises penetrantes y físico esbelto y elegante. Él le había dicho que le gustaban sus ojos, tan extraños, a lo que Adelle, muy roja, le había contestado que era heterocromía iridium. Él había asentido como si supiese qué era. Se llamaba Brady, o Grady; con los gritos del público no lo había oído bien. Se habían dado unos cuantos morreos detrás del puesto de comida, pero luego él había intentado tocarla por debajo de la blusa y ella se había escapado. Eso Severin nunca lo habría hecho. Después, Adelle se había odiado un poco por haberle besado.
Como la roca era un sitio sagrado, tuvieron que acercarse por el camino del parque con las bicis, para asegurarse de que no hubiera nadie fumando o enseñando el culo a las barcas. Al no ver a nadie en el pequeño claro a orillas del estanque, pasaron de largo y siguieron hacia el Witch’s Eye Emporium con la barriga llena de hamburguesa, bebiéndose con pajita los batidos, en pleno subidón de azúcar. Adelle miró a su amiga de reojo y le pareció tranquila, e incluso contenta. Seguro que no se creía que pudiera funcionar el sortilegio del señor Straven. En cambio, Adelle sentía sus manos como electrizadas. Ella sí se lo creía.
—Oye, ¿con quién habías quedado? —preguntó Connie mientras cruzaban el parque, pedaleando como dos posesas.
Adelle se hizo la sorda y quiso adelantarla, pero Connie era demasiado fuerte y rápida.
—Es una tontería.
—Venga, Delly, dímelo.
—No, en serio, que es una tontería. Te pensarías que estoy loca.
Connie hizo una mueca burlona.
—Tranquila, que eso ya lo pienso.
—Ja, ja.
No insistió. Al final del camino, y del parque, giraron a la izquierda y empezaron a esquivar turistas, carruajes y autobuses que hacían visitas nocturnas del Boston embrujado. La voz del último guía se apagó de golpe cuando se internaron por una calle estrecha. Al llegar a la tienda dejaron las bicis donde siempre, en un hueco con telarañas que había detrás de la escalera de ladrillo por la que se subía hasta la doble puerta de cristal.
—¿Bueno, qué, quién iba a ser? —preguntó Connie, respirando con normalidad a pesar de lo deprisa que subían.
Adelle se acercó a su amiga por detrás, le abrió la mochila a la luz de las farolas verdes de gas de al lado de la tienda y sacó Moira, pensando en la magia que se avecinaba.
—Severin —dijo en voz baja—. El del libro.
Connie resopló por la nariz.
—¿En plan amigo imaginario?
—Ya te he dicho que era una tontería.
Adelle cruzó la puerta con la cara caliente de vergüenza. No le habría extrañado encontrarse a toda una multitud vestida como ella, de negro, con encaje; pero no, nadie había acudido al magno evento de la luna llena. Qué raro… Bueno, al menos no tendrían que esperar mucho para hablar con el señor Straven. Le pareció una suerte.
En el Witch’s Eye Emporium solo estaban ellas dos, el señor Straven y un hombre de lo más normal, vestido de negro de los pies a la cabeza, con un impecable sombrero de fieltro, que se pasaba todos los días junto al escaparate del Emporium, bebiendo una taza de café tras otra. Dentro de la tienda no se podía comer ni beber, pero él debía de tener permiso. Adelle llevó a su mejor amiga hasta el mostrador, por un laberinto de mesas, armarios y vitrinas. Sobre la caja había un reloj muy grande de madera, con un búho tallado, que daba la hora en silencio porque el péndulo se había estropeado mucho antes de que Adelle tuviera uso de memoria. El incienso que perfumaba la tienda olía a lavanda, romero y misterio. Debajo del reloj había seis ratones dentro de campanas de cristal, fijados en diversas posturas y oficios. A Connie le daban asco, mientras que a Adelle le encantaban. Siempre le había fascinado la colección de animales disecados de su madre. Había un ratón científico con una diminuta bata de laboratorio, un ratón enfermera, con una cofia blanca del tamaño de un dedal, un ratón leñador, con barba de chivo, un ratón profesor, con la chaqueta vieja y remendada, un ratón vaquero, con las pistolas desenfundadas…
El sexto ratón iba vestido de bruja, con una larga túnica negra y un fósforo pegado a la mano derecha, a modo de varita. Adelle se lo quedó mirando mientras Connie se apoyaba tranquilamente en el mostrador.
Al otro lado del mostrador, que era muy alto, el señor Straven encendió una cerilla y la acercó a una vela de cera de abeja clavada a un candelabro de los de antes. Era un hombre viejo, huesudo, con la piel cetrina, una barba muy poblada de Papá Noel, el pelo blanco, las mejillas picadas de viruela y unos ojos muy pequeños y negros. Siempre llevaba un abrigo negro de lo más zarrapastroso, y pantalones demasiado grandes. Al lado de los ratones disecados había una percha, y en la percha, torcido, un sombrero negro como el del hombre sentado en el escaparate.
—¡Adelle! —dijo el señor Straven, medio afónico, con una lucecita en lo más hondo de sus ojos negros. Tras detenerse fugazmente en Connie, su mirada recaló en la vela, que apoyó en el mostrador, entre las chicas y él. La cera, negra como el azabache, estaba esculpida en una forma que recordaba la de un pulpo, una masa de tentáculos entrelazados de los que uno, el más alto, sostenía la mecha encendida—. Y…
—Constance —le recordó Connie—. Sí, Connie. Pero si he venido mil veces…
—¡Claro, claro! —El señor Straven se rio, dándose unos golpecitos con el dedo en un lado de la cabeza—. Es que nunca me acuerdo de los nombres.
Era un hombre increíblemente despistado, que a veces llamaba a Adelle por lo que suponía ella que sería el nombre de su hija o su mujer: Ammie, o Cammie. Hablaba en voz baja, farfullando y arrastrando las palabras. Parecía que enfocara siempre mal un ojo. Connie, incómoda, fijó la vista en el reloj, por encima de la cabeza del señor Straven.
—Venís un poco pronto, ¿no? ¿No era esta noche la gran fiesta? No os veo vestidas para un baile de gala.
El señor Straven le hizo un guiño a Adelle, que se rio de nerviosismo.
—Hemos decidido saltárnoslo y venir —dijo—. Teníamos…, es que…
—He cambiado de idea —intervino Connie con decisión—. Y Delly ha dicho que hoy, al haber luna llena, organizaba usted algo importante. ¿No ha venido nadie más?
El señor Straven suspiró con tanta fuerza que la vela estuvo a punto de apagarse. El hombre del escaparate contemplaba la acera entre sorbos ruidosos de café, como si se esforzase por seguir al margen.
—Últimamente hay poca clientela. Las más fieles sois vosotras dos, así que es lógico que tengáis preferencia cuando empiece lo bueno.
Subiendo y bajando las cejas, el señor Straven se agachó y sacó de detrás del mostrador una bandeja con una piedra, una vela, unas cuantas varillas de incienso y un cuenco de piedra poco profundo, con agua dentro.
—Lo bueno —repitió Connie, aguzando la vista—. ¿Se refiere a los supuestos sortilegios?
Una estruendosa carcajada hizo temblar de nuevo la llama de la vela, hasta el punto de que a Adelle le extrañó que no se apagara. En el centro parecía casi verde. Al mirarla se le deslizó por todo el cuerpo una sensación viscosa y fría.
—No lo diga de manera tan escéptica ni tan orgullosa, señorita. —En los ojos negros del señor Straven apareció algo, un brillo que Adelle, siendo benévola, habría querido interpretar como alegría, aunque a decir verdad no parecía albergar muy buenas intenciones—. Ni tan poco convencida. Creía que tenía muchas ganas de probar este pequeño experimento. Me la propuso Adelle como voluntaria.
—¿Ah, sí?
Connie le dio una patada a Adelle en la espinilla, sin que pudiera verla el señor Straven.
—Me pareció que podría ser divertido.
Adelle, incómoda, apretó mucho los labios. Había pensado que a Connie le gustaría. Ya habían hecho alguna vez cosas por el estilo. En su último cumpleaños, convencida de ser médium, Adelle había intentado mover un fajo de deberes sin tocarlo. También Connie, una de las muchas noches en que se había quedado a dormir en su casa, había intentado que sonara el grupo favorito de las dos a base de pura convicción. Aún se tronchaban de risa al acordarse. Claro que desde eso había pasado mucho tiempo. Entonces Connie tenía diez años, y todo parecía posible. Había vuelto a probarlo en broma más recientemente, un domingo, esta vez con la esperanza de conseguir entradas para BTS y regalárselas a Adelle para su cumpleaños.
Sin embargo, no había funcionado. Por supuesto que no. La magia nunca funcionaba.
Hasta que lo hacía.
—Venga, Connie —dijo Adelle, consciente del matiz quejoso de su voz, mientras le apretaba un poco la muñeca derecha—. Ya que no podemos estar en un gimnasio para nuestro primer baile del año, rodeadas de sudor, podemos hace algo aún mejor: viajar en el tiempo. Podemos hacernos nuestra propia magia, nuestro propio baile… ¡No, un baile no, una gran gala de las de verdad, con vestidos enormes, gallardos caballeros y un torrente de luces!
Se mordió el labio para tranquilizarse, pero vio que su amiga sonreía, encorvando los hombros de resignación: Connie estaba cediendo.
Bajó la voz y habló como si conspirase.
—¿Te acuerdas de la pitonisa de Salem, la que nos leyó las líneas de la mano?
Connie asintió, aunque se había puesto pálida.
—Dijo que una de mis líneas desaparecería en la oscuridad, y yo también. Pues igual se refería a esto, a que iríamos a un sitio que no podía ver ni ella.
Su amiga, sin embargo, no parecía del todo convencida. Su cara era más bien de susto. Adelle probó a cambiar de táctica.
—¿No quieres conocer a Severin? ¿Ni a Moira? ¿No te apetece escaparte un poco de este mundo tonto y gris? Será como un sueño, ¿verdad, señor Straven?
Él no había parado de asentir, como si animase a Connie a lanzarse a la aventura, a deshacerse de sus inhibiciones. Adelle no estaba segura de creerse las insensateces que salían de su boca, pero quería creérselas. Aspiraba a algo más que a preparar el examen de ingreso a la universidad, y que a los interminables DVD de Everwood de sus padres, y que a las comidas veganas pegajosas con sabor a arena. No quería a ningún Grady, o Brady, sino a Severin. Quería…, quería y punto. Era un anhelo. Al ver que Connie vacilaba, mordiéndose por dentro la mejilla, empezó a preguntarse si su amiga compartía con ella ese salvaje, ese terrible anhelo… y a temer que no.
—¿Connie? —dijo en voz baja.
—Es que mañana tengo práctica de tiro a primera hora —contestó su amiga.
—Por favor…
Connie infló las mejillas.
—Ya empezamos a estar un poco mayores, la verdad. Bueno, venga, me apunto. ¿Cómo hacemos que funcione?
El señor Straven abrió mucho las manos, señalando la bandeja que había dejado sobre el mostrador.
—¿Tenéis el ejemplar del libro que os vendí?
—Aquí está —dijo Adelle como si le faltase el aliento, mientras lo dejaba caer al lado de la bandeja.
—Perfecto. Orientaremos estos objetos alrededor del libro hacia los cuatro puntos cardinales. Luego buscaréis alguna parte de la novela donde os gustaría aterrizar, pondréis la mano encima y repetiréis el conjuro que me oiréis recitar.
Connie levantó una de sus cejas, oscuras y pobladas.
—Muy sencillo me parece.
—De sencillo nada, querida. —El señor Straven la miró con una intensidad alarmante, que a Adelle no le gustó—. Este conjuro se ha pulido y perfeccionado durante siglos, o quizá milenios. Es la destilación de una cantidad inimaginable de horas de estudio, sacrificio y exploración. Solo se puede hacer con luna llena. Mercurio tiene que estar en retroceso, y por la noche tienen que poder verse Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus.
—Ah, y solo nos lo va a confiar a nosotras, ¿no? —dijo Connie, medio riéndose—. Pues no me lo creo.
—No hace falta que te lo creas, querida, solo que lo repitas cuando me lo oigas a mí y te fijes en qué pasa.
Adelle volvió a tener la misma sensación de que algo reptaba por su cuerpo. Se apartó un paso del mostrador, dándose cuenta por primera vez de que todo aquello era mala idea.
Ella quería magia, maravillas, pero no a ese precio, con esa sensación.
«Desapareces en la oscuridad.»
Ahora era Connie, sin embargo, la que no se echaba para atrás. Le estaba saliendo la vena competitiva. Se inclinó hacia el señor Straven, que estaba disponiendo los objetos alrededor del libro y encendiendo la segunda vela, y su tono fue de abierto desafío.
—Si funciona… —Miró a Adelle de reojo con mala cara—. Que no funcionará… Pero bueno, pongamos que funcione. ¿Entonces cómo podré llegar a tiempo al entrenamiento de mañana?
—Muy fácil —dijo el señor Straven con marrullería—: solo hay que volver a disponer las cosas alrededor del libro, en la última página, y repetir el conjuro. Así volverás a nuestro mundo.
—¿Y si se nos olvida el conjuro? —preguntó Adelle sin levantar la voz, que le costó encontrar con tantas dudas.
Esta vez fue ella quien recibió una fría mirada de los ojos negros del señor Straven.
—Te aseguro, querida, que esto nunca se te olvidará.
3
—YO EL CAPÍTULO LO TENGO muy claro —dijo Adelle mientras cogía su ejemplar de Moira, tan leído y disfrutado.
Se le había formado un hueco en el estómago. Se dijo que eran nervios, no una advertencia. Abrió el libro hacia la mitad y acarició el papel con cariño. Era el capítulo en que Moira, la protagonista, y su pobre y adorado artista quedaban en el parque, ya firmemente enamorados, aunque sin habérselo contado a nadie, y ahí, donde lo había visto ella por primera vez, concertaban su primera aparición en público como pareja: Moira le mandaría un mensaje secreto para llamarlo a su casa e infiltrarlo en la velada de gala que había organizado su acaudalada familia. Sería la noche en que declarasen su amor a todo el mundo. Sería también un festejo por todo lo alto, el baile que Adelle, tonta de ella, había esperado recrear en la escuela: Connie con Julio, y ella con su imaginario Severin. A veces, cuando se lo imaginaba, cuando soñaba despierta en clase, le parecía tan tangible como la mesa en la que apoyaba los codos.
—Aquí —murmuró.
—¿Qué parte has elegido? —preguntó Connie, forzando el cuello para verlo, aunque se lo tapaba la mano de su amiga.
—Supongo que tendrás que verlo con tus propios ojos.
Cuando Adelle cerró los suyos se encontró delante la noche del glorioso baile del libro, tan cierta como su imagen mental de Severin: veía tan cerca, tan a mano, la casa, la música de cuerda y las copas de champán que parecía que pudiera tocarlos. Pensó que tal vez fuera así, que tal vez fuese real, real de verdad.
Siempre había sido una niña fantasiosa, con la cabeza en las nubes. Su madre, de una seriedad, un pragmatismo, un realismo crónicos, no se explicaba que le hubiera salido así su hija, más enamorada de los mundos que encontraba en los libros que del que la rodeaba.
—¿Estás segura de lo que haces? —preguntó Connie.
Adelle, nerviosa, se metió un mechón de pelo por detrás de la oreja. Gracias a ello, Connie pudo ver la página. Ponía: «Soy un ser cansado, angustiado, carne deshecha a la que niegan el único bálsamo que podría hacerme estar completa y seguir estándolo: el amor. Que me den amor y, pese a que ahora sea una mariposa nocturna consumida por el fuego, me saldrán nuevas alas y volaré».
—Solo es para divertirnos un poco —repitió Adelle con una gran sonrisa, aunque seguía con el hueco en el estómago, del que brotó una nube de inquietas mariposas.
Junto a ella, muy cerca, se erguía el señor Straven, como si estuviera ansioso por seguir. Se giró hacia la pared donde estaban los ratones disecados y el sombrero en la percha y giró un regulador para que no hubiera tanta luz en la tienda. El hombre del escaparate seguía con su taza de café, inagotable, al parecer.
—¿Ya…, ya lo ha hecho alguna vez? —dijo Adelle con voz trémula mientras se le pegaba la página a la piel por el sudor que brotaba de su palma.
—Solo una —contestó él.
—¿Y funcionó? —insistió Connie.
Él cerró un poco los ojos.
—Se podría decir que sí. —No tuvieron tiempo de pedirle más detalles—. Ahora cierra los ojos, Adelle, y repite lo que digo: mundo en dos cortado, envuelto y enroscado, la cortina se rajó y el Antiguo nació.
Adelle esperó a ver si había acabado. El señor Straven movió la cabeza para confirmárselo. En cuanto le temblaron en los labios las primeras palabras, Adelle sintió que se ensanchaba el hueco de su estómago y que de pronto la estrujaba un frío gélido, como un puño invernal.
Aun así, cerró los ojos, preguntándose si estaba a punto de experimentar la magia, y si le infundiría algo más de calor.
—Mundo en dos cortado —susurró—. Envuelto y enros…, enroscado, la cortina se rajó y el Antiguo nació.
No veía a Connie, que se había quedado sin respiración. Olía a humo, como si se hubieran apagado las velas de golpe. En ese momento, oyó una voz, un burbujeo que, saliendo del libro, atravesó su mano y no entró por sus oídos, sino por su pecho. No se podía distinguir si era de hombre o de mujer. Salía de entre las palabras que formaban los pensamientos de Adelle, e iba a su encuentro como si siempre hubiera estado en el mismo lugar, pero sin ser visto; como un desconocido en un rincón, disimulado por la oscuridad, cuya presencia se percibe, pero sin entenderla todavía.
No era el idioma de Adelle, ni el de nadie, pero el galimatías, a pesar de todo, empezó a adquirir una especie de significado. Al principio parecía alguien tosiendo, atragantándose, moviendo los labios mientras escupía burbujas de saliva, pero al cabo de un rato Adelle distinguió las palabras, y a partir de entonces le sonaron tan nítidas como las campanillas de los ataúdes.
—Sí, nació, y lo encontrarás. Ven, acércate. Encuéntralo.
De golpe, Adelle abrió los ojos y sintió que se precipitaba en algo innombrable, un vacío, un desgarrón, un espacio entre espacios.
Gritó, apretándose el estómago.
4
Las conversaciones, le dijeron sus amigas, eran soberbias, y el baile animado como pocos. ¡Habían venido muchos jóvenes de entre lo más granado de la sociedad! Nada de ello, sin embargo, poseía la menor importancia. Mientras esperaba el momento de bajar a su espléndida fiesta, Moira pensaba en una sola cosa: ¿había cumplido él su promesa? ¿Había venido?
Él era el peligro, la desobediencia, un pecado que ansiar, un hijo de pescador tan pobre, tan indigno de que se fijase en él, que debería haber estado bajo tierra, pero Moira no pensaba renunciar al sueño. Su corazón había elegido, y de ese peso no la libraría nunca nadie.
¿Había recibido su mensaje? ¿Se expondría al escándalo y la humillación para asistir al baile y proclamar su amor en presencia de toda la ciudad? Moira temía la respuesta, pero se obligó a salir de su habitación y darse prisa en llegar al gran salón de baile. Se detuvo en el primer peldaño y escrutó la multitud en busca de una sola cara.
¡Era él! Tan guapo como siempre, y con su sonrisa incorregible: Severin, el destino de su alma.
Desde que lo vio de nuevo ya no tuvo otro mundo que él. Mientras bajaba, pisando la moqueta de los escalones con sus zapatos de seda con adornos, sintió que se fortalecía el conjuro que le había echado Severin. No se atrevió a caminar demasiado deprisa, ni a respirar demasiado a fondo: si le daba miedo el nuevo sentimiento que se apoderaba de ella, más miedo le daba romper el sortilegio con que la tenía hipnotizada.
«Sabía que serías mío —pensó—. A menos que lo que supiese es que me harías tuya…»
Moira, capítulo 15
Connie se quedó muy quieta, horrorizada: Adelle había desaparecido. Se había esfumado, había dejado de existir como si alguien la hubiera seleccionado y hubiera pulsado la tecla suprimir.
Había funcionado. Había funcionado de verdad.
—¿No… no podemos ir juntas? ¡Creía que iríamos juntas! —exclamó.
—Os encontraréis al otro lado.
—Pero…
—Ahora tú. —El señor Straven sonrió de oreja a oreja, aunque no había bondad en su sonrisa—. Pon la mano en el libro y di las palabras. Tu amiga te espera.
Connie parpadeó, incapaz de moverse y de pensar. De pronto se sentía en doce sitios a la vez, debatiéndose entre la conmoción, la emoción y el terror. Se apoyó con todo su peso en el mostrador, sintiendo que el mundo daba vueltas. Después se desplomó y se quedó en el suelo, sudando y jadeando, entre esfuerzos por recuperar la compostura. Un ataque de pánico. No era el primero que tenía. Solía pasarle la noche antes de un partido importante. Su corazón latía muy deprisa. Se puso la mano en el pecho para intentar calmarlo a base de voluntad.
¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser real la magia?
—¿Constance?
No pudo levantar la vista hacia el señor Straven. El mundo giraba demasiado deprisa. Magia: era de lo único que hablaba Adelle, pero a Connie siempre le había parecido un pasatiempo absurdo, como cuando habían ido dos días seguidos a King Richard’s Faire, la feria renacentista que había cerca de Boston. Adelle había recibido una cinta de un apuesto caballero, y se habían pasado el resto del semestre leyendo El caballero de la brillante armadura de Jude Devereaux en la edición de bolsillo de Adelle, hasta que se cayó la tapa.
—La protagonista viaja en el tiempo —había dicho Adelle con lucecitas soñadoras en sus ojos de distinto color—. Igual nosotras también podríamos.
—Estás loca —se había burlado Connie—. Es imposible.
Era lo que las hacía inseparables, como dos piedras preciosas en un mismo anillo. Caroline, Tonya y Kathleen, del equipo de fútbol de Connie, estaban en casa de Matt Tinniman, emborrachándose con aguardiente y cualquier cosa que encontrasen en el mueble bar de su padre. Kathleen tenía hasta un documento de identidad falsificado con el que podía entrar en las discotecas del centro sin limitarse a las noches donde se permitía la entrada a los menores, y donde para beber alcohol había que llevar una pulsera. Connie siempre había sido alérgica a incumplir las normas. Se ponía nerviosa por la más pequeña infracción, como si el sentimiento de culpa emanase en ondas de su cuerpo y sus padres las pudieran ver.
Jugar a la güija, y estar siempre en el Emporium, le parecía un mal comportamiento permisible. Tampoco es que comprasen marihuana y se colasen en fiestas de universitarios… Sin embargo, por muy inocentes que le parecieran sus roces con lo oculto, siempre que tocaba el ejemplar de Moira compartido con Adelle tenía la sensación de que también el libro la tocaba a ella, de que era como pegajoso. Solo tenían uno, el que les había vendido el señor Straven, y se lo iban turnando. Cuando le tocaba a Connie, Moira la llamaba. Algunas noches se despertaba sin saber por qué y se quedaba mirando la novela, que a su vez la observaba desde la mesita, esperando, imposible de pasar por alto, como grabada en la oscuridad de la habitación.
A Adelle siempre la había obsesionado el chico, Severin, taciturno y moreno, pero a quien deseaba conocer Connie era a la protagonista, Moira, con sus largos tirabuzones de color rojo oscuro, sus ojos verdes llenos de luz y su sonrisa tímida; Moira, que vivía el amor como algo intenso, peligroso y a lo que entregarse sin reservas.
Tal vez, Moira Byrne —la chica de melena pelirroja y ojos brillantes— hubiera sido su primer amor. No, nada de «tal vez»: lo habría sido, seguro, aunque enamorarse de alguien que no existía pareciera más propio de Adelle. «No te ofendas —pensó, profundamente reacia a pensar nada malo de su amiga—, pero sabes que es verdad, Delly.»
Lo que más quería Connie en el mundo era darle un beso a una chica guapa en una noche de luna llena, sin cotilleos ni juicios de valor de nadie.
Al menos era lo que siempre había querido, aunque ahora daba igual; ahora había que centrarse en entrar en el libro, porque estaba pasando lo imposible: Adelle estaba dentro, dentro y sola. Pero qué tontas, qué tontas…
Cuando le respondieron otra vez los pies se levantó despacio, temblando toda ella mientras se enfrentaba a la dura mirada del señor Straven.
—Pon la mano en el libro —gruñó él.
—¿Có… cómo lo ha hecho? —balbuceó Connie—. ¿Adónde se ha ido Adelle?
—Ya lo sabes —contestó el señor Straven—. Y tú también puedes ir.
Connie suspiró sin fuerzas y acercó una mano a la novela. Miró la llama de la vela negra, que oscilaba suavemente, igual de verde que antes. Después cerró los ojos y dijo las palabras.
—Mundo en dos cortado, envuelto y enroscado. La cortina se rajó y el Antiguo nació.
Oyó un ruido detrás de ella, como de huesos rotos, pero no podía moverse. El miedo la paralizaba. Dentro de su cabeza resonó una voz suave como el terciopelo, pero gélida como una mentira. No le sonó a ningún idioma que hubiera oído antes, pero daba igual: sabía lo que significaban las palabras, y no pudo controlar sus músculos lo suficiente como para arrepentirse y huir.
Aquel galimatías contenía una promesa, y también una advertencia. Lo que había venido a hacer Connie, el sortilegio que acababa de invocar, había funcionado.
Sus ojos se abrieron justo a tiempo para ver su mano sobre un pasaje anterior del libro, claramente anterior. Aunque estuviera tan confusa, supo que Adelle y ella estarían separadas; separadas, solas y muy muy lejos de casa.
5
CONNIE, QUE HABÍA ESTADO DURMIENDO sin soñar, se despertó en una habitación llena de polvo, estanterías y cajas, y tardó un poco en acordarse del conjuro, el pánico y la imposible realidad de lo que acababa de ocurrir. Se puso de rodillas y decidió intentar dejar algún tipo de rastro: escribió un mensaje en el polvo, con su nombre, su edad y…, ¿y qué más?
«Ayúdenme, por favor. No sé dónde estoy», escribió.
Qué ridículo. ¿Quién iba a encontrar un sitio así? A juzgar por su aspecto, y por su olor, llevaba mucho tiempo abandonado. Con el paso de las horas, la conmoción dejó paso al sopor. Tenía que encontrar comida, y algún sitio al que acudir en busca de respuestas. «Al menos conozco la ciudad —pensó—. Por algo se empieza.»
Se le cortó el aliento nada más salir. Era de noche y la ciudad estaba envuelta en una miasma inexplicable que solo permitía vislumbrar de manera esporádica la luna y las estrellas. Era peor que niebla, más espesa, y olía inconfundiblemente a podredumbre. Se quedó en el escalón de entrada, con la mirada fija en la oscuridad, mientras sentía un silencio inquietante, avasallador, interrumpido muy de vez en cuando por el gemido de la brisa que llegaba del puerto, con olor a pescado. Después de bajar unos cuantos peldaños por la corta escalera que llevaba a la calle tropezó con algo blando y pesado. Recuperó el equilibrio con reflejos de atleta y, al dar media vuelta, vio que justo al lado del primer escalón había un cuerpo tirado. Observó que se movía un poco: el pecho de un hombre corpulento, vestido de gris, que subía y bajaba al compás de una respiración irregular.
—¿Se… se encuentra bien? —susurró. El silencio que envolvía la ciudad era tan opresivo, tan de bibliotecario estricto, que le daba miedo romperlo—. ¿Señor?
Se agachó para tocarlo y ver si reaccionaba, pero él le aferró de golpe la muñeca, haciéndola gritar.
Estaba más pálido que un muerto, con los ojos muy abiertos, inyectados en sangre; unos ojos cuya parte blanca brillaba incluso a oscuras.
—Los… sueños —dijo con voz sibilante, clavándole las uñas para que se acercara más. Sus labios estaban rodeados por una barba apelmazada, con algunos pelos grises—. Vuelvo… vuelvo a poder soñar. ¿Tú sueñas? ¿Oyes los susurros? Me llaman… Me están llamando… Tengo que ir.
Soltó el brazo igual de bruscamente, haciendo que Connie tropezara hacia atrás. Luego se puso lentamente en pie, aunque cada movimiento parecía una agonía, y volvió la cabeza hacia el este, donde Connie sabía que estaban los muelles y el puerto. Después de una lenta sonrisa, tomó esa dirección. De pronto respiraba con normalidad y caminaba con paso decidido, como si ya no le doliera. Lo peor fue que a Connie le recordó el aspecto de su padre las pocas veces que lo habían pillado sonámbulo.
El hombre desapareció al final de la manzana, por la esquina. Connie, estremecida, se aguantó las ganas de llorar. La ropa del desconocido, las tiendas, el silencio… No era su Boston. ¿Adónde podía ir? ¿Cómo podría volver alguna vez a casa, o encontrar a Adelle? En todo caso, prefería no seguir en la calle. Decidió refugiarse en algún sitio menos peligroso, donde pudiera digerir el pánico y ordenar sus ideas. A partir de la tienda abandonada donde se había despertado, intentó encontrar referencias, sitios que existiesen tanto en 1885 como en su época. El móvil no le servía de nada. No había cobertura. Por no haber, no había ni mensajes sobre itinerancia.
Aunque redujera al mínimo el consumo, usando el teléfono solo de linterna o para tomar notas, la batería se estaba agotando. Seguía teniendo la mochila, y también, cosa rara, el libro, Moira. ¿Cómo había hecho el viaje? Lo lógico habría sido que aún estuviera en el Emporium. Quizá tuviera que acompañarla, por ser la única manera de volver. Se aferró a la idea como si fuese una débil lucecita de esperanza.